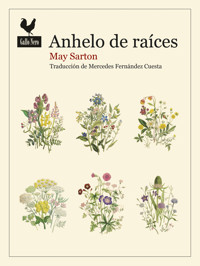Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Gallo Nero
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: narrativas
- Sprache: Spanisch
«Imagino a mi madre corriendo arriba y abajo en aquellos dos años —¡qué rápido fue siempre su paso, incluso a los setenta!—, atravesando la luz moteada y la sombra, siempre con hojas verdes en la cabeza y rayos de sol salpicándola, sola entre los trinos de los pájaros y el río de aguas rápidas y someras.» La historia de May Sarton empieza con su infancia belga y sus padres: George Sarton, brillante historiador de la ciencia, y Mabel Elwes, artista inglesa. En estas evocadoras memorias, la autora escribe sobre su formación en la escuela Shady Hill, en Cambridge, Massachusetts; su iniciación al mundo teatral de la mano de Eva Le Gallienne en el Civic Repertory Theatre de Nueva York y sus experiencias tras formar su propia compañía, que mantuvo en pie durante tres años. También nos cuenta cómo decidió ampliar horizontes y viajar a Inglaterra, donde conoció a Virginia Woolf y a otros artistas que ejercieron una gran influencia sobre ella; así como su decisión de consagrarse a la escritura tras publicar su primer poemario a los veinticuatro años. 'Conocí un fénix' son las memorias que sentaron las bases de lo que se convertiría en una de las obras autobiográficas más queridas de la literatura moderna.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 322
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
NARRATIVAS GALLO NERO
97
Conocí un fénix
Retazos para una biografía
May Sarton
Traducción de Blanca Gago Domínguez
Título original:
I knew a phoenix
Primera edición: febrero 2025
© May Sarton 1954, 1956, 1959
© 2025 de la presente edición: Gallo Nero Ediciones, S. L.
© 2025 de la traducción: Blanca Gago
Diseño de cubierta: Gabriel Regueiro
Corrección: Chris Christoffersen
Maquetación: David Anglès
Conversión digital: Pilar Torres
La traducción de este libro se rige por el contrato tipo propuesto por Ace Traductores
ISBN: 978-84-19168-70-2
Depósito legal: M-262-2025
«Al cabo de un año publiqué mi primer poemario y a partir de entonces no volví a mirar atrás»
May Sarton. Dibujo de Polly Thayer, 1936
Para Anne Longfellow Thorp y Céline Dangotte Limbosch
Conocí un fénix
Primera parte
El mundo ferviente
«De joven conocí un fénix, que las demás tengan su instante de gloria.»1
W. B. Yeats
1 Del poema «Su fénix», en W. B. Yeats, Poesía reunida, traducción de Antonio Rivero Taravillo, Pre-Textos, 2010. Todas las notas son de la traductora.
«En casa de mi padre»
«En casa de mi padre…», empezaba a contar mi padre envuelto en una enorme sonrisa. Conforme envejecía, después de que muriera mi madre, sus recuerdos de aquella casa sombría situada justo delante de la iglesia de San Miguel de Gante adquirieron una pátina muy fecunda. Cuando me sentaba frente a él cada domingo en su casa de Cambridge, Massachusetts, para nuestro ritual de la cena, saboreaba la breve pausa mientras la sombra de alguna vieja gloria iba cobrando forma en su cabeza. Podía oír el sonido de las hierbas troceándose para la sopa en la lejana cocina, puesto que en casa de mi abuelo esa era la señal más segura de que la cena estaba a punto de servirse. Podía ver la larga mesa dispuesta para doce comensales, los panecillos envueltos en turbantes de damasco en cada silla, las copas de vino alineadas junto a las flûtes para el champán del postre. (De todo ese ejército resplandeciente, solo una sobrevivió a la guerra de 1914, una de cristal verde con tallo largo.) Mi padre y yo nos servíamos otra copa de pinot americano, pero nuestros paladares ya se habían transportado muy lejos, sosegados por la radiante secuencia de chablises, borgoñas, sauternes y champanes que mi abuelo servía con su debida solemnidad, honrado sin duda por un largo y florido brindis a cargo del tío Adolphe, el miembro más literario de la familia, que enseñaba francés en un liceo de Bruselas y estaba convencido de que todo lo escrito después de Chateaubriand merecía enterrarse en el olvido. «En casa de mi padre, durante las cenas formales, se permitían dos botellas de vino a los hombres y una a las mujeres», me recordaba mi padre.
Las palabras mágicas invocaban ciertos momentos, ciertos manjares como «pastel de carne», que despertaba sin falta el fantasma de ese inefable pain de veau que perseguía a la cocinera estadounidense de mi padre igual que una antigua amante persigue a una esposa. Por mucha delicadeza que hubiera puesto en la sazón, por muy dorado y esponjoso que le quedara el pastel de carne, su aparición en la mesa siempre desencadenaba una nostálgica mención a «la casa de mi padre» y a esa pizca de salvia —¿era salvia?— que marcaba la diferencia. ¿Qué podía hacer el presente ante tan sabroso pasado?
El marco de esos recuerdos era tan burgués como el de una novela de Balzac, e incluía desde las llamadas anuales de los vinateros —alemanes que comerciaban con vino francés que el cliente compraba por barriles y embotellaba por su cuenta— y las extensas y solemnes negociaciones hasta los rollos de ropa fina almacenados en el desván y las ostentosas cenas de catorce platos que se prolongaban hasta la madrugada. Dentro de ese marco, la vida era rica y excéntrica, lo cual, quizá, se debía en parte a las circunstancias, al hecho de que los únicos habitantes de la casa eran un hombre mayor —¿alguna vez fue joven mi abuelo?— y su hijo, George Sarton. Alfred Sarton, mi abuelo, era un solterón empedernido que, durante un corto período de su vida, acabó casado por un insólito azar; así al menos lo veía yo, desde la perspectiva de esas palabras que destacaban su figura —hipersensible, sardónica, con ojos brillantes y hundidos— antes de que volviera a desaparecer en la oscuridad de la casa donde solo la mesa del comedor resplandecía bajo la luz brillante.
¿Y qué hay de la misteriosa joven que habitó brevemente en la casa y murió de una hemorragia un año después de que naciera George porque era demasiado recatada para pedir ayuda, mientras su marido, ya vestido para salir, la esperaba en vano balanceando el bastón? Aquí las palabras no ayudan a comprender. Aquí todo se sume en la sombra, salvo una amplia fotografía en un marco de óvalo dorado siempre colgada sobre la cabecera de la cama de mi padre; la fotografía de una mujer morena, desprovista de belleza pero con encanto, vestida con un elegante atuendo de amazona, un sombrero con una larga pluma de avestruz enroscada al cuello y una fusta en la mano. De ella no sabemos casi nada: que dejaba perplejo a su marido cuando compraba guantes por docenas, que le gustaban los caramelos de violeta y bebía fleur d’oranger, que tocaba a Chopin… Era inocente, extravagante y tal vez solitaria, pues la había criado su tío Hippolyte van Sieleghem, notario de Brujas, un hombre de férreos principios morales y desprovisto de sentido del humor cuya idea de la educación infantil consistía en llenar una mesa de caramelos y obligar a la niña a recogerlos sin probar ni uno solo; y luego abandonó Brujas para casarse con un hombre veinte años mayor que ella. Exhibía el temperamento intenso y musical de su familia, los Van Halmés, que entonaban una nota más alta que los sombríos Sarton. «Vive le désordre —escribió a su adorado hermano Carlos—. He desenterrado tu corbata de un rincón de la habitación.» Cuando tenía veinticuatro años y esperaba su primer hijo, Carlos fue a verla a Gante. «La cuna había llegado la noche anterior —escribió él en su diario— y me la enseñaron. No podría ser más coqueta. Me parece preciosa, de verdad. El interior está forrado de satén azul, y el borde exterior está adornado con encajes y lacitos. La madera es de nogal. Es como un cesto que descansa en dos elegantes pies, uno de los cuales se eleva hasta un metro y medio de altura y sostiene una enorme cortina de color crema forrada de seda azul. Aún no ha llegado el bebé, pero todo está planeado, incluso la manera en que lo criarán. Léonie quiere educarlo a la inglesa, ya sea niño o niña, es decir, sin mantillas ni gorritos. Desde el primer día llevará faldones.» Cuatro meses más tarde, Carlos confiesa en su diario: «Da gloria ver a Alfred y Léonie. Están tan felices con el bebé que a cualquiera le entran ganas de tener uno». Es la única nota de alegría relacionada con mi abuelo Sarton que aparece en los papeles de la familia, un año antes de que Léonie falleciera. Toda ella está envuelta en el aroma de la tristeza, en el silencio que su marido nunca rompió para contar al pequeño George cómo era esa madre joven que se desvaneció tan pronto, que enseguida se volvió más joven que su hijo. Su encanto, los rasgos de su carácter, su sonrisa, la ternura que anhelaba el niño, quedaron guardados bajo llave, como el piano, y nunca más volvieron a abrirse.
Las criadas, en cambio, se dedicaron a consentir y descuidar a George. Si estaba enfermo, se tomaban la medicina por él, sobre todo cuando sabía muy amarga; ignorantes e irresponsables, se situaron en las antípodas de la conducta imaginable en una niñera inglesa. Los recuerdos de infancia de George estaban impregnados de soledad, pero era una soledad activa e imaginativa, no sin un toque de humor flamenco. Cuando aún comía en la trona, a George le permitían estar presente en la cena, pero en cuanto balbuceaba una palabra, su padre, sin levantar la cabeza del periódico, alargaba el brazo para tocar la campanilla de latón, fijada en un soporte, que sonaba al rozar con el dedo, y cuando aparecía la criada soltaba un escueto «Enlevez-le».2 Cuando George comía solo en la trona, era servido con toda clase de formalidades en el comedor, y si algo de lo que le daban no le gustaba, repetía el señorial gesto acompañado de la señorial orden y, como un ábrete sésamo al revés, se complacía en contemplar la infeliz calabaza o lo que fuera desapareciendo de su vista.
También la escuela primaria estaba llena de oportunidades para la representación dramática. Uno de los maestros solía acudir a clase en tal estado de embriaguez que las bromas pesadas campaban a sus anchas por el aula. George enseñó a sus compañeros a desaparecer bajo los pupitres después de dar una señal, de modo que el maestro, tras vacilar un rato ante la puerta, entraba y se quedaba perplejo ante aquella clase, tan vacía y silenciosa en apariencia. Cuando apenas había asimilado tal fenómeno, la clase entera surgía de repente tras una nueva señal. ¿Fue ese el maestro que, una vez agotada su paciencia, relegó a George a la última fila solo? Y cuando el chico fingía fumar en pipa con una actitud de sublime indiferencia, gritaba de repente: «Sarton, tu pues la paresse jusqu’ici!».3 ¿Tal vez por eso mi padre, aunque fue un gran académico, siempre tuvo debilidad por el estudiante flojo, el patito feo? Seguro que se consideró uno de ellos durante años, pues siempre le compraban la ropa dos tallas más grande para que le durara más. La ropa no importaba mucho, pero, en el caso de los zapatos, el tercer año de uso era una agonía. Así, quizá su aislamiento quedaba refrendado por el abrigo demasiado largo y los zapatos demasiado justos; entonces se replegaba más y más en sí mismo, o en ese gusto por las bromas pesadas que acaso siempre fue un intento desesperado del tímido y solitario que anhela comunicarse.
Pese a todo, había compensaciones. Seguro que era una visión magnífica la de su padre vestido con el uniforme oficial de ingeniero jefe de caminos estatales, uniforme muy parecido al de los almirantes de las óperas de Gilbert y Sullivan: lleno de galones dorados y a juego con un tricornio ornado con una pluma. Recuerdo el asombro que, de niña, me produjo el hallazgo de sus condecoraciones en una caja del desván, incluida una que brillaba como el sol de un potentado persa que debió de premiar un tren majestuoso y especial. Cuando mi padre estaba interno en Chimay, una mañana se acercó a la estación para anunciar de la manera más ostentosa que estaba esperando el tren de las once procedente de Bruselas.
—A esa hora no llega ningún tren, jovencito —le dijo el guarda de la estación en ese tono tan importante que gustan de emplear los funcionarios rasos.
—Espere y verá —respondió el joven, y en efecto, a las once en punto apareció el tren con su padre a bordo. Creo que ese triunfo, esa broma familiar compartida contra la burocracia, era algo típico de los Sarton, y que la relación de mi padre con su padre, distante sin remedio, encontraba sus momentos de intimidad precisamente en esas ocasiones; los ojos hundidos de ambos, tan parecidos en su melancólica travesura, se hacían guiños en una comunión perfecta cuando padre e hijo salían juntos a tomar el aperitivo.
El muchacho pizpireto se convirtió en un joven repleto de curiosidad intelectual e inocente arrogancia. Durante sus últimos dos años en Chimay no solo concibió un sistema gracias al cual, cuando había mejillones —una gran exquisitez—, los mayores forzaban a los más jóvenes a servirse primero, por lo que la cena consistía básicamente en cáscaras vacías y jugo, los chicos más jóvenes se servían primero, sino que, además, escribió una pieza teatral de cuatro actos en alemán y se convenció de que el griego era la única lengua antigua que valía la pena aprender, aunque el sánscrito también merecía unas cuantas lecciones. El director del Ateneo se ofendió y George recibió una serie de tiernas cartas de sus tíos y tías, todas ellas impregnadas del divertido toque familiar, instándolo a que parara el carro. La que mejor expresa dicho tono es la de su tío Arthur, el solterón, enviada un año después, cuando el joven George decidió que la universidad no era más que un impedimento para sus estudios. «Belle affaire! —escribió el tío Arthur, y es fácil verlo ocultando la sonrisa tras los bigotes negros—. Los estudios universitarios son entonces una pérdida de tiempo, claro, de ese tiempo tan precioso que consagras a tu filosofía y tus relaciones con el mundo civilizado. Por mi parte, me temo que has llegado a sentir tan hondo disgusto por las universidades en general y los profesores en particular porque todos y cada uno de ellos, lejos de ponerte la corona de laurel y conducirte triunfal a la excelencia, tienen la desafortunada pretensión de aferrarse a sus propias ideas y personas, esto es, a su autoridad, y se niegan a laurear a un rey adolescente.»
Cuando ya nos desatábamos con el tercer vaso de vino, a mi padre le gustaba referirse a sí mismo como un joven impertinente. A menudo recordaba como ejemplo la amistad que, a sus dieciséis años, había entablado durante su estancia en Chimay con un miembro de la aristocracia de Gante, un viejo conde y reconocido bon vivant, siempre dispuesto a disfrutar de la compañía del joven frente a un aperitivo. En una de esas ocasiones en que se explayaban sobre la vida, el viejo conde le preguntó a George qué pensaba acerca del ayuno un día por semana. Los ojos del joven debieron de centellear bajo las gafas igual que los de su padre, y acabó sugiriendo la opción de darse un enorme atracón un día por semana y ayunar los otros seis. «Después de aquello apenas volví a verlo», zanjaba mi padre para terminar la historia, y las ondas que se expandían por su amplia sonrisa parecían no tener fin.
De vez en cuando, en ocasiones esporádicas y festivas, tal vez ante una copa de borgoña centelleante por Navidad, mi padre se remontaba una generación y hablaba de la casa de su abuela, originaria de Francia —su nombre de soltera era De Schodt—, que quizá trajo consigo una gracia visceral de la que los flamencos carecían. En cualquier caso, siempre me parecía que esos recuerdos eran como un estallido de luz, como si en esa casa mi padre, de niño, hubiera encontrado atisbos de calidez y ternura con su abuela. El aspecto de esta recordaba a la reina Victoria, plácida y maternal, y entre sus costumbres, según me contaba mi padre a menudo, estaba la de ir a misa acompañada de sus catorce gatos, que esperaban tranquilos a la puerta de la iglesia y luego la acompañaban de vuelta a casa con la cola bien erguida. En aquella casa, George podía huir de la pesada comida familiar de los domingos en el jardín trasero, que tenía una gruta victoriana al fondo tan ornamental como útil, al menos para los gatos, los cuales, en una ocasión, robaron una perdiz y, perseguidos por el cocinero flamenco, se hostigaron unos a otros entre las protuberancias góticas cual grotesca visión del Bosco.
Está claro por qué la morada siempre fue conocida como «la casa de mi abuela» y no la de su marido, Séverin Bonaventure Sarton, glorioso por nombre pero no tanto por carácter. Era, de profesión, receveur de contributions, esto es, recaudador de impuestos municipales, y desempeñaba el oficio en un cuartito delantero de su casa. Si se acumulaban más de tres personas en la sala de espera, perdía los estribos y salía como una exhalación en busca de su esposa, retorciéndose las manos y gritando: «Pero ¿qué voy a hacer con toda esa gente?». Entonces Agnès Thérèse respondía con calma: «Recibirlos de uno en uno, cariño, ya verás como todo saldrá bien», y seguía removiendo las peras que maduraban envueltas en paños en el cajón del comedor. Entonces su marido, apaciguado por esa visión de orden en medio del caos, regresaba manso como un corderito a enfrentarse con la aterradora multitud.
Esa alma tímida y su indómita mujer engendraron al clan Sarton, compuesto por Alfred y una formidable sucesión de chicos que más tarde se convertirían en los tíos de mi padre: Arthur, Adolphe, Ernest, Jules, y las dos hermanas mayores, Hélène y Elisa. A Adolphe, el profesor de literatura con don de palabra, ya lo conocemos. Jules, capitán de la marina retirado, vivía en Amberes y solía dejar a su sobrino exhausto tras llevarlo a dar largos paseos por el puerto, siempre empeñado en declarar la superioridad de Amberes sobre ese páramo que era Gante. Un cuarto de siglo después, no dudaba en alzarse ante mí como arquetipo de la autoridad; y yo, que odiaba tener que besarle la barba roja y puntiaguda y odiaba su casa, sombría y poblada de reverberaciones de su fiero temperamento, me alegraba mucho de no vivir en Bélgica. Es probable que las mujeres lo atemorizaran, de ahí su actitud bravucona. Solo me pareció humano el otro día, cuando encontré una antigua carta escrita a su sobrino que capturaba por fin el dejo de ese hombre tan irascible. «Sí, mi querido George, convoqué a todos los Sarton, que nunca han sido camaleones políticos —al estilo de mi arrepentido padre— ni escritorzuelos borricos —siempre del mismo estilo, por el que profeso el mayor respeto—, para afirmarme en mi postura no al lado de los jóvenes, sino junto a esos perros viejos que somos. Soy liberal porque estoy en contra de los gurús y los dogmas, porque soy independiente, porque no quiero que me dirijan ni los burros ni los zorros, porque soy práctico. Creo que, en nuestro paso por la vida, todos debemos hacer felices a tanta gente como nos sea posible, debemos levantar la moral de los trabajadores y no esclavizarlos ni explotarlos para satisfacer nuestra ambición: ¡menos cháchara, querido sobrino, y más acción!»
En cambio, Ernest era la oveja negra, un médico rural aficionado al juego cuyas deudas siempre se turnaban para pagar los otros miembros de la familia. A Arthur, que siguió los pasos de su padre en la administración pública y nunca se casó, le gustaba dar bondadosos consejos a su sobrino, con el que compartía su amor por Grecia. La pobre Hélène, tal vez ahogada por sus agresivos hermanos, se vio abocada a una decadente y reafirmada soltería. Carlos van Halmé la evoca con crueldad en el mismo diario donde recrea la visión de la cuna de George: «A mi izquierda tenía a la señorita Hélène Sarton, cuya edad ya empieza a ser respetable y de la juventud solo ha conservado el nombre. Hablamos de lo habido y por haber: política, filosofía, etc. Mi vecina era fuerte y poderosa, pero de una flacura desesperante. Terminamos acercándonos al capítulo del matrimonio: “¿No cree que una casa sin mujeres es terriblemente triste? Puedo entender que una mujer viva sola, pero un hombre debe casarse”, dijo la señorita Hélène. Y yo le respondí: “Comparto su punto de vista, una casa sin mujeres es como una ostra sin perla”». Hélène pasó sus últimos años como huésped de un convento, desde donde estudió el mercado con asiduidad hasta amasar una pequeña fortuna que guardaba en un arcón, siempre temerosa de que las monjas se la robaran. La recuerdo ya muy anciana, aterradora para una niña, pues estaba tan reseca que, pese a sus desesperados esfuerzos para llorar, no lograba soltar ni una lágrima, y siempre me despedía de ella llena de espanto y piedad. Así me sentí —y también tuve la impresión de hallar una puerta abierta a ese mundo cerrado— al leer una de sus últimas cartas a su querido sobrino que entonces vivía muy lejos, en Estados Unidos, y el soplo de la poesía me rozó la mejilla como un rubor. «Lo que me une a ti, y tanto amo, son las nubes, pues ambos contemplamos las mismas. Espero que te detengas un rato a mirarlas al atardecer, puesto que contemplas al gato sobre el tejado, y eso me recuerda a tu padre, que una vez saltó como un gato tras un carrete de hilo. Aquí se veneran y yo los acaricio cuando tengo ocasión. Siempre han sido una de mis pasiones.»
Qué curioso que Elisa, la mayor de los hermanos, fuera la verdadera cosmopolita de la familia, puesto que tras convertirse en la madre Marie de Agréda, miembro de la Orden de María Reparadora, y luego en madre superiora, vivió con la orden en Sevilla, Estrasburgo y Mauricio en diversos períodos de su vida. En la única fotografía que tenemos de esta notable mujer, vestida con su hábito azul, el rostro, enmarcado en blanco almidonado, mira a través de los años con una maravillosa calidez y una bondad de lo más práctica. Qué boca tan generosa, ¡igual que los ojos oscuros y hundidos, tan típicos de la familia! No hay nada austero en él; es un rostro flamenco, amplio, divertido y piadoso. No me sorprendió descubrir cómo su bondad supo hallar un canal de expresión hasta el final, cuando, el día de su muerte, como en el convento al que se había retirado festejaban el veinticinco aniversario de una hermana, trató de mantenerse con vida hasta la noche, y entonces, pese al terrible dolor sufrido durante la agonía, susurró a las hermanas que la rodeaban: «Qué largo se hace, ¿verdad? Sobre todo para vosotras».
La historia de Elisa es tanto más insólita cuanto que sus hermanos eran fervientes liberales, lo cual, en la Bélgica flamenca, equivalía sin remedio a ser anticlerical. Mi abuelo, Alfred Sarton, era masón, y estaba tan implicado en la cuestión religiosa que redactó un testamento adicional que otorgaba a sus hermanos la potestad de «mantener a distancia y, si es necesario, alejar de mí, en cualquier momento y lugar, a los sacerdotes de toda fe, y a cualquier otra persona cuyas obsesiones religiosas puedan temer con respecto a mi persona. Para ello, podrán tomar las medidas que juzguen necesarias y, si procede, recurrir a la autoridad pública». Todos los obituarios mencionan «la firmeza de sus opiniones anticlericales», y la leyenda cuenta que a su muerte —bien protegido por sus hermanos, al parecer— acudieron tantos carruajes al funeral que los fieles no pudieron llegar a la misa diaria en San Miguel, la iglesia enfrente de su casa. Puede decirse que aquella fue su última broma. Sin embargo, mi abuelo fue lo bastante liberal como para dar a su hijo la libertad de elegir por sí mismo en cuestiones religiosas, o quizá cedió y dejó el asunto en manos de su madre, la formidable señora de los gatos, para que se ocupara ella de la educación de su nieto. Fuera como fuese, el pequeño George recibió instrucción religiosa a condición de que, una vez llegado a la edad de la primera comunión, pudiera elegir si hacerla o no.
A los nueve años, este decidió abandonar. Fue la primera de las muchas decisiones independientes que tomaría conforme iba convirtiéndose en sí mismo, algunas de ellas tozudas, otras sabias y todas encaminadas a granjearle una precoz reputación de excéntrico al cumplir los veinte años. La más insólita de todas, mucho más que el vegetarianismo o el socialismo, debió de ser la subasta de la famosa bodega de vinos de su padre tras la muerte de este, y la más importante, sin duda, su determinación a escribir una historia de la ciencia. La primera permitió a mis padres comprar una hermosa casa de campo cerca de Gante, donde yo nací, y la segunda fue madurándose durante cuarenta años, pasando de un sueño absurdo a la monumental Introduction to the History of Science, que hoy en día constituye una fértil realidad para muchos académicos.
Quienes llegaron a conocer al joven George Sarton siempre sonríen al hablar de él. Y luego suspiran: «Ah, ce Georges!», y cuentan alguna de esas historias suyas que, poco a poco, se convierten en leyenda. Por ejemplo, cuando se cansaba de estudiar, bajaba a la estación con una guía de viajes Baedeker y, fingiéndose turista, pedía a un taxista que le «enseñara la ciudad». Incluso podía llegar a convencerlo, como un favor especial, para que lo llevara a una bodeguita minúscula donde, desde tiempos inmemoriales, dos tarros de cristal sobre el solitario mostrador contenían las únicas mercancías a la venta: dos tipos de boules, una oscura y la otra clara; caramelos tan evocadores como el pitido de un barco al virar para los ganteses de toda la vida o la magdalena para Proust. Gante es una ciudad infinita en su fascinación, lo bastante pequeña como para que un niño conociera todos sus callejones y lo bastante grande como para presumir de ópera y universidad propias; una ciudad bellísima donde los príncipes comerciantes construyeron sus casas década a década, desde el siglo xv hasta el xix, tan misteriosa como Brujas pero más viva, puesto que sus canales aún se emplean como vías de transporte fluvial para barcazas de carbón, trigo y lino. La ciudad brindaba a George Sarton unas horas apasionadas, llenas de descubrimientos en librerías de segunda mano o recorriendo el río Lys con algún poemario en el bolsillo, para luego detenerse en un café de la orilla a comer los primeros espárragos con huevos cocidos y cerveza; y siempre, a cada hora, sonaban las campanas de la iglesia, de modo que el niño perdido en las páginas de Julio Verne, o el joven que descubría a Nietzsche, Maurice Maeterlinck o Émile Verhaeren alzaba la cabeza perplejo por lo rápido que corría el tiempo. Había cafés donde los parroquianos tenían a su disposición una pipa de arcilla marcada con su nombre. En un año de muchas fatigas, George tenía pipas por toda la ciudad, como si los cafés fueran clubes privados entre los que deambulaba fumando y componiendo sus primeros libros románticos, que escribió bajo el seudónimo de Dominique de Bray, cuando pensaba que sería poeta y aún no tenía ni idea de que pronto obtendría un doctorado en Mecánica celeste, abandonaría Bélgica para siempre como refugiado de la guerra de 1914 y, al final, ya en Estados Unidos, se convertiría en profesor de una nueva disciplina llamada Historia de la ciencia —y tampoco, por cierto, de que ese poeta que llevaba dentro arraigaría en él para reaparecer en su hija con la siguiente generación—.
Ya no volverán los días en que mi padre y yo bebíamos pinot americano y él me contaba cosas del pasado, pero la coletilla aún flota en el aire, igual que la soledad, las luchas y la vida fructífera de la antigua y sombría casa y de la ciudad que la rodeaba aún se destilan del aroma de la langosta de Cuaresma o del inefable pain de veau: «en casa de mi padre».
2 «Lléveselo.»
3 «¡Apestas a pereza desde aquí!»
Un lugar verde y salvaje
«Cuéntame cosas de Gales. Cuéntame cómo era», rogaba a mi madre cuando era niña. Nunca me cansaba de oír sus descripciones de aquel lugar verde y salvaje, fragmentos de historias que no logré componer del todo hasta varios años después de su muerte. Entonces sí pude entender «cómo era», descubrí la historia entera escrita de su propia mano y mezclada con sus papeles para que alguien —o tal vez nadie— la encontrara; no era un cuento para contar a su hija pequeña, sino un modo de afianzar para siempre una experiencia compleja cuyo recuerdo la había perseguido durante mucho tiempo. Fue como poner una flor rizada japonesa en un jarrón de agua y verla abrirse, pues esos recuerdos tempranos de mi madre parecen revelar, en su esencia, el florecimiento de una vida entera.
Mi madre pertenecía a la familia Elwes de Suffolk, Inglaterra. Su padre, Gervase Elwes, era ingeniero de caminos y responsable del trazado de ferrocarriles, carreteras y puentes en India, España y Canadá, de modo que pasaba largas temporadas fuera de casa. Por lo que sé, mi abuela lo amaba hasta el punto de excluir de su vida a sus dos hijos, Hugh y Mabel. Al parecer, cuando ella y su marido se marcharon a Canadá —donde Gervase Elwes trabajaba en la extensión del sistema de canalización de Winnipeg— ni reparó en lo extraño, cuando menos, que resultaba dejar allí abandonados a sus hijos de siete y nueve años durante dos largos años. Hugh fue a un internado, por supuesto, y a Mabel la enviaron a una pequeña granja de Gales. Sin duda la idea provino de su padre, un hombre sensible y comprensivo que se preocupaba por la dolorosa guerra que su hija libraba sin cesar contra la sociedad, representada ya en la figura de la niñera, ya en toda ley o regulación, o bien en cualquier «actividad planificada». Quizá la salvaje Gales le pareció a ese hombre imaginativo un paisaje del todo apropiado para que su salvaje hija pequeña deambulara por él, felizmente liberada de todo cuanto la había golpeado y hostigado en el refinado ambiente del hogar. Así fue como, a una edad muy temprana, mi madre recibió el don de la soledad, y aunque quizá ahora pueda parecernos un regalo un poco temerario, ¡cuánta razón tenía mi abuelo! Conocí muy bien la radiante felicidad del recuerdo que inundaba el rostro de mi madre cuando hablaba de Gales como de un paraíso perdido, y lo que ese largo período de comunión solitaria con la naturaleza hizo por ella, una apasionada y perceptiva observadora de las flores, los árboles y los animales durante toda su vida que, rodeada de extraños, tuvo que rehacer su hogar muchas veces y hasta cambiar de nacionalidad en dos ocasiones. Sin embargo, la inglesa que llevaba dentro la acompañó en esos cambios y, allá donde fue, traspuso su esencia en los jardines y en la creación de entornos bellos, así como en una especie de apasionado aislamiento. Así, lo que le ocurrió en Gales a los siete años fue una preparación para todo lo que sucedería más adelante.
Gervase Elwes y su mujer no eran del todo conscientes del peculiar entorno en el que dejaban a su hija cuando partieron rumbo a Canadá con total despreocupación. Sucedió que, en el último momento, la familia que se había comprometido a acoger a Mabel les anunció que no podría hacerse cargo de la niña; los Elwes, a punto ya de marcharse, tuvieron que aceptar el ofrecimiento de la familia, que proponía a unas completas extrañas como sustitutas ideales. Sin embargo, lo que en realidad quería esta era hacer un favor a unas parientes pobres, proporcionándoles esa fuente de ingresos suplementarios. La nueva familia de acogida de Mabel estaba compuesta por dos mujeres: la «yaya», de rostro amable y arrugado y manos cálidas, y la «tía Mollie», su hija, una mujer alta y muy nerviosa con ojos azules como plumas de arrendajo que, al parecer, profesó una antipatía inmediata por aquella «niña rica». Ni siquiera la yaya, a quien Mabel llegó a querer muchísimo, sentía al principio un verdadero afecto por ella, eso fue mucho después. Eran gente dura y primitiva, y quizá veían a la niña como los pueblos primitivos suelen ver al extranjero —ella era inglesa y las mujeres, galesas—: alguien de quien sacar provecho por encima de todo. Aun así, es difícil comprender la razón por la que las dos mujeres decidieron, antes que nada, donar la ropa de Mabel a unos parientes cercanos. Es curioso que los escritos de mi madre no mencionen ese comportamiento que sorprende por su crueldad. No obstante, aunque mi madre decidió no recordarlo cuando se dispuso a escribir la historia, a mí, de niña, me causó una impresión tan imborrable que me he visto forzada a contarlo aquí. Recuerdo muy bien la rabia impotente que sentía por no poder remontarme en el tiempo para decir a aquellas mujeres lo que pensaba de ellas. Recuerdo suplicar a mi madre que me asegurara que, cuando sus padres por fin acudieron a rescatarla, tomaron cartas en el asunto con determinación violenta y drástica, pero ella nunca fue capaz de confirmarlo. Tal vez Eleanor y Gervase Elwes al final sintieron más lástima que rabia, aunque la irascibilidad de mi abuela era de todos conocida y mis recuerdos incluyen una imagen de ella sacudiendo feroz la sombrilla mientras profería implacables amenazas ante un carretero cuyo caballo lucía más bien desnutrido. Fuera como fuese, la historia me parecía inconclusa, me daba una impresión de justicia no resuelta, hasta que leí el maduro juicio de mi madre al respecto y empecé a comprender que, en comparación con todo lo que vendría después, cargado de un significado humano mucho más profundo, esa aspereza inicial se tornaba irrelevante.
Además, la memoria destila su esencia, y la esencia de dicha experiencia para mi madre fue estar sola en el campo y todo lo que esa soledad supuso para ella.
Las fotografías de Mabel Elwes en esa época muestran a una niña guapa, de ojos grises y muy abiertos, mirada soñadora y traviesa y rizos de color castaño claro amontonados sobre la cabeza. La boca y la barbilla revelan una firme obstinación. Para ella Gales supuso, por encima de todo, una posibilidad de huida: escapar a los frondosos vergeles y prados de hierbas altas, escapar al precioso río de aguas someras que corría bañando en bronce los guijarros. En cierto punto, hallaba una orilla herbosa muy cerca del agua donde podía tumbarse boca abajo y dejar que el agua le fluyera entre las manos, como un constante y renovado sortilegio; era un juego prohibido y, por eso, tanto más delicioso. En el vergel, situado un poco más arriba, en la ladera del huerto detrás de la granja, vivía Daisy, una vaca gris parda de la raza Jersey que concedía a la niña ciertos privilegios: por ejemplo, podía arrebujarse en su cálido costado a la sombra del mediodía mientras la vaca rumiaba y, a veces, esta se volvía impertérrita a echar un vistazo, con sus ojos líquidos y marrones, a la personita que tenía al lado. A su vez, Mabel pasaba horas y horas espantando las moscas alrededor de la vaca con una ramita verde. También pasaba muchas horas —estas más arduas— llenando y cargando cubos de agua para el abrevadero de Daisy. Había que cogerle el tranquillo a la bomba para que saliera el agua; primero con una sucesión rápida de golpecitos cortos y luego tirando poco a poco del largo mango arriba y abajo. Mabel no podía cargar un cubo lleno, claro, lo cual la obligaba a hacer unos cuantos viajes antes de llenar por completo el abrevadero. Qué triste que, tras el esfuerzo, Daisy se negara a acercarse de inmediato a beber y solo lo hiciera cuando le apetecía. Aun así, ambas compartían momentos muy afectuosos, y Daisy seguía a Mabel allá donde fuera, hasta el punto de verse atrapada una vez entre dos setos de un estrecho camino y quedarse allí una eternidad, rumiando plácidamente su bolo y decidida a no volver atrás. La vaca y la niña tenían caracteres opuestos, pero se guardaban un respeto mutuo.
Imagino a mi madre corriendo arriba y abajo aquellos dos años —¡qué rápido fue siempre su paso, incluso a los setenta!—, atravesando la luz moteada y la sombra, siempre con hojas verdes en la cabeza y rayos de sol salpicándola, sola entre los trinos de los pájaros y el río de aguas rápidas y someras. Escribió: «Es como si mi mente y mi corazón estuvieran atados con cien concienzudos lazos que, de repente, se soltaron y desaparecieron. ¡Qué maravilla, qué sueño inexhaustible, qué felicidad!».
Sin embargo, la soledad es una cosa y el aislamiento otra. A veces su aislamiento rayaba en la crueldad: por ejemplo, las dos mujeres de la granja solían pasar veladas jugando a las cartas con unos vecinos que vivían a cierta distancia, de modo que dejaban a la niña sola en casa, sufriendo agonías y miedos que solo quienes los han vivido podrán imaginar, sentada temblando en la oscuridad en lo alto de la escalera al oír el ulular de una lechuza o el crujido de una rama hasta que, por fin —a veces muy tarde, ya a medianoche—, los pasos en el zaguán le revelaban que estaba a salvo. Es cierto que la yaya le fue tomando afecto y, al final, se hicieron amigas, pero qué terrible recordar que no sucedió lo mismo con la tía Mollie, una presencia aterradora por su reserva y su singularidad, como una extraña diosa imposible de apaciguar. Fue la tía Mollie quien un día se quedó mirando a la niña con frialdad y le dijo: «Tienes una boquita perversa», infligiéndole una de esas heridas que luego nos acechan durante toda la vida; mi madre hacía un gesto de dolor cada vez que lo recordaba, como si se preguntara hasta el final si acaso era verdad, como si ese comentario la hubiera marcado de por vida y la niña que llevaba dentro, parte de la bella persona que era, hubiera quedado envenenada entonces y para siempre. La tía Mollie era una criatura de humor cambiante; a veces se pasaba el día canturreando hasta que, de repente, se ponía taciturna y se sumía en un silencio que podía estallar con violencia en cualquier momento, y entonces se movía por la casa como una tormenta, dando portazos y llenando cada rincón con su propia oscuridad. En esos momentos, los más sensatos se cuidaban muy mucho de acercarse a ella. No cabe duda de que esos ataques de ira interesaban mucho a Mabel, que también tenía rabietas y sabía lo difícil que era controlarlas. Recordaba muy bien cómo su padre la sentaba en las rodillas durante sus arrebatos y trataba de ayudarla. La enseñó a quedarse a solas y descargar su ira golpeando maderos con un martillo o rompiendo palos; dejando, en fin, que la convulsión se calmara arremetiendo contra objetos inanimados. Así, en esos días en que la granja era un lugar peligroso, Mabel permanecía alerta, vigilaba recelosa y en silencio, deliberaba con Daisy o daba largos paseos por el vergel, donde habían montado un columpio para ella y podía imaginar que volaba.