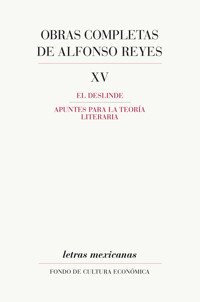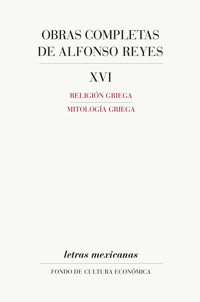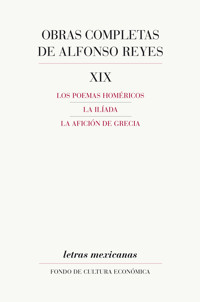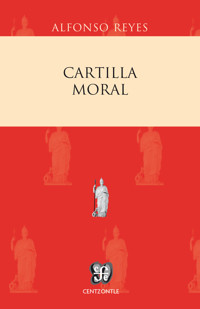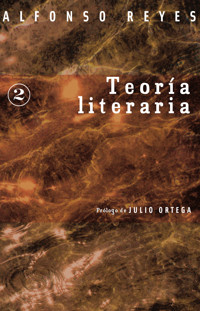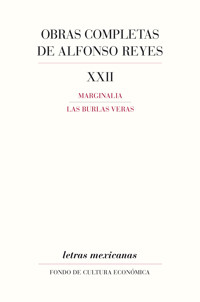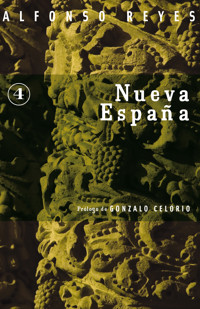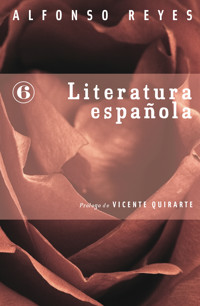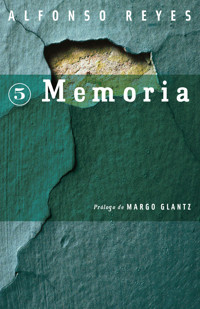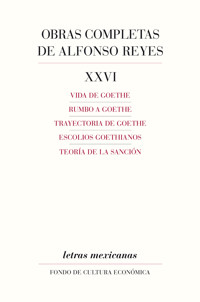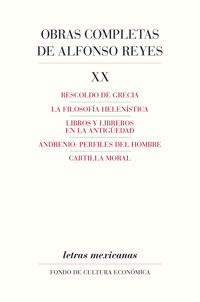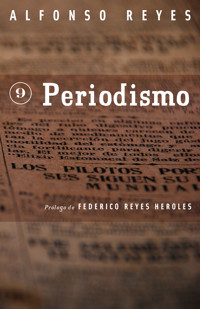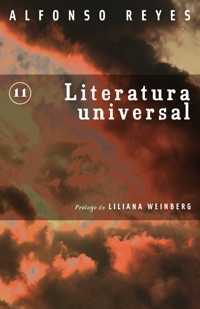2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2014
Breve antología del humanista mexicano que contiene el texto completo de Visión de Anáhuac, la obra de teatro Ifigenia cruel y una selección de poesía que cubre las épocas representativas de la poética de Reyes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 169
Ähnliche
ALFONSO REYES
ANTOLOGÍA
PROSA / TEATRO / POESÍA
Primera edición, 1963 Decimoctava reimpresión, 2012 Primera edición electrónica, 2014
D. R. © 1963, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-2022-4 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
ADVERTENCIA
Erudito y artista, Alfonso Reyes solía equilibrar la abundancia de sus dones a fin de recoger con frase sencilla las experiencias que movían su espíritu. Nunca desdeñó, aun en sus textos de índole técnica, el impulso lírico, el preferir expresiones donde la intención estética tuviera preponderancia y fuese a la postre distintivo de lo escrito. Sabiamente, su pluma se trasladaba de la consideración filosófica a los problemas sociales, y lo mismo tocaba cuestiones relativas a la teoría literaria que a la historia o la filología. Fue un humanista atento a todas las disciplinas y recurrió a la diversidad de los géneros para verter su pensamiento. En las letras mexicanas cobran vigor sus ensayos, cuentos, poemas, que son testimonio de esas cualidades del intelectual para quien la cultura constituye una unidad.
A temprana hora la Visión de Anáhuac —escrita en 1915 y publicada en 1917— ratificó las virtudes de que su autor había dado muestras anteriormente. Lo poético se hermana ahí con la aportación de los cronistas, y el resultado es una imagen afectiva del mundo que contemplaron los conquistadores. Paisaje y civilización indígenas, apuntalados con citas oportunas, cruzan ante la mirada del viajero dejando en ella el latido de una nueva percepción de la vida. “La región más transparente del aire”, con sus valles y montañas, ríos y pobladores, perdura rescatada en esas páginas junto a los capítulos más gráciles y amenos de la literatura hispanoamericana.
Algo de autobiográfico, realzado por la imaginación, acontece en La cena, cuento que en ciertos aspectos participa de los caracteres propios de la literatura fantástica. El juego de la realidad y el sueño, no exento de insinuaciones filosóficas y abordado con medios eminentemente narrativos, entra así en la literatura moderna en español de acuerdo con las corrientes que por aquellos años adquirían auge en Europa. Con nitidez, a la que Reyes quiso ser siempre fiel, el argumento se desliza sin perturbar el misterio con que el relato fue concebido.
La preocupación por la claridad se trasluce también en los dos ensayos sobre literatura y lengua reunidos en este volumen: Apolo o de la literatura y De la lengua vulgar. El primero aborda temas que habría de desarrollar luego en tratados mayores, y el último establece los lazos constantes entre el lenguaje cotidiano y la producción artística. En ambos, el problema del significado es una cuestión plena de sugestiones, que instruye acerca de la añeja polémica entre lo oral y lo escrito.
Teatro lírico es Ifigenia cruel, la sacerdotisa griega que ha perdido el recuerdo de su anterior existencia entre los hombres y, para su desdicha, ante su hermano Orestes recupera la memoria. En versos de trágico esplendor, Reyes expone la renuncia de la heroína a seguir a los suyos a un medio en que la maldición de los dioses habrá de persistir representada en su persona. Al contradecir la tradición del regreso, triunfa la libertad con que Ifigenia se conduce frente al mito. De esa manera, “oponiendo un ‘hasta aquí’ a las persecuciones y rencores políticos de su tierra opera en cierto modo la redención de su raza”.
La porción final del libro, consagrada a reunir variados ejemplos de la poesía del ilustre escritor, reflejan acaso lo más puro de su actividad literaria. Con la decisión de eludir las tendencias que ayudan a clasificar a los poetas, escribió poesía confiado particularmente a sus emociones. A menudo, la lengua vulgar irrumpe en la fluidez de los versos y deja un sabor de objeto popular; otras veces, el afán definitorio lo anima a resumir en breves imágenes el gusto por la belleza, y con frecuencia la pasión se planta en medio de su fervor.
Estructurada desde puntos de vista complementarios, esta Antología confirma la validez de una obra que admitió de la erudición lo que remozaba el amor a la vida, y de la vida misma recibió el torrente en que se fundan los desvelos del escritor verdadero.
Prosa
VISIÓN DE ANÁHUAC [1519]
I
Viajero: has llegado a la región más transparente del aire.
EN LA era de los descubrimientos, aparecen libros llenos de noticias extraordinarias y amenas narraciones geográficas. La historia, obligada a descubrir nuevos mundos, se desborda del cauce clásico, y entonces el hecho político cede el puesto a los discursos etnográficos y a la pintura de civilizaciones. Los historiadores del siglo XVI fijan el carácter de las tierras recién halladas, tal como éste aparecía a los ojos de Europa: acentuado por la sorpresa, exagerado a veces. El diligente Giovanni Battista Ramusio publica su peregrina recopilación Delle Navigationi et Viaggi en Venecia y el año de 1550. Consta la obra de tres volúmenes in-folio, que luego fueron reimpresos aisladamente, y está ilustrada con profusión y encanto. De su utilidad no puede dudarse: los cronistas de Indias del Seiscientos (Solís al menos) leyeron todavía alguna carta de Cortés en las traducciones italianas que ella contiene.
En sus estampas, finas y candorosas, según la elegancia del tiempo, se aprecia la progresiva conquista de los litorales; barcos diminutos se deslizan por una raya que cruza el mar; en pleno océano, se retuerce, como cuerno de cazador, un monstruo marino, y en el ángulo irradia picos una fabulosa estrella náutica. Desde el seno de la nube esquemática, sopla un Éolo mofletudo, indicando el rumbo de los vientos —constante cuidado de los hijos de Ulises—. Vense pasos de la vida africana, bajo la tradicional palmera y junto al cono pajizo de la choza, siempre humeante; hombres y fieras de otros climas, minuciosos panoramas, plantas exóticas y soñadas islas. Y en las costas de la Nueva Francia, grupos de naturales entregados a los usos de la caza y la pesquería, al baile o a la edificación de ciudades. Una imaginación como la de Stevenson, capaz de soñar La isla del tesoro ante una cartografía infantil, hubiera tramado, sobre las estampas del Ramusio, mil y un regocijos para nuestros días nublados.
Finalmente, las estampas describen la vegetación de Anáhuac. Deténganse aquí nuestros ojos: he aquí un nuevo arte de naturaleza.
La mazorca de Ceres y el plátano paradisiaco, las pulpas frutales llenas de una miel desconocida; pero, sobre todo, las plantas típicas: la biznaga mexicana —imagen del tímido puerco espín—, el maguey (del cual se nos dice que sorbe sus jugos a la roca), el maguey que se abre a flor de tierra, lanzando a los aires su plumero; los “órganos” paralelos, unidos como las cañas de la flauta y útiles para señalar la linde; los discos del nopal —semejanza del candelabro—, conjugados en una superposición necesaria, grata a los ojos: todo ello nos aparece como una flora emblemática, y todo como concebido para blasonar un escudo. En los agudos contornos de la estampa, fruto y hoja, tallo y raíz, son caras abstractas, sin color que turbe su nitidez.
Esas plantas protegidas de púas nos anuncian que aquella naturaleza no es, como la del sur o las costas, abundante en jugos y vahos nutritivos. La tierra de Anáhuac apenas reviste feracidad a la vecindad de los lagos. Pero, a través de los siglos, el hombre conseguirá desecar sus aguas, trabajando como castor; y los colonos devastarán los bosques que rodean la morada humana, devolviendo al valle su carácter propio y terrible: —En la tierra salitrosa y hostil, destacadas profundamente, erizan sus garfios las garras vegetales, defendiéndose de la seca.
Abarca la desecación del valle desde el año de 1449 hasta el año de 1900. Tres razas han trabajado en ella, y casi tres civilizaciones —que poco hay de común entre el organismo virreinal y la prodigiosa ficción política que nos dio treinta años de paz augusta—. Tres regímenes monárquicos, divididos por paréntesis de anarquía, son aquí ejemplo de cómo crece y se corrige la obra del Estado, ante las mismas amenazas de la naturaleza y la misma tierra que cavar. De Netzahualcóyotl al segundo Luis de Velasco, y de éste a Porfirio Díaz, parece correr la consigna de secar la tierra. Nuestro siglo nos encontró todavía echando la última palada y abriendo la última zanja.
Es la desecación de los lagos como un pequeño drama con sus héroes y su fondo escénico. Ruiz de Alarcón lo había presentido vagamente en su comedia de El semejante a sí mismo. A la vista de numeroso cortejo, presidido por Virrey y Arzobispo, se abren las esclusas: las inmensas aguas entran cabalgando por los tajos. Ése, el escenario. Y el enredo, las intrigas de Alonso Arias y los dictámenes adversos de Adrián Boot, el holandés suficiente; hasta que las rejas de la prisión se cierran tras Enrico Martín, que alza su nivel con mano segura.
Semejante al espíritu de sus desastres, el agua vengativa espiaba de cerca a la ciudad; turbaba los sueños de aquel pueblo gracioso y cruel, barriendo sus piedras florecidas; acechaba, con ojo azul, sus torres valientes.
Cuando los creadores del desierto acaban su obra, irrumpe el espanto social.
El viajero americano está condenado a que los europeos le pregunten si hay en América muchos árboles. Les sorprenderíamos hablándoles de una Castilla americana más alta que la de ellos, más armoniosa, menos agria seguramente (por mucho que en vez de colinas la quiebren enormes montañas), donde el aire brilla como espejo y se goza de un otoño perenne. La llanura castellana sugiere pensamientos ascéticos: el valle de México, más bien pensamientos fáciles y sobrios. Lo que una gana en lo trágico, la otra en plástica rotundidad.
Nuestra naturaleza tiene dos aspectos opuestos. Uno, la cantada selva virgen de América, apenas merece describirse. Tema obligado de admiración en el Viejo Mundo, ella inspira los entusiasmos verbales de Chateaubriand. Horno genitor donde las energías parecen gastarse con abandonada generosidad, donde nuestro ánimo naufraga en emanaciones embriagadoras, es exaltación de la vida a la vez que imagen de la anarquía vital: los chorros de verdura por las rampas de la montaña; los nudos ciegos de las lianas; toldos de platanares; sombra engañadora de árboles que adormecen y roban las fuerzas de pensar; bochornosa vegetación; largo y voluptuoso torpor, al zumbido de los insectos. ¡Los gritos de los papagayos, el trueno de las cascadas, los ojos de las fieras, le dard empoisonné du sauvage! En estos derroches de fuego y sueño —poesía de hamaca y de abanico— nos superan seguramente otras regiones meridionales.
Lo nuestro, lo de Anáhuac, es cosa mejor y más tónica. Al menos, para los que gusten de tener a toda hora alerta la voluntad y el pensamiento claro. La visión más propia de nuestra naturaleza está en las regiones de la mesa central: allí la vegetación arisca y heráldica, el paisaje organizado, la atmósfera de extremada nitidez, en que los colores mismos se ahogan —compensándolo la armonía general del dibujo—; el éter luminoso en que se adelantan las cosas con un resalte individual; y, en fin, para de una vez decirlo en las palabras del modesto y sensible fray Manuel de Navarrete:
una luz resplandeciente
que hace brillar la cara de los cielos.
Ya lo observaba un grande viajero, que ha sancionado con su nombre el orgullo de la Nueva España; un hombre clásico y universal como los que criaba el Renacimiento, y que resucitó en su siglo la antigua manera de adquirir la sabiduría viajando, y el hábito de escribir únicamente sobre recuerdos y meditaciones de la propia vida: en su Ensayo político, el barón de Humboldt notaba la extraña reverberación de los rayos solares en la masa montañosa de la altiplanicie central, donde el aire se purifica.
En aquel paisaje, no desprovisto de cierta aristocrática esterilidad, por donde los ojos yerran con discernimiento, la mente descifra cada línea y acaricia cada ondulación; bajo aquel fulgurar del aire y en su general frescura y placidez, pasearon aquellos hombres ignotos la amplia y meditabunda mirada espiritual. Extáticos ante el nopal del águila y de la serpiente —compendio feliz de nuestro campo— oyeron la voz del ave agorera que les prometía seguro asilo sobre aquellos lagos hospitalarios. Más tarde, de aquel palafito había brotado una ciudad, repoblada con las incursiones de los mitológicos caballeros que llegaban de las Siete Cuevas —cuna de las siete familias derramadas por nuestro suelo—. Más tarde, la ciudad se había dilatado en imperio, y el ruido de una civilización cilclópea, como la de Babilonia y Egipto, se prolongaba, fatigado, hasta los infaustos días de Moctezuma el doliente. Y fue entonces cuando, en envidiable hora de asombro, traspuestos los volcanes nevados, los hombres de Cortés (“polvo, sudor y hierro”) se asomaron sobre aquel orbe de sonoridad y fulgores: espacioso circo de montañas.
A sus pies, en un espejismo de cristales, se extendía la pintoresca ciudad, emanada toda ella del templo, por manera que sus calles radiantes prolongaban las aristas de la pirámide.
Hasta ellos, en algún oscuro rito sangriento, llegaba —ululando— la queja de la chirimía y, multiplicado en el eco, el latido del salvaje tambor.
II
Parecía a las cosas de encantamiento que cuentan en el libro de Amadís… No sé cómo lo cuente.
BERNAL DÍAZ DEL CASTLLLO
DOS LAGUNAS ocupan casi todo el valle: la una salada, la otra dulce. Sus aguas se mezclan con ritmos de marea, en el estrecho formado por las sierras circundantes y un espinazo de montañas que parte del centro. En mitad de la laguna salada se asienta la metrópoli, como una inmensa flor de piedra, comunicada a tierra firme por cuatro puertas y tres calzadas, anchas de dos lanzas jinetas. En cada una de las cuatro puertas, un ministro grava las mercancías. Agrúpanse los edificios en masas cúbicas; la piedra está llena de labores, de grecas. Las casas de los señores tienen vergeles en los pisos altos y bajos, y un terrado por donde pudieran correr cañas hasta treinta hombres a caballo. Las calles resultan cortadas, a trechos, por canales. Sobre los canales saltan unos puentes, unas vigas de madera labrada capaces de diez caballeros. Bajo los puentes se deslizan las piraguas llenas de fruta. El pueblo va y viene por la orilla de los canales, comprando el agua dulce que ha de beber: pasan de unos brazos a otros las rojas vasijas. Vagan por los lugares públicos personas trabajadoras y maestros de oficio, esperando quien los alquile por sus jornales. Las conversaciones se animan sin gritería: finos oídos tiene la raza, y, a veces, se habla en secreto. Óyense unos dulces chasquidos; fluyen las vocales, y las consonantes tienden a licuarse. La charla es una canturía gustosa. Esas xés, esas tlés, esas chés que tanto nos alarman escritas, escurren de los labios del indio con una suavidad de aguamiel.
El pueblo se atavía con brillo, porque está a la vista de un grande emperador. Van y vienen las túnicas de algodón rojas, doradas, recamadas, negras y blancas, con ruedas de plumas superpuestas o figuras pintadas. Las caras morenas tienen una impavidez sonriente, todas en el gesto de agradar. Tiemblan en la oreja o la nariz las arracadas pesadas, y en las gargantas los collaretes de ocho hilos, piedras de colores, cascabeles y pinjantes de oro. Sobre los cabellos, negros y lacios, se mecen las plumas al andar. Las piernas musculosas lucen aros metálicos, llevan antiparas de hoja de plata con guarniciones de cuero —cuero de venado amarillo y blanco—. Suenan las flexibles sandalias. Algunos calzan zapatones de un cuero como de marta y suela blanca cosida con hilo dorado. En las manos aletea el abigarrado moscador, o se retuerce el bastón en forma de culebra con dientes y ojos de nácar, puño de piel labrada y pomas de pluma. Las pieles, las piedras y metales, la pluma y el algodón confunden sus tintes en un incesante tornasol y —comunicándoles su calidad y finura— hacen de los hombres unos delicados juguetes.
Tres sitios concentran la vida de la ciudad: en toda ciudad normal otro tanto sucede. Uno es la casa de los dioses, otro el mercado, y el tercero el palacio del emperador. Por todas las colaciones y barrios aparecen templos, mercados y palacios menores. La triple unidad municipal se multiplica, bautizando con un mismo sello toda la metrópoli.
El templo mayor es un alarde de piedra. Desde las montañas de basalto y de pórfido que cercan el valle, se han hecho rodar moles gigantescas. Pocos pueblos —escribe Humboldt— habrán removido mayores masas. Hay un tiro de ballesta de esquina a esquina del cuadrado, base de la pirámide. De la altura, puede contemplarse todo el panorama chinesco. Alza el templo cuarenta torres, bordadas por fuera, y cargadas en lo interior de imaginería, zaquizamíes y maderamiento picado de figuras y monstruos. Los gigantescos ídolos —afirma Cortés— están hechos con una mezcla de todas las semillas y legumbres que son alimento del azteca. A su lado, el tambor de piel de serpiente que deja oír a dos leguas su fúnebre retumbo; a su lado, bocinas, trompetas y navajones. Dentro del templo pudiera caber una villa de quinientos vecinos. En el muro que lo circunda, se ven unas moles en figura de culebras asidas, que serán más tarde pedestales para las columnas de la catedral. Los sacerdotes viven en la muralla o cerca del templo; visten hábitos negros, usan los cabellos largos y despeinados, evitan ciertos manjares, practican todos los ayunos. Junto al templo están recluidas las hijas de algunos señores, que hacen vida de monjas y gastan los días tejiendo en pluma.
Pero las calaveras expuestas, y los testimonios ominosos del sacrificio, pronto alejan al soldado cristiano, que, en cambio, se explaya con deleite en la descripción de la feria.
Se hallan en el mercado —dice— “todas cuantas cosas se hallan en toda la tierra”. Y después explica que algunas más, en punto a mantenimientos, vituallas, platería. Esta plaza principal está rodeada de portales, y es igual a dos de Salamanca. Discurren por ella diariamente —quiere hacernos creer— sesenta mil hombres cuando menos. Cada especie o mercaduría tiene su calle, sin que se consienta confusión. Todo se vende por cuenta y medida, pero no por peso. Y tampoco se tolera el fraude: por entre aquel torbellino, andan siempre disimulados unos celosos agentes, a quienes se ha visto romper las medidas falsas. Diez o doce jueces, bajo su solio, deciden los pleitos del mercado, sin ulterior trámite de alzada, en equidad y a vista del pueblo. A aquella gran plaza traían a tratar los esclavos, atados en unas varas largas y sujetos por el collar.
Allí venden —dice Cortés— joyas de oro y plata, de plomo, de latón, de cobre, de estaño; huesos, caracoles y plumas; tal piedra labrada y por labrar; adobes, ladrillos, madera labrada y por labrar. Venden también oro en grano y en polvo, guardado en cañutos de pluma que, con las semillas más generales, sirven de moneda. Hay calles para la caza, donde se encuentran todas las aves que congrega la variedad de los climas mexicanos, tales como perdices y codornices, gallinas, lavancos, dorales, zarcetas, tórtolas, palomas y pajaritos en cañuela; buharros y papagayos, halcones, águilas, cernícalos, gavilanes. De las aves de rapiña se venden también los plumones con cabeza, uñas y pico. Hay conejos, liebres, venados, gamos, tuzas, topos, lirones y perros pequeños que crían para comer castrados. Hay calle de herbolarios, donde se venden raíces y yerbas de salud, en cuyo conocimiento empírico se fundaba la medicina: más de mil doscientas hicieron conocer los indios al doctor Francisco Hernández, médico de cámara de Felipe II y Plinio de la Nueva España. Al lado, los boticarios ofrecen ungüentos, emplastos y jarabes medicinales. Hay casas de barbería, donde lavan y rapan las cabezas. Hay casas donde se come y bebe por precio. Mucha leña, astilla de ocote, carbón y braserillos de barro. Esteras para la cama, y otras, más finas, para el asiento o para esterar salas y cámaras. Verduras en cantidad, y sobre todo, cebolla, puerro, ajo, borraja, mastuerzo, berro, acedera, cardos y tagarninas. Los capulines y las ciruelas son las frutas que más se venden. Miel de abejas y cera de panal; miel de caña de maíz, tan untuosa y dulce como la de azúcar; miel de maguey, de que hacen también azúcares y vinos. Cortés, describiendo estas mieles al Emperador Carlos V, le dice con encantadora sencillez: “¡mejores que el arrope!” Los hilados de algodón para colgaduras, tocas, manteles y pañizuelos le recuerdan la alcaicería de Granada. Asimismo hay mantas, abarcas, sogas, raíces dulces y reposterías, que sacan del henequén. Hay hojas vegetales