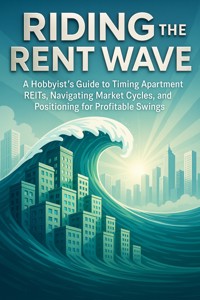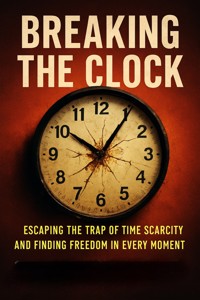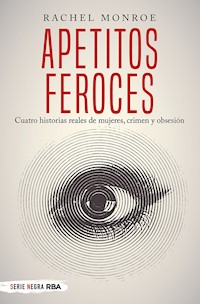
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
UN TRUE CRIME PROVOCATIVO SOBRE LO QUE NOS ATRAE DE LA VIOLENCIA El mundo del crimen es esencialmente masculino: tanto quienes los cometen como las víctimas y quienes los investigan son, sobre todo, hombres. Entonces ¿por qué la mayor parte de las personas que consumen historias criminales son mujeres? Como no hay respuesta simple a esta fascinación, Rachel Monroe propone un enfoque diferente y examina los casos reales de cuatro mujeres atraídas por diferentes aspectos del crimen: una rica heredera que muchos consideran la madre de la ciencia forense; una aficionada a los asesinatos de la familia Manson que buscó vínculos con la familia de Sharon Tate; una joven que se enamoró de un convicto, y una adolescente obsesionada con la matanza de Columbine que planeó su propia masacre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 454
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original inglés: Savage Appetites.
© del texto: Rachel Monroe, 2019.
© de la traducción: Eduardo Iriarte Goñi, 2022.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S.L.U., 2022.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición: mayo de 2022.
REF.:ODBO036
ISBN: 978-84-1132-045-0
EL TALLER DEL LLIBRE•REALIZACIÓN DE LA VERSIÓN DIGITAL
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito
del editor cualquier forma de reproducción, distribución,
comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida
a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro
(Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org)
si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra
(www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47).
Todos los derechos reservados.
A MI MADRE,
EN AGRADECIMIENTO POR SU IMAGINACIÓN SOMBRÍA
Y SU CÁLIDO CORAZÓN
es como si por fin eso de monstruoso interés
estuviera ocurriendo en el cielo
pero se pone el sol y te impide verlo
JOHN ASHBERY
TODO CRIMEN A TODAS HORAS
Hasta hace unos años, Oxygen era una cadena de televisión por cable dirigida a un grupo demográfico joven y femenino que emitía programas poco memorables de alto contenido dramático con títulos como Last Squad Standing y Bad Girls Club. Según los ejecutivos de la cadena, las millennials que aspiraban a captar ansiaban «frescura» y «autenticidad», «fuertes apuestas emocionales y optimismo».[1] No tardaron esos ejecutivos en darse cuenta de que lo que querían las jóvenes en realidad eran más programas sobre asesinatos. Cuando la cadena en apuros empezó a emitir un bloque dedicado a crímenes reales en 2015, los índices de audiencia subieron un 42 %.[2] En 2017, la cadena cambió su imagen de marca y adoptó nuevas prioridades de programación: todo crimen a todas horas.
Los índices de audiencia se dispararon.[3] Oxygen había dado con un filón importante. Durante estos últimos años, al mismo tiempo que la tasa de homicidios de Estados Unidos alcanzaba mínimos históricos, los relatos sobre asesinatos han experimentado un ascenso cultural. Los que sentimos predilección por la crónica negra nos vimos inundados de contenidos, tanto si nuestros gustos tendían hacia los documentales de calidad de HBO que ponen en tela de juicio el sistema judicial, como si estaban más en la línea de programas como Swamp Murders del canal Investigation Discovery. (O, como suele pasar, ambos. El género negro de no ficción, denominado «crimen real», tiende a eludir las tradicionales categorizaciones de alta o baja calidad). Empezaron a anunciarse en Etsy tiendas que vendían pines esmaltados del Volkswagen Escarabajo de Ted Bundy y fundas de iPhone con la cara de Jeffrey Dahmer. Había aproximadamente un millón de podcasts nuevos, y todos tenían algo que «investigar».
En 2018, Oxygen celebró su segundo congreso anual de fans —CrimeCon— en el hotel Marriott Opryland de Nashville. El Opryland, según me anunciaron con orgullo al inscribirme, era el segundo hotel sin casino más grande del mundo. Ya se sabe que los estadounidenses tienden a equiparar grandiosidad con lujo y opulencia con valor, ¿no? El Opryland encarnaba justo eso, en forma de hotel. Presumía de un exuberante paisajismo interior con fuentes que ascendían en chorros siguiendo complejas coreografías, así como de infinitas opciones de picoteo que podían cargarse a la cuenta de la habitación. Se podía cenar en un asador instalado en la réplica de una mansión de antes de la guerra de Secesión y por 10 dólares se accedía a un barco que recorría el río de casi cuatrocientos metros de largo que discurría por uno de los atrios del hotel y cuya agua, según me dijeron, contenía una gota de todos y cada uno de los ríos del mundo.
La semana anterior al CrimeCon, el Opryland había albergado a un grupo de representantes de empresas del hormigón y la semana siguiente iba a acoger un congreso de gerentes de cadenas de suministro internacional, pero aquellos tres días de mayo estaba lleno a rebosar de mujeres jóvenes que llevaban camisetas con leyendas como BASICALLY A DETECTIVE; DNA OR IT DIND’T HAPPEN y I’M JUST HERE TO ESTABLISH AN ALIBI.
El primer día del CrimeCon ocupé un asiento en el salón de baile entre un par de miles de mujeres y algunos hombres. La megafonía emitía a todo volumen música pop animada mientras por las pantallas que flanqueaban el escenario desfilaban imágenes relacionadas con el crimen: fotos de fichas policiales y cinta de seguridad, y primeros planos de alarmantes titulares como «Un hombre es acusado de apuñalar a su madre», «Detenido el sospechoso de un apuñalamiento mortal» o «Cuatro personas muertas a tiros».
En los programas de Oxygen aparece un plantel de autoridades en crímenes, sobre todo hombres de rostro atractivo y ojeroso con experiencia en la lucha contra la delincuencia. Son personas reales, pero siempre parecen estar interpretando un papel, como el de una especie de padre afectuoso, pero algo distante y sobreprotector, en un telefilme dramático. Daba la impresión de que había al menos uno de esos papás-polis tan inexplicablemente sexis en todos y cada uno de los programas de crímenes reales. Uno de ellos, el antiguo experto en elaboración de perfiles criminales del FBI Jim Clemente, con sombrero de vaquero, salió al escenario entre grandes ovaciones. CrimeCon había empezado oficialmente.
«Lo que mueve al crimen es el «porqué», el móvil, —dijo Clemente—. Necesitamos ese «porqué» para resolver la mayoría de los crímenes. Porque el «cómo» y el «porqué» nos llevan al «quién». También existen móviles en la vida diaria. ¿Por qué comes un sándwich? Porque tienes hambre. Pero en los crímenes, a veces esos móviles están ocultos. ¿Por qué huyó esa mujer? ¿Para escapar de alguien que la controlaba y coaccionaba? ¿Por qué la mató él? ¿Fue por celos? ¿O por algo más insidioso?».
«¿Y por qué estáis aquí? ¿Os encanta el género? ¿Queréis resolver un caso pendiente? —La voz de Clemente se tornó más lenta y profunda; estaba realizando la transición al modo serio—. ¿O conocéis o conocíais a alguien que fue asesinado? ¿O sufristeis un delito en carne propia? Tengo una teoría. Queréis aprender para proteger a vuestros seres queridos. Es un objetivo de lo más altruista». Volvió a cambiar de entonación, y tuve la sensación de que esas variaciones tonales llegarían a ser exasperantes en el transcurso del largo fin de semana. «Pasadlo bien —dijo a voz en grito—. ¡Y no olvidéis poner el hashtag CrimeCon en vuestros mensajes!».
En el CrimeCon debería haberme sentido en mi salsa. Durante la mayor parte de mi vida postadolescente me he sumido de manera periódica en lo que he llegado a considerar una «fiebre criminal». Fui una de esas niñas sombrías que birlaban a su madre la revista People, no para leer noticias sobre famosos, sino sobre asesinos, secuestradores y sobredosis en circunstancias sospechosas. A medida que iba haciéndome mayor, mi apetito de historias de asesinatos parecía depender de las turbulencias que estuviera atravesando mi propia vida. Cuanto más triste, perdida o furiosa estaba, más hambre de crímenes tenía. Era una quinceañera con las hormonas disparadas cuando saqué Helter Skelter de la estantería de libros de mis padres y me provoqué pesadillas con la «familia» Manson, y ya con unos años más y bastante más deprimida me propuse leer las memorias de todas y cada una de las chicas Manson. Cuando descubrí que estaban en la red los diarios del asesino de Columbine, también los leí.
En mis periodos de fiebre criminal, las perspectivas con las que me identificaba variaban según lo que me estuviese ocurriendo. A veces me veía en el papel del investigador, el único lo bastante listo para encajar todas las piezas; a veces en el de la víctima inocente, a merced de fuerzas siniestras muy superiores a mí; a veces en el del valeroso defensor, enmendando los errores de un sistema imperfecto y corrupto, y a veces incluso me veía como el asesino.
Que casi todos los obsesos con los crímenes reales que abarrotaban los pasillos del CrimeCon fueran mujeres resultaba, en apariencia, desconcertante. La inmensa mayoría de los delitos violentos los cometen hombres.[4] La mayoría de las víctimas de asesinato son hombres. Inspectores de homicidios e investigadores criminales: predominantemente hombres. Los abogados de casos criminales son sobre todo hombres. Por decirlo de una manera sencilla: el mundo del delito violento es masculino, al menos estadísticamente.
Sin embargo, la mayoría de los consumidores de historias en torno al crimen son sin duda alguna de sexo femenino. Las mujeres constituyen el grueso de los lectores de libros y oyentes de podcasts sobre crímenes reales. Ejecutivos y guionistas de televisión, científicos forenses, activistas y personas exoneradas están de acuerdo: el género del crimen real gusta de una manera abrumadora a las mujeres.
Las mujeres no se limitan a consumir pasivamente estas historias, también se involucran en ellas. Si empiezas a leer alguno de los muchos foros de investigación online donde los aficionados especulan acerca de crímenes sin resolver —y en ocasiones los resuelven—, verás que la mayoría de los que hacen aportaciones son mujeres. Más de siete de cada diez estudiantes de ciencias forenses, una de las especialidades universitarias que más está creciendo, son mujeres.[5] Hace unos años, dos estudiantes de la Universidad de Pittsburgh fundaron un Club de Casos Pendientes a fin de dedicar sus horas extracurriculares a investigar asesinatos: en el grupo, como era de esperar, predominan las mujeres.[6]
A veces, la atracción de las mujeres por el crimen real se desdeña por sórdida y voyerista (porque las mujeres son unas insustanciales). Otras veces se ensalza incondicionalmente por feminista (porque si a las mujeres les gusta algo, eso «debe» ser feminista). Y hay quien aduce que las mujeres leen sobre asesinos en serie para evitar convertirse en víctimas. Esta es la teoría más halagadora, y también, creo yo, la más incompleta. Al dar por sentado que los pensamientos sombríos de las mujeres son meramente pragmáticos, esos pensamientos dejan de resultar amenazadores. El crimen real no era algo que las mujeres presentes en el CrimeCon estuviéramos consumiendo a regañadientes, por nuestro propio bien. Disfrutábamos con todos aquellos espeluznantes relatos de secuestros, agresiones y cámaras de tortura, y ello se reflejaba en cuán a menudo recurríamos al lenguaje del apetito, el exceso, la obsesión. Otra hipótesis más alarmante era la que yo tiendo a preferir: quizá nos gustaran las historias horripilantes porque había algo horripilante en nuestro interior.
El fin de semana del CrimeCon fue un torbellino de actividades relacionadas con el crimen. Asistí a una mesa redonda sobre elaboración de perfiles y a una demostración de una nueva técnica de extracción de ADN llevada a cabo por un científico forense que interviene en el programa True Crime Tuesdays del doctor Oz. Me dieron un folleto que enumeraba «11 indicios de que puedes estar TRATANDO CON UN PSICÓPATA» (número 9: ausencia de objetivos realistas a largo plazo). Ojeé, pero no llegué a comprar, postales con una felicitación de las chicas Manson («Charlie dijo que nos asegurásemos de que pases un feliz cumpleaños. Y hacemos todo lo que Charlie nos dice que hagamos»). Lloré un poco cuando tres de las víctimas supervivientes del Asesino del Golden State celebraron la detención de un sospechoso después de más de treinta años. Oí a un antiguo agente de la CIA asquerosamente guapo afirmar que cualquiera que hubiese ido al extranjero había estado en una situación en la que su vida corría peligro. Me instaron a matricularme en un curso online sobre cómo «no ser una víctima», presentado por Nancy Grace. Un tipo con una identificación de FORENSE DEL CONDADO DE LOS ÁNGELES intentó venderme un libro sobre Ted Bundy, y cuando le dije que no me interesaba, me propuso a cambio un libro sobre el Asesino del Zodiaco. Me contó que dirigía una pequeña editorial: «Antes nos dedicábamos a los zombis y los vampiros, pero eso ya no tiene futuro. Ahora lo que mola es el crimen real». Luego intentó venderme un libro sobre un ladrón de bancos. No oí ni una sola mención a las personas que corren un riesgo desproporcionado de ser asesinadas (profesionales del sexo, indigentes, jóvenes negros, mujeres trans); sin embargo, había un montón de tráileres y adelantos de especiales de televisión sobre madres asesinadas o madres asesinas.
Todo el hotel estaba encerrado en una cúpula de vidrio, y a través de ella podía hacerme una ligera idea del tiempo que hacía fuera, pero no me importaba en absoluto. El Opryland me recordaba un casino de Las Vegas: estaba tan agradablemente climatizado y resultaba tan difícil localizar la salida, que cualquier deseo de abandonarlo se esfumaba en un abrir y cerrar de ojos. En cambio, cargaba copas de helado a la cuenta de mi habitación y me atiborraba de crimen. Por primera vez en mi vida podía devorar cuanto quisiera sin disculpas ni explicaciones. Todos los que estaban en el CrimeCon lo entendían.
Era fácil hacer amistad en el CrimeCon. Personas que no se conocían de nada se mostraban insólitamente sinceras, hasta el punto de la confesión. Una mujer que había ido al congreso desde Texas comparó el crimen real con una montaña rusa de la empatía: te sentías fatal por las víctimas, por sus familias y a veces hasta por el autor del crimen. En una de las muchas tiendas de tentempiés del hotel me fijé en uno de los pocos hombres que había en el CrimeCon. Le pregunté qué le había movido a asistir, y él señaló con un gesto de la cabeza a su novia en la sección de chocolatinas. Me explicó que antes iban a visitar psiquiátricos, luego pasaron por una fase paranormal, y ahora les iban los asesinatos. Bueno, era sobre todo cosa de ella, reconoció. Él solo le seguía la corriente. Le pregunté si tenía alguna teoría que explicara por qué el público del CrimeCon era tan abrumadoramente femenino. «Pues, sin ánimo de caer en el estereotipo —contestó—, me parece que a todas os encanta el drama».
Hablé con otro hombre que llevaba una camisa con cuello de botones y resultó que trabajaba para Oxygen en calidad de encargado de fomentar la participación activa del público. Si consultas los índices de audiencia de Investigation Discovery (la cadena rival de Oxygen en la programación sobre crímenes reales), me dijo, son iguales a medianoche que a las seis de la mañana. «La gente se la deja puesta toda la noche —aseguró—. Se duerme con ella. Hay quien me dice que esos programas le tranquilizan».
De ser así, era una tranquilidad de lo más extraña. Hacia la mitad de la segunda jornada del CrimeCon habían empezado a resonarme frases siniestras en la cabeza (la ató a la cómoda con una cinta de plástico; laceración en el cuero cabelludo; esa fue la última vez que los vieron), pero había oído tantas historias de terror que no conseguía recordar a qué crimen correspondían. Pasé por delante de una sala de reuniones donde una mujer hablaba de la «epidemia de casos pendientes» y luego de una pantalla ante la que podría haberme hecho un selfi como si fuera la foto de una ficha policial. En algún lugar, Nancy Grace grababa un podcast en directo, pero yo no estaba de humor para eso. Tampoco lo estaba para la happy hour de Vino y Crimen, ni para el juego de exploración de escenarios de crímenes mediante realidad virtual. Tenía la sensación de estar buscando algo, aunque no sabía qué.
En medio de una de las salas de exposición había un largo mural con la leyenda CUÁL ES TU MÓVIL en la parte superior. Los asistentes lo habían cubierto con notitas adhesivas en las que revelaban sus motivos para acudir al CrimeCon:
— obsesión enfermiza
— para hacer el friki este fin de semana con la ciencia forense:)
— mi mujer me ha obligado
— el patriarcado
— porque soy rarita
— busco la verdad
— para hacer el friki un fin de semana
— ¡el homicidio es el nuevo negro!
— fin de semana de chicas
— OBSESIONADA con el crimen real
— ¡Diversión!
— para no acabar muerta
— Zorras #crimecon2018
— enfrentarme a mis miedos y celebrar la justicia
— exonerar al inocente
— Justicia para JonBenet
— para pillar al cabrón y ganarle a su propio juego
— viaje de chicas #pastelitos
Permanecí un buen rato ante este Mural de Móviles. Era un curioso potaje, lleno de sabores que no acababan de casar: justicia e ira, curiosidad morbosa y sororidad, pastelitos y lucha contra el patriarcado, miedo y venganza. Pero tenía algo que me atraía. Era caótico y sincero. Estaba lleno de contradicciones. Quería seguir dándole vueltas.
Durante casi diez años he estado recopilando historias de mujeres que se involucraron en crímenes que no les atañían, es decir, crímenes que no les afectaban directamente, pero con los que aun así sentían una honda vinculación. Mujeres que, como yo, eran propensas a padecer una fiebre criminal. No fue un proyecto consciente: sencillamente esas mujeres tenían algo que me llamaba la atención, había algo en sus respectivas historias sobre lo que quería seguir rumiando una temporada. Quizá averiguar algo más sobre ellas me ayudaría a entender el fenómeno general de la relación entre las mujeres y el crimen. Quizá me ayudaría a entenderme a mí misma.
Esas cuatro mujeres llevaron las cosas demasiado lejos, al menos según el criterio convencional. Fueron desmesuradas y, en ocasiones, temerarias. Y todas ellas pagaron un precio: perdieron empleos y ahuyentaron a miembros de su familia; una se gastó 150.000 dólares en llamadas de teléfono a la cárcel y otra está en prisión en la actualidad. Pero también se reinventaron y dieron sentido a su vida a través de tragedias ajenas. Se sirvieron de esos asesinatos para vivir otra clase de vida, una vida que de otra manera quedaba fuera de su alcance.
Esas mujeres vivieron en épocas distintas y en distintas zonas del país. Sus ideas políticas y origen social eran distintos. Si las reuniéramos en una habitación, no tendrían por qué congeniar necesariamente. Tal vez incluso se aborrecieran. Y, sin embargo, todas tenían una tendencia en común.
Cuanto más tiempo dedicaba a sus historias, más claro tenía que no existía una respuesta sencilla y universal a la pregunta de por qué los crímenes reales fascinaban a las mujeres. La obsesión era un tema recurrente en su vida, pero esa obsesión no era monolítica. Surgía de diferentes motivaciones, tenía objetivos distintos y consecuencias diversas. Quizá lo más significativo era que cada una de ellas se identificaba con una figura criminal arquetípica distinta: el investigador objetivo que todo lo sabe; la víctima herida y agraviada; el intrépido defensor que lucha por la justicia, e incluso el asesino envuelto en un glamur oscuro y atroz.
Intentando averiguar más detalles sobre esas cuatro mujeres llegué a entender mejor el mundo que me rodea. Y es que no solo los individuos consideran fascinantes los asesinatos. Periódicamente, la cultura en general se fija en cierto crimen u otorga estatus de celebridad a un asesino. A menudo estas obsesiones colectivas se desdeñan por sensacionalistas, explotadoras o de mal gusto. Pero las historias de asesinatos que contamos y el modo en que las contamos tienen un impacto político y social, y deben tomarse en serio. Hay lecciones que aprender incrustadas en los detalles truculentos. Si las leemos con atención pueden revelar las ansiedades del momento, aclararnos a quién se le permite ser víctima y enseñarnos el aspecto que en teoría deben tener nuestros monstruos.
Quizá tú también has padecido tus propias fiebres criminales, has pasado un tiempo en ese territorio tenebroso donde coinciden el asesinato y la obsesión. Lees un artículo en el periódico sobre algún suceso terrible ocurrido a miles de kilómetros de distancia y empiezan a rondarte preguntas en el cerebro: ¿Cómo ocurren cosas así, en qué clase de mundo? ¿Qué clase de persona haría algo así? De modo que a las tantas de la noche te pones a buscar en Google e igual descubres un chat con teorías al respecto. Descubres el nombre que ha adoptado la exnovia del asesino y buscas su página de Facebook. Vas haciendo clic en sus fotos: ahí está, más gorda que en las imágenes de las noticias, sonriente, con un bebé en brazos (¿será suyo?). Son las tres de la madrugada, y la pantalla del ordenador te ilumina la cara con un brillo antinatural. ¿Qué es exactamente lo que buscas?
LA INVESTIGADORA
Las manchas de sangre parecían fragmentos dispersos de un dibujo misterioso, un mensaje postrero, una advertencia, la profecía escrita en la pared.
KLAUS MANN
Es el día siguiente de Halloween de 1946, en Boston. Fuera el aire es fresco, un indicio del invierno en ciernes tras una semana de buen tiempo impropio de la estación. En una habitación forrada de libros de la tercera planta de un edificio de la Facultad de Medicina de Harvard hay una mujer vestida de negro ante un grupo de hombres. Tiene cerca de setenta años, las gafas de montura de oro casi en la punta de la nariz y las ondas de su cabello gris retiradas de su severo rostro cuadrado. Tiene un aire de intensa concentración. Habla una vez más sobre la muerte.
Está dando una charla a un grupo de agentes de policía, treinta hombres recios con traje y corbata estampada en torno a una mesa rectangular. Cada uno tiene delante una gruesa carpeta repleta de papeles y un cenicero de cristal para las colillas. Esta semana ya han asistido a conferencias de expertos sobre asesinatos sexuales e infanticidios. Han contemplado diapositivas de cadáveres carbonizados y cadáveres de ahogados. Han tratado en profundidad la asfixia. Quizá «divertido» no sea el calificativo adecuado para lo que se traen entre manos, pero tampoco se aleja mucho. Saben que son afortunados por estar allí: siempre hay lista de espera para estos seminarios. Y, bueno, la muerte es algo que ocurre; si hay alguien que lo sabe es un inspector de homicidios. Alguien tiene que analizarla en detalle.
En la década de 1940 trabajaban muy pocas mujeres en organismos policiales, y las que lo hacían estaban en gran medida relegadas a tareas de oficina o a la sección de mujeres y niños (menores fugados, prostitutas, adivinas fraudulentas). El trabajo de investigador, sobre todo por lo que respecta a la investigación de homicidios, era sin duda un espacio no femenino, así que, a medida que los análisis de cadáveres empezaron a ocuparle más tiempo, la señora de pelo canoso que hoy está al frente de la sala era a menudo la única mujer presente en grupos masculinos. A ella ya le iba bien. No apreciaba especialmente a las mujeres.
Décadas atrás, en una vida que debía de parecerle más remota que la Luna de este crudo mundo de escenarios de crímenes y análisis de salpicaduras de sangre, había sido presentada en sociedad como la «señorita Frances Glessner». Para la ocasión encargó que le confeccionaran un vestido de crepé de China blanco y lució tres capullos de rosa en el pelo. Como se esperaba de una joven de buena familia en el Chicago de principios del siglo XX, la señorita Glessner se vistió de tul y asistió a bailes con un aspecto «más dulce que un melocotón», en palabras de su madre.[1] A los diecinueve años se casó con el hijo de un general confederado y se convirtió en la señora Frances Lee. En la boda, su padre brindó por la nueva pareja elogiando a su hija, que aún no había cumplido los veinte años, como «una novia dulce y encantadora [...] que no se deleita en la riqueza, sino en el cuidado del hogar y el afecto del marido y las amistades».[2]
Casi medio siglo después, aquí está, en el mundo que ha acabado eligiendo, un mundo de desapasionados debates sobre la putrefacción, en el que el tono exacto de la piel del rostro de una mujer estrangulada es más interesante que el color de su vestido. A su familia no le hace gracia que prefiera los trayectos a las tantas de la noche en coches de policía y la solemne urgencia de los escenarios de crímenes a los pasatiempos más propios de mujeres entradas en años: hornear galletas y bordar. No es la abuela ideal. A menudo tiene la cabeza en otro lugar, generalmente un lugar espantoso.
Su momento preferido de la semana es aquel en que tiene ocasión de presentar a los agentes de policía la obra de su vida: veinte maquetas a una escala de una pulgada por un pie. Están minuciosamente elaboradas hasta el último detalle: los cajones de una cómoda se abren; una trampa para ratones se cierra con un chasquido; un cenicero rebosa de cigarrillos liados a mano de un tamaño tan pequeño que parece imposible; el cubo de la basura está lleno de desperdicios diminutos.
Aunque hay muñequitos en las pequeñas estancias, la señora Lee se molesta cuando la gente llama casas de muñecas a sus maquetas. Son algo más extraño y más serio. Por un lado, están concebidas como herramientas educativas, no como juguetes, y por otro, todos los muñecos están muertos, con la cara amoratada a causa del estrangulamiento, boca abajo en las escaleras tras una caída o colgando de un lazo corredizo en la buhardilla. En una hay un bebé muerto del tamaño del pulgar de un policía, con el papel de pared de rayas rosas de detrás de su cunita salpicado de sangre. La señora Lee llama a estas maquetas Estudios en Miniatura de Muertes Inexplicables, inspirándose en un supuesto lema de la policía: condenar al culpable, librar de toda sospecha al inocente y hallar la verdad en los mínimos detalles.
Cuando yo vivía en Baltimore, hace una década, me llegaron rumores de la existencia de esas pequeñas maquetas de muertes ocultas en un edificio del gobierno en el centro de la ciudad. Las casitas de muñecas de una heredera excéntrica, llenas de muñequitos muertos. Oí que las figuritas de su interior estaban meticulosamente ahogadas, apuñaladas y estranguladas, y que esos pequeños asesinatos se habían perpetrado en nombre de la ciencia. Oí que John Waters era uno de sus fans y que David Byrne fue a verlas cuando pasó por la ciudad. Me gustan las cosas pequeñas y las cosas macabras, una coincidencia poco corriente.
Una fresca tarde de abril entré en el imponente edificio de mármol que albergaba la oficina del Médico Forense Jefe de Maryland, subí en ascensor a la cuarta planta y recorrí un largo pasillo, pasando por delante de una vitrina en la que se exhibían cráneos de particular relevancia. La oficina del Médico Forense iba a trasladarse al cabo de unos meses a un edificio renovado; este tenía un aire exhausto, desgastado de tanto ajetreo, todo suelos llenos de rayaduras y luces fluorescentes. Recuerdo haber pensado que un sitio tan vinculado a la muerte debería ser más grandioso o solemne, o al menos no tan institucionalmente inhóspito, supongo que porque consideraba la muerte algo aberrante y extraño, algo que contemplar con temor, desde muy lejos. Sin embargo, en estas oficinas la muerte era algo cotidiano.
Por las series de investigación tituladas con acrónimos que había visto religiosamente había asimilado la idea de que las personas que trabajaban en contacto con cadáveres lo acusaban con una atractiva melancolía en sus ojos afligidos y un aire trágico. Sin embargo, Jerry Dziecichowicz, el administrador de la oficina del Médico Forense y encargado de las maquetas, resultó ser un hombre jovial de mejillas sonrosadas con un acento de Baltimore maravillosamente marcado. Me trabuqué con su apellido, y él le quitó importancia con un gesto de la mano. «Todo el mundo me llama Jerry D.», dijo.
De las veinte maquetas que crearon Frances Glessner Lee y su carpintero, Ralph Mosher, en las décadas de 1940 y 1950, se conservan diecinueve. En cada una de ellas hay un cadáver, y el espectador adopta el papel del investigador que debe determinar si la muerte fue un homicidio, un accidente o un suicidio. Sin embargo, estas maquetas no eran enigmas que resolver, sino herramientas para enseñar al público al que iban dirigidas —los investigadores de la policía— a adoptar una actitud más minuciosa e imparcial. Como la excelente microgestora que era, la señora Lee proporcionaba instrucciones para el análisis de sus maquetas:
El observador verá facilitado su trabajo si escoge primero el punto por el que accede al escenario y, empezando por su izquierda, una vez allí describe la habitación siguiendo el sentido de las agujas del reloj hasta volver al punto de partida, y desde allí al centro del escenario para terminar con el cadáver y su entorno inmediato. Debería buscar y dejar constancia de los indicios de la posición social y económica de las personas implicadas en cada maqueta, así como de cualquier cosa que pueda ilustrar su estado de ánimo hasta el momento del acto reproducido o durante este.[3]
Cada maqueta oculta en su interior detalles cruciales —un proyectil del tamaño de un puntito incrustado en las vigas del techo, o unas cartas de amor escritas con dos caligrafías distintas— que solo se descubren tras un examen cuidadoso. Su creadora quería que las maquetas representaran una gran variedad de circunstancias. Unos muñequitos están en elegantes salones y otros en habitaciones de pensiones de mala muerte; unos son mujeres jóvenes y otros ancianos. (Salvo por la decoloración ocasional causada por las magulladuras o la descomposición, todos son del mismo color crema claro, como si en el mundo letal de las maquetas solo sufrieran una muerte trágica blancos diminutos).
La señora Lee se esforzaba en pulir los detalles, incluso los que no fueran necesariamente importantes para la investigación. En una de las maquetas —una acogedora sala de estar de clase media con el cadáver de una mujer descoyuntado en las escaleras—, el suelo está sembrado de hojas de periódico. Para hacer el periódico [4] redujo fotográficamente un ejemplar de tamaño normal a una placa de dos por tres pulgadas que se usó para reimprimir una réplica de media pulgada de ancho. Luego cosió las páginas y rasgó con sumo cuidado el contorno para remedar los bordes mellados de la prensa.
Las miniaturas resultan satisfactorias, no por ser impresionantes, sino por ser exactas. «Es la minuciosidad, el grado de detalle, lo que resulta tan gratificante —según la escritora Alice Gregory—. Es un alivio [...] estar en presencia de tal precisión y que te sea dado apreciarla».[5] Las maquetas de la señora Lee desestabilizan esa sensación de alivio. Lo doméstico está impregnado de maldad. El ama de casa yace muerta al pie de la escalera. La cara de la viuda tiene una lividez espectral, y sus fluidos gotean sobre una bonita alfombra rosa bajo su cuerpo. Las diminutas cortinas con volantes son tan delicadamente precisas como el minúsculo nudo corredizo. Para la maqueta del escenario de un presunto incendio provocado, la señora Lee y Mosher construyeron una preciosa cabaña de madera, la llenaron de muebles y luego le aplicaron un soplete.
En Baltimore, las maquetas pervivían en una sala mal iluminada al final de un pasillo. Casi todas estaban en nichos en las paredes, visibles a través de ventanas de plexiglás. Unas pocas se exhibían sobre columnas. Cada minúsculo escenario trágico iba acompañado de un dosier con información clave: cuándo se dio parte de la muerte, qué tiempo hacía, la hora de salida y puesta del sol, y declaraciones de testigos que se leían como pequeños relatos breves, dramas en miniatura: «Hacía mucho frío y me sorprendió encontrar la puerta abierta. Asomé la cabeza y llamé, pero no contestó nadie, así que entré a ver si pasaba algo»; «Oí una especie de ruido y fui a ver qué era, y me la encontré abajo tendida en el suelo». («Hay que tener en cuenta que estas declaraciones pueden ser ciertas, equivocadas o falsas a propósito, o una combinación de dos de estas posibilidades, o de las tres —advierte la introducción de la señora Lee—. Por lo tanto, el observador debe analizar cada caso con la mente absolutamente abierta»).[6]
Paseé lentamente entre las maquetas, sintiéndome como un gigante que escudriñara desde su altura escenarios de caídas y ahorcamientos, tiroteos y apuñalamientos, y los muñequitos muertos en su cama, en el armario o en la acera. La maqueta más grande y elaborada, conocida como la Vivienda de Tres Habitaciones, se exponía en una caja transparente en el centro de la sala. Desde cierto ángulo parecía la típica casa de muñecas, una representación idealizada de la vida familiar. En el porche de la entrada había tres lecheras del tamaño de un sacapuntas pulcramente alineadas junto a un felpudo. La cocina estaba llena de objetos hogareños en miniatura: latas de sopa y de zumo de tomate, una panera, una tostadora, una cafetera, una caja de cereales Rice Krispies, una trona, un caballito de balancín de juguete sobre la mesa.
Sin embargo, estas maquetas te enseñan a buscar lo que está fuera de lugar, no lo que está en su sitio. Recorrí la maqueta con la mirada, sintonizada a cualquier indicio de desorden. Había una escopeta tirada en el suelo de la cocina, y en las otras habitaciones eran evidentes las señales de violencia: sillas volcadas, sangre en la pared junto al teléfono, una huella de bota ensangrentada en la alfombra, un charco de sangre en la ropa de cama. Y en los dormitorios yacían tres muñequitos muertos: mamá, papá y un bebé.
No es de extrañar que una parte de mí se sintiera cómoda allí, en la sala de las maquetas. Pasé al siguiente escenario (un ahogamiento en la bañera) y al siguiente (la cabaña quemada). Las maquetas eran tragedias a una escala asequible. Tentaban con una posibilidad de resolución: si observaba con la suficiente atención, con la suficiente minuciosidad, podría desentrañar lo ocurrido y quizá incluso el porqué.
Volví a la casita de las tres habitaciones. Ante el muñeco del marido caído en el suelo del dormitorio con la sangre salpicada a su alrededor con esmero, casi con cariño, me sorprendí haciéndome preguntas sobre la persona que lo había matado, no sobre su asesino en el mundo imaginario de las maquetas, sino sobre la mujer que le había dado vida al idearlo y luego le había asignado una muerte tan atroz. ¿Qué clase de persona dedicaba una atención tan escrupulosa, y tantísimo dinero, a algo tan espantoso? ¿Y por qué? Percibí en mi interior un brote de curiosidad. Era una sensación antigua, y placentera. Me había agenciado un misterio.
Había notado el borboteo de este impulso detectivesco muy pronto, quizá hacia los ocho años. No digo que eso hiciera de mí alguien singular; tal vez todos los niños que no tienen facilidad para los deportes sueñen con hacer de Sherlock Holmes. Pensemos en todos esos libros de detectives adolescentes. Pensemos en Scooby-Doo y su pandilla de chavales entrometidos.
Al volver la vista atrás, esa sensación cobra sentido. No se me daba bien ser niña. «Ojalá tuviera 10 o 9 o 11 o 12 o 13 o 14 —escribí en mi diario a los siete años—. Qué ganas tengo de ser mayor. Ser pequeña es un rollo». Otros niños parecían capaces de una naturalidad, una desinhibición, que yo nunca lograba alcanzar, sobre todo en público. Me sentía muy incómoda, demasiado absorta en mis pensamientos. En el recreo me quedaba sentada sola mirando a mis compañeros jugar, elaborando complejos relatos que explicaran lo que veía, y lo que imaginaba que veía.
Las historias de detectives son lecturas apropiadas para marginados. Te demuestran que el hecho de que te pasen por alto puede ser una ventaja, que cuando tienes una perspectiva ligeramente distinta de la de la mayoría reparas en cosas que a otros les pasan inadvertidas. Si te imaginas que eres un investigador, tienes una excusa para mantenerte al margen de tu círculo social, observando la evolución de su comportamiento. Te mantienes intacto e intocable. Tu rareza se convierte en una especie de superpoder.
Personalmente, yo me decantaba por Harriet la espía, con sus sudaderas de capucha, sus cuadernos de espiral y su pasión por saberlo «todo en el mundo entero, todo, todo».[7] Harriet era una inadaptada social y tenía cierta malicia. También era valiente, pero a su manera secreta. Sus aventuras consistían sobre todo en meterse en situaciones incómodas o peligrosas en las que podía observar sin ser observada, el sueño de una chica introvertida.
Cuando creciera, Harriet planeaba averiguarlo «todo sobre todo el mundo» (incluidos «historiales médicos si los puedo conseguir»). Tendría un despacho con un letrero en la puerta que dijera HARRIET LA ESPÍAen letras doradas, llevaría un arma y seguiría a la gente por ahí. Era un retrato de la vida adulta más atrayente que cualquier otro que hubiera oído. Quizá yo también sería espía. La amenaza del mundo, con todos sus riesgos sociales, remitió en cierta manera una vez me sentí autorizada a mantenerme al margen y observar. Me guardé para mí esos pensamientos: supe de inmediato que eran unas de esas ideas que se disfrutaban más si se mantenían en secreto. Tal vez dentro de poco yo también lo sabría todo, todo.
Frances Glessner Lee creció en una época en la que a todo el mundo le volvían loco los detectives, y uno de ellos en particular. En la década de 1890, cuando ella era joven y vivía en una mansión de la apodada «calle de los millonarios» de Chicago, Sherlock Holmes era un ídolo de la cultura popular que iba a contribuir a establecer el modelo de cómo debía ser un detective: extravagante, brillante, hiperracional. Y hombre.
Por fuera, la mansión donde Frances pasó la mayor parte de su infancia parecía una fortaleza, con enormes sillares de áspero granito interrumpidos por estrechas ventanas. «Patológicamente privada», la definió más tarde un crítico.[8] Por dentro, en cambio, irradiaba calidez y refinamiento.
Frances (Fanny para su familia) creció rodeada de objetos preciosos: la exquisitez alucinatoria del papel con motivos florales de William Morris cubría las paredes, y bustos de compositores adornaban la biblioteca. Sus padres tenían una mesa lo bastante amplia para leer los dos al mismo tiempo, uno frente al otro. Disfrutaban de un matrimonio en cierto modo igualitario, en el que el señor Glessner se encargaba del ámbito público y la señora Glessner controlaba todo lo demás. El señor Glessner era un acaudalado industrial al estilo tradicional del siglo XIX, socio de una empresa de maquinaria agrícola que con el tiempo se fusionó con otros fabricantes para convertirse en International Harvester. La señora Glessner se tomaba con la misma seriedad sus responsabilidades domésticas, coleccionaba libros sobre la filosofía de la decoración de interiores y fundó un club de lectura para esposas de profesores de la Universidad de Chicago. (En lugar de leer los libros ellas mismas, las señoras comían en vajilla de porcelana fina mientras un joven de voz agradable se los leía). Miembros de la Sinfónica de Chicago asistían a comidas servidas en un comedor con el techo recubierto de auténtico pan de oro.
Fanny fue educada en casa, a la manera clásica. Aprendió a hablar francés con soltura, tocaba el violín y el piano, y recibió clases de baile. Era una niña extraña, con veleidosos cambios de humor y una imaginación que a veces la asustaba. (Del diario de su madre, el 29 de marzo de 1881: «Fanny me llamó en plena noche y dijo que había un lobo en la habitación. Luego me llamó otra vez y dijo que no sabía seguro si era un zorro, un lobo o un oso, pero que era uno de los tres»).[9] La educación en casa permitió a Fanny y a su hermano George satisfacer sus excéntricas obsesiones. Imagino la habitación forrada de madera en la que estudiaban como una versión temprana de un aula Montessori, llena de proyectos y experimentos. Los Glessner pasaban los veranos en The Rocks, su finca de Nuevo Hampshire. Era una de esas familias que se llevaban a su carpintero de vacaciones; en The Rocks, su padre le construyó a Fanny una cabaña de troncos de dos habitaciones, un dominio privado con muebles hechos a mano a escala infantil.
Del mismo modo que después Fanny se encaprichó de las investigaciones policiales, a su hermano le fascinaban los bomberos. Cuando George era adolescente, un periódico local informó sobre una «compañía auxiliar de bomberos [...] integrada por cuatro jóvenes muy entusiastas y adinerados» del vecindario: George y tres de sus amigos íntimos. Sus respectivas casas estaban conectadas con el sistema de alerta de emergencias de los bomberos de la ciudad por medio de «cables que comunican directamente con los aposentos donde duerme cada uno de ellos». Los chicos se telegrafiaban a cualquier hora. «Si se declara un gran incendio en plena noche, pueden ustedes tener la seguridad de que [ellos] están arrimando el hombro —informaba el periódico—. Estoy convencido de que si el jefe Swenie les ordenara subir a un tejado en llamas y manejar una manguera, le obedecerían». Con el tiempo, George se fue a la universidad, pero no perdió su apetito por los desastres. Él y su compañero de habitación en Harvard, un llamativo pelirrojo llamado George Magrath, cruzaban Boston en bicicleta para ver arder edificios.
Entre tanto, Frances seguía en casa en Chicago. Era curiosa y brillante, y estaba dispuesta a estudiar medicina o enfermería. Su abuelo sugirió que la Universidad de Chicago podía ser una buena elección, pero su padre vetó la idea aduciendo que la universidad no era sitio para una dama. Así que Frances se puso sus vestidos de crepé de China y asistió a bailes. En 1898, a los veinte años, ya estaba casada y tenía un bebé, su hijo John. Después tuvo dos hijas más, Frances en 1903 y Martha en 1906.
«El matrimonio, en lugar de ser una influencia liberadora para FGL, la ató aún más al control de su familia —recordaba John años después—. Pese al carácter benevolente y cariñoso de ese control, era control igualmente».[10] Sus padres encargaron la construcción de dos casas iguales a una manzana de la fortaleza familiar, una para Frances y su familia, y otra para George y la suya, y el señor Glessner complementó los ingresos de su yerno para que su hija pudiera vivir con el lujo al que estaba acostumbrada. Los Glessner eran una de esas familias en las que es difícil ver la diferencia entre cercanía y claustrofobia, entre atención y control. Frances aceptó la generosidad de su familia, por mucho que la irritaran las condiciones que conllevaba.
Pocos años después de la boda, su matrimonio empezó a dar señales de tensión. Ni a Frances ni a su marido se les daba especialmente bien adaptarse a los demás, explicó su hijo más tarde. «Además, lo más probable es que a ella la hubieran mimado unos padres demasiado posesivos. Él era religioso; ella no —escribió John—. Las aficiones de él eran sobre todo caseras e intelectuales, mientras que las de ella también abarcaban las actividades al aire libre, y ella poseía un afán creativo unido a una notable habilidad manual, un deseo de crear cosas, que él no compartía».[11]
El divorcio no estaba bien visto en su círculo social, así que la familia de Frances la envió a su villa de Santa Bárbara, junto con cinco miembros del servicio, hasta que escamparan los cotilleos. Una vez divorciada, dependía más que nunca de su familia. Durante la década siguiente, mientras criaba a sus hijos, siguió estrechamente ligada a sus padres: cenaba en su casa, los acompañaba a conciertos e iba con ellos de vacaciones a The Rocks. Con cerca de treinta años estaba volviendo a hollar el terreno emocional de su juventud: mimada, pero constreñida; respaldada, pero a la vez agradecida y resentida por ese respaldo.
Quizá era natural que con el tiempo se dedicara a construir cosas pequeñas. Las miniaturas son un buen pasatiempo para el controlador compulsivo u obsesivo. Su tamaño requiere un esfuerzo maniático, pero como son pequeñas y domésticas, e incluso «monas», bien puede considerarse que no representan ninguna amenaza. Aunque acabó consagrando su tiempo, su fortuna y su energía al homicidio y las miniaturas, al principio Frances solo se dedicó a las miniaturas.
En 1912, a los treinta y cuatro años, comenzó su primera pequeña escultura, una maqueta de la Orquesta Sinfónica de Chicago (que sus padres contribuían a financiar), para el cumpleaños de su madre. Tardó dos meses en hacer los noventa muñequitos que representaban a los noventa músicos, cada uno con su minúsculo instrumento y una diminuta partitura en su diminuto atril. La madre de Frances enviaba tradicionalmente a todos los intérpretes un clavel para que lo llevaran durante los conciertos, así que los músicos en miniatura de su hija también lucían clavelitos en las solapas. Su segunda escultura también fue de carácter musical: la maqueta de un afamado cuarteto de cuerda, otro destinatario del mecenazgo de la familia Glessner. Esta le llevó dos años. Lograr la exactitud, no la aproximación, sino la exactitud, era muy importante. Frances llevaba a su hijo adolescente, John, a las actuaciones del cuarteto, y cada uno de ellos se sentaba a un lado del escenario para tomar notas pormenorizadas sobre la postura y el atuendo de cada músico: cómo le colgaba la cadena del reloj al violonchelista o dónde apoyaba los pies el violinista.
En las primeras décadas del siglo XX, las miniaturas eran una especie de moda entre las mujeres adineradas. En Gran Bretaña, justo después del final de la Primera Guerra Mundial, la reina María fue obsequiada con una detallada casa de muñecas de casi un metro de alto, una maravilla de la ingeniería además de un logro estético, con retretes que descargaban agua, sábanas con diminutos monogramas bordados, agua corriente fría y caliente, y una bodega llena de botellas que contenían dedales de vino. En torno a la misma época, en Dublín, sir Nevile Wilkinson encargó que construyeran a su hija una casa de muñecas de estilo renacentista italiano para «ver si conseguimos que vengan las hadas a vivir». Esta casa, llamada Palacio de Titania, contenía tres mil muebles en miniatura, y tardaron quince años en acabarla. (En un alarde de solidaridad entre casas de muñecas, la reina María donó un minúsculo juego de té a los aposentos reales del Palacio de Titania). La casa de muñecas de Colleen Moore, construida por un padre ingeniero para animar a su hija (ya adulta), fue terminada en 1935 después de siete años de trabajo; costó medio millón de dólares y su valor actual se estima en siete millones. Exhibida en una instalación permanente en el Museo de la Ciencia y la Industria de Chicago, es un complejo monumento a la fantasía y el escapismo, un palacio apropiado para un mundo imaginario de princesas y hadas, y riquezas sin límite. Contiene minúsculos zapatitos de cristal, una araña de diamantes y esmeraldas auténticos, un cuadro de Walt Disney del tamaño de un sello de correos, una diminuta pistola que dispara balas de plata, y hasta una supuesta astilla de la Vera Cruz.
Hacia la misma época, y a solo unos portales de distancia de la residencia urbana de Frances Glessner Lee en Prairie Avenue, otra heredera de Chicago estaba obsesionada con los muebles en miniatura. Narcissa Niblack Thorne, que era amiga de Frances y cuya familia, como la de esta, le había impedido ir a la universidad, dedicó décadas a sus maquetas meticulosamente elaboradas. Al igual que las de la señora Lee, las Habitaciones en Miniatura de la señora Thorne fueron concebidas como herramientas didácticas, no como juguetes. Eran una suerte de método tridimensional de enseñanza de la estética que ilustraba los ejemplos más destacados del diseño de interiores en distintas épocas y lugares: un salón inglés victoriano (con cortinas de satén rojo con cenefas doradas y retratos de una pulgada de alto de la reina Victoria y el príncipe Alberto), o una sala de estar de Cape Cod de estilo marinero del siglo XVIII (que contenía una botellita con un minúsculo clíper en su interior, la miniatura de una miniatura). Las Habitaciones Thorne recibieron la visita de presidentes y miembros de la realeza, y cuando se exhibieron en la Exposición Golden Gate de San Francisco atrajeron a un millón de espectadores. En las décadas de 1930 y 1940, cuando la señora Lee empezó a construir sus maquetas, la señora Thorne hacía gala de una dedicación similar, trabajando hasta diez horas al día los siete días de la semana en las suyas. Si hubiera cobrado por su obra —y si hubiera sido hombre—, se la habría considerado una adicta al trabajo. En cambio, la gente no sabía muy bien cómo llamarla. «Es un pasatiempo apasionante, desde luego», le dijo un periodista en cierta ocasión. «¿Un pasatiempo? —repuso ella—. ¡Es una manía!».[12]
Hay algo claustrofóbico en la imagen de aquellas mujeres adultas inclinadas sobre sus perfectas maquetitas, manipulándolas. Solo con pensarlo siento que me falta espacio. Esos palacios para hadas y princesas podrían interpretarse como intentos desesperados de crear un refugio frente a las inhóspitas realidades del mundo de tamaño normal. Hasta las miniaturas de Narcissa Thorne, sólidamente basadas en los detalles del pasado real, tienen un matiz siniestro. Las casas de muñecas son un paradigma casi demasiado literal de las reducidas ambiciones de aquellas mujeres, de que, cuando no tienes el control sobre las grandes decisiones que conforman tu vida, vuelcas toda tu atención en un mundo lo bastante pequeño como para imponerle tu voluntad.
Esas famosas casas de muñecas tienen otra particularidad espeluznante: a diferencia de los Estudios de la señora Lee, casi todas están deshabitadas. No hay muñequitos en la casa de muñecas de Colleen Moore, ni en el Palacio de Titania. Solo una de las maquetas de Narcissa Thorne llegó a albergar una figura humana; luego su autora dijo que su presencia deslucía el efecto general y desde entonces dejó todas las habitaciones vacías. Es como si los artífices de esas casas de muñecas creyeran que el único modo de crear un espacio doméstico perfecto fuera eliminar a todas las personas. Quizá estuvieran en lo cierto. Los seres humanos son rebeldes, problemáticos. Si los dejas entrar en la casa pueden hacer algo que altere la simetría de la escena, como asesinar a su marido o empapar con su propia sangre las fundas de almohada.
En 1910, una antigua predicadora llamada Alice Wells prestó juramento para ingresar en el Departamento de Policía de Los Ángeles y pasó a ser considerada por la mayoría la primera mujer policía del país. No vestía uniforme ni llevaba un arma, y dejó claro que su cometido no era intimidatorio en absoluto: ayudaba a mujeres y niños vulnerables por medio de la «aplicación de las virtudes cristianas». Aun así, su intrusión en el mundo masculino de la policía resultó muy perturbadora para algunos. La prensa se la tomaba a cachondeo, publicaba caricaturas que rezumaban pánico machista, la describía como «una persona huesuda, musculosa y masculina que empuñaba un revólver, vestía ropa que era cualquier cosa menos femenina, llevaba el pelo recogido en un moñito bien tirante en la nuca y lucía unas enormes gafas muy poco favorecedoras y un rígido sombrerito redondo que la desfiguraba».[13]
A lo largo de las décadas de 1910 y 1920, mientras otras mujeres gastaban fortunas en sus casitas de muñecas, los departamentos de policía municipales empezaron a contratar a un número reducido, pero cada vez mayor, de agentes femeninas. En 1913, el mismo año que Frances Glessner Lee terminó su maqueta de la orquesta, su Chicago natal incorporó diez mujeres blancas al cuerpo de policía, lo que hizo que el número total de mujeres policía en Estados Unidos ascendiera a unas cuarenta. En 1918, el cuerpo contrató a su primera mujer policía negra, Grace Wilson, seis años antes de que la ciudad de Nueva York contara con una mujer negra que desempeñara esas mismas funciones. Estas mujeres iban desarmadas (la mujer a cargo de la primera fuerza policial femenina dijo que sus compañeras «no saben lo que son las armas» y «no sabrían qué hacer con ellas»),[14] y se les desaconsejaba recurrir a la fuerza física. La mayoría contaba con una formación como enfermera o trabajadora social.
Las mujeres encontraron un lugar en los cuerpos de policía de principios del siglo XX en parte porque la idea de «para qué» era la policía estaba cambiando. Cien años después estamos acostumbrados a las imágenes de policías como soldados que libran una guerra sin cuartel contra el crimen, pero en las primeras décadas del siglo pasado, el trabajo policial tenía tanto que ver con fomentar el bienestar social como con velar por el cumplimiento de la ley. Las agentes atendían a mujeres fugitivas, aplicaban las leyes contra la explotación infantil y buscaban a niños desaparecidos. En 1921, la ciudad de Nueva York estableció una Comisaría de Mujeres con taller, escuela y hospital que aspiraba a ser un lugar de acogida «al que una mujer pueda ir en busca de información, consejo o ayuda» proporcionados por otras mujeres.[15] Pero mientras esta clase de atención comunitaria iba dejándose cada vez más en manos de mujeres, los papeles más importantes de los organismos policiales, incluido el de inspector de homicidios, recaían en hombres de una manera abrumadora.
Si Frances Glessner Lee no pudo ir a la universidad porque era impropio de una dama, que trabajara de agente de policía resultaba impensable. Fuese como fuese, no tuvo un interés especialmente ávido en el crimen hasta la década de 1920, cuando pasaba de los cuarenta años. Entonces reanudó su amistad con George Magrath, el compañero de habitación de su hermano en la universidad y colega bombero aficionado.
El ostentoso universitario que Frances había conocido en otro tiempo se había convertido en uno de los personajes más destacados de Boston. Como médico forense jefe de la ciudad, Magrath tenía un asiento de primera fila para los crímenes y accidentes más sensacionales que ocurrían allí. Después de que el reventón de un tanque de almacenamiento lanzara un torrente de melazas por las estrechas calles de la ciudad a cincuenta y cinco kilómetros por hora, fue él quien tuvo que calzarse unas botas de goma hasta las rodillas y vadear las calles pegajosas del North End de Boston catalogando a los muertos. Su papel en el esclarecimiento del caso de Sacco y Vanzetti fue tan crucial que el gobernador lo invitó personalmente a asistir a la ejecución de los anarquistas. También prestó testimonio en el circense juicio por asesinato de una ama de casa coqueta y notablemente pechugona llamada Jessi Costello, que según un periódico local, poseía «todo el modesto sex appeal de lady Godiva con ropa, pero sin el caballo».[16] Acusada de envenenar a su esposo, un bombero, Jessi recibía hasta quinientas cartas de amor al día; el alguacil le llevaba rosas, y uno de los miembros del jurado pidió permiso para enviarle una caja de bombones. Incluso en medio de una atmósfera tan caldeada, Magrath se las ingenió para acaparar (brevemente) la atención como testigo médico estrella.
Magrath llevaba ropa bohemia —trajes de tweed, corbatas negras desaliñadas, sombreros de ala plana, unos quevedos— y el pelo rojo bastante largo, lo que le daba más aire de artista que de médico. Era un hombre efusivo y fornido, un remero de categoría olímpica y un cantante de voz poderosa. Un día, cuando estudiaba en la Facultad de Medicina de Harvard, se quedó trabajando hasta tan tarde en el Hospital de Long Island que perdió el último barco de vuelta al continente. «El alumno Magrath se quitó la ropa, se la anudó al cuello, nadó hasta Spectacle Island, la cruzó a pie, nadó hasta Thompson’s Island, la cruzó y luego nadó a través del Fort Point Channel hasta el sur de Boston», informó el Boston Globe.[17] Luego volvió a vestirse y se fue a diseccionar un cadáver. Se rumoreaba que solo comía una vez al día, a medianoche. Se rumoreaba que prefería el bistec crudo. Se rumoreaba que prefería testificar por la tarde, cuando los rayos de sol que entraban por las ventanas producían un efecto más teatral.