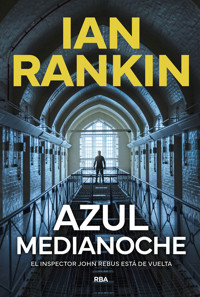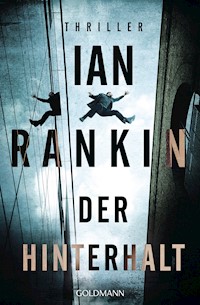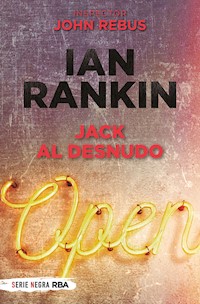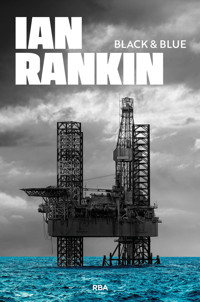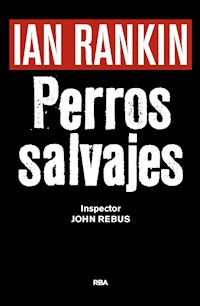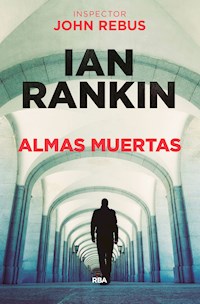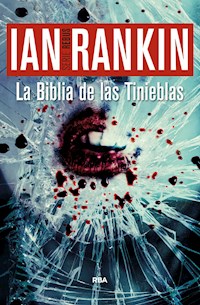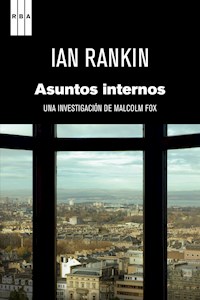
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Malcolm Fox
- Sprache: Spanisch
Malcolm Fox trabaja en el Departamento de Asuntos Internos, uno de los menos populares de la policía, pues se dedica a erradicar la corrupción en el cuerpo y a investigar a los agentes sospechosos. Es un tipo de mediana edad, gruñón y divorciado. No prueba el alcohol y lleva tirantes. Es constante y muy íntegro en su trabajo, y goza de una inteligencia poco común. Acaba de resolver un caso brillantemente, por lo que debería sentirse satisfecho, pero una situación familiar complicada que se ve incapaz de manejar-su padre está ingresado en una residencia demasiado cara para su sueldo de funcionario, y su hermana convive con un maltratador-hace que no tenga demasiados motivos para alegrarse. Asuntos internos es el debut literario de Malcolm Fox, nuevo personaje protagonista de Ian Rankin. Con un argumento complejo, unos personajes definidos y la crisis financiera global como telón de fondo, el lector comprobará que lo que en un principio se planteaba como una trama de corrupción tiene la envergadura de una sólida novela negra impregnada de realidad.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 583
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Título original inglés: The Complaints
© John Rebus ltd, 2009
© de la traducción: Francisco Martín Arribas, 2010
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2014.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO760
ISBN: 9788490563571
Composición digital: Víctor Igual, S. L.
Índice
Viernes, 6 de febrero de 2009
1
Lunes, 9 de febrero de 2009
2
3
Martes, 10 de febrero de 2009
4
5
Miércoles, 11 de febrero de 2009
6
7
8
Jueves, 12 de febrero de 2009
9
10
Viernes, 13 de febrero de 2009
11
12
Sábado, 14 de febrero de 2009
13
Domingo, 15 de febrero de 2009
14
Lunes, 16 de febrero de 2009
15
16
17
Martes, 17 de febrero de 2009
18
19
20
Miércoles, 18 de febrero de 2009
21
Jueves, 19 de febrero de 2009
22
23
Viernes, 20 de febrero de 2009
24
25
26
Sábado, 21 de febrero de 2009
27
Domingo, 22 de febrero de 2009
28
Lunes, 23 de febrero de 2009
29
30
Martes, 24 de febrero de 2009
31
32
VIERNES, 6 DE FEBRERO DE 2009
1
Hubo un amago de aplauso cuando Malcolm Fox entró en el despacho.
—No os esforcéis —dijo, dejando su avejentada cartera sobre la mesa junto a la puerta. En la oficina había otros dos agentes de Asuntos Internos, que volvieron a concentrarse en su trabajo mientras Malcolm se quitaba el abrigo. Aquella noche habían caído diez centímetros de nieve sobre Edimburgo, la misma cantidad que había colapsado Londres la semana anterior; pero, al parecer, Fox y todos los demás habían conseguido llegar al trabajo. De momento el mundo exterior se había limpiado; en su jardín se veían unas huellas de una familia de zorros que Fox había visto merodear por la zona de casas cuya parte trasera daba a un campo de golf municipal. En Jefatura le llamaban «Foxy», aunque él no se veía como tal. Uno de sus antiguos jefes lo había calificado de «auténtico oso»: lento pero firme, y temible sólo en ocasiones.
Tony Kaye, con una gruesa carpeta bajo el brazo, pasó junto a su mesa y le dio un apretón en el hombro sin dejar caer nada.
—Has estado muy bien —dijo.
—Gracias, Tony —contestó Fox.
La Jefatura de policía de Lothian y Borders estaba en Fettes Avenue. Desde algunas ventanas se veía la Academia de policía de Fettes. Algún que otro policía de Asuntos Internos había estudiado en colegios privados, pero sin pasar por la Academia; el propio Fox había cursado estudios en centros públicos, Boroughmuir y luego en Heriot Watt. Era seguidor del Hearts FC, aunque en la actualidad apenas si veía algún partido en casa, y el rugby no le interesaba mucho; Edimburgo iba a ser la sede del torneo de las Seis Naciones que se celebraba en febrero, por lo que aquel fin de semana llegarían hordas de galeses vestidos de dragones y haciendo el tonto con gigantescos apios hinchables. Fox vería el partido en la tele y tal vez se animara a acercarse al pub. Hacía cinco años que había dejado la bebida, pero en los dos últimos se había permitido alguna que otra incursión, pero sólo si estaba en plena forma mental, cuando tenía una gran fuerza de voluntad.
Colgó el abrigo y pensó que también podía quitarse la chaqueta. Había colegas en Jefatura que pensaban que los tirantes eran un signo de afectación, pero había perdido casi seis kilos y no le gustaba llevar cinturón. No eran unos tirantes llamativos: azul oscuro, sobre una camisa azul claro, y se había puesto una corbata rojo oscuro. Dejó la chaqueta en el respaldo de la silla, la alisó en los hombros, se sentó, abrió los cierres de la cartera y sacó los papeles sobre Glen Heaton. Heaton era la razón del conciso aplauso. El caso Heaton había sido un éxito. Él y su equipo habían tardado casi un año en instruirlo y la oficina del fiscal acababa de aceptarlo: tras ser amonestado e interrogado, Heaton iría a juicio.
Glen Heaton: quince años en el Cuerpo como agente, once de ellos en el DIC, y la mayor parte de éstos infringiendo las reglas en provecho propio. Pero se había pasado demasiado de la raya, filtrando información no sólo a sus amigos de los medios de comunicación, sino también a los delincuentes. Y eso le había acercado cada vez más a la órbita de atención de Asuntos Internos.
Departamento de Investigación de Conducta, nombre completo que recibía su oficina, integraba a los polis que investigaban a otros polis. Eran la «Brigada silenciosa», los «Tacones de goma», en cuyo seno había otro grupo aún más reducido: la unidad de Ética Profesional. Asuntos Internos se hacía cargo de asuntos corrientes —denuncias de coches patrulla mal aparcados o policías que ponían la música a un volumen excesivo en su vecindario—, y los de la unidad de Ética Profesional se ocupaban del lado oscuro, indagaban sobre racismo y corrupción, sobornos y hacer la vista gorda. Eran discretos, serios y decididos, y no tenían limitación de poderes para llevar a cabo su tarea. Fox y su equipo pertenecían a EP y su oficina estaba en una planta distinta de la de Asuntos Internos y Conducta, con un espacio cuatro veces menor. Habían vigilado a Heaton durante varios meses, le habían intervenido el teléfono, habían revisado las grabaciones de su móvil y escudriñado varias veces el ordenador sin que él lo supiera. Lo habían seguido y fotografiado tantas veces que Fox sabía más cosas sobre él que su propia esposa, incluso lo de la bailarina de lap dance con la que salía y lo del hijo de una relación previa.
Muchos policías planteaban a los de Asuntos Internos las mismas preguntas: ¿cómo podéis hacer ese trabajo?, ¿cómo podéis escupir a los vuestros, a oficiales con los que habéis trabajado o con quienes podríais haber formado equipo? En muchas ocasiones, además, se decía que eran «buenos policías». Pero ahí estaba el problema, ¿qué significaba ese «buenos»? Fox había estado dándole vueltas al asunto, mirándose en el espejo de detrás de la barra mientras se tomaba un refresco.
«Se trata de ellos —los delincuentes— o nosotros, Foxy... a veces hay que tomar atajos por las buenas para lograr el objetivo... ¿No lo has hecho nunca? ¿Eres un tipo inmaculado? ¿Irreprochable?»
Irreprochable no. A veces se sentía arrastrado por Ética Profesional con desgana. Arrastrado a entablar relaciones... y de nuevo liberado poco después. Aquella mañana había descorrido las cortinas del dormitorio para mirar la nieve, pensando en llamar y decir que no podía salir; pero vio el coche de un vecino arrancar despacio y la mentira se esfumó. Había acudido a la oficina, a su labor de investigar a policías porque era su obligación. Heaton estaba ahora suspendido de servicio pero con el sueldo íntegro. El expediente había pasado al procurador fiscal.
—¿Así que ya está? —El colega de Fox estaba delante de su mesa, con las manos en los bolsillos del pantalón, como de costumbre, balanceándose sobre los talones. Joe Naysmith llevaba seis meses en el departamento y no había perdido un ápice de su entusiasmo inicial. Tenía veintiocho años, joven para un departamento como el suyo. Según Tony Kaye, aquel trabajo era para Naysmith una vía rápida de ascenso. El joven sacudió la cabeza para apartarse aquel flequillo que siempre suscitaba bromas.
—De momento, sí —dijo Malcolm Fox. Se sacó el pañuelo del bolsillo del pantalón y se sonó.
—Entonces, ¿las copas corren de tu cuenta esta noche?
Desde su mesa, Tony Kaye, que había estado escuchando, inclinó la silla hacia atrás y miró a Fox.
—Ten en cuenta que en cuanto les das un batido a los peques, luego en seguida piden los pantalones largos.
Naysmith se volvió y sacó la mano del bolsillo lo justo para estirar el índice hacia Kaye. Éste hizo un puchero con los labios y volvió a su lectura.
—No estáis en el jodido recreo —se oyó refunfuñar desde la puerta, donde el inspector jefe Bob McEwan los observaba. Entró pausadamente y rozó con los nudillos la frente de Naysmith.
—Un corte de pelo, joven. ¿Cuántas veces tengo que decírtelo?
—Sí, señor —musitó Naysmith, volviendo a su mesa. McEwan miró su reloj de pulsera.
—Dos putas horas me he tirado en la reunión.
—Seguro que ha sido fructífera, Bob.
McEwan miró a Fox.
—El jefe piensa que algo huele mal en Aberdeen —dijo.
—¿Sabemos algo?
—Aún no. No creas que me entusiasma que el asunto llegue a mi bandeja de entrada.
—¿Tiene amigos en Grampian?
—Yo no tengo amigos en ningún sitio, Foxy, ni quiero tenerlos. —El inspector jefe hizo una pausa como recordando algo—. ¿Heaton? —inquirió, y vio que Fox asentía con la cabeza—. Muy bien, muy bien.
Por la manera de decirlo, Fox sabía que el jefe tenía sus reservas y que años atrás había trabajado con Glen Heaton, que, según él, trabajaba bien y se había merecido los ascensos. Un buen oficial, en principio...
—Muy bien —repitió McEwan, aún con menos entusiasmo, encogiéndose de hombros—. ¿Qué más tenemos hoy?
—Poca cosa —dijo Fox, sonándose de nuevo.
—¿Aún no te has desecho de ese catarro?
—Por lo visto le he gustado.
McEwan volvió a mirar el reloj.
—Ya ha pasado la hora del almuerzo. ¿Y si nos vamos antes de la hora?
—¿Señor?
—Es viernes por la tarde, Foxy. Es posible que el lunes tengamos algo nuevo. Así que es preferible que recargues pilas. —McEwan se dio cuenta de lo que pensaba Fox—. No me refiero a Aberdeen —añadió.
—¿A qué, entonces?
—Podría salir algo este fin de semana —dijo McEwan encogiéndose de hombros—. Ya hablaremos el lunes —añadió mostrando intención de marcharse pero deteniéndose—. ¿Qué dijo Heaton?
—Se limitó a dirigirme una mirada de las suyas.
—He visto gente echar a correr cuando mira así.
—Yo no, Bob.
—No, tú no —dijo McEwan con una sonrisa dirigiéndose a su mesa al fondo de la oficina.
Tony Kaye había vuelto a inclinar la silla. Tenía un oído tan sensible como un dispositivo electrónico.
—Si te vas a casa, dame diez libras.
—¿Para qué?
—Para las copas que nos debes... Un par de pintas para mí y un batido para el niño.
Joe Naysmith comprobó que el jefe no miraba y volvió a dirigir un dedo enhiesto hacia Kaye.
Malcolm Fox no fue directamente a casa. Tenía a su padre en una residencia de ancianos cerca de Portobello, al este de Edimburgo. Portobello había conocido mejores tiempos cuando era un lugar de veraneo donde se iba a jugar en la playa y a caminar por el paseo marítimo; helados, máquinas tragaperras, pescado y patatas fritas, castillos al borde del agua, donde la arena era húmeda y moldeable. La gente hacía volar cometas y jugaba con el perro, tirándole un palo para que lo recogiera; el agua estaba tan fría que cortaba la respiración los primeros segundos, pero después ya no querías salir. Los padres se acomodaban en tumbonas de tela a rayas, a veces con una sombrilla clavada en la arena. El almuerzo que había traído mamá, con el sabor arenoso de la pasta de carne untada en rebanadas de pan blanco..., botellas de cola Barr caliente; sonrisas y gafas de sol, y papá con los pantalones remangados.
Hacía un par de años que Malcolm no llevaba a su padre al paseo marítimo. Unas semanas atrás se le ocurrió la idea, pero no pasó de esa fase. El viejo no tenía muy firmes las piernas, como él mismo decía; Fox quería desechar la idea de que fuese porque no le gustaba la imagen que darían ante la gente: un viejo al que se le escurría el helado del cucurucho por el dorso de la mano, mientras su hijo lo llevaba del brazo hacia un banco. Se sentarían y Malcolm Fox le limpiaría con el pañuelo el helado de la barbilla sin afeitar y luego el de los zapatos.
No, no iba a llevarlo. Hacía demasiado frío.
Fox pagaba por la residencia más que por la hipoteca. Había pedido a su hermana que compartieran el gasto, pero ella le dijo que lo haría cuando pudiera. Era una residencia privada; había mirado un par de ellas del ayuntamiento, pero le habían parecido grises y malolientes. Lauder Lodge era mejor. Parte del dinero que había desembolsado habría ido a parar al papel de decoración con dibujos en relieve y al ambientador de pino. Que oliera siempre a polvos de talco y no hubiera malos olores de cocina era prueba de la buena ventilación. Encontró aparcamiento cerca de la esquina del edificio y dio su nombre en la puerta. Era una casa victoriana aislada que habría valido una cantidad de siete cifras antes de la reciente crisis. Tenía una sala de espera al pie de la escalera, pero en recepción le dijeron que podía pasar a la habitación de su padre.
—Ya sabe el camino, señor Fox —gorjeó la mujer, asintiendo con la cabeza mientras él se dirigía al más largo de los dos pasillos, el de un anexo al primitivo edificio construido diez años atrás. Las paredes tenían alguna grieta y en algunas ventanas de doble vidrio se apreciaba condensación, pero las habitaciones eran luminosas y ventiladas, como le habían dicho cuando fue a ver la residencia. Con luz, ventiladas y sin escaleras, y había suites para los escasos pudientes. En un trocito de cartulina con cinta adhesiva en la puerta figuraba el nombre de su padre.
Sr. M. Fox; M de Mitchell, el apellido de soltera de la abuela de Malcolm. Todo el mundo llamaba Mitch a su padre, un buen nombre, sonoro. Fox respiró hondo, llamó y entró. Su padre estaba sentado junto a la ventana con las manos en el regazo. Lo vio algo más demacrado y menos animado. Le estaban afeitando y tenía el pelo recién lavado, un pelo fino, plateado, con las patillas largas, como siempre las había llevado.
—Hola, papá —dijo Fox, apoyándose en la cama—. ¿Cómo estás?
—No puedo quejarme.
Fox sonrió ante la respuesta, ya habitual. Te fastidiaste la espalda en la fábrica en que trabajabas, estuviste años discapacitado, tuviste cáncer y te salvaste gracias al doloroso tratamiento, murió tu esposa cuando todo había pasado y luego te llegó la vejez.
No puedes quejarte... porque eras el cabeza de familia, el hombre de la casa.
El matrimonio de tu hijo fracasó al cabo de menos de un año; tenía ya un problema con la bebida que fue a peor; tu hija se marchó de casa y apenas llamaba hasta que acabó volviendo con aquel impresentable.
Y no puedes quejarte.
Al menos tu cuarto no huele a orines y tu hijo viene a verte cuando puede. A él le ha ido bastante bien, al fin y al cabo. Nunca le preguntaste si le gustaba el trabajo con que se gana la vida ni le has dado las gracias por lo que paga a cuenta tuya.
—Se me ha olvidado traerte chocolate.
—Las chicas me traen si se lo pido.
—¿Delicias turcas? No es tan fácil encontrarlo.
Mitch Fox asintió despacio con la cabeza sin decir nada.
—¿Ha venido Jude?
—Pues no —respondió frunciendo el entrecejo—. ¿Cuándo fue la última vez?
¿En Navidad? No te preocupes; preguntaré en recepción.
—Creo que sí estuvo... no sé si la semana pasada o la otra.
Fox vio que había sacado el móvil sin darse cuenta. Fingió que comprobaba si tenía mensajes, pero era para mirar la hora. No hacía ni tres minutos que había aparcado.
—Finalmente he concluido aquel caso del que te hablé —comentó cerrando el móvil—. Esta mañana he estado con el fiscal... Parece que va a ir a juicio. Aunque aún podrían torcerse las cosas...
—¿Hoy es domingo?
—Viernes, papá.
—Oigo campanas.
—Es que hay una iglesia cerca... Será una boda —dijo Fox, que no lo creía porque había pasado por delante con el coche sin ver gente. «¿Por qué hago esto?», se preguntó. «¿Por qué le miento?»
Respuesta: la opción más fácil.
—¿Cómo está la señora Sanderson? —preguntó metiendo otra vez la mano en el bolsillo para sacar el pañuelo.
—Tiene un resfriado y no quiere contagiármelo —Mitch Fox hizo una pausa—. A ver si vas a contagiármelo tú —añadió, y acto seguido pareció pensar en otra cosa—. Es viernes y aún es de día... ¿No deberías estar en el trabajo?
—Tengo permiso por buen comportamiento —dijo Fox levantándose y paseando por el cuarto—. ¿Necesitas algo? —Vio un montón de novelas viejas de bolsillo en la mesilla de noche: Wilbur Smith, Clive Cussler, Jeffrey Archer..., libros supuestamente para lectores masculinos. Los habría elegido el personal; su padre nunca había sido muy de leer. El televisor descansaba en un soporte en un rincón de la habitación, casi a la altura del techo; difícil de ver a no ser que fuese desde la cama. En una de las visitas anteriores transmitían una carrera de caballos, pese a que su padre nunca había mostrado interés por ellas: el personal, igualmente. Vio la puerta del cuarto de baño entreabierta; la abrió del todo y echó un vistazo. No había bañera, sino una cabina de ducha con asiento plegable. Olía a champú Vosene, el mismo con que su madre los bañaba de niños.
—Aquí estás bien, ¿verdad? —preguntó en voz alta, pero su padre no le oyó. Se había planteado esa misma pregunta desde que habían trasladado al viejo desde el semiadosado de Morningside, al principio en plan retórico, pero ahora ya no estaba tan seguro. Hubo que vaciar la casa familiar; Fox tenía en el garaje algunos muebles y la buhardilla llena de cajas de fotografías y otros recuerdos, la mayor parte de los cuales no le decían mucho, por no decir nada. Durante un tiempo llevó algunos a su padre cuando iba a visitarlo, pero a él le fastidiaba no recordar qué eran: se le olvidaban los nombres y los objetos perdían su significado. Y se le llenaban los ojos de lágrimas.
—¿Quieres hacer algo? —preguntó Fox, volviendo a sentarse en el borde la cama.
—Pues no.
—¿Quieres ver la tele? ¿Te apetece tomar un té?
—Estoy bien —respondió Mitch Fox, mirando de pronto fijamente a su hijo—. Tú también estás bien, ¿verdad?
—Estupendamente.
—¿Te va bien en el trabajo?
—Reverenciado y respetado por todos.
—¿Tienes novia?
—De momento, no.
—¿Cuánto tiempo hace que te divorciaste...? —preguntó, frunciendo de nuevo el ceño—. Tengo su nombre en la punta de la lengua...
—Elaine... es agua pasada, papá.
Mitch Fox asintió con la cabeza, pensativo.
—Has de ir con cuidado, ¿sabes?
—Lo sé.
—Hay que tener cuidado... con la maquinaria.
—Papá, yo no trabajo con maquinaria.
—No importa...
Malcolm Fox fingió de nuevo consultar el teléfono.
—Sé cuidarme solo —dijo—. No te preocupes por mí.
—Dile a Jude que venga a verme —dijo Mitch Fox—. Ha de ir con más cuidado con las escaleras...
—Se lo diré —dijo Malcolm Fox alzando la vista del móvil.
—¿Qué es eso que dice papá de las escaleras?
Fox estaba fuera, de pie, junto al coche, un Volvo S60 plateado con cinco mil kilómetros. Su hermana había contestado al cabo de seis timbrazos, cuando ya estaba a punto de colgar.
—¿Has ido a ver a Mitch?
—Me dijo que pasaras a verle.
—Estuve la semana pasada.
—¿Después de caerte por las escaleras?
—Estoy bien; sólo tengo algún chichón, contusiones.
—¿Contusiones faciales, Jude?
—Hablas como un poli, Malcolm. Bajaba con algo en las manos y me caí.
Fox no dijo nada y miró un instante el tráfico.
—Bueno, ¿y cómo va todo lo demás?
—Siento que no hayamos podido charlar desde Navidad. ¿Te di las gracias por las flores?
—Me enviaste un mensaje de texto a Hogmany deseándome Feliz Año Nuevo.
—Es que no me aclaro con este móvil... Tiene unos botones muy pequeños.
—Tal vez habías bebido.
—Sí, eso también, quizás. ¿Sigues bebiendo?
—Llevo cinco años de abstinencia.
—No hace falta que lo digas con ese engreimiento. ¿Cómo está Mitch?
Fox pensó que ya había tomado bastante el aire, abrió la portezuela y se sentó en el coche.
—Creo que no come suficiente.
—No todos tenemos tu apetito.
—¿Crees que debería pedir que le hagan un reconocimiento?
—¿Él te lo agradecería?
Fox cogió un paquete de caramelos de menta del asiento del pasajero y se metió uno en la boca.
—Tenemos que vernos una noche de éstas.
—Muy bien.
—Pero tú y yo solos. —Aguardó a que su hermana nombraba a su pareja. Si lo hacía, quizá podrían empezar a hablar en serio, sin andarse por las ramas.
«¿Y Vince?»
«No, nosotros dos.»
«¿Por qué?»
«Porque sé que te pega, Jude, y me dan ganas de pegarle yo él.»
«Te equivocas, Malcolm.»
«¿Seguro? ¿Quieres enseñarme esas contusiones y las escaleras donde se supone que te las hiciste?»
Pero lo que dijo fue:
—Okay, así lo haremos.
No tardaron en despedirse, y Fox cerró el móvil y lo echó en el otro asiento. Otra oportunidad perdida. Le dio a la llave de contacto y se encaminó a casa.
Su casa era un chalet en Oxgangs. Cuando él y Elaine lo compraron, los vendedores llamaban a aquel lugar Fairmilehead, y el abogado, Colinton —y las dos localidades parecían por entonces más atractivas que Oxgangs—, pero a Fox le gustaba Oxgangs. Había tiendas, pubs y una biblioteca, el bypass de Edimburgo quedaba a pocos minutos, había un buen servicio de autobuses y dos supermercados no muy lejos en coche. No podía reprochar a su padre que no recordase el nombre de Elaine; el noviazgo había durado seis meses y el matrimonio diez más, y de eso hacía seis años. Se habían conocido en el colegio, pero después perdieron el contacto hasta que volvieron a encontrarse en el entierro de un amigo. Tras la comida fueron a tomar una copa y llegaron a la cama bebidos y ardientes de deseo. «Deseo de vida», dijo ella. Elaine acababa de poner fin a una larga relación, y la palabra «despecho» a Fox no se le pasó por la cabeza hasta después de la boda, a la que ella invitó a su antigua pasión, que se presentó bien vestido y sonriente.
Un mes después de la luna de miel (Corfú; los dos con quemaduras del sol), cayeron en la cuenta de su error. Fue ella quien lo dejó. Él le preguntó si se quedaba con el chalet, pero ella dijo que era suyo y él siguió viviendo allí, lo redecoró a su gusto y terminó las obras de la buhardilla. «Beige de soltero», comentó un amigo, y le hizo una advertencia: «Ten cuidado de que no suceda lo mismo con tu vida». Al llegar al camino de entrada a la casa, Fox se preguntó qué habría de malo en el color beige; era un color como otro cualquiera. Además, la puerta la había pintado de amarillo. En el vestíbulo había puesto un espejo y otro en el rellano de la escalera, y el comedor y el cuarto de estar los había amenizado con unos cuadros. La tostadora de la cocina era reluciente, plateada; la funda del edredón era verde intenso, y el tresillo, rojo oscuro.
—No hay tanto beige —musitó.
Una vez dentro de casa, recordó que llevaba la cartera en el maletero. Nada más entrar en Asuntos Internos te advertían que no dejaras nada a la vista. Volvió a salir para cogerla y la puso en la encimera de la cocina mientras ponía agua en el hervidor. Plan para el resto de la tarde: té con tostadas y descansar con los pies en alto. Para después tenía lasaña en la nevera. Había comprado media docena de DVD en la liquidación de Zavvi; podía ver uno o dos si no había nada en la tele. Tiempo atrás, allí había estado Virgin, pero cerraron las tiendas; lo mismo les había ocurrido a las de Woolworth de Lothian Road, donde él iba de niño regularmente, casi con religiosidad, a comprar juguetes y caramelos y, luego, ya más mayor, a comprar sencillos y LP. De adulto, habría pasado por delante en coche más de cien veces, pero nunca había parado para entrar. En la cartera tenía un periódico: más desastres y pesimismo en el panorama económico. Tal vez eso explicara por qué una de cada diez personas tomaba antidepresivos. Había aumentado también el déficit de atención y uno de cada cinco alumnos de la escuela primaria padecía sobrepeso y era propenso a la diabetes. El Parlamento había aprobado el presupuesto en la segunda votación, pero los comentaristas señalaban que en el sector público había demasiados puestos de trabajo. Al parecer, sólo países como Cuba estaban peor. Por casualidad, uno de los DVD que había comprado era Buena Vista Social Club. Quizá lo viera esa misma noche: un poco de Cuba en Oxgangs, un poco de diversión.
Otro artículo del periódico contaba la historia de una mujer lituana asesinada en Brechin, cuyo cadáver, descuartizado y arrojado al mar, había aparecido trozo a trozo en la playa de Arbroath, donde unos niños encontraron la cabeza. Una pareja de inmigrantes iban a ser juzgados por el homicidio. Era el típico caso que cualquier poli desearía llevar. En su etapa anterior, antes de ingresar en el DIC, los asesinatos en que Fox había trabajado podían contarse con los dedos de la mano; sin embargo, de todos ellos recordaba el escenario del crimen y la autopsia. Había asistido al crudo momento de comunicar la noticia a los familiares de la víctima o los había acompañado al depósito de cadáveres para la identificación de sus seres queridos. Asuntos Internos era muy distinto; por eso los otros agentes del Cuerpo decían que Fox y sus colegas lo tenían fácil.
—¿Pero entonces, por qué no resulta tan fácil? —inquirió en voz alta en el momento en que la tostadora se desconectaba automáticamente. Cogió todas las cosas —también el periódico— y se lo llevó todo al sofá del salón. A aquella hora no habría gran cosa en la televisión, pero podía ver las noticias de la BBC. Miró las fotos enmarcadas de la repisa de la chimenea. Una era de sus padres, seguramente de vacaciones a mediados de los años sesenta; la otra era él mismo de quinceañero, con el brazo por encima de los hombros de su hermana más pequeña, los dos sentados en un sofá. Creía recordar que era en casa de una tía, pero no sabía cuál. Él sonreía a la cámara, y Jude lo miraba a él. Una imagen llenó su mente: su hermana cayendo por las escaleras de casa. ¿Qué llevaría en las manos? Tal vez tazas vacías, o una cesta con ropa para lavar. Pero había llegado al pie de la escalera sin un rasguño, y Vince estaba de pie ante ella esgrimiendo el puño. No era la primera vez; Jude decía que ella le había pegado primero o que también le había dado lo suyo. «No volverá a ocurrir...»
Se le había quitado el apetito y el té tenía demasiado olor a leche. Sonó el aviso de llegada de un mensaje en el móvil: era de Tony Kaye. Estaba en el pub con Joe Naysmith.
—Aparta de mí la tentación —dijo para sus adentros.
Cinco minutos después buscaba las llaves del coche.
LUNES, 9 DE FEBRERO DE 2009
2
El lunes por la mañana Malcolm Fox tardó casi tanto tiempo en encontrar aparcamiento en las cercanías de Jefatura como en llegar hasta allí. Tony Kaye y Joe Naysmith estaban ya en la oficina. En su condición de «novato», Naysmith había preparado una cafetera y traído un cartón de leche. Cuando llegara el viernes ajustaría cuentas con ellos, cosa que los demás cumplían a veces, y otras no, y Naysmith seguiría pretendiendo llevar la cuenta de lo que le debían.
—Me debes una libra —dijo delante de la mesa de Fox con las manos en los bolsillos.
—Doble o nada al final de la semana —contestó Fox mientras colgaba el abrigo. Hacía un día soleado y ya no quedaba hielo en las calles. En los jardines de la zona donde vivía Fox quedaban algunas manchas de nieve. Se quitó la chaqueta dejando a la vista los tirantes azul oscuro. Ese día llevaba una corbata de un rojo más llamativo que la del viernes y camisa blanca con unas rayas amarillas tan finas como un cabello. No llevaba muchas cosas en la cartera, pero la abrió. Naysmith se había dirigido a la cafetera.
—Tres de azúcar —dijo Kaye, recibiendo en respuesta el gesto que era de esperar.
—¿Sabéis algo de Bob? —preguntó Fox.
Naysmith sacudió la cabellera —no se había cortado el pelo aquel fin de semana— y señaló hacia la mesa de Fox.
—Ahí ha dejado un mensaje —dijo.
Fox miró pero no vio nada. Echó la silla hacia atrás y miró debajo del escritorio. En el suelo había un papel con la marca de su pisada. Lo cogió, le dio la vuelta y leyó lo que había escrito McEwan:
«Inglis —CEOP— 10:30.»
CEOP, las siglas de Child Protection, Child Exploitation and Online Protection (Protección de Menores, Abuso de menores y Protección de la Red). El «Chop», como decían casi todos los agentes: despacho 2.24, al final del pasillo a la derecha. Fox había ido un par de veces, con un nudo en el estómago sólo de pensar en la tarea que realizaban allí.
—¿Conocéis a un tal Inglis? —preguntó en voz alta. Ni Naysmith ni Kaye lo conocían. Fox miró su reloj: pasaba más de una hora de las 10:30. Naysmith removía ruidosamente su café, y Kaye inclinó la silla hacia atrás y estiró los brazos con un bostezo. Fox dobló el papel, se lo guardó en el bolsillo, se levantó y se puso la chaqueta.
—No tardaré mucho —dijo.
—Ya nos las arreglaremos —comentó Kaye.
La temperatura en el pasillo era varios grados más baja que en la oficina de Asuntos Internos. Sin apresurarse, llegó enseguida al despacho 2.24. Era la última puerta. Lo único que la diferenciaba de las demás era la cerradura de seguridad y el interfono, y la carencia de rótulo indicando el nombre: era el «Chop» sin más; distinto a Asuntos Internos. Lo que sí tenía era un cartel de aviso: «Las imágenes y sonidos que se reproducen en este despacho pueden herir la sensibilidad. Para trabajar en pantalla deberán estar presentes como mínimo dos personas». Fox respiró hondo, pulsó el botón y aguardó. Del interfono surgió una voz de hombre.
—¿Sí?
—Soy el inspector Fox. Vengo a ver a Inglis.
Se hizo un silencio y volvió a oírse la voz.
—Qué puntual.
—No me diga.
—La cita era a las diez y media, ¿no?
—Aquí dice nueve y media.
Otro silencio.
—Un momento.
Se miró la punta de los zapatos mientras aguardaba. Los había comprado en George Street hacía un mes y aún le rozaban en los talones. Pero eran de calidad; le durarían «hasta el día del Juicio Final o hasta cuando acaben la línea del tranvía», había dicho la dependienta. Una mujer lista y con sentido del humor. Fox le había preguntado por qué no iba a la universidad.
—¿Para qué? —contestó ella—. De todos modos, no se encuentran buenos empleos si no es emigrando.
Eso le había recordado sus años de estudiante. Muchos de sus compañeros soñaban con ganar mucho dinero en el extranjero. Algunos lo habían logrado; pero no tantos.
Se abrió la puerta hacia dentro y apareció una mujer. Llevaba una blusa verde claro y pantalones negros. Era unos diez centímetros más baja que él y quizá diez años más joven. En el brazo izquierdo lucía un reloj de pulsera, pero ningún anillo en los dedos. Le tendió la mano derecha.
—Soy Inglis —dijo.
—Fox —contestó él y añadió con una sonrisa—: Malcolm Fox.
—De Ética Profesional, ¿no? —preguntó ella, y Malcolm asintió con la cabeza. El despacho que veía detrás de ella era más incómodo de lo que recordaba: cinco mesas con el espacio justo para pasar entre ellas y sentarse. Las paredes estaban recubiertas por archivadores y estanterías, y en éstas había ordenadores y discos duros; algunos de los discos duros estaban abiertos con el contenido a la vista y otros etiquetados dentro de bolsas. El único espacio libre de la pared lo llenaban fotos de carnet de hombres de muy distinta fisonomía: algunos muy jóvenes y otros mayores; hombres con barba, con bigote, algunos de mirada apagada y furtiva, otros de ojos desafiantes frente a la cámara. Sólo había otra persona más en el despacho, probablemente el hombre que había contestado al interfono. Estaba sentado a su mesa, mirando al visitante. Fox lo saludó con una inclinación de cabeza y el hombre hizo lo propio.
—Es Gilchrist —dijo Inglis—. Pase y póngase cómodo.
—¿Cree que es posible? —replicó Fox.
Inglis miró en derredor.
—Es lo que hay —dijo.
—¿Son sólo ustedes dos?
—En este momento sí —contestó Inglis—. Demasiado desgaste y todo eso.
—Además, la mayoría de los casos se los pasamos a Londres —añadió Gilchrist—. Allí tienen una plantilla de cien personas.
—Cien me parece mucho —comentó Fox.
—No sabe el trabajo que tienen —dijo Inglis.
—¿La llamo Inglis? —dijo Fox—. Quiero decir que si tiene un rango o tal vez el nombre de pila...
—Annie —contestó ella finalmente. Como la mesa anexa a la suya estaba vacía, indicó a Fox que se sentara allí.
—Relájate, Anthea —dijo Gilchrist. Por el modo en que lo había dicho, a Fox le dio la impresión de que era una broma conocida.
—¿Bruce Forsyth? ¿The Generation Game? —inquirió.
Inglis asintió con la cabeza.
—Supongo que me lo pondrían por la ayudante remilgada.
—¿Pero prefiere que la llamen Annie?
—Decididamente lo prefiero, a menos que quiera mantener el formalismo, en cuyo caso soy la sargento Inglis.
—Mejor Annie —dijo Fox sentándose y quitándose una hebra del pantalón. Trató de eludir el archivador que había en la mesa frente a él, con el rótulo de «Uniforme de colegio»—. Mi jefe me ha dicho que quería verme.
Inglis asintió con la cabeza. Se había sentado frente al ordenador, encima de cuyo disco duro había un portátil en precario equilibrio.
—¿Qué sabe de nuestro departamento? —preguntó.
—Sé que se dedican a acorralar a pervertidos.
—Bien dicho —comentó Gilchrist tecleando en su ordenador.
—Me han dicho que era más fácil en los buenos tiempos —añadió Inglis—, pero ahora todo es digital y nadie encarga revelado de fotos, ni hay que comprar revistas o tomarse la molestia de imprimir imágenes, salvo en la intimidad del domicilio. Y se puede ir embaucando a un niño desde las antípodas y sólo entrar en contacto directo con él cuando está atrapado.
—Cuando son cosa hecha —apostilló Gilchrist.
Fox se pasó el dedo por el cuello de la camisa. Allí hacía mucho calor. No podía quitarse la chaqueta porque se trataba de una reunión de trabajo; ya se sabe, las primeras impresiones cuentan... Pero advirtió que Annie Inglis tenía la chaqueta en el respaldo de la silla. Una chaqueta rosa claro de buen corte. Inglis llevaba el pelo corto, casi al estilo paje, de color castaño brillante, y pensó si no sería teñido. Su maquillaje era discreto y no llevaba las uñas pintadas. Advirtió también que en aquel despacho, a diferencia del resto de las oficinas de la planta, las ventanas eran opacas.
—El calor es a causa de los ordenadores enchufados —dijo ella—. Si quiere, quítese la chaqueta.
Él sonrió levemente: todo el tiempo que había estado estudiándola, ella había hecho lo mismo. Se quitó la chaqueta, la dobló y la puso sobre las piernas. Vio que Inglis y Gilchrist intercambiaban una mirada: los tirantes, claro.
—Otro de los problemas con nuestra «base de clientes» —prosiguió ella— es que cada vez son más listos. Conocen los ordenadores y los programas mejor que nosotros. Siempre nos aventajan. Mire un ejemplo.
Pulsó el ratón y en la pantalla, que estaba en negro, apareció una imagen distorsionada.
—Esto es lo que llamamos un «remolino». Los delincuentes intercambian fotos encriptadas y tenemos que diseñar programas para desencriptarlas. —Pulsó el ratón y la foto comenzó a convertirse en la imagen de un hombre rodeando con el brazo a un niño asiático—. ¿Ve? —inquirió Inglis.
—Sí —respondió Fox.
—Hay muchos otros trucos. Incluso esconden imágenes dentro de otra imagen, y si no se está al tanto pasan desapercibidas y quedan sin descifrar. Hemos descubierto discos duros ocultos dentro de otros...
—Lo hemos visto todo —apostilló Gilchrist. Inglis miró a su colega.
—Yo no diría tanto —replicó ella—. Porque cada semana vemos cosas nuevas y más asquerosas. Y todo accesible veinticuatro horas, siete días a la semana. Te sientas en casa ante el ordenador a navegar, o a comprar cosas o a leer cotilleos y estás a cuatro clics del infierno.
—O del cielo —terció Gilchrist sin apartar los ojos de su pantalla—. Es cuestión de gustos. Tenemos material que le pondría de punta el vello del escroto.
Fox sabía que el «Chop» se consideraba un departamento al margen, distinto a todas las otras dependencias policiales de Jefatura: personal más insensible, resistente y encallecido a causa del trabajo. Además, era una sección machista, y le extrañaba que Inglis hubiera ido a parar allí.
—Soy todo oídos —comentó escuetamente. Inglis señaló en la pantalla con la punta del bolígrafo.
—Mire este tipo —dijo indicando al hombre con el niño asiático—. Sabemos quién es y conocemos bastantes cosas sobre él.
—¿Es policía?
—¿Por qué lo pregunta? —replicó ella mirándole.
—¿Por qué iba yo a estar aquí, si no?
Ella asintió despacio con la cabeza.
—Pues sí, ha acertado. Pero es un australiano con destino en Melbourne.
—¿Y?
—Y, como he dicho, lo sabemos todo respecto a él —dijo abriendo una carpeta, de la que sacó unas hojas—. Dirige un sitio en la red en el que se paga una cuota de entrada para tener acceso.
—Tienen que compartir fotos —dijo Gilchrist—. Un mínimo de veinticinco.
—¿Fotos?
—De ellos, con niños. Por aquello de que se deben compartir las cosas sin egoísmo...
—Pero se paga también una tarifa mediante tarjeta de crédito —añadió Inglis, tendiéndole las dos primeras hojas de una lista de nombres y números—. ¿Conoce a alguno?
Fox leyó dos veces la lista. Eran casi cien nombres. Negó despacio con la cabeza.
—¿J. Breck? —dijo Inglis—. La J es de Jamie.
—Jamie Breck... —El nombre le sonaba, y de pronto lo recordó—. Es agente de Lothian y Borders —dijo.
—Efectivamente —añadió Inglis.
—Siempre que se trate del mismo Jamie Breck.
—Las tarjetas de crédito apuntan todas a Edimburgo. Al banco de Jamie Breck concretamente.
—¿Lo han comprobado? —inquirió Fox devolviéndole la lista, mientras Inglis asentía.
—Lo hemos comprobado.
—Muy bien. Entonces, ¿qué tengo que hacer?
—De momento, lo único que tenemos es su tarjeta de crédito. Fotos aún no ha enviado... Tal vez no lo haga.
—¿La página sigue activa?
—Esperamos que no sospechen nada hasta que estemos a punto.
—Tienen socios en una docena de países —terció Gilchrist—. Maestros, dirigentes juveniles, eclesiásticos...
—¿Y ninguno sospecha que les siguen la pista?
—Nosotros y otros doce cuerpos de policía en todo el mundo.
—En una ocasión —añadió Inglis— la sección de Londres detuvo al jefe de una red y se hizo cargo de la administración de la página web, pero a los diez días levantaron sospechas en los usuarios...
—Pero por entonces ya teníamos suficientes pruebas contra ellos —terció Gilchrist.
Fox asintió con la cabeza y volvió a centrar la atención en Inglis.
—¿Qué quieren que haga Asuntos Internos?
—Normalmente, pasaríamos el encargo a Londres, pero esto es un caso local, así que... —Hizo una pausa y lo miró fijamente—. Se trata de que nos trace un perfil. Queremos saber más datos sobre Jamie Breck.
Fox miró la imagen de la pantalla.
—¿Y no podría ser un error? —Cuando volvió a mirar a Inglis, ésta se encogió de hombros.
—El inspector jefe McEwan me ha dicho que acaba de empapelar a Glen Heaton, y Breck es de la misma comisaría.
—¿Y?
—Pues que podrá hablar con él.
—¿Sobre Heaton?
—Puede fingir que quiere hablar de Heaton. Después, ya nos comunicará sus impresiones.
Fox negó con la cabeza.
—En esa comisaría no soy muy querido. Dudo mucho que Breck me haga mucho caso. Pero si es culpable...
—¿Sí?
—Podemos indagar.
—¿Con vigilancia?
—En caso necesario. —Ella estaba ahora pendiente de él, e incluso Gilchrist dejó lo que estaba haciendo—. Podemos examinar su ordenador. Podemos escrutar su vida privada —Fox hizo una pausa—. ¿Lo único que tienen es la tarjeta de crédito?
—De momento.
—¿Y si dice que la ha utilizado otra persona?
—Por eso necesitamos más datos. —Inglis dio la vuelta a la silla giratoria y sus rodillas rozaron casi las de él. Se inclinó hacia delante con las manos juntas—. Pero si sospechara algo... en ese caso daría el aviso y los perderíamos.
—Con los niños —añadió Fox con voz queda.
—¿Cómo dice?
—Se trata de los niños, ¿verdad? Protección de menores.
—Exacto —dijo Gilchrist.
—Exacto —repitió Inglis.
Fox estaba ya a pocos pasos de la oficina de Asuntos Internos cuando se detuvo. Se había puesto la chaqueta y se pasaba los dedos por las solapas por hacer algo. Pensaba en la sargento Anthea Inglis (quien prefería que la llamasen Annie) y en su colega Gilchrist, de quien no sabía el rango ni el nombre de pila. Pensaba también en las operaciones del «Chop». A Asuntos Internos lo llamaban «El lado oscuro», pero tenía la impresión de que Inglis y su colega indagaban a diario asuntos más oscuros de los que él podía imaginar. En cualquier caso, eran unos listillos. En Asuntos Internos sabían que todos los detestaban, pero lo del CEOP era distinto; a los otros agentes les inquietaba pensar en las cosas que verían y no les hablaban por temor a que les abrieran los ojos y la mente. Sí, eso era; los del «Chop» inspiraban temor. Un temor diferente al que se tenía a Asuntos Internos. Tras la puerta con cerradura de seguridad del 2.24 se ocultaban historias de pesadillas y hombres del saco.
—Malcolm... —La voz sonó a sus espaldas. Se volvió y vio que era Annie Inglis con los brazos cruzados y las piernas ligeramente separadas. Se acercó a él sin dejar de mirarlo—. Tenga —añadió tendiéndole algo: su tarjeta de visita—. Ahí están mi móvil y mi correo electrónico, por si los necesita.
—Gracias —dijo él, fingiendo leerla—. Estaba...
—¿Ahí parado, pensando en todo lo que hemos hablado? —aventuró ella.
Fox sacó la cartera y cogió una de sus tarjetas de visita. Ella la aceptó con una leve inclinación de cabeza, dio media vuelta y se alejó por el pasillo. Tenía andares elegantes, pensó él. Era una mujer segura de su capacidad, con confianza en su cuerpo, consciente de que la observaban. Y con un buen culo.
Asuntos Internos era más ruidoso que el despacho del que venía. Bob McEwan estaba en su mesa hablando por teléfono. Vio que Fox se dirigía hacia él y lo miró a la cara, asintiendo con la cabeza para darle a entender que se acercara. La mesa de McEwan siempre estaba despejada, pero Fox sabía que era porque sistemáticamente lo guardaba todo en los cajones. Un día que Tony Kaye buscaba un paracetamol, les hizo señas a él y a Naysmith para que echaran un vistazo.
—Es como la arqueología —comentó Naysmith—. Estrato sobre estrato...
McEwan colgó el teléfono y anotó algo con su letra apenas legible.
—¿Qué tal te ha ido? —preguntó en voz baja.
Fox apoyó los nudillos en el escritorio y se inclinó hacia su jefe.
—Bien —contestó—. Ha estado bien. ¿Está de acuerdo en que me encargue yo?
—Depende de lo que pienses hacer.
—Verificación de antecedentes para empezar, y después vigilancia en función de las necesidades.
—¿Piratear su ordenador?
—Cada cosa a su tiempo —contestó Fox encogiéndose de hombros.
—¿Te han dicho que hables con él?
—No sé si es muy buena idea. Puede ser amigo de Heaton.
—Es lo que yo pensé —dijo McEwan— y hablé con ellos.
—¿Con quién? —inquirió Fox entrecerrando los ojos.
—Con alguien que está al corriente del asunto. —Al advertir que Fox trataba de descifrar la anotación que había hecho, McEwan puso el papel boca abajo—. Breck y Heaton son rivales, más que amigos. Eso te da una excusa.
—Pero el caso de Heaton está cerrado.
—De momento, pero ¿quién sabe?
—¿Y va a avalarme? ¿Firmará todo el papeleo?
—Lo que haga falta. El subdirector está al corriente.
Se refería al subdirector de la policía, Adam Traynor, cuya autorización era imprescindible para cualquier actuación encubierta a pequeña escala. Sonó el teléfono y McEwan puso la mano sobre el receptor para cogerlo sin dejar de mirar a Fox.
—Lo dejo a tu discrecionalidad, Foxy. —Y añadió al ver que Fox se incorporaba dispuesto a marcharse—: Por cierto, ¿qué tal el fin de semana?
—Estuve dos días en Mónaco —respondió Fox.
Al pasar por delante de la mesa de Tony Kaye, que parecía ocupado con el teclado tomando notas, se preguntó hasta qué punto habría captado su radar lo que había dicho el jefe.
—¿Algo interesante? —preguntó Fox.
—Podría preguntarte lo mismo —replicó Kaye, mirando en dirección a la mesa de McEwan.
—Tal vez un asunto en el que haya sitio para ti —decidió Fox de pronto, rascándose la barbilla.
—Pues dame un toque, Foxy.
Fox asintió con la cabeza distraído y se retiró a la relativa seguridad de su mesa. Naysmith preparaba otra cafetera.
—¡Tres de azúcar! —le gritó Kaye.
Naysmith hizo una mueca y al advertir que Fox lo miraba, alzó una taza en dirección suya, pero él negó con la cabeza.
3
En el departamento de RH no les gustaba ver a nadie de Asuntos Internos. RH (Recursos Humanos) era antes Personal, término que Fox prefería. Pero lo que habría preferido RH era que los oficiales como él no pudieran entrar allí como Pedro por su casa. En RH eran quisquillosos, y con razón, pues tenían que permitirles libre acceso, cosa prácticamente negada al resto del Cuerpo. McEwan había llamado previamente para avisar que Fox iba a hacerles una visita y le había proporcionado una carta firmada certificando que necesitaba indagar en los archivos. No se mencionaban nombres, y eso era lo que reventaba a algunos de Recursos Humanos, la constatación de que no se les confiara la información. Si les decían en quién tenían sus miras puestas los de Asuntos Internos, ellos podían pasar la información y censurar algunos datos en origen. Ya había ocurrido en el pasado —unos diez años atrás—, pero desde entonces las normas habían cambiado, y los de Asuntos Internos actuaban con total privacidad. Eso incluía que la jefa de RH tuviese que abandonar su despacho y cedérselo a Fox. Tenía que conectar el ordenador y cedérselo para que lo usara, entregarle las llaves de los numerosos archivadores de la oficina común y quedarse fuera cruzada de brazos, furiosa y sin mirar mientras él hacía lo que quería.
Fox ya había pasado por aquello muchas veces, tratando al principio de ser cordial, pedir disculpas incluso, pero a la señora Stephens no había modo de apaciguarla y él había tirado la toalla. Ella, por su parte, se permitía el placer, con él y otros de sus colegas, de demorarse leyendo la notificación del inspector jefe con minuciosidad e interés, telefoneando a veces a McEwan para que se lo confirmara. Tras lo cual, solicitaba a Fox la tarjeta de identidad cuyos datos apuntaba en un formulario que le hacía firmar. Después, comparaba la firma con la del carnet, exhalaba un profundo suspiro y le cedía las llaves, el ordenador y el despacho.
—Muchas gracias —eran habitualmente las primeras y últimas palabras de Fox en aquellas visitas.
RH estaba en la planta baja de Jefatura. Lothian y Borders no era el cuerpo de policía más numeroso de Escocia, y Fox se preguntaba muchas veces a qué dedicaban su tiempo. Era personal civil, mujeres en su mayoría, que lo miraban por encima de la pantalla de los ordenadores y alguna hasta le dirigía un guiño o le enviaba un beso con la mano. Conocía algunas caras de verlas en la cantina, pero nunca cruzaba palabra con nadie, ni ellas le ofrecían café o té... De eso se encargaba la señora Stephens.
Fox se aseguró de que nadie miraba cuando sacó el expediente de Jamie Breck del archivador. Lo apretó contra el pecho para ocultar el nombre, cerró el cajón, volvió al despacho de la señora Stephens, cerró la puerta y se sentó en la silla aún tibia, cosa que le molestó ligeramente. La exigua carpeta guardaba los datos de la carrera policial de Breck y sus expedientes académicos. Tenía veintisiete años y había ingresado en la policía seis años atrás, sirviendo los dos primeros de agente uniformado y dedicado al entrenamiento antes de ser destinado al DIC. Las evaluaciones eran favorables, casi brillantes. No se mencionaba ninguno de los casos en que había intervenido ni había anotaciones de asuntos problemáticos o de sanción. «Oficial modélico», rezaba un comentario que se repetía más adelante. Se enteró de que Breck vivía en la misma zona de la ciudad que él. Tenía su domicilio en la nueva urbanización junto al supermercado de los Morrison. Fox pasaba en coche por delante cuando la estaban construyendo, preguntándose si necesitaría una casa más grande.
—El mundo es un pañuelo —musitó para sí.
Los datos obtenidos en el ordenador complementaron un tanto el perfil. Alguna baja por enfermedad, pero nada relacionado con estrés, necesidad de ayuda o de evaluación psicológica en ninguna ocasión. Los jefes de Breck en Torphichen Place —su destino en los tres últimos años— se deshacían en elogios. Leyendo entre líneas, Fox comprobó que la carrera de Breck era meteórica. Ya era joven para ser agente de investigación y muy posiblemente sería inspector antes de los treinta. Fox lo había sido a los treinta y ocho. Breck había estudiado en la universidad privada George Watson; jugador de rugby en el segundo equipo y licenciado en Ciencias por la Universidad de Edimburgo. Sus padres vivían y ambos eran médicos. Un hermano mayor, Colin, había emigrado a Estados Unidos, donde trabajaba de ingeniero. Fox sacó el pañuelo, encontró una parte seca y se sonó. El ruido bastó para que la señora Stephens mirara por la estrecha ventana anexa a la puerta mostrando su disgusto: ahora esparciría los microbios por el despacho, su coto privado. Aunque no lo necesitaba realmente, Fox volvió a sonarse casi con el mismo estrépito.
A continuación cerró el expediente en la pantalla. La señora Stephens sabía lo que haría a continuación: apagar el ordenador. Otra precaución para borrar en lo posible los rastros de la indagación. Pero antes tecleó otro nombre: Anthea Inglis. Sabía que vulneraba las reglas, pero lo hizo. En apenas un par de minutos se enteró de que no estaba casada, ni lo había estado.
Se había criado en una granja en Fife y allí había ido al colegio antes de trasladarse a Edimburgo. Había desempeñado diversos trabajos antes de ingresar en el Cuerpo. Su nombre completo era Florence Anthea Inglis.
Si uno de sus nombres venía de The Generation Game, se preguntó si el otro procedería de The Magic Roundabout. Contuvo una sonrisa mientras cerraba el programa y apagaba el ordenador. Salió del despacho, dejando la puerta abierta, y reintegró el expediente en el archivador, asegurándose de que quedaba bien insertado sin diferenciarse en nada de los otros. Satisfecho, cerró el cajón con llave y fue a entregar la llave a la señora Stephens, que permanecía apoyada en el borde de la mesa de una compañera con los brazos cruzados, por lo que él dejó las llaves a su lado sobre la mesa.
—Hasta la próxima —dijo, dando media vuelta. Una de las mujeres alzó hacia él la vista cuando pasaba y Fox le respondió con un guiño.
Al entrar en la oficina de Asuntos Internos, Naysmith le dijo que tenía un mensaje.
—¿Y lo encontraré en la mesa o debajo de ella? —interpeló Fox. Pero lo tenía junto al teléfono: sólo un nombre y un número de teléfono. Lo miró, y acto seguido inquirió a Naysmith—: ¿Alison Pettifer?
Naysmith se encogió de hombros, y Fox cogió el teléfono y marcó el número. Cuando contestaron dijo que era el inspector Fox.
—Ah, sí —replicó la mujer con cierta vacilación al otro extremo de la línea.
—Me ha llamado usted —añadió Fox.
—¿Es usted el hermano de Jude?
Fox guardó silencio un instante.
—¿Qué ha ocurrido?
—Soy una vecina —farfulló la mujer—. Ella mencionó en cierta ocasión que usted era policía... Por eso tenía su número.
—¿Qué ha ocurrido? —repitió Fox, consciente de que Naysmith y Kaye escuchaban.
—Jude ha tenido un pequeño accidente...
Intentó cerrarle la puerta en las narices, pero él la empujó y ella cedió en su resistencia y retrocedió hacia el cuarto de estar. Era una casa de Saughtonhall medianera con otras. Fox no sabía en qué casa de las adyacentes vivía Alison Pettifer; no se había movido ningún visillo. Todas las casas de la calle tenían parabólica y el televisor de Jude transmitía un programa de cocina que ella apagó al entrar él en el cuarto.
—¿Y bien? —dijo él. Vio que tenía los ojos enrojecidos de llorar y un leve moretón en la mejilla izquierda, además del brazo izquierdo escayolado y en cabestrillo—. ¿Otra vez la escalera?
—Había bebido.
—Sí, claro. —Miró a su alrededor. Olía a alcohol y a tabaco. Había una botella de vodka vacía en el suelo junto al sofá, dos ceniceros llenos de colillas y dos cajetillas estrujadas. Una barra para el desayuno separaba el cuarto de estar de la pequeña cocina, en la que se acumulaban platos junto a cajas de cartón de comida rápida, botellas vacías de cerveza, sidra y vino blanco barato. A la alfombra no le vendría mal una pasada de aspiradora. Una capa de polvo cubría la mesita de centro, una de cuyas patas era un pilar de ladrillos. Claro: Vince trabajaba en la construcción.
—¿Te importa que me siente? —preguntó Fox.
Ella hizo un amago de encogerse de hombros. La verdad es que no había mucho sitio, y optó por hacerlo en el brazo del sofá. Seguía con las manos en los bolsillos. Notó la falta de calefacción; su hermana vestía una camiseta de manga corta, unos vaqueros con bolsas en las rodillas y estaba descalza.
—Tienes un aspecto desastroso —dijo.
—Gracias.
—Lo digo en serio.
—Tú tampoco estás deslumbrante.
—Y que lo digas —replicó él sacando el pañuelo del bolsillo para sonarse.
—Aún no te has quitado ese resfriado —comentó ella.
—Aún no te has quitado de encima a ese mal nacido —replicó Fox—. ¿Dónde está?
—Trabajando.
—Creía que ya nadie construía casas.
—Ha habido despidos, pero él sigue trabajando.
Fox asintió despacio con la cabeza. Jude seguía de pie, cambiando levemente el peso de una pierna a otra. Recordó aquel movimiento que ya hacía de niña siempre que la pillaban en alguna trastada y tenía que aguantar una regañina del padre.
—¿Aún no tienes trabajo?
Ella negó con la cabeza. La agencia inmobiliaria la había despedido antes de Navidad.
—¿Quién te avisó? —preguntó ella finalmente—. ¿La vecina?
—Me enteré —respondió él.
—No tiene nada que ver con Vince —añadió ella.
—No estamos en comisaría, Jude. Sólo estamos hablando tú y yo.
—No ha sido él —insistió ella.
—¿Ah, sí, y quién ha sido entonces?
—Fue en la cocina, el sábado...
Él miró despacio hacia la cocina.
—Yo diría que apenas hay sitio para caerse —dijo.
—Me enganché el brazo con el lavavajillas al tropezar.
—¿Es lo que dijiste en urgencias?
—¿Te avisaron de allí?
—¿Acaso importa? —Miró hacia la chimenea, flanqueada por sendas estanterías llenas de vídeos y DVD; por lo visto todos los episodios de Sexo en Nueva York y Friends, aparte de Mamma Mia y otras películas. Lanzó un suspiro y se pasó las manos por la cara, restregándose los ojos y las mejillas—. Sabes lo que voy a decirte.
—No fue culpa de Vince.
—¿Le provocaste?
—Nos provocamos mutuamente, Malc.
Eso lo sabía; podría haber dicho que la vecina oía a menudo discusiones, pero entonces le revelería quién le había avisado.
—Si le denunciamos, aunque sólo sea una vez, tal vez deje de agredirte. Demandaríamos ayuda psicológica.
—Oh, seguro que le encanta —replicó ella esbozando una sonrisa que le quitó años de encima.
—Jude, eres mi hermana...
Ella lo miró parpadeando, pero no por las lágrimas.
—Lo sé —dijo, y añadió señalando la escayola—: ¿Crees que debo ir a ver a papá así?
—Puede que no.
—¿No le dirás nada?
Él negó con la cabeza y volvió a mirar en derredor.
—¿Quieres que haga algo de limpieza? ¿Qué lave los platos?
—No hace falta.
—¿Te ha pedido perdón?
Ella asintió con la cabeza mirándole a los ojos. Fox no sabía si creerla... ¿Qué más daba, de todos modos? Se levantó y, junto a ella, se inclinó para besarla en la mejilla.
—¿Por qué tiene que hacerlo otra persona? —le susurró al oído.
—¿Hacer, qué? —inquirió ella.
—Llamarme por teléfono.
Afuera volvía a nevar. Se sentó en el coche pensando en si acortar la jornada laboral de Vince Faulkner. Faulkner era de Enfield, al norte de Londres. Era seguidor del Arsenal y detestaba a los equipos escoceses; así se lo había dicho de entrada cuando los presentaron. A él no le apetecía mucho venirse a Escocia, pero «ella no paraba de darme la tabarra». Él esperaba que ella se aburriera para volver otra vez al sur: «Ella». Malcolm rara vez le había oído llamarla por su nombre. Ella. La parienta. La otra mitad. La tía. Tamborileó con los dedos sobre el volante, indeciso. La verdad era que Faulkner podía estar trabajando en cualquiera de los treinta o cuarenta proyectos de Edimburgo. Era probable que por la crisis estuviera parada la construcción de nuevos pisos en Granton y sabía que tampoco se trabajaba en la Quartermile; en Caltongate aún no habían comenzado las obras y, según el periódico, el promotor afrontaba problemas.
—Sería dar palos de ciego —se dijo. Su móvil vibró indicando que recibía un mensaje de texto. Era de Tony Kaye.
Estamos en Minter’s.
Pasaban de las cuatro. Claro, McEwan se habría largado y ellos no iban a ser menos. Cerró el móvil y giró la llave de contacto. Minter’s era un bar de la Ciudad Nueva con precios de la Ciudad Vieja, en un rincón que sólo conocían los entendidos. No era fácil encontrar aparcamiento, pero ya imaginaba lo que habría hecho Kaye: colocar una tarjeta de POLICÍA por dentro del parabrisas. A veces daba resultado, pero a veces no; dependía del estado de humor del vigilante. Fox intentó visualizar un recorrido de vuelta al centro evitando las obras del tranvía en Haymarket, pero desistió. Quien fuera capaz de solucionar el problema debería recibir el premio Nobel. Antes de arrancar miró a su derecha, pero no había señales de Jude en la ventana del cuarto de estar ni de nadie en las casas medianeras. ¿Qué haría si Vince Faulkner aparecía en aquel momento por la calle? No lograba recordar el nombre del personaje de El padrino que perseguía al cuñado y lo golpeaba con la tapa de un cubo de basura.
¿Sonny? Era Sonny, ¿no? Le gustaba pensar que era eso lo que haría. Un golpe en la cara, acompañado de un «¡No toques a mi hermana!».
Se recreaba en pensar que haría eso.
Minter’s estaba tranquilo. Bueno, llevaba tranquilo varios años. Al principio el dueño echó la culpa a la prohibición de fumar, y ahora, a la crisis. Tal vez tuviera razón, porque había muchos ejecutivos de bancos que vivían en la Ciudad Nueva y más les valía no dejarse ver mucho.
—Aparte de los banqueros —dijo Tony Kaye, dejando el vaso de Cola con hielo de Fox en la mesa del rincón—, ¿quién puede permitirse vivir en este barrio?
Naysmith tomaba una caña y Kaye una Guinness. El dueño, con las mangas de la camisa subidas, estaba absorto en un concurso de la tele. Dos clientes salieron a la calle a fumar y en otro rincón había una mujer, sentada con una amiga, a quien Kaye acababa de llevar un coñac con soda, explicando acto seguido a Fox y Naysmith que era amiga suya.
—¿Sabe ella de qué trabajas? —preguntó Naysmith.
Kaye esgrimió un dedo frente a él y luego señaló a la mujer.