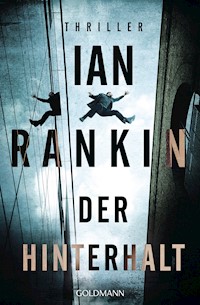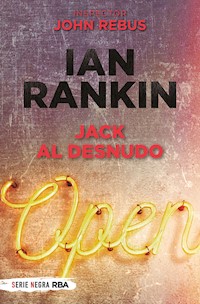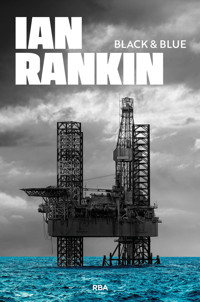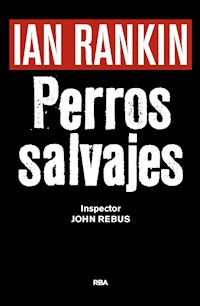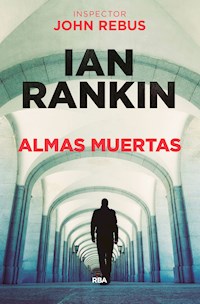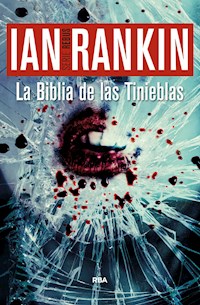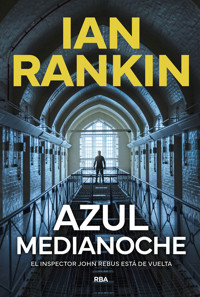
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Spanisch
UNA NUEVA INVESTIGACIÓN DEL MÍTICO JOHN REBUS, AHORA MÁS CERCA DE LOS CRIMINALES QUE NUNCA. En una de las prisiones más infames de Escocia, un convicto es brutalmente asesinado en su celda. Al lado duerme John Rebus, que ha sido condenado y encerrado y ahora vive al otro lado del muro de la justicia. Pero, como bien dicen, las viejas costumbres son difíciles de eliminar, y es imposible para un detective no caer en la tentación de investigar un misterio. Así que Rebus activa su instinto natural y se involucra en una trama de conspiración, corrupción y muerte en la que incluso a esta figura legendaria le costará mantener la calma. Sin placa, sin autoridad y sin red de seguridad, caminará por la cuerda floja, con su vida en peligro a cada momento. ¿CÓMO ENCONTRAR A UN ASESINO EN UN LUGAR LLENO DE ELLOS?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 520
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Índice
Antes
Día uno
1
2
Día dos
3
4
5
6
7
Día tres
8
9
10
Día cuatro
11
12
13
Día cinco
14
15
16
17
Día seis
18
19
20
21
22
23
24
Día siete
25
26
Después
27
Agradecimientos
Ian Rankin
Título original inglés: Mignight and Blue.
Autor: Ian Rankin.
© John Rebus Limited, 2024.
© de la traducción: Víctor Manuel García de Isusi, 2025.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
Primera edición en libro electrónico: septiembre de 2025
REF.: OBDO571
ISBN: 978-84-1098-435-6
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
ANTES
Una cosa rápida, a modo de favor. Un gran favor, en realidad, que requeriría que se lo devolvieran antes o después. Una cosa rápida, ni eso, a decir verdad. Entrar, pero sin llegar a entrar. La alarma saltaría, sí, pero siempre pasa un tiempo antes de que alguien responda. Puede que hubiera cámaras, pero llevaba pasamontañas, uno que le cubría todo menos los ojos. Y también llevaba guantes, claro está.
—Tú no entres —le había dicho—, eso déjanoslo a nosotros.
La puerta principal le había resultado hasta demasiado fácil y, claro, una vez abierta, ¿quién lo iba a detener? Puede que incluso hubiera algo de pasta por ahí, o un móvil o un iPad, algo que no iba a interesarle a nadie. Sabía que tenía un par de minutos. Puede que incluso cinco o diez.
Pero, una vez dentro, cuando miró a uno y a otro lado, se dio cuenta de que estaba en un salón de uñas. De allí poco podría llevarse excepto limas y esmaltes de uñas. No había caja registradora, solo un lector de tarjeta. Si tenían ordenador, lo habían desenchufado y se lo habían llevado a casa al final del día. Había dos puertas más al fondo —el baño a la izquierda y un despacho a la derecha—. El despacho también estaba cerrado. Una cerradura Yale. Se quitó los guantes con los dientes para operar mejor con la más pequeña de sus ganzúas. Diez segundos tardó en abrirla. Cruzó la puerta y encendió la linterna del móvil. Cuando se dio cuenta de lo que había encima de la mesa, contrajo la mano en la que llevaba la ganzúa. También apretó los dientes y dejó escapar un siseo entre ellos.
Acto seguido, dio media vuelta y echó a correr. No se percató de que la ganzúa le había hecho una herida en la palma y de que, mientras huía, había dejado caer un par de gotas de sangre sobre aquel suelo de imitación de madera...
DÍA UNO
1
Rebus presintió que algo iba mal antes incluso de que sonara la alarma. Estaba en la cola para el desayuno, oyendo cómo el Hechicero tosía con tanta fuerza que parecía que se le iban a salir los pulmones por la boca —como siempre—. Nunca nadie había hablado de jerarquía, era algo que se había establecido de forma natural. Los que estaban más fuertes o los que te la liaban acababan siendo los que antes llegaban a la comida, mientras que los demás hacían, por detrás de ellos, una fila que parecía de todo menos una fila. El Hechicero estaba dos puestos por delante de Rebus, y eso era lo normal. Es probable que fueran de la misma edad, pero el Hechicero parecía mayor y llevaba en la cárcel más tiempo que cualquiera de los que estaban en aquella ala. En realidad, se llamaba Gareth Wallace. El mote se lo habían puesto por aquel pelo rizado y largo de color gris que tenía y por la barba, que llevaba todavía más larga. El hombre se arqueó hacia delante para toser sin molestarse en taparse la boca. Los recién llegados hacían chistes relacionados con el COVID hasta que se daban cuenta de que nadie les prestaba atención. Cuando Rebus se volvió para mirar por detrás de él, se encontró con el Rata, que parecía más seco y encogido a cada día que pasaba. Sus ojos, más cerrados de lo habitual, no estaban, como de costumbre, concentrados en el avance de la cola. Asintió ligeramente cuando se dio cuenta de que Rebus lo estaba mirando.
Hubo como una especie de movimiento borroso mientras uno de los guardias de camisa blanca pulsaba el botón de alarma. Esta empezó a sonar de forma repentina, con un sonido agudo, un sonido que vino acompañado de guardias que llegaban, se apiñaban y empezaban a hablar unos con otros. Luego, la orden: «¡A las celdas!», seguida de quejas y preguntas.
—Hoy habrá servicio de habitaciones —anunció uno de los guardias, uno que se llamaba Eddie Graves, mientras empezaba el proceso de pastoreo del reticente rebaño—. ¡Ojalá yo tuviera tanta suerte! —Graves tenía una queja para cada ocasión, como si la fortuna siempre favoreciera a los reclusos—. ¡A las celdas!
—Pero ¿cuánto tiempo? —preguntó alguien.
—Hasta que volvamos a sacaros —respondió Graves.
Aunque el Rata medía unos veinte centímetros menos que Rebus, tenía la facultad de ver y enterarse de todo.
—Es por Jackie —le explicó a Rebus.
Sí, estaba claro. Dos guardias —Novak y Watts— ocupaban la puerta de Jackie Simpson con las cabezas muy cerca, hablando por lo bajo. Aunque otros guardias estaban dando forma a una especie de cordón, Rebus y unos cuantos más tenían que pasar por delante de aquella celda para llegar a la suya.
—No os detengáis —les pidieron, acompañando la orden con unas manos que se movían de un lado a otro y brazos que iban abriéndose hueco.
Pero, igual que pasa con los accidentes en las autopistas, el tráfico se ralentizaba inevitablemente por la gente que aminoraba la marcha para echar una ojeada. Había dos guardias más dentro de la celda. En la cama de abajo, Rebus alcanzó a ver un cuerpo bocabajo y ensangrentado. Había otra persona en la cama de arriba, que parecía estar en mejores condiciones, aunque tampoco demasiado, y los guardias intentaban despertarlo al tiempo que ignoraban a su compañero de celda. Rebus recordó el nombre del que dormía en la litera de arriba: Mark Jamieson. Se habían tratado fuera, aunque no habían hablado de ello aquí dentro (Jamieson no se lo habría agradecido).
—Vamos, John —le dijo Graves mientras le ponía una mano en el hombro—, no nos lo pongas difícil. —Se miraron a los ojos un momento. Graves tenía la mandíbula tensa y estaba relativamente pálido.
—No está en mi naturaleza dificultar las cosas —le aseguró Rebus—, aunque otros no pueden decir lo mismo. —E hizo un gesto por encima del hombro de Graves para señalar a Darryl Christie, que estaba sentado en una de las mesas redondas, cerca del puesto de comida. Dos guardias lo flanqueaban mientras acababa su desayuno con parsimonia, saboreando cada bocado. No parecía que ninguno de los guardias tuviera intención de interrumpirlo.
—¡Darryl! —gritó Graves—. ¡Vuelve a la celda, por favor!
Christie levantó la cabeza despacio y miró a Graves y a Rebus.
—¡Enseguida voy, Michelle! —gritó Christie.
Lo de «Michelle» era por Michelle Mone. Graves, el quejica en serie, intentó que no se le notase cuánto le irritaba que lo llamaran así. A Rebus le dio la sensación de que la sonrisa que Christie le mostraba a Graves no era realmente para el guardia, sino para él.
John Rebus tenía una celda para él solo. La celda consistía en una cama estrecha, un inodoro y un lavabo. La zona del inodoro no tenía puerta, pero estaba resguardada tras una pared, lo que le confería cierta privacidad. También había una mesa pequeña y algo de espacio de almacenamiento, además de una balda para efectos personales. Allí tenía todos los libros que se había prometido que iba a leer. En uno de ellos guardaba las fotos de su hija y de su nieta. No tenía claro por qué no quería tenerlas a la vista, prefería mantenerlas en privado. Había una televisión de pantalla plana colgada en la pared que tenía una entrada lateral para DVD. También había un teléfono fijo, anclado también a la pared. Las llamadas había que concertarlas y pagarlas de antemano y, cómo no, debían ser supervisadas por medio de algún guardia que estuviera libre. Debajo de la cama había una pequeña caja fuerte para los objetos de valor que Rebus nunca se molestaba en cerrar.
Ahora aquella era su casa y llevaba siéndolo desde los últimos seis meses. Cuando había llegado a aquella cárcel, la prisión de Edimburgo, habían valorado su situación y lo habían metido en una celda provisional para que pasara la noche. Como era expolicía, en aquel mismo instante decidieron que no lo transferirían a una de las alas generales, sino a la Unidad de Separación y Reinserción (USR). Allí era donde tenían a los prisioneros que estaban en peligro o que eran un peligro para sí mismos. A algunos de ellos Rebus no los había visto nunca; permanecían en su celda y se quejaban a gritos ocasionalmente, pero lo normal era que estuvieran en silencio. Los de la USR tenían un patio aparte en el que hacer ejercicio, cuyas paredes estaban llenas de nombres, a veces acompañados por las palabras «pedófilo» o «pederasta».
Rebus se sentía enclaustrado, y no solo por las paredes, sino por el hecho de ver las mismas caras todos los días. Había visitado aquella cárcel en muchas ocasiones cuando era inspector —recordaba cuando le habían enseñado el edificio del cadalso, demolido hacía tiempo—, pero aquello era diferente. Los olores lo habían impregnado hasta tal punto que ya no se iban ni duchándose. Testosterona y cautela era lo único que se respiraba allí. Era complicado no darse cuenta del abuso de las drogas. En su día había conocido aquel sitio como «Saughton», aunque, ahora, en la camisa de los guardias ponía «P. M. Edimburgo». Prisión, trena, cárcel, penitenciaría, trullo, talego..., el sitio tenía muchos nombres, pero allí solo se jugaba a una cosa: al encarcelamiento.
Había cuatro alas principales: Gyle, Swanston, Trinity y Whitecraig. Gyle era para las mujeres y Whitecraig para los agresores sexuales. En Trinity y Swanston se mezclaban los que esperaban juicio y los que ya habían sido condenados. Un día, a los tres meses de que lo hubieran condenado a cadena perpetua, el alcaide, Howard Tennent, había llamado a Rebus a su despacho. Era un recinto enorme y moderno, con una mesa rodeada de sillas para las reuniones. El hombre le ofreció té e incluso unas galletas de mantequilla.
—¿Qué te parecería pasar a formar parte de la población de Trinity? —le preguntó Tennent mientras Rebus mordisqueaba una galleta.
—¿Ha pasado algo? —dijo Rebus a modo de respuesta.
—Dos cosas. Para empezar, andamos justos de espacio en la USR, así que nos vendría bien tu cama.
—¿Y?
El alcaide se removió ligeramente en la silla.
—Darryl Christie está dispuesto a responder por ti, lo que significa que estarás protegido. Al parecer, considera que le hiciste una especie de favor.
—¿Se refiere a que acabé con su competencia?, aunque no fue así. Mis abogados están con la apelación.
—Sí, pero estabas presente cuando murió Cafferty.
—Una vez más, eso no es cierto. El infarto fue después. —Rebus hizo una pausa—. ¿Acaso Trinity es terreno de Christie?
Tennent limpió unas migas que había sobre la mesa, justo delante de él.
—Garantiza tu seguridad, John, y acaba de quedar libre una celda individual. Ya hace años que no estás en el cuerpo, así que dudo mucho que vayas a toparte con nadie de los que encerraste. De hecho, lo he comprobado. Unos pocos delincuentes reincidentes, pero no creo que ninguno de ellos quiera tener problemas con Darryl y los suyos. —Tennent se quedó mirando fijamente a Rebus—. Bueno, ¿qué me dices?
—Pues que si me trasladan, espero que vengas a llorar a mi funeral.
Tennent esbozó una leve sonrisa antes de ponerse de pie, mientras que Rebus aprovechó el tiempo para coger una última galleta a toda prisa antes de que el alcaide le pidiera que se marchara.
Para sus adentros pensó que no le vendría mal el cambio, aunque tenía claro que adonde iba no era precisamente un lugar en el que reciben a los expolicías con los brazos abiertos. Y también tenía claro que Darryl Christie podía cambiar de opinión en cualquier momento y que eso lo dejaría con el culo al aire.
Una hora después, abrieron la puerta de su celda brevemente para pasarle una tostada fría y una taza de té. El guardia se llamaba Kyle Jacobs, pero en el ala lo apodaban «Kylie». Rebus y él se habían hecho amigos en las últimas semanas porque a Jacobs le encantaba escuchar historias de cuando Rebus estaba en el Departamento de Investigación Criminal. Jacobs debía estar hacia el final de la veintena y llevaba el pelo corto y bien peinado, y los brazos completamente tatuados. Tenía un par de tíos que habían trabajado en la policía del área de Lothian y Borders, y Rebus le había dado a entender que le sonaban sus nombres.
—Tiene buena pinta —comentó Rebus mientras cogía el plato.
—Es lo mejor que tenemos. A los huevos les faltaban dos días para echar a volar.
—Oye, ¿qué ha pasado ahí fuera?
—Alguien ha apuñalado a Jackie en el cuello y lo ha matado.
—¿Y Jamieson?
—Drogado hasta las cejas. Tiene un tajo feo en la frente.
—Vamos, que está fuera de juego. ¿Habéis encontrado el arma?
Jacobs miró a su alrededor.
—Bastante te he contado ya.
Rebus se inclinó hacia delante con la esperanza de ver algo por el pasillo, pero el joven guardia se lo impidió poniéndose delante. Alguien levantó la voz en la celda de al lado:
—Kylie, coño, ¿quieres darte prisa? ¡Que mi estómago empieza a pensar que alguien me ha cortado el gaznate!
Jacobs empezó a cerrar la puerta de Rebus.
—No seas tímido, hombre, pasa —le dijo Rebus y se sentó en el borde de la cama mientras escuchaba cómo se cerraba la puerta.
Su rutina diaria implicaba ayudar en la biblioteca después de desayunar. Primero le habían ofrecido pulir el suelo o trabajar en las cocinas, pero estar entre libros le había parecido mucho más interesante. La biblioteca no estaba lejos de la enfermería, con su personal médico. A Rebus le proporcionaban allí su suministro regular de inhaladores para el enfisema pulmonar, siempre con la advertencia de que no se los pasara a nadie —algunos reclusos los modificaban para convertirlos en pipas para fumar hierba, o eso le habían explicado—. Tampoco es que la hierba fuera el mayor problema allí dentro. La marihuana sintética y sus derivados habían causado estragos durante años. La ketamina, los nitazenos, el etizolam, el bromazolam... Rebus era incapaz de mantenerse al día, aunque daba lo mismo, porque la mayoría de los reclusos lo llamaban a todo «benzos» y, al parecer, les daba lo mismo qué dosis y combinaciones les ofrecieran. Esconder aquellas drogas era fácil, y además eran inodoras. A partir del mediodía veías cómo los benzos iban pasando factura a unos y a otros, convirtiendo a muchos reclusos en caras entristecidas sobre cuerpos inmóviles. Los adictos a la ketamina acababan teniendo problemas de vejiga que derivaban en colostomías. Los conocían como Bolsa de Pis Uno, Bolsa de Pis Dos y Bolsa de Pis Tres. Los enfermeros siempre llevaban naranjas encima porque la fruta diluía los efectos de la droga. Rebus también había visto muchos casos de autolesiones, reclusos con los brazos llenos de cicatrices y cortes frescos aún. Nadie hablaba de eso; era, sencillamente, otra de las realidades que había que aceptar en la vida entre rejas.
Tennent tenía razón en una cosa: Rebus no se había encontrado con nadie que le guardara rencor. Había un tipo, un tal JoJo Peters —con tres asesinatos a sus espaldas—, que había acabado allí a raíz de que se revisara un caso olvidado, revisión en la que había estado implicado Rebus, pero el tipo sufría demencia senil y ya casi ni salía de su celda. Los demás reclusos le hacían visitas regulares e incluso le llevaban regalitos. Rebus se había pasado un día y Peters lo había mirado como si no lo viera mientras masticaba un tofe con los pocos dientes que le quedaban.
—No debería estar aquí —le había dicho un recluso joven que llegaba con un puñado de dulces—. Si tuvieran corazón lo enviarían a casa o a un hospicio.
Estaba claro que alguien se lo había contado a Darryl Christie, porque este paró a Rebus en el pasillo unas horas después.
—¿Crees que JoJo podría darte problemas? —le preguntó.
—No, no lo creo.
Christie asintió despacio y se dio media vuelta mientras un par de guardias los observaban. Rebus dudaba mucho que hubieran sido lo bastante rápidos en caso de que Christie hubiera querido hacerle algo. Aquella cárcel andaba corta de personal —como todas— y estaba abarrotada. Había cárceles que estaban aún peor, pero lo cierto es que el hecho de que alguien como Christie ejerciera cierto control hacía que la vida en aquel sitio fuera más llevadera.
El día que Rebus fue trasladado a su celda permanente, Christie se pasó a saludar. Había ganado algo de peso y llevaba el pelo largo, peinado hacia atrás. Quería darle las gracias a Rebus por haberle quitado de encima a Morris Gerald Cafferty, pero a Rebus lo habían encarcelado por intento de asesinato, no por asesinato. Aun así, el juez había decretado cadena perpetua, muy a pesar de las alegaciones de Rebus, que había explicado que su única intención al ponerle un cojín en la cara a Ger el Grande había sido la de darle un susto. La fiscalía no pensaba lo mismo, y habían presentado a Cafferty como una Madre Teresa en silla de ruedas, en vez de como a un criminal con un largo historial delictivo. Los roces anteriores entre Rebus y Ger el Grande salieron a la palestra y el fiscal le pidió al jurado que los tuviera en consideración a la hora de emitir un veredicto. La cuestión es que Cafferty murió, tras lo cual quedó una especie de vacío de poder en la ciudad (una vez acojonaron al chulito de su lugarteniente, Andrew Downs, que salió por patas). Así pues, la ciudad pasó a ser controlada por Christie, que ejercía su poder a distancia, desde su trono en la prisión de Edimburgo, es decir, desde la silla del escritorio de Rebus.
—¿Te mudas aquí? —le había preguntado Christie—. ¿Puedo ayudarte con algo? Sé que te gustaba el bebercio, algo que es bastante complicado satisfacer aquí. Las pastillas, por el contrario, anfetaminas, sobre todo, están por todos lados. Con ellas enseguida olvidarás las cuatro paredes que te rodean. De hecho, olvidarás todo lo malo.
—O sea, que de suplementos vitamínicos ya me puedo ir olvidando, ¿no?
Christie se quedó un tanto sorprendido.
—Déjalo —le había dicho Rebus y, a continuación—: Entonces, ¿se supone que tengo que darte las gracias por esto?
Rebus conocía a Christie desde que andaba por los diecisiete o los dieciocho años, cuando estaba loco por vengarse del asesino de su hermana. Por aquella época aún podía escoger entre caminos diferentes, pero eligió el que lo llevó directamente hasta aquella cárcel. Rebus había estado en la habitación en la que Christie mató a un enemigo de un disparo; había visto la locura en los ojos del joven y dio por hecho que acabaría en el ala de seguridad de Carstairs. Sin embargo, la justicia decidió algo muy diferente.
—Una cosa que podrías hacer por mí, de cadena perpetua a cadena perpetua, es... —le dijo Christie un día en la celda mientras se ponía de pie para mirar a Rebus a los ojos.
—¿Qué?
—Contármelo. Ayúdame a imaginármelo. —Su voz fue bajando de volumen, pero le brillaban los ojos—. ¿Estaba asustado? ¿Se le notaba? ¿Imploró? —Se había pasado la lengua por los labios. Le olía el aliento y tenía la piel cetrina—. ¿Cómo te sentiste? Hacía tiempo que se lo merecía. Demasiado... para muchos.
—A decir verdad, sentía cierto respeto por él —acabó respondiendo Rebus—. Tenía una especie de código. Había límites que no traspasaba, algo que no pueden decir todos los canallas.
Luego cogió un libro, se sentó en la cama e hizo ver que se sumergía en la lectura, dejando a Christie allí, de pie. El tipo se pasó una mano por el pelo antes de marcharse.
Algunos reclusos se referían a Christie como «Don». Las primeras veces que lo oyó, Rebus consideró necesario apuntar que Christie no era Vito Corleone. Aun así, siguió pasando. Rebus tenía muy claro que la protección de Christie era una navaja de doble filo y que, por lo tanto, era mejor no tocarle las narices, lo que lo llevó a mantenerse tan apartado como podía de los demás y a trabajar todas las horas posibles en la pequeña pero bien aprovisionada biblioteca. Poco a poco fue conociendo a algunos de sus compañeros y descubriendo en quién se podía confiar y a quién era mejor evitar. A veces pensaba en Cafferty, pero no con remordimiento, a pesar de que le parecía que su condena a cadena perpetua era como si Cafferty hubiera reído el último.
El nivel de ruido fue en aumento a medida que progresaban las quejas tras las puertas de las celdas. Los vecinos que Rebus tenía a cada lado —Billy Groam y Everett Harrison— daban patadas y palmadas ocasionales. Harrison tenía la música puesta, como casi siempre. Rebus se había cansado de pedirle que la bajara. Harrison era de ascendencia caribeña y tenía acento de Liverpool. Trabajaba para un traficante de drogas y tratante de blancas de Merseyside y lo habían pillado en Edimburgo con un cargamento de lo primero. Rebus le preguntó en una ocasión si tendría que andarse con cuidado a raíz de que lo hubieran pillado meando en el jardín de Christie.
—Cualquiera que venga a por mí, que traiga armas nucleares —le respondió Harrison.
La cuestión es que parecía que se llevaba bien con Christie; al menos, solían jugar al billar juntos e incluso a la consola alguna que otra vez. Se reían juntos, se daban palmaditas en la espalda y se estrechaban la mano... Rebus estaba prácticamente convencido de que su amistad era genuina.
Volvieron a abrir la puerta de su celda a la una en punto. Un guardia que no conocía le dijo que estaban sirviendo la comida en el ala Swanston, así que tenía que cambiarse. En tu propia ala podías vestir como quisieras, pero cuando salías de visita, debías llevar el polo o la sudadera de la cárcel, cuyos colores indicaban el tipo de preso que eras: azul para los de corta estancia, marrón para los que estaban esperando sentencia, granate para los agresores sexuales. Los que iban a pasar mucho tiempo a la sombra, como Rebus, iban de verde oscuro. Le habían explicado que eso de los colores era para que los guardias que se encargaban de las cámaras de videovigilancia controlaran a los presos; lo último que querían era que los de perpetua se topasen con los pedófilos durante el tiempo libre.
Tras cambiarse su polo de color rojo desvaído por el de color verde, Rebus salió de la celda y vio que habían dispuesto un cordón alrededor del escenario del crimen, una cinta con franjas azules y blancas en la que ponía «Policía» y que estaba atada a unos conos de tráfico. En el escenario aún se encontraba un equipo de la científica trabajando y los que estaban dentro de la celda iban cubiertos de pies a cabeza para evitar contaminar las pruebas. El alcaide estaba hablando con una policía que Rebus conocía —la inspectora Christine Esson—. Esson vio a Rebus y enarcó una ceja antes de volver a concentrarse en Howard Tennent.
—Todos sabemos lo que ha pasado —musitó Billy Groam, que iba un par de pasos por delante de Rebus—. El resentimiento entre Jackie y el gilipollas ese de Chris Novak. Ya lo has visto esta mañana igual que yo, en la puerta de la celda, asegurándose de que todos sus colegas aprendían lo que tenían que decir.
Sí, Rebus recordaba a dos guardias, con las caras casi tocándose mientras hablaban: Novak y Valerie Watts. Corría el rumor de que eran algo más que colegas, aunque, claro, los rumores en un sitio como aquel eran como el oxígeno, servían para que te siguiera latiendo el corazón y para mantener el cerebro activo.
La velocidad de la fila se había reducido hasta el punto de que avanzaban arrastrando los pies, así que Rebus tuvo tiempo de comprobar a quién más podía conocer de sus días en la policía. No vio a Haj Atwal, que era el que solía encargarse de los escenarios del crimen, pero también podría estar fuera, ocupado en la furgoneta, esa tan bien equipada que tenían. Rebus se preguntó si alguno de los del equipo llevaría el móvil encima o si les habrían pedido que lo dejaran fuera, como se hacía con los visitantes. En cualquier caso, lo que hubiera entrado saldría, ya se encargaría de ello el personal de la cárcel.
A medida que avanzaba, las especulaciones y la información corrían adelante y atrás por la fila. A Mark Jamieson lo habían llevado al hospital para que lo examinaran. Chris Novak estaba en el turno de noche, lo que significaba que estaba haciendo un turno doble, dado que aún estaba de servicio durante el desayuno. Y lo mismo pasaba con Valerie Watts. Qué coincidencia, ¿no? Los que dormían en las celdas de al lado del escenario del crimen no habían oído voces ni nada, aunque Billy Groam, que dormía enfrente, juraba que había oído cómo abrían una celda poco antes del amanecer.
—¿La de Jackie? —le preguntó Rebus.
—¿La de quién si no? —musitó Groam.
Rebus conocía a Jackie Simpson, que iba a la biblioteca a por DVD y se jactaba de que no había leído un libro en su vida.
—La calle fue mi escuela —le contó a Rebus en una ocasión— y, ahora, ¡yo soy el maestro!
Con eso quería decir que ahora él enseñaba a otros reclusos a abrir puertas cerradas con llave, las que fueran. Incluso se había ofrecido a enseñárselo a Rebus.
—¿Qué te hace pensar que no sé hacerlo ya? —le respondió este.
También le explicó las contiendas que había tenido con el guardia Novak:
—Una vez, el cabrón me cogió por el cuello. Dentro de mi celda para que no se viera en las cámaras. Me dijo que mi hijo era un vago, como su padre... La cosa será muy diferente cuando salga de aquí.
—Y de esa manera, volverás aquí a toda prisa y no de visita precisamente —le advirtió Rebus.
A medida que se movía la fila de la comida, Rebus le preguntó a Groam por qué pensaba que era Novak el que había matado a Simpson.
—Porque habrá colado un cuchillo, ¿no? O puede que confiscara uno y decidiera guardarlo para más adelante. Las puertas de las celdas estaban cerradas, John. ¿O es que piensas que alguno de nosotros salió de su celda y se coló en la de Jackie por arte de magia?
—¿Simpson se llevaba bien con su compañero de celda?
—Mark es muy poquita cosa, ¡pero si acabará de cumplir los veinte! Y lo pequeño que es. Le cabría a Jackie en un bolsillo. Jackie le habría arrancado la cabeza si hubiera intentado algo.
—Los benzos pueden hacer que una persona actúe muy diferente a su naturaleza.
—Ya, pero no las convierte en Hulk. Y, además, Mark estaba colocado, como siempre. Colocado y además le atizaron en la cabeza con algo. Ya has visto las porras que llevan Novak y su panda. Tal y como él lo ve, la policía no va a llorar. Para la poli, Jackie era uno más, y ahora uno menos de los que preocuparse, claro.
Hubo una serie de silbidos y gritos a medida que entraban en Swanston, silbidos con los que los reclusos de allí querían dejarles claro lo que opinaban de aquella incursión. Al mismo tiempo, sentían curiosidad y querían saber lo que había sucedido y por qué, con lo que, en realidad, no sabían a qué carta quedarse. Rebus estudió todas las caras, pero no reconoció a nadie y se sintió agradecido. En su terreno de juego, Darryl Christie era el rey, pero Rebus no tenía ni idea de hasta dónde llegaba la extensión de ese reino. El propio Christie se sentó a comer, al parecer, sin darles mayor importancia a los gritos y a los silbidos, pero era evidente que se mantenía alerta y, además, se había hecho acompañar de dos de los cabrones más grandes de Trinity, uno de ellos, Everett Harrison. Rebus se quedó mirando mientras un recluso se acercaba y le daba unos toquecitos a Harrison en el hombro, que se levantó, todo sonrisas, y ambos se abrazaron y se palmearon los hombros, comprobando su musculatura. Rebus se dio cuenta de que debían de conocerse de fuera y sintió que se le encogía el estómago.
—Se llama Bobby Briggs —le confió Groam—. Es de la costa oeste.
—Lo conozco —admitió Rebus por lo bajo.
Groam lo miró.
—¿De cuando estabas en la bofia?
—¿De qué si no?
—La mitad de Trinity piensa que te trasladaron porque Tennent quiere tener a alguien dentro.
—Pues no es así. —Rebus se sirvió más puré de patata.
La comida estaba, como mucho, templada, pero cualquier cosa sabía mejor que el confinamiento. La comida le recordaba a la que servían en los colegios de primaria o en los campamentos de verano de segunda categoría. Un día a la semana les ponían hamburguesa. En cuanto se la terminaban, muchos de los reclusos empezaban a contar los días hasta la siguiente hamburguesa. A todo el mundo le gustan las hamburguesas. Ese día, sin embargo, tocaba pollo con una salsa blanca y puré de patata. Rebus no se lo acabó y Groam le hizo un gesto con la cabeza señalando el plato.
—Todo tuyo.
Rebus estaba pensando en Christine Esson. En su día era posible que conociera su número de teléfono. Daba por hecho que seguía destinada en la comisaría de Gayfield Square. Esson había estado a las órdenes de la inspectora Siobhan Clarke, pero a Clarke la habían trasladado. A Rebus no le había parecido que Esson se sintiera intimidada por el entorno y había sido tan profesional como el que más. Todo lo que había aprendido de Clarke parece que había dado sus frutos.
Rebus se dio cuenta de que alguien lo estaba mirando desde una zona alejada del comedor. Ese alguien resultó ser Bobby Briggs. De pronto, Briggs se levantó y empezó a avanzar poco a poco en dirección a Rebus. Este se puso de pie y se acercó al guardia que tenía más cerca.
—Problemas —le informó Rebus.
—Bobby, calma —le pidió el guardia, al tiempo que levantaba una mano en señal de advertencia. Briggs se detuvo a poco más de medio metro de Rebus y lo señaló con el dedo mientras le hablaba:
—Este cabrón me metió en la trena —gruñó con los ojos resplandecientes y enseñando los dientes. Soltó unas babitas al hablar y unas gotas fueron a parar a la cara de Rebus.
—Eso fue el siglo pasado, Bobby —le dijo Rebus—, y no es por lo que estás aquí ahora.
Everett Harrison se acercó y le puso una mano a Briggs en el hombro:
—¿Va todo bien, Bobby?
Briggs no le quitaba la vista de encima a Rebus.
—Mintieron cuando testificaron, él y los suyos, y me cayeron cinco años.
—Claro, Bobby —empezó Rebus—, la víctima se pateó a sí misma las costillas hasta que se las rompió... Siempre se me olvida.
—Puede que a ti se te haya olvidado, pero yo no voy a olvidarlo en la vida. Siempre juegas con las cartas marcadas, Rebus.
—Lo que tú digas.
Daba la sensación de que Briggs estuviera listo para saltarle encima, pero Harrison lo agarraba ahora con más fuerza y el guardia tenía la mano a un centímetro del botón de alarma. No sin esfuerzo, Harrison consiguió darle la vuelta a Briggs y llevarlo hacia el centro de la estancia con el brazo alrededor de los hombros.
—Estaría bien que, a partir de ahora, comiera en mi celda —le dijo Rebus al guardia, en cuya frente habían aparecido unas gotas de sudor.
—Lo comunicaré a ver. Siempre es mejor estar a buenas con Bobby.
—Podría enviarle una caja de bombones como oferta de paz...
Veinte minutos después regresaban a su ala y algunos de sus anfitriones se despedían de ellos y les tiraban besos. Fuera de la celda del fallecido, a Esson y a sus colegas los habían reemplazado el alcaide y otro hombre, uno con un buen traje, un peinado inmaculado y un nudo de la corbata magistral. Rebus no tardó ni un segundo en darse cuenta de quién era —Malcolm Fox, antes en Estándares Profesionales, el temido y tristemente célebre «Asuntos Internos» en el pasado, también conocido como «Quejas», y ahora en Crimen Organizado—. Donde más feliz era Fox era detrás de una mesa limpia, con la bandeja de entrada vacía y el culo del jefe listo para que se lo cosiese a besos. Rebus a punto estuvo de soltar en alto lo que estaba pensando: «¿Qué coño estás haciendo tú aquí?».
Fox se dio cuenta de la presencia de Rebus casi como si estuviera esperando que apareciera. Aunque el alcaide seguía hablando, Fox centró su atención en Rebus. Este, a su vez, entrecerró los ojos para hacerle ver a Fox que tenía preguntas. Las muertes eran cosa del Equipo de Incidentes Graves y, desde luego, Fox ni estaba ni iba a estar nunca en el EIG. Rebus iba girando el cuello a medida que avanzaba para no dejar de mirar a Fox. Un guardia le hizo un gesto para que entrara en su celda.
—¿Otra vez nos enjauláis? —se quejó Rebus.
—Me temo que sí.
—¿Y qué ha sido de los derechos humanos? —espetó Groam—. ¡Hoy casi no hemos estado fuera!
—Acaban de matar a uno de los nuestros, Billy —le respondió Everett Harrison a toda prisa—. Unas pocas horas más encerrado es lo menos que le puedes conceder.
—Ya, pero es que yo no he tenido nada que ver.
—¿No tienes un juguetito con el que pasar el rato? —Harrison se cogió la entrepierna con una sonrisa.
Rebus esperó hasta que tuvo la atención del guardia:
—Gracias por salvarme el cuello hace un rato.
—Bobby es un tío rencoroso. Le encantaría verte dando vueltas en un espetón.
—Creía que estaba bajo la protección de Darryl Christie.
—Aquí sí, pero esta es solo una de las alas.
—¡Todos adentro! —gritó el alcaide.
Y todos entraron.
Rebus se sentó en la cama y se frotó la mandíbula con una mano. De vez en cuando, miraba el teléfono fijo de la pared. Oía una cacofonía apagada —más quejas por el confinamiento, respondidas con más gritos por parte de los guardias—. Por fin, a eso de las cuatro, su puerta se abrió con un traqueteo.
—Ve a estirar las piernas —le dijo Graves—. Ya hay cola en las duchas, por si quieres asearte.
—No es necesario —respondió Rebus.
El cordón temporal que protegía el escenario del crimen había desaparecido, pero habían puesto cinta por delante de la puerta, que estaba cerrada. Los reclusos se reunieron y se pusieron a hablar, a jugar a cartas, intentando evitar mirar aquella cinta. Dos de ellos fueron a la mesa de billar y cogieron un par de tacos. Se prohibió salir del ala para realizar cualquier actividad, y dado que la libertad en el ala era relativa, se habían decidido a saborearla al tiempo que intentaban mantener la solemnidad que requería el día. Nada de chistes, ni chincharse o abusar «amablemente» de nadie.
—¿No tienes que ir a la enfermería a por medicamentos o algo? —le preguntó Graves—. ¿Tienes medicamentos suficientes?
—Los tengo a montones —le aseguró Rebus.
—Qué suerte. A mí no me vendría mal alguno que otro. La espalda me tiene jodido.
—Seguro que Darryl puede arreglarlo. Solo tienes que pedírselo.
Rebus dejó atrás a Graves, que había fruncido el ceño ante aquella respuesta, sacudiendo las piernas como si estuviera estirándolas, e intentó hacer como si solo estuviera dando vueltas al ala, sin ningún destino en concreto. Llevaba dadas cuatro vueltas para cuando la fila frente a la mesa de Darryl Christie quedó vacía. Rebus se sentó enfrente de él.
—¿Qué hay entre Bobby Briggs y tú? —le preguntó Christie.
—Piensa que mentí en su juicio.
—¿Lo hiciste?
—Eso tiene un nombre: perjurio.
—En otras palabras, que le cargaste el muerto.
Rebus negó con la cabeza.
—Había cometido el crimen, solo que no podíamos demostrarlo.
—Así que le disteis al jurado la versión que más os convenía. —Christie asintió, como si lo comprendiera.
—Estaba dispuesto a arrancarme la cabeza en el comedor.
—Everett cuidaba de ti —comentó Christie mientras se encogía de hombros—, así que, si has venido buscando una disculpa...
Rebus volvió a negar con la cabeza.
—No, la cuestión es que necesito un móvil durante una hora.
Christie se tomó su tiempo y cruzó los brazos.
—¿Qué te hace pensar que tengo un móvil?
—Lo más probable es que tengas una decena y que los hayas conseguido colándolos metidos en el culo de alguien o que te los haya pasado alguien del personal a cambio de un precio justo. Si se puede elegir, preferiría algo de la última remesa. —Rebus se quedó mirando cómo una fina sonrisa aparecía en la cara de Christie—. Puedo pagar la tarifa, si es eso lo que te preocupa.
—No sabes cuál es.
—Pues ilumíname.
Christie descruzó los brazos y puso las palmas de ambas manos sobre la mesa.
—¿Tiene algo malo la línea fija de tu celda? A ver si lo adivino, tienes que asegurarte de que nadie oye lo que dices. Pero eso solo me lleva a hacerme más preguntas. Seguro que tiene que ver con lo que le ha pasado a Jackie Simpson.
—¿Y qué le ha pasado a Jackie?
—¿Cómo quieres que yo lo sepa?
—Poniendo unas cuantas pildoritas en las manos adecuadas.
—Estaría desperdiciando un buen producto. Hasta los de uniforme saben que ha sido uno de ellos, puede que más de uno. Les va a costar mantenerlo en secreto. Jackie caía bien. Son muchos los que quieren hacer lo que hay que hacer por él.
—¿Te refieres a organizar un motín?
—¿Que si...? —Christie se inclinó sobre la mesa para mirar a Rebus a los ojos—. En mi despacho en cinco minutos —dijo antes de ponerse de pie y largarse.
Rebus se quedó donde estaba y contó los segundos. Eran muchos los que lo miraban, preguntándose qué estaría pasando.
—Estoy esperando mis Special K —les dijo a los que estaban más cerca, pero levantando la voz para que le oyera todo el que quisiera.
Una vez transcurrido el tiempo, se acercó a la celda de Christie dando un paseo. La puerta estaba abierta unos centímetros. Rebus la abrió con el pie y entró. La de Christie era una celda confortable, con televisión, reproductor de música y un montón de revistas de coches y motos recientes. En una de las paredes había fotos, incluidas varias de su hermana asesinada y una en la que montaba una Harley-Davidson.
—No me dejan poner moqueta —comentó Christie como si se estuviera quejando. Estaba de pie por debajo de una ventana alta, con las manos a la espalda—. ¿Te importaría cerrarla? —Hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta.
Rebus la cerró.
—¿Cuánto pides? —Rebus rompió el silencio.
—Uno de los grandes. —Cuando vio que Rebus se lo tragaba, resopló y añadió—: Pero esta vez no. —Y adelantó la mano. Tenía en ella un móvil pequeño y básico—. El código son cuatro ceros. La recepción no es muy buena, así que súbete al inodoro. Lo mejor es que ahí no pueden verte por la mirilla. Eso sí, pueden oírte, así que no alces la voz. Es mejor que llames cuando más ajetreo haya. En mitad de la noche el sonido llega aún más lejos y los vecinos pegarán la oreja a la pared.
Rebus adelantó la mano para coger el móvil, pero Christie cerró la suya.
—Una cosa has de tener en cuenta: en el momento en que cojas este móvil, dejarás de estar en su lado para siempre y pasarás a estar en el nuestro. Si te encuentran con él, te aislarán una temporada. Lo entiendes, ¿verdad?
Rebus asintió despacio.
—Lo entiendo.
—Y si el gran jefe se entera de que has sido un chico malo, dejará de haber té con galletas en su despacho, así que tienes que estar muy seguro.
—Lo estoy.
—¿Tiene que ver con Jackie Simpson?
—Podría ser —confesó Rebus. En cuanto Christie volvió a abrir la mano, le cogió el teléfono y se lo guardó en el bolsillo—. ¿Cómo te lo devuelvo?
—Es tuyo hasta el desayuno. Devuélvemelo entonces. No obstante, te advierto que solo le quedan como unos veinte minutos de batería. Considéralo una muestra gratis. Si decides que necesitas una dosis mayor, ya haremos números. —Christie le tendió la mano y Rebus se la estrechó intentando hacerlo con el mismo vigor.
—Una cosa más —dijo Rebus—, ¿por qué te muestras tan amistoso con alguien que juega para el otro equipo?
—¿Te refieres a Harrison? —Christie se quedó pensando—. Su jefe es un tarado de Liverpool que se llama Hanlon, pero puede que se abra una ventana de fichajes y puede que cambie de camiseta... —Le guiñó el ojo y le dio la espalda, y luego levantó la cabeza para seguir mirando por la alta ventana.
Estaba abierta tanto como era posible —apenas unos centímetros—, pero el aire no deja de ser aire, y daba la sensación de que Christie estuviera disfrutándolo mientras volvía a cogerse las manos a la espalda.
Fin de la reunión.
En cuanto volvió a estar en su celda, Rebus se dirigió al inodoro y se subió en él. Sin embargo, aún no era hora de cerrar las puertas, lo que significaba que cualquiera podía abrirla y pillarle con las manos en la masa. Así que decidió tomarse su tiempo y, después de veinte minutos, dos guardias de prisiones llegaron acompañados de dos inspectores, probablemente del EIG. Uno de ellos, hombre; la otra, mujer, veintimuchos o treintaipocos; él parecía el superior. Rebus no sabía cómo se llamaban. Aquella era la señal para pastorear a los reclusos de vuelta a sus celdas entre las habituales quejas, bravatas y maldiciones, junto con la pregunta de si los dejarían salir a tiempo para la próxima comida. En cuanto la puerta de Rebus estuvo cerrada, se subió de nuevo al inodoro y llamó. Respondió una voz de mujer.
—¿Sí?
Rebus permaneció en silencio, preguntándose cuánto tiempo tardaría ella en darse cuenta. La respuesta: ocho segundos. Luego, un suspiro.
—¿John?
—Hola, Siobhan. —Rebus había puesto una mano a modo de pantalla alrededor de su boca y del móvil.
—No he oído ninguna voz diciéndome que iban a monitorizar la llamada.
Rebus esperó de nuevo. Siobhan Clarke volvió a suspirar.
—Joder, John, ¿y si te pillan?
—Pero sabías que iba a llamar igualmente, ¿no?
—Es con Christine Esson con quien tienes que hablar, no conmigo.
—Sí, la he visto antes. Parecía que estuviera al mando.
—Porque lo está.
—¿Detecto una nota de celos?
—Que te jodan.
—Me alegro de oír tu voz. ¿Qué tal van las cosas?
—Sammy y yo fuimos a echar una ojeada a tu apartamento hace unos días. Empezaba a oler un poco a humedad, así que estamos poniendo la calefacción una hora al día. ¿Te parece bien?
—¿Llevasteis a Brillo?
—No dejaba de buscarte. Luego lo llevamos a correr al Meadows y allí también estuvo buscándote.
—Ráscale detrás de las orejas de mi parte.
—Cuenta con ello. —Clarke hizo una pausa—. Carrie quiere verte. Empieza a dársele bien dibujar. Tiene un dibujo de Brillo que quiere darte.
—No quiero que me vea aquí, Shiv, ya lo sabes.
—No le va a pasar nada por eso, John.
—Puede que a ella no, pero a mí sí. —Hizo una pausa—. ¿Qué tal estás tú? ¿Estás bien... teniendo en cuenta toda esta mierda?
—¿Cuánto tiempo tienes?
—Puede que unos diez minutos. —Rebus se apartó el teléfono de la cara para comprobar la pantalla. El indicador de la batería ya parpadeaba—. ¿Puedes conseguirme el número de teléfono de Christine?
—No es buena idea.
—¿Y el de Malcolm Fox? ¿Habla contigo?
—¿Qué tiene que ver Fox en esto?
—Lo he visto en el escenario del crimen y, por lo que me ha parecido, el alcaide lo estaba poniendo al día de forma confidencial.
—Es un pelín raro.
—A mí también me lo ha parecido. ¿Crees que podrás averiguar algo?
—Haré lo que pueda, pero no te prometo nada. Eso sí, me deberás una y ya sabes qué es lo que quiero.
Rebus suspiró.
—Lo pensaré.
—Te echa la hostia de menos.
—Ya te he dicho que lo pensaré. Me alegro de haber hablado contigo, Shiv. Nos vemos.
Rebus colgó, pero permaneció donde estaba. El indicador de la batería aún parpadeaba en rojo. ¿Cuántos minutos le quedarían? Intentó pensar en alguien más a quien llamar. ¿A su abogado? Su jornada laboral ya habría acabado y no estaría en el bufete. O la recepcionista le pondría alguna excusa. Siempre podía llamar a Deborah Quant, pero era ella quien le había hecho la autopsia a Cafferty y la que había testificado en el juicio de Rebus y, hasta cierto punto, eso había enfriado las expectativas. Podría hablar con Sammy, pero ya la vería la próxima vez que fuera a visitarlo. ¿Al bar Oxford quizá? Sonrió al pensar en ello, con el ruido que hacían los habituales como sonido de fondo mientras Kirsty recogía y, cuando respondiera, ¿qué? No, en realidad no tenía a quien llamar. Además, el indicador había dejado de parpadear. El móvil estaba muerto.
2
Cammy Colson abrió la puerta del coche y empezó a subirse al asiento del copiloto.
—Siento haberte hecho esperar —comentó.
Siobhan Clarke le respondió con una sonrisa corta. El inspector Cameron Colson iba por la vida al ritmo de un caracol. Incluso después de haberse sentado, su mano se arrastraba con una dolorosa lentitud hacia el tirador de la puerta. Ver cómo cerraba la puerta era como ver avanzar placas tectónicas. Clarke no soportaba pensar en las maniobras que iba a hacer para abrocharse el cinturón de seguridad, así que pulsó el botón de arranque y se puso en marcha.
—¿Con quién hablabas? —le preguntó Colson mientras pasaba el cinturón por delante del pecho.
Se movía muy despacio, sí, pero apenas se le escapaba nada.
—Era una llamada personal —respondió ella mientras salía del aparcamiento de la comisaría de St. Leonard’s.
No llevaba allí el tiempo suficiente, así que no conocía del todo a sus colegas y, desde luego, aún no los consideraba un equipo. Sabía que todo lo que le contara a Cammy Colson acabaría llegándoles a los demás. Todos ellos sentían curiosidad, por supuesto, pero también eran precavidos. Y sentían curiosidad porque a Clarke la habían ascendido a Estándares Profesionales, pero la mujer había decidido saltar del barco y volver al DIC, el Departamento de Investigación Criminal, solo que ya era tarde para recuperar su antiguo puesto en la comisaría de Gayfield Square porque ya lo habían cubierto. St. Leonard’s no era un sitio nuevo para ella —había trabajado allí con John Rebus antes de que este se jubilara—, pero ella sí que era nueva para la comisaría. Las caras habían cambiado y aquellas caras se mostraban cautelosas porque, aunque solo ligeramente, Siobhan estaba conectada con Estándares Profesionales. Por esta razón, sus colegas se andaban con mucho ojo con lo que contaban. Cuando ella entraba en la estancia, notaba que la gente se quedaba callada. Podría haberles dicho la verdad, que no se había quedado en Estándares Profesionales porque el trabajo no le gustaba y porque lo consideraba una absoluta pérdida de talento. La cuestión era: ¿la creerían? Nunca te disculpes, nunca des explicaciones. No tenía claro quién había sido el primero en decir aquello, pero ella, desde luego, lo seguía a rajatabla.
Puede que una noche, tomando algo, acabara por salir todo. El problema era que ninguno de ellos bebía. Y, si lo hacían, desde luego, lo hacían en casa y, por tanto, no decían nada. Al final de cada turno, cuando iban y venían abrigos y chaquetas, nadie proponía ir a tomar una cerveza rápida al otro lado de la calle. Aunque también cabía la posibilidad de que organizaran las quedadas por el móvil y que a ella la mantuvieran aislada. No, no creía que fuera eso; había entrado dos o tres veces en pubs de la zona y en ninguno había encontrado a nadie de la comisaría. Eran de otra generación, nada más. Eran más jóvenes que ella y se cuidaban más que la generación anterior. Pete Swinton corría medias maratones por diversión. Colson, a pesar de su peso, era vegetariano, casi vegano. Trisha Singh practicaba yoga y pilates. Y todos ellos trabajaban a las órdenes del inspector jefe Bryan Carmichael, que parecía un universitario, puede que debido a que todas las mañanas iba a nadar a la piscina de la Commonwealth, que estaba cerca de la comisaría, y a que había estado en el equipo nacional de natación en su época de estudiante. Aunque Siobhan intentaba no sentirse nostálgica, echaba de menos los viejos tiempos con John Rebus, cruzando la línea de vez en cuando para obtener resultados. Los viejos y malos tiempos, como sin duda los denominaría Carmichael. Pero también había habido buenos momentos.
Clarke pensaba a menudo en Rebus, entre las visitas semanales y las llamadas vigiladas que le hacía de vez en cuando. Rebus había ido perdiendo peso y ahora tenía la piel flácida alrededor de la mandíbula y en el cuello. También había perdido el poco color que alguna vez pudo haber tenido en la cara. Seguía haciendo chistes sobre su encarcelamiento, pero ambos sabían que Saughton siempre sería un sitio peligroso para un expolicía, incluso para uno con la astucia y el instinto de John Rebus. Su encarcelamiento había acercado a Clarke a la hija de él, Sammy, y a su nieta, Carrie. A menudo paseaban las tres juntas a Brillo, el chucho de Rebus, y conseguían dar con temas de conversación que no lo implicasen a él.
Para cuando Clarke se detuvo en el primer semáforo en rojo, Colson ya había conseguido ponerse el cinturón de seguridad.
—Bueno, y tú, ¿qué piensas? —le preguntó Colson.
Ella se tomó unos instantes para responder.
—Conoce a alguien en una fiesta o en la ciudad, se enamora perdidamente de él durante cuarenta y ocho horas, y el resto del mundo deja de existir.
—Entonces, ¿crees que volverá de un momento a otro?
—Eso espero, al menos.
Hablaban de una colegiala de catorce años, Jasmine Andrews, que había salido del colegio camino de casa la tarde anterior, pero que nunca había llegado a su destino. A las seis y media de la tarde, su madre, preocupada por dónde podría andar, llamó a Carla, la mejor amiga de Jasmine, que le había dicho que no estaba con ella y que tampoco le cogía el teléfono ni leía sus mensajes. Tampoco había estado activa en las redes sociales.
La madre de Jasmine colgó y llamó a su marido, un hombre de negocios que estaba encargándose de un trabajo en el sur. El hombre no respondió y ella no le dejó ningún mensaje. Acto seguido, subió al coche y primero empezó a recorrer las calles del vecindario y luego fue ampliando la búsqueda. Hizo una pausa en un momento dado y le envió un mensaje de texto a Carla en el que le pedía que siguiera intentando ponerse en contacto con Jasmine. Cuando su marido le devolvió la llamada, una o dos horas después, la mujer rompió a llorar y, a continuación, por consejo de él, llamó a la policía.
Eso había sucedido la noche anterior. Jasmine no había vuelto a casa todavía y desaparecer de esa manera no era propio de ella. Si estaba con alguien, desde luego no era con nadie de su pandilla. O alguno de ellos la estaba tapando, claro. La niña no había dejado ninguna nota y no se había llevado nada de ropa. Tardarían un tiempo en comprobar si estaba utilizando la tarjeta de crédito para hacer compras o para sacar dinero. Y también tardarían un tiempo en comprobar lo que hubieran grabado las cámaras de videovigilancia tanto de la calle como del transporte público y las tiendas. Le preguntaron a la madre de Jasmine, Helena, si habían discutido o si Jasmine estaba rara últimamente. Si tenía novio. No a todo. Si tenía algún exnovio. Uno y tampoco es que su relación hubiera sido seria. Fueron a su dormitorio, cogieron algunas fotografías y anotaron los datos de sus contactos. Pedirían ayuda a los proveedores de servicios. Los amigos de Jasmine ya habían puesto sobre alerta al mundo de las redes por el que se movían y los medios se habían hecho eco de su preocupación. En el programa Evening News incluyeron la historia en su página web y la fotografía de Jasmine saldría en su próxima edición impresa. La chica era una quinceañera con rasgos juveniles y una gran sonrisa, con el pelo largo y rubio. Todo el mundo estaba interesado.
Clarke y Colson iban de camino al colegio de Jasmine, que estaba en Marchmont, donde la directora había reunido a todos los alumnos que trataban con ella. Aunque Clarke le había dicho a Colson que pensaba que Jasmine había conocido a alguien y andaba con él, o con ellos, no tenía muy claro que se creyera su propia teoría. Ese sería el mejor de los casos, algo que decirles a unos padres preocupados para que no se volvieran locos. Clarke había estado en casa de los Andrews, una casa adosada de estilo victoriano en una calle arbolada de Grange. Se había fijado en que Helena Andrews no era capaz de llevarse la taza de té a los labios sin derramar la bebida debido a que le temblaban las manos por la preocupación. La mujer era dueña de una tienda de ropa de diseño que llevaba ella misma cerca de Bruntsfield. Su hermana no tardaría en llegar de Glasgow para hacerle compañía. Era probable que su marido no llegara a casa hasta por la noche o incluso al día siguiente.
—Jas solo tiene catorce años —repetía la mujer una y otra vez mientras se sorbía los mocos—, tienen que traérmela.
—Por supuesto que vamos a traérsela —le había asegurado Cammy Colson al tiempo que iniciaba el oneroso proceso de adelantar la mano por la mesa para coger su taza de té.
Una empleada del colegio estaba esperándolos en las puertas del aparcamiento y les indicó cuál era la zona de visitantes. La mujer los guio después al moderno edificio del colegio, subieron unas escaleras hasta la primera planta —no había más— y la mujer abrió la puerta de un aula y les pidió que entraran. La directora los estaba esperando y se dieron la mano mientras ella se presentaba como Tara Lindsay.
—¿Quieren que me quede o prefieren...?
Clarke miró a la treintena de alumnos, sentados en pupitres, con su uniforme de camisa blanca y corbata a rayas rojas y amarillas, con una americana oscura y el emblema del colegio junto a la solapa izquierda. Pantalones de color gris oscuro para los chicos, minifaldas de tablas negras y medias oscuras para las chicas. Dado que todos eran conscientes de que se encontraban ante figuras de la autoridad, tenían esa cara que Clarke ya había visto antes, como si tuvieran miedo de que pudieran leerles el pensamiento y descubrir sus secretos, desesperados ante la posibilidad de que su lenguaje corporal o algo que se les escapara pudiera delatarlos.
—Siéntese —le dijo Clarke a la directora.
Colson estaba apoyado en el escritorio del profesor y había empezado a cruzar los brazos. Clarke se situó frente al grupo de adolescentes y respiró hondo.
—Soy la inspectora Clarke y él es el inspector Colson. Ante todo, quiero daros las gracias por venir. Como sabéis, vuestra amiga Jasmine lleva desaparecida desde ayer por la tarde y todos queremos que regrese a casa sana y salva. Muy probablemente vosotros sois quienes mejor la conocéis, y por eso necesitamos vuestra ayuda. Cualquier cosa que nos contéis, por trivial que os parezca, podría sernos de gran utilidad.
Se calló porque una alumna levantó la mano.
—¿Va a tener problemas Jas? Me refiero a cuando den con ella.
Clarke se centró en la chica.
—Buena pregunta. Ha de estar tranquila, porque no va a tener problemas. Os lo aseguro. Lo único que quieren sus padres es darle un abrazo. Independientemente de la razón por la que se haya marchado, no va a sufrir ningún castigo. ¿Alguno de vosotros sabe por qué habría querido desaparecer, aunque solo fuera por un tiempo?
Los alumnos se miraban unos a otros, algunos se encogían de hombros.
—Puede que haya ido a visitar a alguien, quizá de fuera de la ciudad. A alguien que conociera en internet.
Por encima del mar de cabezas que negaban, Clarke vio a dos chicas al fondo mirarse la una a la otra.
—Estáis todos atentos por si aparece en TikTok, en Snapchat o en cualquier otra red social, ¿verdad? —preguntó Colson.
—También tiene WhatsApp —comentó una chica.
—En las redes sociales y demás todo el mundo se ha enterado de que ha desaparecido —añadió otra—, pero nadie sabe dónde está.
—¿A alguien se le ocurre algún sitio al que podría haber ido? Puede que a algún sitio en el que os reunís y que vuestros padres no conocen.
Muchos se miraron, crispados, y se encogieron de hombros. Se hizo el silencio hasta que Clarke volvió a romperlo:
—¿Está Craig Fielding aquí?
—Va un curso por delante, pero hoy no ha venido —respondió un chico con una voz demasiado profunda para el cuerpecito que tenía. Empezaba a crecerle el bigote por los lados.
—¿Está enfermo? —Clarke le hizo la pregunta a Tara Lindsay, que comentó que iba a comprobarlo, tras lo cual cogió el móvil y empezó a escribir un mensaje.
—Craig y Jasmine cortaron hace mucho —comentó una de las chicas del fondo.
—¿Y a los dos les pareció bien? —preguntó Clarke.
La chica se encogió de hombros.
—¿Piensan que alguien se la ha llevado? —preguntó otra chica con la voz ligeramente temblorosa—. ¿Tenemos que extremar la precaución?
—Ahora mismo no hay nada que lo sugiera —Colson pronunció la frase muy despacio—, pero siempre es bueno extremar la precaución. Coches con desconocidos que os sigan, puede que hasta casa...
Al ver la mirada de miedo repentina de los alumnos, Clarke añadió a toda prisa:
—Estoy segura de que no tenéis de qué preocuparos, pero queremos saber que Jasmine está bien, que no está metida en ningún lío.
Lindsay leyó un mensaje que le acababa de llegar.
—Al parecer, Craig no se sentía muy bien y su madre ha llamado esta mañana a secretaría para comunicarlo.
—Pues vamos a necesitar sus datos de contacto —le respondió Clarke. Luego se volvió hacia la pizarra blanca y escribió un número de teléfono y una dirección de correo electrónico con uno de los rotuladores—. Apuntadlo —les pidió a los alumnos—. Podéis hablar con nosotros en privado, tanto si es de día como de noche.
Todos sacaron el móvil y, en general, fotografiaron la pizarra. Clarke se dirigió entonces a Tara Lindsay:
—¿Podría hacérselos llegar a los empleados del colegio?
—Por supuesto.
La inspectora volvió a dirigirse a los alumnos:
—Gracias por haber venido. Creo que, de momento, ya hemos terminado. —Se quedó mirando cómo los chavales empezaban a recoger mochilas y carpetas—. Ah, una cosa, ¿hay aquí alguien que se llame Carla?
Las dos chicas de antes que se sentaban atrás volvieron a mirarse. Una de ellas levantó la mano temerosa.
—Por favor, tú quédate un momento con nosotros —le pidió Clarke.
Tara Lindsay estaba apuntando la información de la pizarra blanca en su móvil. Luego, mientras los alumnos salían del aula, se acercó a Clarke. Le habló en voz baja: