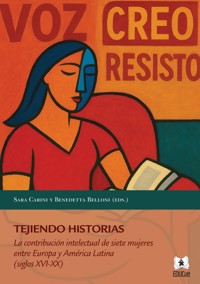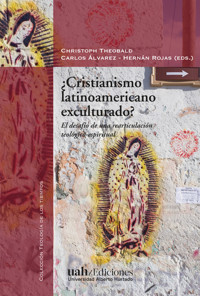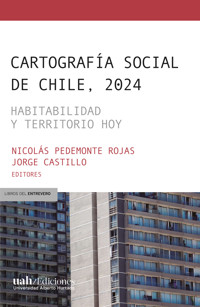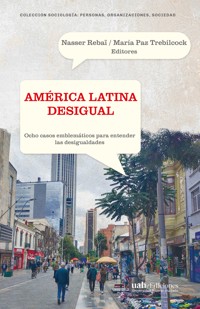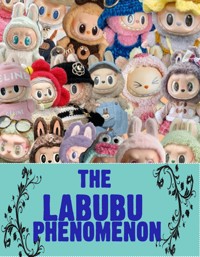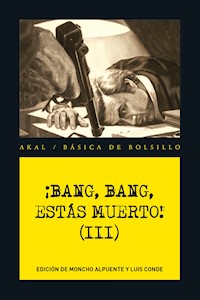
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Akal
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Básica de bolsillo Serie Negra
- Sprache: Spanisch
"La novela policiaca de quiosco ocupó toda una época de la cultura popular de la larga posguerra española, al menos entre los años cuarenta y sesenta del siglo xx. Revisar algo de lo mucho que se publicó en esas décadas permite comprender la sensibilidad de esos años y por dónde iba el imaginario popular, su desiderátum y sus fantasías. En esta antología se han reunido dieciséis títulos con la pretensión de abarcar las diversas tendencias y generaciones de escritores que fueron muy populares y que mantuvieron la afición de millones de lectores. En este volumen: Pistola de alquiler, Mark Halloran Flores en tu funeral, Donald Curtis ¡Señores del jurado!, Clark Carrados Un crimen y mucha imaginación, Vic Logan"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 589
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Akal / Básica de Bolsillo / 262
Serie Negra
Edición de Moncho Alpuente y Luis Conde
¡BANG, BANG, ESTÁS MUERTO! (III)
La novela policiaca de quiosco ocupó toda una época de la cultura popular, principalmente entre los años cuarenta y sesenta del siglo XX. Para quien desee comprender la sensibilidad de esos años y las preferencias del imaginario colectivo, es imprescindible revisar algo de lo mucho que se publicó en esas décadas.
En esta antología se han reunido dieciséis títulos representativos de los miles publicados, con la idea de abarcar las diversas tendencias y generaciones de autores que fueron muy populares y mantuvieron la afición de millones de lectores. No están todos los que fueron, pero sí son algunos de los más estimados y que perduran en el imaginario colectivo. De su calidad y atractivo literario hablan sus textos y así lo podrán comprobar quienes vuelvan a leerlos.
Diseño de portada
Sergio Ramírez
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
© de la presente edición, Moncho Alpuente y Luis Conde, 2012
© Ediciones Akal, S. A., 2012
Sector Foresta, 1
28760 Tres Cantos
Madrid - España
Tel.: 918 061 996
Fax: 918 044 028
www.akal.com
ISBN: 978-84-460-4590-8
Nota a la edición
La presente obra es el tercer volumen de los cuatro que confoman la antología de novelas policiacas de quiosco que publicamos dentro de la Serie Negra de Básica de bolsillo Akal. Incluye cuatro de los títulos más representativos que han sido seleccionados por sus editores, Moncho Alpuente y Luis Conde. En los otros tres volúmenes, el lector encontrará, además de las presentaciones de dichos editores y de Manuel Blanco Chivite, nuevos relatos así como entrevistas realizadas a algunos de sus autores.
Pistola de alquiler
Mark Halloran
(1960)
Halloran (Jorge Gubern) traslada la trepidante acción de su thriller a Río Caimán, donde un mercenario duro pero sentimental defenderá los intereses de una honrada propietaria de minas de diamantes frente a la codicia de sus malvados competidores. Johnny Roberts se llevará el gato al agua, y a la gentil empresaria, María Casablanca, al tálamo después de haber rechazado compartir con ella su fortuna: «… No soy un financiero. Sólo soy una pistola de alquiler».
Capítulo primero
Por la ventana se veía el muelle.
El curso del río era allí ancho y manso, con el agua de color entre gris y pardo, caliente como la sangre. A lo largo de la ribera se alzaban los rótulos rojos con letras blancas: CEPESA. El nombre se repetía docenas de veces: CEPESA. Aparecía en los tinglados del muelle, en los almacenes de la población, en los lugares más inesperados de las sucias calles o de los polvorientos caminos, en todas partes y constantemente: CEPESA.
El buque que se aproximaba corriente arriba hizo sonar su sirena e inició la maniobra para atracar. En el muelle aguardaba su llegada un grupo de personas, ociosas en su mayoría, y una flotilla de vehículos, entre ellos el microbús del hotel Tropical.
El microbús ostentaba en sus flancos la inscripción roja y blanca: CEPESA. Lo mismo se leía en la caja de dos camiones.
—Dijo que hacía treinta años –declaró el cartero.
Tenía un círculo tumefacto en el pómulo derecho, un círculo que era la señal de un golpe reciente.
—Imposible –replicó Iriarte, el gordo Eufemio Iriarte, propietario de la cantina del muelle. No miraba al cartero, sino, a través de la ventana, al buque que maniobra para atracar–. Nadie pasa treinta años sin recibir una carta, o un folleto de anuncio, o una factura; algo. El correo es el correo.
El cartero era joven, un muchacho de tez oscura y acusados rasgos de mestizo. Vestía blusa blanca y calzones y se tocaba con una gorra azul con galones de oro. La gorra se inclinaba sobre su oreja derecha.
—Él los ha pasado. Treinta años. –Se tocó suavemente el círculo tumefacto–. Fíjate.
—¿Y eso qué?
—Llegué a su choza y no le vi. Llamé a voces. Di unas vueltas. ¡Figúrate, Iriarte! Estaba escondido, espiando a ver lo que hacía. Se me echó encima cuando abrí la puerta de la choza para asegurarme de que no se había muerto dentro. Me atizó. Fíjate. Las pasé moradas para explicarle quién era yo y a qué iba. No quería creerlo. Desconfiaba. Fue entonces cuando dijo que no había recibido una carta en treinta años. Todo el tiempo me tuvo encañonada una carabina. Trata de imaginarlo, Iriarte; yo, con mi sueldo, una carabina apuntándome y el maldito viejo aporreándome las narices. Echa otra cerveza.
Iriarte sacó otra lata de cerveza del frigorífico.
—Pero ¿la carta era para él?
—Seguro. Un sobre abultado, franqueo doble. Las señas escritas a máquina: Celestino Cortada, Huerta Alta, Río Caimán.
—Está loco. –Iriarte dejó la lata abierta sobre el mostrador y volvió a mirar en dirección al buque–. Baja a la población como una vez al año, quizá dos, hace sus compras y sus ventas abriendo el pico lo menos que puede, se larga, y hasta otra. No saluda a nadie, ni siquiera a los viejos que vinieron a esta tierra con él, cuando esto no era más que una porción de selva, infestada de caimanes, culebras y jaguares. ¡Cristo! Allá vive, en su porquería de choza, cultivando sus hortalizas y apacentando sus ovejas, solo como un ermitaño. Esto le sorbe a cualquiera los sesos.
—Me puso la carabina en el estómago –dijo el cartero, probando la cerveza.
—¿Y luego qué?
—Le di la carta y me marché enseguida.
El buque se arrimaba al muelle. Podía verse por la ventana.
Iriarte puso en funcionamiento un ventilador.
—Me pregunto cómo sería Río Caimán hace treinta años. Me pregunto cómo sería Celestino Cortada. El petróleo lo mudó aquí todo. Lo está mudando aún.
—Gracias a Dios.
—Dinero, diversiones, licor y mujeres –dijo Iriarte, pensativo–. ¡No des gracias a Dios, idiota!, dáselas al diablo.
El cartero suspiró. Se tocó el pómulo.
—Fíjate. Yo con mi sueldo, y fíjate.
El buque había atracado. Era una motonave blanca, de quilla plana, ancha de manga, con espaciosas cubiertas, diseñadas para navegar por los bancos de arena del río.
Tendían la pasarela.
En un cobertizo estaba la aduana. En una tosca construcción de plancha ondulada, las oficinas de la Policía. En otra construcción similar, la estafeta de Correos.
El cartero apuró su cerveza, saludó a Iriarte con la mano y abandonó la cantina sin pagar. Saltó a su jeep. Recorrió en éste los pocos metros que le separaban de la estafeta, dejó el vehículo a la sombra y echó a andar perezosamente en dirección al buque.
Los pasajeros, diez en total, andaban en dirección contraria.
Aduana.
Policía.
El calor era bochornoso.
Los mozos negros ofrecían sus servicios con gritos ensordecedores. Otros anunciaban:
—¡Pensión! ¡Hotel! ¡Todas las comodidades!
Repetían el anuncio en una jerga que pretendía ser inglés, y luego de nuevo en castellano.
Los viajeros palidecían al entrar en la atmósfera de horno de las oficinas de la Policía. El sudor les caía a chorros por la cara. Las paredes y el techo de plancha ondulada, recalentados por el sol, no se podían ni tocar.
Trámites. Visados. Sellos.
Johnny Roberts cogió su pasaporte y abandonó las asfixiantes oficinas. Los mozos negros le rodearon, se agolparon a ambos lados y detrás de él, mientras caminaba, parloteando, manoteando.
Se dirigió sin vacilar hacia el microbús del hotel Tropical. El chófer aguardaba junto a la portezuela abierta. No decía nada. No pregonaba nada. Vestía un traje blanco y una gorra blanca con el nombre del hotel. Se hurgaba una oreja con el dedo meñique.
Roberts dijo:
—Tengo una maleta en la aduana.
Lo había dicho en inglés. El chófer le miró sin pestañear.
Lo repitió en pésimo español, y el chófer preguntó:
—¿Su nombre, señor?
—Roberts.
El chófer hizo seña a uno de los negros.
—Roberts. Apúrate.
Dos viajeros más se aproximaban, discutiendo entre sí, la chaqueta al brazo, la camisa empapada en sudor pegada al cuerpo.
Johnny Roberts subió al microbús, tomó asiento y cerró los ojos.
No volvió a abrirlos hasta que el vehículo se detuvo en el patio del hotel, un building lleno de pretensiones levantado entre palmeras, barracones y chozas miserables.
Una hora después se había afeitado, duchado y mudado de ropa. Estaba en el bar del hotel –aire acondicionado e instalación de hi-fi con un highball en la mano–. Por la ventana se distinguía un rótulo que decía: CEPESA.
En aquel momento se sentía satisfecho de sí mismo y de cuanto le rodeaba. Nada absolutamente había visto de la población. No le interesaba. Nada necesitaba ver. Le bastaba con saber que Río Caimán era un lugar donde se multiplicarían sus probabilidades de abrirse camino. No tan fresco, no tan urbano como Chicago, de donde procedía, pero al fin y al cabo Chicago habíase convertido para él en el infierno, mientras que aquí nadie le conocía.
Sonrió.
Olfateó el highball y con el brazo se oprimió el costado. Al hacerlo notó el bulto duro de la pistola que llevaba en la funda axilar; la pistola que había pasado ante las narices de los aduaneros. Un contacto agradable.
Hinchó el pecho.
Había gente en el bar: hombres morenos, vestidos de blanco o ataviados con camisas multicolores; mujeres grasientas, gorditas, de ojos negros y risa fácil. Gente elegante para el país, la crema de la ciudad.
De vez en cuando le miraban. Se sentían curiosos. También se sentían atemorizados, por lo menos intimidados, y reían y hablaban menos si se encontraban cerca de él. Esto halagaba a Johnny. Había advertido hacía mucho tiempo que algo en su aspecto producía una impresión de fría dureza; algo, quizá su actitud desafiante y altiva, quizá la mirada acerada de sus ojos o el rictus sardónico de sus labios. En los medios que frecuentara en Chicago había muchos como él, pero fuera de aquellos medios su tipo constituía una novedad; y entre los morenitos de Río Caimán más novedad aún.
El hombre que finalmente le interpeló no era un morenito como los otros. Era alto, uno ochenta y cinco o así, y ventrudo, pero ventrudo a la manera de los luchadores de catch, abdomen y tórax una sola masa de músculos como el granito. Ligeramente calvo. Tenía un rostro enérgico y malhumorado, cejas selváticas, ojos que miraban de frente, bigote poblado, mandíbula azulada por la barba recia.
—¿Forastero? –preguntó con forzada amabilidad.
Varias personas miraron hacia allí.
Roberts contestó a la obvia pregunta con un movimiento de cabeza.
—¿Viene de los Estados Unidos?
Nuevo asentimiento silencioso.
El hombre sonrió en un esfuerzo por romper el hielo que envolvía a Roberts como una coraza. Dijo en correcto inglés:
—Soy Juan Valverde, jefe de Policía de Río Caimán.
El norteamericano le miró por encima del borde de su vaso.
—¿Sí?
—En mis horas de servicio solamente. –Era una indicación de que la conversación tenía carácter privado–. ¿Estará aquí muchos días?
—Los que convenga.
—Ya. ¿Le dijeron antes de venir lo que pasa en Río Caimán con los gringos?
Roberts preguntó a su vez:
—¿Es usted el responsable de que a los recién llegados se les atienda en esa pocilga del muelle?
La sonrisa del jefe de Policía se enfrió.
—Parece usted amigo de bromear.
—Se equivoca. No bromeo nunca. Ni tampoco hablo con desconocidos cuando no me apetece.
Juan Valverde frunció el entrecejo.
—Debieron decirle lo que pasa aquí con los gringos, señor Roberts. Debieron decirle que tienen pocas simpatías en Río Caimán.
—Así que usted sabe que me llamo Roberts.
El jefe de Policía iba a replicar cuando alguien se le anticipó:
—Bienvenido, muchacho.
Johnny se volvió para ver quién le hablaba, e inmediatamente se puso en guardia. Un hombre alto, elegantemente vestido con un Palm Beach azul, le miraba sonriendo. Aunque se acercaba a la cuarentena no se veía en su cabello rubio y rizado una sola hebra gris. Su sonrisa era a primera vista franca, pero había en su cara un reflejo de crueldad, de audacia, de inteligencia, que indujo a Johnny Roberts a pensar que se encontraba ante un hombre en muchos aspectos peligroso.
Indudablemente, además, el hombre era norteamericano.
—Supongo –dijo Johnny lentamente– que será una costumbre local colocarle cualquier disco al tío que viene de fuera, con el pretexto de la cortesía. Les ruego que prescindan conmigo de esa costumbre.
El norteamericano se echó a reír.
—¿Me acepta una copa si no hablo? Mi nombre es Jerry Colton.
—El jefe de Policía le dirá que el mío es John Roberts.
Johnny miró al aludido al pronunciar estas palabras. Le sorprendió observar que Valverde había perdido parte de su aplomo, que se mostraba confuso y seguía nerviosamente con la punta de la lengua el borde inferior de su bigote.
Enarcó las cejas.
¿Por qué confuso y nervioso? ¿Acaso porque Colton había oído lo de que los gringos tenían pocas simpatías en Río Caimán?
¿Y qué?
Jerry Colton repitió con la cabeza inclinada:
—¿John Roberts?
—Un nombre como tantos. ¿O existe algún motivo para que no le parezca vulgar?
—No lo sé. ¿Existe?
Johnny siguió la mirada de Colton y la halló fija en un punto de su chaqueta. En el punto donde se marcaba el bulto de la pistola.
—Aquí no.
—Pero las distancias no cuentan para los modernos medios de información, muchacho. ¿Qué me dice?
—Pregúntele al jefe de Policía.
Valverde carraspeó.
—Los aires de Río Caimán suelen sentar mal a los fanfarrones. Discúlpeme, señor Colton. Tengo que marcharme.
Colton le detuvo con un ademán.
—¿Ha ocurrido algo entre ustedes, don Juan? –preguntó en castellano–. ¿Ha hecho el muchacho algo reprobable?
—Ser como es –dijo el jefe de Policía.
Se alejó.
—No necesito padrinos –declaró Johnny fríamente.
Jerry Colton le miró durante unos segundos entornando los párpados.
—¿Puedo preguntarle a qué ha venido a este rincón del mundo?
—Ni yo mismo lo sé.
—¿Busca trabajo?
—Es posible.
—¿En calidad de qué? ¿Qué es usted, muchacho?
—No diga que no lo sabe.
—Supongamos que no. ¿Qué es?
Johnny dijo articulando las palabras:
—Una pistola de alquiler.
Los concurrentes, hombres y mujeres, proseguían sus conversaciones, bebían, reían, abatían sobre el mostrador los cubiletes de dados. Parecían ocuparse de sus propios asuntos, pero Johnny notaba que no era así. En el fondo no era así. Una parte de la atención de aquellas personas estaba pendiente de Colton y de él. Pendiente casi con ansiedad.
Sabía que no podía ser por él mismo, por un simple extranjero recién llegado. Tenía que ser por Colton.
¿Quién era Colton?
A los ojos de éste asomó una luz burlona.
—Ha llegado usted, si no me equivoco, en el barco de esta tarde, de modo que no conoce la ciudad. Bien. Vaya luego al centro y pregunte por el Salón Vanidades. Me encontrará allí esta noche, y prometo que habré pensado en usted. Creo que tengo un empleo que le conviene. Ahora he de marcharme. Hasta la vista.
Johnny no dijo nada. Apenas correspondió al saludo de Colton.
Éste se despidió de los concurrentes con un ademán y se dirigió calmosamente hacia la puerta que conducía al vestíbulo del hotel.
Salió.
—Otro –ordenó Johhny al barman, señalando su vaso vacío.
Percibía, claramente reflejado en todos los rostros, que una atmósfera de sorda hostilidad le rodeaba. No importaba que aquellas personas hubieran respondido con sonrisas y gestos obsequiosos a la despedida de Colton. No importaba: una atmósfera de sorda hostilidad.
Le hubiera gustado saber por qué.
Capítulo II
El hotel Tropical daba de Río Caimán una idea tan exacta como del rostro de un hombre podrían darla las plantas de sus pies.
Johnny anduvo por las calles polvorientas entre chozas ruinosas, viejas casas de adobe, lujosas residencias, tenderetes indigentes, modernos almacenes, sucias tabernas, bares, restaurantes y salones de baile inundados de luz fluorescente, todo en caótica confusión. La civilización y la selva se daban la mano. Hombres de todas las razas deambulaban de acá para allá. Una vieja india despiojaba a su nieto ante el escaparate donde se exhibía el último modelo de refrigerador americano.
Sonaba música por doquier. El dinero, el vicio, la pasión, la podredumbre y la violencia se respiraban con el aire y con el polvo.
El Salón Vanidades era el más importante y el más rico. Cuando Johnny cruzó el umbral de la sala, el bullicio era en ésta extraordinario. Una muchacha rubia, cuya silueta mórbida acentuaba un vestido ceñido que despedía reflejos metálicos, cantaba y se contoneaba al compás de un merengue. La acompañaban cuatro músicos negros.
El público prestaba escasa atención a la música. Los hombres conversaban a gritos, reían o cantaban por su cuenta. Cierto número de mujeres ataviadas con vestidos ligeros y chillones, muchas de ellas mulatas, compartían la diversión con fingido entusiasmo.
Johnny se acercó al largo mostrador.
A su llegada, las voces más próximas se apagaron perceptiblemente. La misma curiosidad hostil que captara en el bar del hotel viola ahora impresa en algunos rostros. La misma, aunque los hombres fueran otros.
Luego uno de aquellos hombres se alzó de una mesa y acudió a su lado, mirándole abiertamente, pero ceñudo. Tendría como treinta años. Estaba en mangas de camisa. Se veía parte de su pecho moreno y velludo, sus musculosos antebrazos. Su apariencia era de agresiva honradez; una apariencia que a Johnny solía desagradarle.
—Necesito hablarle –dijo el hombre a media voz–. Me llamo Antonio Morales. ¿Quiere usted venir a mi mesa?
Johnny le estudió breves momentos, pensativo.
—Espero a alguien –objetó.
—A Colton –asintió Morales–. Puede seguir esperándole si lo que yo le digo no le interesa.
—¿Sabe que espero a Colton?
—Lo supongo.
—Está bien –accedió Johnny.
El hombre pidió un vaso al barman y lo llevó a la mesa. Tenía en ésta una botella entera de whisky.
Era whisky barato.
—Siéntese –invitó. Y añadió enseguida–: Es usted el hombre que me conviene. No hay vuelta de hoja. Espere a Colton cuanto quiera, pero acepte el empleo que le voy a ofrecer. Fije usted mismo el sueldo.
Johnny sonrió.
—¿Por qué esa prisa en ofrecerme empleos?
—En lo que a mí respecta, porque ni a mí ni a Río Caimán nos interesa que trabaje usted para Colton. ¿Qué resuelve?
—¿Ahora?
—Sí. ¿Tiene dinero?
—El suficiente para pagar tres días de hospedaje en el hotel.
—¿Y después?
—Nunca hago planes para el futuro.
Morales le miró fijamente…
—Yo no me engaño, señor Roberts. Es usted un pistolero y como tal quiero contratarle. ¿Hablo claro?
—¿Está seguro de lo que soy?
—Completamente.
—¿Cuáles serían mis obligaciones?
—Pasear armado.
—¿Y cobrar por ello el salario que yo mismo fije?
—Sí. Momentáneamente eso es todo.
—Bien, no se necesita ser un lince para ver que aquí se está tramando algo que un día u otro dará que hablar –dijo Johnny. Titubeó. Preguntó bruscamente–: ¿Quién es Jerry Colton?
—¿Cómo? –exclamó Morales, sorprendido.
—Le pregunto…
—Sí, lo he oído. Pero ¿no sabe usted quién es Colton?
—No.
—Es en apariencia el presidente de CEPESA.
—¿De qué?
—De la Compañía Explotadora de Petróleos –explicó Morales, impaciente–. ¡Infierno! Sus rótulos se ven por todas partes: CEPESA, CEPESA, CEPESA… Un monopolio con el cual Colton pretende hacerse el amo de la ciudad, y quizá, andando el tiempo, del país. ¿Le abre esto los ojos, Roberts?
Johnny se encogió de hombros.
—¿Por qué ha dicho que él es el presidente en apariencia?
—No quise decir que no lo fuera. Quise decir que es en realidad un cochino ladrón sin escrúpulos.
—Viste muy bien.
—¿Se burla usted de mí?
Los ojos de Johnny seguían distraídamente los agitados movimientos de la muchacha rubia que cantaba en el estrado. Ella, a través de la sala y de la gente, le miraba de vez en cuando a él.
No era la única mujer que le miraba.
—Acepto en principio ese empleo que me ofrece, y maldito si sé por qué lo hago. Es junto a Colton donde hay dinero y porvenir. –Johnny apuró su vaso de whisky echando la cabeza atrás. Agregó–: No, no me burlo de usted, Morales. Burlarse de tipos como usted no produce la menor satisfacción.
—Permítame decirle que junto a Colton no hay otro porvenir que la muerte con los zapatos puestos.
—¡Cierre el pico si no quiere que me arrepienta de haber aceptado! ¿Cuándo empiezo?
—Cuando guste. –Morales consultó el reloj de oro que llevaba en su morena, velluda y recia muñeca–. Dentro de media hora volveré por aquí y podré llevarle a conocer al jefe.
—¿No es usted?
El hombre se levantó.
—Yo soy solamente el capataz.
—¿De qué?
—De un campo petrolífero. –Morales dudó antes de marcharse–. Le seré franco, señor Roberts. Estaba absolutamente convencido de que rechazaría usted mi oferta. Me habían hablado de usted, y cuando le he visto he terminado de convencerme. Me felicito de haberme equivocado.
—No se felicite tan pronto –dijo Johnny.
Luego quedó solo en la mesa.
Cuando Morales regresó, Jerry Colton no había comparecido aún.
—Bien, aquí estoy. ¿Qué hay de lo nuestro? ¿Dispuesto a venir conmigo?
—No acostumbro a cambiar de idea, señor Morales.
—Pues vamos.
Los dos hombres abandonaron el local sin que nadie lo advirtiese, pues la atención de la concurrencia estaba fija en la nueva atracción: dos muchachas mulatas, muy jóvenes, que bailaban de una manera endiablada un ritmo afrocubano. Su atuendo pertenecía también al usado por sus antepasados en las selvas africanas.
Sin embargo, alguien se dio cuenta de lo ocurrido: la muchacha rubia que cantaba y bailaba cuando Roberts llegó y que había estado observando atentamente, pero con disimulo, la conversación con Morales. En cuanto ambos dejaron el local, ella desapareció por una puerta interior que se abría junto al piano.
Morales conducía su coche velozmente.
Tras media hora de camino, transcurrida en completo silencio, Johnny Roberts y su acompañante llegaron ante un grupo de luces. Hacía dos horas que el crepúsculo se convirtiera en noche, de modo que Johnny no pudo hacerse cargo del paisaje que habían atravesado, limitándose a adivinar que se trataba de una llanura selvática donde las plantas tropicales surgían de la oscuridad como bultos informes e imprecisos. Ahora, unos perros aullaron ante ellos en señal de alarma, pero ningún otro sonido rompió la calma nocturna que las estrellas presidían con su nervioso parpadeo.
—Aquello es Tierra Ardiente –dijo el capataz indicando las luces.
—Curioso nombre –opinó Roberts.
—Sí, pero muy apropiado. Antes de encontrar en ella petróleo, la finca era poca cosa más que eso: una extensión de tierra pizarrosa que casi ardía bajo los rayos del sol.
—No entiendo por qué hubo hombres que se conformaron con estos hornos en lugar de buscar los pastos, los bosques o las tierras templadas para establecerse. Había allí sitio para todos.
—Nadie lo entiende, aunque así fue. Hace años, Río Caimán, como población, no existía, pero había una docena de grandes haciendas dedicadas al cultivo de la caña de azúcar o el café. Luego vino el petróleo y todo cambió. Los propietarios favorecidos por la suerte se enriquecieron enormemente, mientras los otros se pudrían en la indigencia. Alguno intentó comprar tierras con la esperanza de hallar en ellas el condenado líquido, pero solamente unos pocos lo consiguieron; los demás, arruinados y endeudados, malvendieron sus propiedades y huyeron de ellas como si estuvieran malditas. Muy pocos se quedaron, haciendo frente con tozudez a la miseria: Pedro Juárez, por ejemplo; o el viejo Celestino Cortada, que vive en Huerta Alta y está medio chiflado. Lleva una existencia solitaria y salvaje, no trata a nadie y odia a los habitantes de Río Caimán, aunque en el fondo les envidia la suerte que él jamás tuvo.
»Llegó entonces una avalancha de forasteros y algunos de ellos se enriquecieron comprando tierras, otros con sucios negocios, estafas y engaños. Jerry Colton montó una refinería y logró un éxito fantástico; pero no se limitó a ella, sino que, por medios sólo por él conocidos, compró ricos pozos a bajo precio y ahora es un verdadero magnate. Todo el mundo le teme, pero le adula al mismo tiempo. Ninguna de sus adquisiciones petrolíferas fue muy clara, aunque sí aparentemente legal…
—¿Por qué no ha gustado en Río Caimán que yo trabajase para él?
—Ya puede suponerlo. Usted, en sus manos, se convertiría en una amenaza. De Colton puede esperarse todo, incluso el asesinato.
—Y usted me ha anulado con una jugada diplomática, ¿no?
—Algo parecido.
—Pues se equivoca si supone que voy a dedicarme a la vida contemplativa. No pienso arrepentirme de mis pecados, ni me gusta estar a las órdenes de nadie. Acepto el empleo sin indagar demasiado, porque me encuentro sin blanca; pero ya veré la manera de proporcionármela, y entonces…
—Por lo menos es franco, como yo. No me gusta su tipo, pero el jefe le necesita, de esto no hay duda; aparte de que ya es un tanto a nuestro favor el que no trabaje para Colton. Cuando haya hablado con el jefe no creo que le quede tiempo para dedicarse a la contemplación…
Habían llegado a un conjunto de edificios de ladrillos, viéndose inmediatamente rodeados de escandalosos canes, a quienes Morales calmó llamándolos por sus nombres. Varias ventanas estaban iluminadas, se oían voces y risas. De la sombra surgió un hombre de cabellos blancos que empuñaba una carabina.
—Soy yo, José –dijo el capataz.
—Buenas noches –saludó el otro–. ¿Quién viene contigo?
—Uno que ha de ver al jefe. ¿Está?
—Sí, en la casa.
—Venga por aquí, Roberts –dijo Morales a su acompañante.
Le condujo entre dos construcciones hasta otra de mayor tamaño, algo aislada y rodeada de una veranda, al estilo de las viejas mansiones españolas. Subieron unos escalones de madera que llevaban a la veranda, y Morales se detuvo.
—Aguarde, vuelvo enseguida.
Johnny Roberts se sentó en la barandilla y encendió parsimoniosamente un cigarrillo. Por la balaustrada se encaramaban multitud de rosales que llenaban el aire con su fragancia, haciéndole sentirse plácidamente cómodo. Pensó que, al fin y al cabo, Río Caimán no era tan malo y, sobre todo, menos peligroso que Chicago para la integridad de su pellejo.
Antonio Morales tardó poco en regresar.
—Vamos, Johnny. El jefe le espera.
Siguieron la veranda hasta la esquina. El capataz le abrió una puerta y le introdujo en un vestíbulo bien iluminado. Johnny Roberts comprobó con cierta sorpresa que estaba decorado con lo que a él le pareció de un gusto inusitado: paredes encaladas, muebles de estilo español, objetos de cobre muy brillantes, abundancia de flores y sobre cada una de las cuatro puertas que a él daban la cabeza disecada de un animal: dos jaguares y dos enormes pájaros parecidos al águila. Luego Morales golpeó con los nudillos la puerta presidida por uno de los jaguares y la abrió para dejar paso a Roberts.
—Entre –dijo.
Johnny se encontró en lo que parecía combinación de despacho y biblioteca. Ante una butaca estaba echado un gran mastín, que gruñó al verle. En la butaca se hallaba sentado el jefe… y el jefe era una mujer.
* * *
La muchacha rubia que cantaba en el Salón Vanidades salió a la calle por una puerta lateral, cubriéndose con una capa que ocultaba su provocativo vestuario. Anduvo pocos pasos y se paró ante una tienducha en la que vendían comestibles, especialmente conservas norteamericanas. Sentado en la puerta había un hombre joven, sin afeitar, que miraba melancólicamente la aglomeración de los transeúntes, la cual parecía, como siempre, desproporcionada al tamaño exiguo de Río Caimán.
—¿Sabes dónde está Colton, Juan? –le preguntó.
—Me pareció verle en uno de sus almacenes del muelle.
—Ve a buscarle inmediatamente y dile que venga al Salón Vanidades. He de hablarle. ¡Es muy importante!
El llamado Juan asintió y se alejó moviéndose sin excesivo dinamismo. La muchacha regresó al Vanidades y esperó en el cuartito que le servía de camerino que Colton se presentase.
—¿Qué ocurre, Linda? –preguntó éste al llegar.
—Antonio Morales ha contratado a tu compatriota, Jerry. En cuanto tú te fuiste le abordó y me pareció que se ponían de acuerdo. Se fueron juntos.
El rostro de Colton se endureció más aún de lo que estaba habitualmente, al borrarse de sus labios la sonrisa que casi siempre los curvaba.
—Mira qué listo… –dijo con frialdad–; pero no le servirá de nada.
—¿Qué quieres decir?
—Que un hombre muerto vale menos que un cordero muerto.
Linda no pudo contener un estremecimiento y, al notarlo, Colton recuperó su sonrisa.
—Gracias, Linda –dijo–. Has sido muy amable.
Se aproximó al tocador de la muchacha y dejó un billete de banco dentro de un tarro de crema. Luego abandonó el camerino con un ademán de despedida.
Colton se dirigió a un extremo del local y llamó a un camarero.
—Di a Nicolás que venga enseguida.
El camarero desapareció por una puertecilla del fondo y casi al instante asomó por ella un individuo de aspecto infantil, dotado de una mirada de ratón acorralado que le hacía sumamente repulsivo. Vestía con una elegancia que era una imitación barata de la de su jefe. Colton habló en voz baja y rápidamente con el tal Nicolás y al final de su conferencia éste abandonó el Salón Vanidades.
* * *
—Bien –dijo Johnny Roberts, mirando fijamente a la mujer–, reconozco que ha sido una verdadera sorpresa.
El jefe, además de mujer, era joven y hermosa. Vestía unos ajustados pantalones negros y una blusa blanca de largo y profundo escote y era exactamente la mujer que uno menos imaginaría dirigiendo la explotación de pozos de petróleo. Su atuendo nada disimulaba, y tenía un cuerpo perfecto. Su cabello negro poseía una calidad sedeña como Johnny sólo recordaba haber visto en las trenzas de una muchacha mexicana que conociera en un pueblo fronterizo. La sensual belleza de su rostro, de sus carnosos labios, de sus rasgados ojos pardos, perdía importancia ante la expresión inteligente y atrayente que de ella parecía desprenderse.
—Es usted tal como le imaginaba al oír su descripción de boca de Antonio –dijo con voz cristalina, dura, diamantina–. Entre y siéntese.
Johnny obedeció, sintiéndose a disgusto. Los ojos pardos de la muchacha parecían perforarle, y de su voz, de la expresión de su rostro al hablar, emanaba una fuerza que explicaba claramente por qué sus hombres podían llamarla «el jefe» a secas. Sabiéndose tan crudamente estudiado, olvidó durante unos instantes mantener su actitud impasible y se removió nerviosamente en su asiento, esperando a que ella rompiera el enojoso silencio que se hizo. Ningún hombre le había atemorizado jamás, pero las mujeres del tipo de aquélla, inteligente y fría, socavaban su moral.
—¿Está dispuesto, según creo, a trabajar para mí? –preguntó ella al fin, y él asintió–. Perfectamente –prosiguió–. No es usted el ideal del buen ciudadano, que por otra parte no me serviría de nada, pero creo que puedo confiar en usted. Un hombre rudo, ágil y eficiente en el manejo de la pistola, sin escrúpulos respecto a las vidas humanas, y espero que leal para con sus amigos. Estoy segura de que tiene en los Estados Unidos una larga lista de antecedentes judiciales. ¿Me equivoco?
Roberts reconoció que no se equivocaba.
—Bueno –dijo la muchacha–. No me importa cómo sea, le necesito tal como es.
—¿Cuál será mi trabajo?
—Proteger mis pozos de petróleo.
—¿Una especie de vigilante? No me interesa demasiado.
—Lo supongo. Pero no se trata de eso. Le concedo absoluta independencia, mientras no gaste sus balas sobre mis hombres o mis amigos. No quiero que imagine que le obligaré a montar guardia con un rifle al hombro un número determinado de horas al día; no, usted defenderá mis intereses como le dé la gana, pero quede bien entendido que los defenderá.
—¿Qué demonio ocurre aquí?
—Colton y yo estamos en guerra.
—¡Colton! Eso es ridículo. En Río Caimán hay fuerzas de Policía, ¿no? He conocido a Juan Valverde, su jefe.
—A Valverde fue Colton quien le dio el cargo.
Johnny asintió en silencio.
Siempre Colton. No era raro que el corpulento jefe de Policía se hubiera mostrado confuso al advertir que Jerry Colton había oído su afirmación de que los gringos gozaban de pocas simpatías en Río Caimán.
Colton era un gringo. Las pocas simpatías, saltaba a la vista, empezaban por él.
—Así que en guerra, ¿eh?
—La cosa comenzó –dijo la muchacha– cuando Colton quería casarse conmigo.
—¿Casarse?
—Mis propiedades –prosiguió ella, hablando rápidamente– son las más ricas de Río Caimán, después de las suyas. Cuando empezó a cortejarme vi que eran ellas y no yo las que le atraían.
Era tal su propio atractivo que Johnny lo hubiera dudado, de no conocer a Colton.
—Al darse cuenta de que mi negativa era rotunda, por lo que se refería al matrimonio, cambió de táctica para utilizar la que le ha proporcionado la mayor parte de su riqueza. En una ocasión morían por causa de misteriosos accidentes algunos de mis obreros, una noche se incendiaba un pozo, otra un depósito… Luego se puso abiertamente en contra mía y se negó a admitir en su refinería mi petróleo, lo cual me ha obligado a adquirir una flotilla de barcazas y expedirlo río abajo para venderlo a mejor precio, es cierto, del que él paga, pero que no compensa los gastos de transporte. De este modo espera que me arruine y me canse de luchar, como ya ha ocurrido a muchos otros, y le venda mi hacienda al precio que él quiera. Confía, además, en que soy mujer y carezco del apoyo de un hombre…, quiero decir de un familiar o allegado, porque mis empleados me son fieles hasta la muerte. Sin embargo, resisto perfectamente su guerra, aunque él tiene a sueldo una pandilla de asesinos sin escrúpulos en tanto que yo sólo cuento con los pacíficos..., o relativamente pacíficos obreros. Aquí es donde encaja usted, desempeñando el papel de pistolero peligroso, metiéndoles el miedo en el cuerpo a sus hombres… Algo así como un espantapájaros. Su única obligación consistirá en alardear de su habilidad con la pistola, de sus pocos reparos en usarla… y estar atento a las balas que puedan llegarle por la espalda. Tenga en cuenta, además, que si da muerte a alguien y existe la más remota posibilidad de juzgarle por asesinato, le condenarán sin remedio. Todo Río Caimán, desde el alcalde al último guardia, pasando por el juez y el jefe de Policía, están bajo el dominio más o menos directo de Colton.
—Maravillosa perspectiva.
—Muy bien. ¿Le conviene?
—Me conviene.
—En cuanto al sueldo…
Él la interrumpió sonriendo:
—Si no le importa, arreglaré este asunto con su capataz. No me gusta hablar de dinero con mujeres.
El rostro de ella cambió su aire serio por una irónica sonrisa.
—Había creído que no era usted un sentimental ni un romántico… Está bien, como quiera. ¿Su nombre es Johnny Roberts? El mío es María Casablanca.
Le tendió la mano y por unos instantes se miraron fijamente, tratando ambos de adivinar lo que se escondía tras sus rostros impasibles. María Casablanca fue la primera en bajar los ojos.
—Antonio Morales le indicará dónde puede usted dormir. Buenas noches.
—Buenas noches, señorita Casablanca.
—Buenas noches, «jefe» –corrigió ella fríamente.
* * *
—¿Qué ha ocurrido? –preguntó Colton, contemplando atentamente la blanca ceniza de su cigarro.
Nicolás se encogió de hombros.
—Demasiado tarde. Llegaron a Tierra Ardiente antes que nosotros. Ya conoce aquello: está lleno de perros que…
El cacique de Río Caimán frunció el entrecejo.
—Bueno, no importa. No le perdáis de vista y ya tendréis otra buena ocasión. Si falláis entonces, no os lo perdonaré.
Nicolás asintió, y su aire de ratón acorralado se hizo aún más patente.
Capítulo III
Hacía una semana que Johnny Roberts desempeñaba su cargo y comenzaba ya a aburrirse. Adquirir fama no le fue difícil, pues todo el mundo parecía dispuesto a creer en su peligrosidad. Los hombres de Colton rehuían francamente su presencia, de modo que no les veía jamás el pelo. Los tiros por la espalda tampoco llegaron, si bien es verdad que tomaba toda clase de precauciones para evitarlos.
En varias ocasiones volvió a ver al «jefe», cambiando algunas palabras con ella. Nunca había conocido a una mujer parecida. Belleza, inteligencia y energía unidas a un atractivo cálido y vital que a todos envolvía en su aureola. Sólo por esta razón podía explicarse que los obreros le fueran leales y afrontaran el poderío de Colton a cambio de un simple jornal.
Todo el ambiente le era extraño e incomprensible y ya empezaba a sentir nostalgia de los rascacielos de Chicago y del torbellino peligroso que allí era su vida. En Tierra Ardiente todo funcionaba normalmente, estaba ya harto de pasear por las lúgubres y feas callejuelas de Río Caimán y la mera visión de la selva le producía náuseas.
Entonces oyó hablar de Celestino Cortada.
Fue en un bar, una noche. Una conversación que sostenían dos hombres a su lado y que parecía intrascendente.
No era intrascendente.
—Imposible –decía uno–. No puede ser cierto. Tú conoces a Celestino Cortada y sabes que es incapaz de tal cosa.
—A mí me sorprendió como a ti –declaró el otro–, pero es tan verdad como que el sol da luz. ¡Cáscaras! Agapito Robles ha salido hacia Huerta Alta con una cuadrilla de peones para reconstruir la antigua hacienda. Figúrate si lo sabré de buena tinta que soy yo quien le ha vendido los materiales.
Johnny husmeó el interior de su vaso de whisky. Agapito Robles. Don Agapito Robles era el alcalde de Río Caimán.
El primero de los dos hombres sacudía la cabeza.
—¿Qué demonio habría visto Robles en las tierras de Celestino? El viejo había dejado que la selva volviera a invadirlo todo, ¿no es así? Me da en la nariz que en ese asunto, como en tantos otros, hay gato encerrado.
—Gato querrá decir petróleo.
—¿No?
—Hijo, el viejo Cortada se arruinó haciendo prospecciones en su hacienda. Quedó probado y bien probado que no había petróleo ni para llenar un dedal.
—Entonces, ¿por qué ha comprado Agapito las tierras?
—No lo sé.
—¿Y por qué las ha vendido Celestino? ¿Será que ha terminado de chiflarse? ¡Un tipo como él, que no quería tratos con nadie y se agarraba con uñas y dientes a sus manías! ¡Pero si Celestino hubiera muerto de hambre antes que abandonar Huerta Alta!
—Hijo, te digo lo que ha pasado. No me preguntes.
—¿Dónde está ahora?
—¿Celestino? Dicen que se marchó.
El primer hombre abrió la boca con asombro.
—¡Se marchó! ¡Celestino! No puede ser. Yo me habría enterado. Siempre hay uno u otro en el muelle, y menuda se habría armado si le hubieran visto embarcar.
—Quizá no le vieron. También dicen que recibidó una carta. ¿No has oído lo que contaba Pablo, el cartero?
El entrecejo del hombre se arrugó.
—Sí. Hará cosa de una semana, ¿no?
—Una semana, Pablo iba contando que llevó a Celestino una carta y que el viejo le acometió y le amenazó con una carabina. No había recibido una carta en treinta años. Pensó que Pablo era un salteador o algo así.
—Una carta.
—Una carta, vamos a suponer, de algún pariente o amigo; de alguien que le persuadiría a vender la hacienda y largarse de Río Caimán. Puede que haya heredado una fortuna.
El hombre se encogió de hombros.
—La carta quizá explique algo. Lo que yo te digo es que por propia iniciativa, sin un motivo excepcional, Celestino no habría vendido sus tierras. Y lo que todavía queda por explicar es el motivo de que Agapito las haya comprado.
Johnny terminó su whisky, pagó y salió del bar.
Aquella misma noche, cuando estuvo de regreso en Tierra Ardiente, habló del asunto con Antonio Morales.
—¿El viejo Celestino? –dijo el capataz–. Una cabra loca. Una momia, una reliquia de tiempos pasados. Aseguran que en Huerta Alta existió la mejor plantación de caña de la región. Ni aunque se lo jurasen lo creería uno ahora.
—¿Por qué?
—Es todo selva. Celestino ha vivida allí un montón de años completamente solo y sin dar golpe. Ya puede usted imaginar el panorama.
—No obstante, Agapito Robles ha comprado la hacienda.
Sentado en el suelo, con la espalda apoyada en la pared exterior de la casa, Morales fumaba un cigarrillo. El resplandor de la brasa iluminaba a intervalos su rostro.
—¿Ve usted en ello algo de particular?
—¿Usted no?
—Es posible que sí. Me lo han dicho esta tarde. No me había parado a pensarlo.
—He oído contar que Celestino Cortada recibió una carta, la primera que recibía en treinta años. Según lo que fuera esa carta se explicaría que hubiera vendido sus propiedades. Pero el hecho de que Robles las haya comprado sigue siendo un misterio.
Morales suspiró.
—¿Qué idea se le ha metido en la cabeza, Johnny?
—Me gustaría ir mañana a Huerta Alta y echar un vistazo.
El capataz rio en un susurro.
—Está bien. Mañana es día festivo. Le acompañaré y echaremos un vistazo los dos.
Le acompañó conduciendo el jeep.
Aunque recientemente había sido desbrozado y allanado en algunos lugares, el camino era infernal. Se adentraba en la selva, atravesaba zonas pantanosas y parajes quebrados, serpenteaba sin ton ni son.
La casa donde Celestino Cortada había vivido se alzaba dominando unas llanuras cubiertas de maleza que antaño debieron ser campos de caña. Detrás tenía unos montes de escasa altura, rojizos, desnudos de vegetación en sus vertientes, hendidos por barrancas y cañones.
No había nadie.
Se veían montones de ladrillos, sacos de cemento, vigas nuevas. La ruinosa construcción había ya comenzado a ser restaurada.
—No comprendo –dijo Johnny–. ¿Qué es lo que pretende Robles? ¿Tener aquí un nidito íntimo? ¿Hacer vida de ermitaño?
—No le imagino haciendo vida de ermitaño –respondió el capataz–. ¿Usted le conoce?
—No.
—Le conocerá, no se preocupe. Agapito nació para exhibirse en público. Veinticuatro horas en un lugar como éste le matarían.
Johnny caminaba hacia la casa.
Entró.
Los escasos, destartalados y viejos muebles habían sido amontonados con descuido en un rincón. Era evidente que no serían aprovechados.
También dentro habían comenzado las restauraciones.
—Un capricho absurdo –dijo Morales.
—Me gustaría creer que se trata de un capricho. –Con las manos en los bolsillos, Johnny miraba en derredor–. ¿A Robles le sobra el dinero?
—No sé si le sobra. Juzgue usted mismo: es el segundo accionista de CEPESA.
—¿Agapito Robles?
—Sí.
—¿Consorcio de Jerry Colton?
—Su socio principal.
—Ya.
Johnny se volvió hacia la puerta.
Y en aquel momento un diminuto objeto zumbador, un veloz insecto metálico se clavó en la pared a un palmo de la cabeza del capataz.
Al propio tiempo sonó el seco trallazo de un tiro.
—¡Un rifle! –exclamó Morales, atónito.
Reaccionó. Dio un salto y fue a agacharse junto a la pared.
Johnny no se movió de donde estaba.
—De modo que el socio principal de Colton, ¿eh?
Una descarga hizo eco a sus palabras. Las balas entraron por las ventanas y descascarillaron las paredes. Sus trayectorias se cruzaron en el aire.
—¡Apártese de ahí! –dijo el capataz–. ¿Pretende suicidarse, Johnny?
El norteamericano se encogió de hombros.
—Son cuatro rifles. Cinco a lo sumo. ¿Dispone Agapito Robles de guardianes armados?
—Es el alcalde. Dispone de la Policía.
Los tiros volvieron a sonar. Fuego graneado.
Johnny llevó calmosamente la mano a la funda axilar y sacó su pistola.
—No son policías. Acabo de ver a uno saltando entre unas matas.
—Entonces son gente de la cuadrilla de Colton.
—Pero esta tierra pertenece al alcalde.
—¿Qué importa eso? –exclamó Morales, exasperado–. ¡Nos van a achicharrar! ¡Moriremos aquí como alimañas! ¡Oh, condenación! Sé que hace tiempo me la tiene jurada, y la ocasión les habrá venido de perilla…
El estampido de la pistola de Johnny le interrumpió.
Fuera se oyó un grito, que terminó bruscamente.
—Quería volver a saltar –explicó el norteamericano.
Morales le miró con asombro.
—¿Se ha cargado a uno?
—Espero que sí. –Johnny retrocedió, se colocó junto a una ventana y asomó un momento la cabeza–. ¡Idiotas! Tenían rodeada la casa, y supongo que su plan era acercarse hasta dispararnos a bocajarro. Ahora están demasiado cerca para cubrir el flanco que ha dejado libre ese mico.
Echó a andar hacia la ventana por donde había disparado anteriormente.
—¿Qué va usted a hacer? –preguntó el capataz.
—Cállese y no se mueva.
Antes de que Morales adivinara sus intenciones había Johnny pasado por encima del alféizar y abandonado la casa.
Su tranquila indolencia se desvaneció cuando estuvo fuera. Agazapado, con velocidad y ligereza felinas cubrió el trecho que le separaba del más próximo montón de ladrillos. Allí se detuvo y levantó la pistola.
Alguien gritó. Un grito de advertencia.
Una bala de rifle se estrelló contra los ladrillos.
Sonriendo, Johnny apretó el gatillo. Volvió a apretarlo enseguida.
Un hombre salió tambaleándose de detrás de un matorral de enormes hojas color tabaco. Soltó el rifle que llevaba en la mano. Cayó de bruces.
Johnny corría ya en busca de los primeros árboles.
Desde los árboles vio a dos hombres más, lejos, demasiado lejos para pensar en disparar contra ellos con alguna precisión. Se retiraban apresuradamente en dirección a las montañas. Pronto desaparecieron en la espesura.
Todo quedó en silencio.
Al cabo de un momento se asomó Morales a la puerta de la casa.
—Venga acá –le dijo Johnny–. La fiesta ha terminado.
Caminaba hacia el hombre tumbado junto al matorral de grandes hojas. Morales se le unió.
El hombre estaba muerto.
—¿Le conoce?
El capataz asintió. Tenía el rostro rojo de cólera.
—Miguelito creo que le llamaban. ¡Perro asesino! Trabajaba para Jerry Colton, por supuesto. ¿Dónde están los demás?
—Dos han escapado. Vamos a ver al cuarto.
Fueron.
El cuarto estaba muerto también, abrazado a su rifle. Era el hombre contra el cual había disparado Johnny desde el interior de la casa.
—Ciriaco Madriguera… ¡Colton tendrá que pagar por esto, Johnny, se lo juro! ¡Como me llamo Antonio Morales que tendrá que pagar!
—Si miramos las cosas fríamente, ha pagado ya–. El norteamericano examinó la recámara de la pistola y devolvió ésta a la funda–. Dos vidas humanas no son un precio despreciable.
—Me sorprende que un hombre como usted diga eso.
—También me sorprende a mí decirlo. –Johnny tocó con el pie el cadáver–. Vámonos. Aquí hemos visto ya suficiente.
Regresaron al jeep.
Morales no se había calmado.
—Esto es personal. Personal entre Colton y yo. ¡Una emboscada! ¡Esos canallas estaban dispuestos a matarnos!
Manejaba con furia el volante.
—Lo curioso –dijo Johnny– es precisamente que no se trataba de una emboscada.
—¿Qué quiere decir?
—Los hombres de Colton no nos han atraído a Huerta Alta: hemos venido por propia voluntad. Ellos estaban aquí vigilando. Y lo que vigilaban es tan valioso que tenían orden de matar a cualquier intruso.
Morales dio un respingo.
—¡Cáscaras!
—¿Lo ve ahora?
—No puede ser. Una hacienda en ruinas… No puede ser, Johnny.
—Como guste.
El capataz condujo largo trecho en silencio.
Por fin admitió:
—Tiene razón. Todo se encadena. Celestino Cortada vende sus tierras, el alcalde las compra y pone en ellas guardianes… Algo extraño ocurre aquí. Una hacienda en ruinas no vale la vida de dos hombres.
Johnny consultó su reloj.
—¿Tiene usted algo que hacer antes de almorzar?
—No. ¿Por qué?
—Lléveme a Río Caimán. Al muelle.
—¿Puedo saber lo que va a buscar allí?
—Me interesa averiguar cuándo y cómo se marchó Celestino Cortada.
Morales no hizo más preguntas.
La selva quedó atrás.
Otra selva, la de las torres de los pozos de petróleo, surgió a ambos lados de la carretera que llevaba a la población.
Allí comenzaban los rótulos: CEPESA, CEPESA, CEPESA. No cesaron ya de encontrarlos hasta que Morales detuvo el jeep en el muelle.
—Si quiere ahorrar tiempo –dijo entonces el capataz– pregúntele a Eufemio Iriarte. –Señaló con el dedo pulgar el edificio de la cantina–. Se entera hasta del número de peces que pasan por aquí al cabo del día.
Pero Iriarte, el gordo Iriarte, no sabía nada.
Miró a los dos hombres con perplejidad.
—¿Celestino Cortada? ¿Marcharse el viejo Celestino Cortada? ¿Cuándo quieren ustedes que se haya marchado?
—Durante el curso de la última semana –dijo Johnny.
La mirada de Iriarte se detuvo en él.
—Usted es el gringo que vino en el Sirena. Ese misma día recibió Celestino su primera carta en treinta años.
—¿Sabe algo de esa carta?
Iriarte repitió lo que había contado el cartero. Añadió:
—Celestino no se marchó en el Sirena, ni tampoco en el Tritón, que zarpó hace dos días.
—Puede haberse marchado en las barcazas de petróleo.
—¿Celestino en una barcaza de petróleo? ¡Vamos! ¿Y sin que yo me enterase? ¿Sin que todo el mundo haya hablado de ello? Morales, usted conoce al viejo. Usted sabe que en Río Caimán es una institución.
—También sé que Agapito Robles ha comprado Huerta Alta y que Celestino ya no está allí –respondió el capataz.
Iriarte alzó sus obesos hombros.
—Regístrenme. ¿Les sirvo una cerveza?
Media hora después rodaba el jeep camino de Tierra Ardiente.
—La selva se espesa alrededor de Huerta Alta –dijo Johnny, pensativo–. Hay montañas detrás de la casa. Montañas con barrancos y cañones. Lugares solitarios.
—Sí –murmuró Morales.
Los rótulos rojos con letras blancas se sucedían: CEPESA, CEPESA, CEPESA.
—Creo que dedicaré algún tiempo a explorar esos lugares solitarios. –Johnny encendió perezosamente un cigarrillo–. Me pregunto si las alimañas habrán dejado de Celestino Cortada algo más que los huesos…
Capítulo IV
María Casablanca estaba en su despacho. Cuando Johnny y Morales entraron comprendió al instante que algo anormal había ocurrido.
—¿De dónde vienen ustedes? –preguntó.
—De Huerta Alta –dijo el capataz.
Y relató su aventura.
—Lo siento –manifestó la muchacha, tras haber escuchado con la mayor atención. Hablaba a Morales, pero sus ojos estaban pendientes del norteamericano–. No es conveniente que se expongan a peligros innecesarios. Esa gente pudo haberles matado, Antonio.
—La primera bala no me atinó por unos centímetros. Sin embargo, Johnny opina que el atentado no iba expresamente dirigido contra nosotros. Los pistoleros de Colton vigilaban la hacienda y hubieran disparado contra cualquier intruso. Es posible que tenga razón.
—¿Por qué?
Johnny dijo:
—¿Por qué el alcalde, un socio de Colton, ha comprado Huerta Alta?
—¿Supone que allí se oculta algo?
—Salta a la vista, ¿no? Usted habla de peligros innecesarios. Antes del incidente, nada permitía adivinar que en Huerta Alta existiera ninguna clase de peligro. De haberlo adivinado no hubiera llevado conmigo a Morales.
La muchacha pestañeó.
—No le culpo, Johnny. No era eso lo que quería decir.
—Está bien.
Ella sonrió con suavidad.
—No. Empiezo a comprobar que hice un buen negocio contratándole. Sin usted, acaso hoy me hubiera quedado sin capataz –miró a Morales– y hubiese perdido a mi mejor amigo.
Morales se ruborizó.
—Tuvimos suerte –dijo Johnny.
—Se necesita algo más que suerte para haber rechazado un ataque como Antonio cuenta que lo ha rechazado usted.
El norteamericano movió vagamente la mano. Preguntó:
—¿Es frecuente que los pistoleros de Colton actúen en defensa de intereses que no son estrictamente los de su patrón?
—Nunca había ocurrido, que yo sepa.
—El hecho es que la gente dice que Huerta Alta la ha comprado Agapito Robles; no que la ha comprado CEPESA o que la ha comprado Colton. Agapito Robles. Me gustaría saber si esto, unido a la presencia de los pistoleros de Colton en la hacienda, tiene algún significado especial.
María estaba pensativa.
—Johnny, no alcanzo a seguir el hilo de sus ideas.
—No tienen hilo, ahí está el mal.
—En Huerta Alta no hay petróleo.
—También ahí está el mal, jefe; ya sé que no lo hay. Todo es absurdo. El viejo Cortada, de quien menos podría esperarse que vendiera sus tierras, las vende; las compra el alcalde: unas tierras que valen tanto como cualquier parcela de selva libre, o sea absolutamente nada; y son los pistoleros de Colton quienes vigilan la propiedad, dispuestos a matar a quien penetre en ella.
—Quizá Celestino Cortada podría explicarlo.
—Quizá. Pero Cortada ha desaparecido.
—¡Es increíble!
—Para alguien no es increíble. Para la persona o personas que han tramado todo esto, los hechos tienen un sentido muy claro. Usted está en guerra con Jerry Colton, ¿no es así?
—Si se ha firmado la paz, Johnny, no me he enterado todavía.
—Muy bien. El día que Colton se hunda, usted habrá ganado esa guerra. Autoríceme para investigar a fondo el misterio de Huerta Alta y casi puedo jurarle que Colton se hundirá. Lo presiento.
—Adelante, entonces.
Johnny sonrió.
—Sería hora de que alguien le echase a Colton la zancadilla, pero para echársela es preciso que Colton esté dando un paso; y si se trata de un paso difícil, mejor. –Apoyó una mano en el hombro de Morales–. Vámonos a almorzar.
La muchacha dijo todavía:
—¿Cree usted que Colton está dando en Huerta Alta un paso difícil?
—Ésa es mi esperanza, jefe. Lo que ignoro es adónde conduce ese paso. Pero lo averiguaré. Vámonos, Morales.
Los dos hombres salieron del despacho.
—Johnny –dijo el capataz entre dientes.
—¿Qué?
—Esta noche iré a Río Caimán.
—Magnífico. ¿A divertirse un rato?
Caminaban en dirección al comedor.
—A ajustarle las cuentas a Colton.
—¿Qué cuentas?
—¡Infierno! Nunca había visto la muerte tan cerca, Johnny. He sentido el roce de las balas. No soy hombre que deje pendiente una cosa así.
—Creí haberle hecho comprender –replicó el norteamericano secamente– que no se trataba de una cuestión personal.
—Digamos que yo la considero personal.
—Usted no cometerá semejante locura.
Morales no contestó.
Dos horas después del almuerzo tomó Johnny el coche que solía tener a su disposición y descendió hacia la ciudad. Hacía un calor bochornoso. Sobre los campos petrolíferos flotaba una agobiante neblina de humedad, humo y polvo.
Detuvo el coche frente a la Jefatura de Policía; un edificio de tres plantas, moderno, pero descuidado, con manchas oscuras en las paredes torturadas por el sol.
Dos agentes sudorosos montaban guardia en la puerta.
Valverde estaba sentado ante la mesa del despacho, limpiándose el sudor de la frente.
Johnny dijo:
—Los derechos sobre el petróleo deberían producirle al municipio de Río Caimán dinero suficiente para instalar aire acondicionado en las oficinas públicas.
Valverde bostezó.
—Usted tiene manía con eso. Si le molesta el calor de este país o no le gusta nuestra manera de administrar la ciudad, márchese.
—Tengo aquí un buen empleo.
—Sé lo que entiende usted por un buen empleo. Se le ha visto mucho pavoneándose por ahí esta mañana, Roberts. Mucho. Demasiado. –Los ojos del jefe de Policía se posaron en el costado de la chaqueta del norteamericano–. Algún día ordenaré a mis agentes que averigüen si está usted en posesión de una licencia de armas. Una licencia legal y vigente.
Johnny se aproximó al escritorio.
—¿Por qué no lo ha hecho todavía?
—No lo sé.
—Yo sí lo sé. No lo ha hecho porque mi arma, suponiendo que la tenga, no está al servicio de Jerry Colton.
Valverde respiró profundamente.
—No diga tonterías.
Había dos butacas ante el escritorio. Johnny se sentó en una y cruzó las piernas.
Luego, mirando fijamente al jefe de Policía, llevó la mano a la funda axilar, sacó la pistola y la sostuvo empuñándola por el cañón.
—Tengo una pistola, en efecto. La he entrado ilegalmente en el país. Con ella he matado esta mañana a dos hombres. Esto es lo que he venido a decirle.
Valverde depositó bruscamente la lata de cerveza sobre el escritorio.
—Está loco.
—No.
—¡Le digo que está loco!
—Esta mañana –dijo calmosamente el norteamericano–, Antonio Morales y yo hemos hecho una visita a Huerta Alta. Habíamos oído contar que el alcalce le había comprado a Celestino Cortada la hacienda, no encontrábamos a Celestino por ninguna parte y sentíamos curiosidad por saber lo que en realidad había pasado. Apenas entramos en la casa, cuatro hombres armados de rifles rodearon ésta y comenzaron a disparar contra nosotros. Tiraban a matar. Han errado a Morales por unos centímetros. Así, sin previo aviso, sin una advertencia ni una pregunta. Hubiéramos muerto en el acto de no llevar la pistola conmigo. He podido repeler el ataque. Dos hombres han caído, dos han escapado en dirección a los montes. A uno de los muertos le llamaban creo que Miguelito; el otro era Ciriaco Madriguera. Ambos eran, no empleados de Agapito Robles, sino de Jerry Colton.
Valverde se restregó la frente con el dorso de la mano.
—Jesús –murmuró.
—Tiene que haber un medio de averiguar quiénes son los dos sujetos que lograron escapar –prosiguió Johnny, imperturbable–. Por lo tanto, acudo ante usted con objeto de formular la denuncia. Quiero que sean procesados por intento de asesinato.
—No me pida imposibles, señor Roberts.
—No es un imposible. Es lo que le pediría a cualquier jefe de Policía de cualquier lugar del mundo. Obro de buena fe. Si se cree usted en la obligación de incautarse de mi pistola –Johnny hizo saltar el arma en su mano–, no me opongo. Aquí la tiene.
Valverde se levantó.
Empujó la silla giratoria, salió de detrás del escritorio y dio unos pasos restregándose nerviosamente las manos. Su rostro reflejaba una violenta tempestad interior.
Por fin se detuvo y afrontó la glacial y burlona mirada de Johnny.
—Está usted tomándome el pelo –dijo; su voz tenía un tono de sorprendente amargura–. Y no hay derecho, señor Roberts; no hay derecho a que me lo tome precisamente usted.
—Lo sé.
—No, usted no sabe nada.
—Lo sé y se lo agradezco, Valverde. Usted es jefe de Policía gracias a Jerry Colton. Usted está vendido a Colton y todo se lo debe a él. No obstante, tiene conciencia, es un hombre honrado. Se avergüenza de su propia posición y, a poco que pueda impedirlo, no dará un paso más para hundirse en el lodo. Usted extirparía el tumor que es Colton y sanearía la ciudad y los campos de petróleo si alguien le prestase ayuda.
Valverde se volvió de espaldas.
—No, yo no haría eso –dijo roncamente–. Me falta valor.
—Usted dijo el día de mi llegada la opinión que los gringos le merecíamos. Era sincero en aquel momento, y entre los gringos incluía a Colton. No sabía que él podía oirle. Usted me trató con hostilidad porque sospechaba que yo venía a Río Caimán reclamado por Colton para unirme a sus huestes de pistoleros. Corríjame si me equivoco.
—Es verdad.
—A usted le bastó verme para observar que yo llevaba una pistola encima y comprender que acababa de entrarla de contrabando. Entonces no se metió conmigo por respeto a Colton; y luego, cuando supo que María Casablanca me había contratado, me dejó en paz con la secreta esperanza de que de un modo u otro llegara yo a causarle a Jerry Colton algún daño…
—¡Roberts!
—¿Qué quiere, amigo?
—Guarde su pistola y márchese de aquí.
—No me iré sin decirle una cosa: si desea ayuda para derribar a Colton, yo se la prestaré.
—¡Usted! –exclamó Valverde con sarcasmo. Giró en redondo para mirar a Johnny con ojos que centelleaban bajo las cejas selváticas–. ¡Un hombre solo! ¡Un chiquillo extranjero! ¡Un pistolero gringo!
—En todo caso, yo derribaré a Colton. –Johnny se levantó de la butaca–. Quizá cuando resuelva usted ponerse a mi lado sea demasiado tarde, Valverde. Piénselo.
Enfundó la pistola y echó a andar hacia la puerta.
—Oiga –articuló el jefe de Policía.
Miraba al suelo.
Johnny se detuvo.
—¿Y bien?
—Le haré una oferta. Cualquiera que sea su plan, siga adelante. Si he permanecido cruzado de brazos cuando actuaba Colton, también puedo cruzarme de brazos cuando actúe usted. Colton me empujará, por supuesto, pero aguantaré cuanto me sea posible. Es todo lo que le prometo.
El norteamericano se echó a reír silenciosamente.
—Qué tipo es usted, Valverde. Muy bien. Ya veremos hasta dónde llega su promesa. Ya veremos hasta dónde consigue nadar y guardar la ropa. Es un ejercicio peligroso.
Abrió la puerta.
—Oiga –repitió Valverde a media voz.
—¿Qué quiere aún?