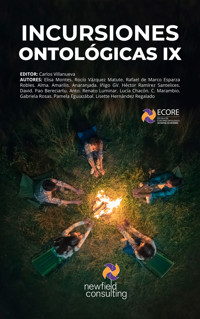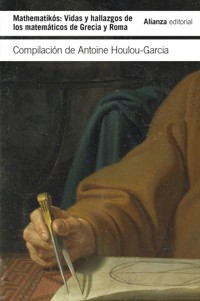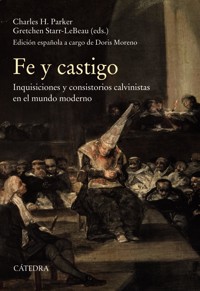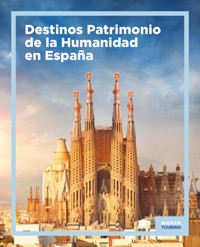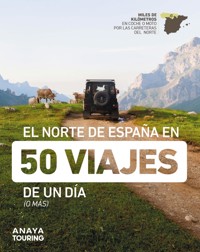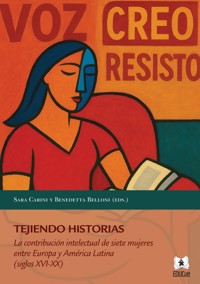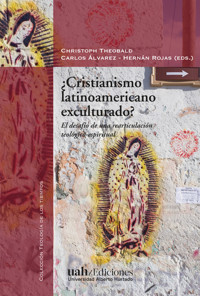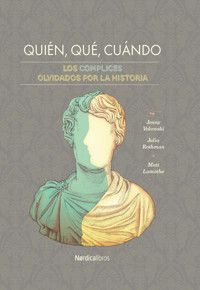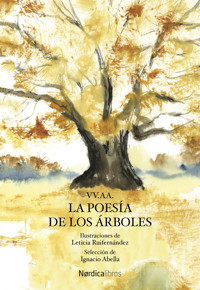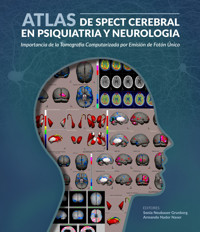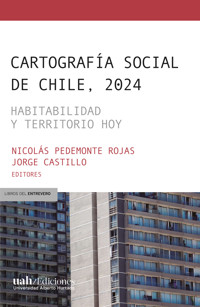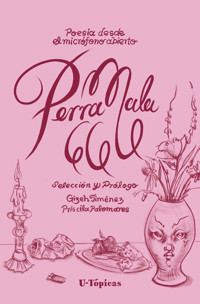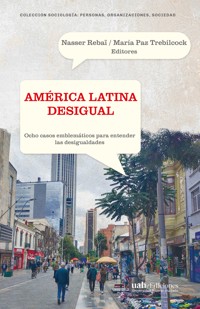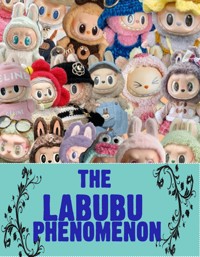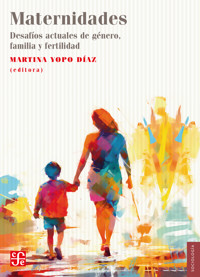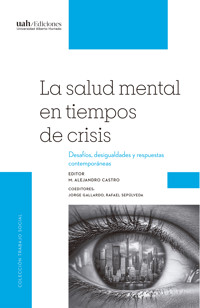
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ediciones Universidad Alberto Hurtado
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Qué es la salud mental hoy? ¿Podemos decir que sea un área en proceso de resolución? ¿Ha bastado con que haya mayor cantidad de profesionales y más presupuesto? ¿Estamos conceptualizando los aspectos clave de la salud mental? ¿Son los medicamentos la verdadera solución para los pacientes? ¿De qué modo no reducir la salud mental, un campo en disputa, a la psiquiatrización y psicologización de la vida? A estas y muchas otras preguntas se intenta responder en este libro donde especialistas de diversas áreas proponen un análisis crítico de la salud mental en estos tiempos.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 392
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA SALUD MENTAL EN TIEMPOS DE CRISIS
Desafíos, desigualdades y respuestas contemporáneas
Editor: M. Alejandro Castro
Coeditores: Jorge Gallardo C., Rafael Sepúlveda J.
Ediciones Universidad Alberto Hurtado
Alameda 1869 - Santiago de Chile
[email protected] – 56-228897726
www.uahurtado.cl
Los libros de Ediciones UAH poseen tres instancias de evaluación: comité científico de la colección, comité editorial multidisciplinario y sistema de referato externo por par doble ciego. Este libro fue sometido a las tres instancias de evaluación.
ISBN libro impreso: 978-956-357-532-3
ISBN libro digital: 978-956-357-533-0
Coordinadora colección Trabajo social
Mitzi Duboy
Dirección editorial
Alejandra Stevenson Valdés
Editora ejecutiva
Beatriz García-Huidobro
Diseño interior: Elba Peña
Diseño de portada: Francisca Toral R.
Con las debidas licencias. Todos los derechos reservados. Bajo las sanciones establecidas en las leyes, queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del copyright, la reproducción total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, así como la distribución de ejemplares mediante alquiler o préstamos públicos.
Diagramación digital: ebooks Patagonia
www.ebookspatagonia.com
ÍNDICE GENERAL
PrólogoSalud mental en tiempos contemporáneos, un análisis críticoM. Alejandro Castro, Jorge Gallardo, Rafael Sepúlveda
Introducción a una discusión pendienteM. Alejandro Castro, Jorge Gallardo y Rafael Sepúlveda
Capítulo IEl capitalismo alcanza la locura: gubernamentalidad y salud mental en tiempos neoliberalesM. Alejandro Castro
Capítulo IIIntervención social y proceso de transformación de las lógicas de gobierno; repensar la interpelación ética para activar el potencial críticoJimena Carrasco M.
Capítulo IIIPor una historia gris de la reforma psiquiátrica brasileña: noticias desde el frente de las prácticas cotidianasArthur Arruda Leal Ferreira; Marcus Vinícius do Amaral Gama Santos; Higor Theobald Seabra da Cruz; Laura Petrenko Dória; Bárbara Victor Souza; Letícia Gomes Canuto; Mateus dos Santos Martins; Rafael de Sousa Lima
Capítulo IVModos de interacción en la investigación en salud mental: un estudio etnográfico en un servicio brasileñoRafael de Souza Lima
Capítulo VCorrosión y salvataje: prótesis farmacológicas en las transgresiones del trabajoMario Millones Espinoza
Capítulo VILo intercultural en salud mental mapuche: un espacio en tensiónJorge Gallardo C.
Capítulo VIINiñez, ciencia y derechos humanos: discusiones y aportes hacia re-ecologizar el bienestar en situaciones de crisis (sanitarias)Natalia Hirmas M.
Capítulo VIIIE-Mental Health o salud mental digital.¿Qué es, en qué está y por qué llegó para quedarse?Fernando Parada Zelada
Capítulo IXSíntoma y malestar: lecturas de conceptualización, sentidos de la intervenciónRaisa Parra López
Capítulo X El sufrimiento y el dolor de la locura en ChileM. Alejandro Castro
EpílogoSalud mental en tiempos contemporáneosM. Alejandro Castro, Jorge Gallardo y Rafael Sepúlveda
Autoras y autores
PRÓLOGO
Este libro se adentra en las complejas relaciones entre salud mental y las realidades sociopolíticas actuales, especialmente en tiempos de crisis. A lo largo de sus capítulos, se exploran diferentes perspectivas teóricas, prácticas de intervención y fenómenos sociales que afectan la salud mental de los individuos en la sociedad contemporánea. Se busca no solo exponer las diversas formas en que la salud mental se ha abordado desde un punto de vista científico y médico, sino que también ofrece una crítica profunda sobre los modelos dominantes, especialmente los que se han visto influidos por las lógicas neoliberales que han moldeado las políticas de salud pública en la última parte del siglo XX y principios del siglo XXI.
El primer capítulo, denominado “El capitalismo alcanza la locura: gubernamentalidad y salud mental en tiempos neoliberales”, establece un marco teórico clave para entender la salud mental en tiempos neoliberales. Los autores argumentan que el sistema capitalista ha colonizado la salud mental, transformando las patologías en respuestas esperadas a las fallas del modelo económico. La lógica neoliberal, a través de la medicalización y la industria farmacéutica, no solo explota el sufrimiento de los individuos, sino que lo convierte en un mercado rentable. Aquí se destaca cómo la psiquiatría y la psicología se han integrado a un aparato de control social que no solo diagnostica, sino que también conforma el malestar social a través de la gestión del sufrimiento psíquico.
Por otro lado, en el segundo capítulo, llamado “Intervención social y proceso de transformación de las lógicas de gobierno”, se reflexiona sobre cómo las intervenciones sociales pueden modificar las lógicas gubernamentales de salud mental. La tesis central plantea que las intervenciones éticas deben cuestionar la lógica de dominación que impone las estructuras de poder en la salud mental, favoreciendo el análisis de las políticas públicas que reproducen estructuras de control social. El autor desafía la idea de que el sufrimiento mental debe ser gestionado solo por medios biomédicos, proponiendo alternativas críticas de intervención comunitaria.
En lo que sigue, los capítulos tres y cuatro se adentrarán en Brasil y su desarrollo con la salud mental. En el tercer capítulo, denominado “Por una historia gris de la reforma psiquiátrica brasileña”, se examina la reforma psiquiátrica en Brasil, con un enfoque en las prácticas cotidianas dentro de los servicios de salud mental. Los autores critican la idealización de la reforma, mostrando cómo, en la práctica, las desigualdades estructurales continúan reproduciéndose dentro del sistema de salud mental. A través de un análisis histórico, se cuestiona la eficacia de las reformas, destacando las tensiones entre la desinstitucionalización y las nuevas formas de control social que emergen en los servicios comunitarios. En esa misma línea, el capítulo cuatro, denominado “Modos de interacción en la investigación en salud mental: estudio etnográfico en un servicio brasileño”, reflexiona, a través de un estudio etnográfico, las interacciones dentro de los servicios de salud mental en Brasil. La tesis central aquí resalta cómo las prácticas cotidianas en estos servicios son moldeadas por las políticas institucionales y las ideologías de los profesionales de la salud. Se argumenta que, a pesar de los avances teóricos en la desinstitucionalización, las prácticas de control siguen siendo predominantes en el manejo de la salud mental, reafirmando las tensiones entre el bienestar del paciente y los intereses institucionales.
De ese modo, pasamos al quinto capítulo a un abordaje más sociológico sobre la farmacología en nuestros días. Este capítulo, denominado “Corrosión y salvataje: prótesis farmacológicas en las transgresiones del trabajo”, profundiza en el uso de psicofármacos como respuesta a las crisis del trabajo y la vida cotidiana en un contexto neoliberal. Se explora cómo los fármacos, lejos de ser una solución, funcionan como un mecanismo de adaptación forzada a un sistema de trabajo deshumanizante, intensificando el malestar social. La tesis central es que la farmacologización de la vida cotidiana refuerza la estructura de explotación, en lugar de aliviar el sufrimiento genuino de los individuos.
Por otro lado, el sexto capítulo, denominado “Lo intercultural en salud mental mapuche: un espacio en tensión”, aborda la intersección entre la salud mental y las perspectivas culturales, enfocándose en la población mapuche en Chile. Se plantea que las intervenciones de salud mental en comunidades indígenas son, en muchos casos, descontextualizadas y no reconocen las cosmovisiones culturales. La crítica principal se dirige a cómo el sistema de salud mental oficial no integra adecuadamente el conocimiento indígena, generando un espacio de tensión en la prestación de servicios de salud mental.
Asimismo, el capítulo séptimo ingresa por la discusión entre niñez y ciencia. “Niñez, ciencia y derechos humanos: discusiones y aportes hacia re-ecologizar el bienestar en situaciones de crisis sanitarias” explora cómo la salud mental infantil es abordada en el contexto de las crisis sanitarias, como la pandemia del COVID-19. La tesis central sostiene que los enfoques biomédicos tradicionales son insuficientes para abordar los impactos psicosociales de las crisis en los niños. La autora aboga por una “re-ecologización” del bienestar, reconociendo la importancia de factores sociales y emocionales en el desarrollo saludable de los niños durante tiempos de crisis.
Por otro lado, el octavo capítulo, “E-Mental Health o salud mental digital. ¿Qué es, en qué está y por qué llegó para quedarse?”, reflexiona sobre el fenómeno emergente de la salud mental digital, con un enfoque en las intervenciones a través de plataformas en línea. Se destaca cómo las tecnologías digitales están transformando la prestación de servicios de salud mental, permitiendo un acceso más amplio pero también generando nuevas formas de alienación. La tesis central plantea que, si bien las intervenciones digitales tienen un gran potencial, es fundamental cuestionar las implicaciones éticas y sociales de estas tecnologías, especialmente en contextos de desigualdad.
El noveno capítulo, llamado “Síntoma y malestar: lecturas de conceptualización, sentidos de la intervención”, nos ofrece un análisis crítico de la conceptualización del síntoma y el malestar en la salud mental contemporánea. La autora cuestiona cómo las intervenciones terapéuticas a menudo reducen los síntomas a simples disfunciones biológicas, ignorando los factores socioculturales que contribuyen al sufrimiento. La tesis central sostiene que la salud mental no puede entenderse únicamente desde el punto de vista de la enfermedad, sino que debe integrar los aspectos subjetivos y sociales del individuo.
Por último, el décimo capítulo, denominado “El sufrimiento y el dolor de la locura en Chile”, se centra en las experiencias de sufrimiento y dolor asociadas a la locura en el contexto chileno. A través de una reflexión crítica, el autor analiza cómo las políticas de salud mental en Chile han abordado el sufrimiento psíquico, destacando las contradicciones entre los avances en la desinstitucionalización y la persistencia de prácticas de control. La tesis central aquí es que, a pesar de los esfuerzos por humanizar el tratamiento, el sufrimiento de los “locos” sigue siendo tratado con una lógica de control más que de comprensión.
A lo largo de estos capítulos, se despliega una crítica contundente a las estructuras neoliberales que configuran las políticas de salud mental, señalando cómo estas intervenciones no solo son insuficientes, sino que perpetúan las desigualdades y limitan las posibilidades de un abordaje verdaderamente transformador. La visión crítica del editor es clara: la salud mental no debe ser vista como un mero problema médico-individual, sino como un fenómeno social, político y cultural que requiere de una respuesta multidisciplinaria e interseccional.
Este libro plantea la necesidad de una revisión profunda de los enfoques tradicionales de la salud mental, especialmente en tiempos de crisis como los actuales, donde la salud psíquica de las personas se ve constantemente amenazada por la incertidumbre social, económica y política.
INTRODUCCIÓN A UNA DISCUSIÓN PENDIENTE
M. Alejandro Castro, Jorge Gallardo y Rafael Sepúlveda
Hablar de salud mental hoy, además de necesario, parece un campo relativamente resuelto, en cuanto a sus necesidades. Mayor cantidad de profesionales, aumento de presupuestos y abrir más centros de atención, suelen tener una generalizada mayoría que los acepta como fundamentales para enfrentar el problema (Raviola 2018). En este sentido, la salud mental suele definirse como la “hermana pobre” del sistema de salud. Pues, la cantidad de recursos asignados a su ámbito son comparativamente bajos respecto a otros del sistema de salud. Por el contrario, el debate y discusión en torno a cómo estamos conceptualizando y definiendo los contornos y aspectos clave de la salud mental, está lejos de las preocupaciones centrales.
Paralelamente, existen investigaciones que retratan los esfuerzos por disminuir la brecha de atención como prácticas asimétricas de poder y neolocolonialidad, especialmente cuando se analiza el entramado que implica hablar de salud mental (Fay 2018). Es decir, muestran a la salud mental como un campo mediado por relaciones de poder, donde la determinación de qué es salud, enfermedad, tratamientos y curas constituye prácticas sociales complejas (Rogers y Pilgrim 2014).
En otras palabras, asumimos que la salud mental es un asunto fundamentalmente médico-psicológico, donde las disciplinas como la psiquiatría y psicología pueden dar respuesta efectiva a los problemas y preocupaciones. Y si bien lo social tiene su lugar, este suele ser “asignado” a algún profesional particular o anotado en un registro clínico destinado para ello. Pero ¿realmente solucionaremos el problema de la salud mental aumentando la cantidad de recursos asignados al sector y los profesionales disponibles?
La expansión de las prácticas de salud mental se encuentra determinada por la estabilización y expansión de la biomedicina. Durante la primera mitad del siglo XX, la salud mental tenía sus bases fundamentalmente sobre la psicopatología y el psicoanálisis (Alarcón 1990). Sin embargo, desde 1952, tendrá un giro hacia lo biológico, cuando se sintetiza y se aplica en personas por primera vez un psicofármaco. Nos referimos a la clorpromazina, que fuera utilizada como un medicamento eficaz para el control de pacientes con enfermedades mentales (Ban 2007).
Desde aquí en adelante, gracias al nacimiento de la biología molecular, la medicina y la psiquiatría –disciplinas que tienen a su cargo la salud mental– se transformarán en prácticas fundamentalmente biomédicas en la segunda mitad del siglo XX. Esto significó que la investigación y tratamientos de las enfermedades estén enfocados en conocer sus causas y soluciones biológicas microscópicas o moleculares. Por ello, todo este período significó la creación de laboratorios, grupos de investigación y programas de formación de profesionales que se orientaron a comprender el proceso salud-enfermedad-atención como uno principalmente biológico (Menéndez 1994).
Este giro en la comprensión de la salud mental permitió el nacimiento de la actual psiquiatría biológica, representando una revolución farmacológica vigente hasta la actualidad, según la cual la enfermedad mental no puede estar desligada del tratamiento farmacológico (Rogers y Pilgrim 2014).
Una de las consecuencias de la perspectiva biomédica en salud mental para nuestra sociedad es la medicalización. Significa convertir procesos vitales humanos y comportamientos que antes no eran problema en enfermedades o asuntos médicos (Conrad 2008). Así, por ejemplo, el envejecimiento, la homosexualidad, ciclos hormonales de las mujeres o la infancia han estado circulando en manuales sobre diagnósticos psiquiátricos durante la segunda mitad del siglo XX e incluso en lo que llevamos del siglo XXI. Además de ser un proceso controvertido por los conflictos de interés que han representado la participación de la industria farmacéutica en investigaciones sobre nuevas enfermedades mentales (Abraham 2010), un resultado complejo es la llamada medicalización social. Esta consiste en que, producto de las prácticas medicalizadoras, las personas, los Estados y otras instituciones no médicas, tienden a comprender procesos de la vida cotidiana exclusivamente como temas médicos, cuyas soluciones deben obtenerse en este campo, sin siquiera la necesaria presencia de un actor de la medicina. Es decir, el cómo enfermar y el cómo sanar están determinados por un proceso clínico específico, que puede ser solucionado con un fármaco particular que opera a nivel celular. Este efecto de la medicalización se describe también como farmacologización (Abraham 2010).
En consecuencia, el enfoque biomédico en la salud mental, además de crear “nuevas enfermedades mentales”, ha estabilizado la idea de que la enfermedad mental y su tratamiento son procesos comprendidos y solucionables casi exclusivamente en términos farmacológicos.
Al mismo tiempo, no sin muchas dificultades, se ha desarrollado un cuerpo teórico que tensiona estos supuestos. Las reconocidas determinantes sociales en salud (en adelante DSS) tienen un gran espectro de trabajos e investigaciones que amplían la forma de comprender los procesos de salud y enfermedad. Factores como el ingreso, educación, condiciones de vida, trabajo y lugar donde se habita, tienen un rol fundamental en la aparición de morbilidad (Moral, Gascón y Abad 2014). En este sentido, la salud mental junto a las DSS dan cuenta cómo las experiencias de abandono, violencia y pobreza son factores que inciden determinantemente en lo que podríamos denominar trastorno mental (Compton y Shim 2015).
Considerando lo anterior, la salud mental no es un campo uniforme con sólidas bases sobre su definición. Al contrario, cuando revisamos su historia, vemos que entran en juego diferentes formas epistemológicas e incluso ontológicas para definirla (Uttal 2001; Foucault 2008; Berrios 2013). Para qué hablar de los arreglos políticos que han instalado a la psiquiatría como una práctica clave para el encierro del enemigo político (Castel y Scholte 2009) y el genocidio de poblaciones consideradas “de menor valor” (Read, Mosher y Bentall 2006). Ya sea por la influencia de los neurotransmisores o por las condiciones de vida de una persona, ofrecer soluciones inmediatas para los problemas de salud mental no es recomendable. Es fundamental integrar diferentes disciplinas y explorar nuevas perspectivas y enfoques de análisis.
Siguiendo esta línea, pensemos en los desafíos actuales que la salud mental tiene en nuestros días. El incremento masivo de la mortalidad y la enfermedad grave, los hospitales colapsados, las discusiones sobre procedimientos estadísticos, las respuestas no esperadas de la población a las medidas de restricción y la imposibilidad de despedir con ritos tradicionales a nuestros fallecidos, sin duda, se traducirán en un incremento de los trastornos mentales. Sin embargo, los efectos del encierro, aún inciertos, nos han mostrado algo que teníamos naturalizado: lo social que somos. Las molestias del encierro y las cuarentenas se han centrado en la imposibilidad de continuar con nuestras rutinas donde el contacto con el otro y con los demás eran permanentes. Eso que teníamos al alcance diario nos fue vehemente quitado y estamos sufriendo por ello.
La necesidad de relacionarnos, compartir, discutir, estar de acuerdo o en desacuerdo, son procesos que hoy vemos con anhelo, aunque cuando estuvieron disponibles en los espacios cotidianos, de trabajo, educación e institucionales, no fuimos capaces de indagar y reconocer su relación con la salud mental. Con esto queremos manifestar que el objetivo de esta recopilación de trabajos y reflexiones es re-centrar el lugar desde donde brotan nuestras preocupaciones. En otras palabras, a pesar del gran problema que como humanidad vivimos, tenemos la oportunidad de reconocer la salud mental desde el seno mismo de la humanidad: lo social.
Para hacer esto, necesitamos tender puentes con otras áreas del conocimiento. Entre ellas, tenemos a las Ciencias Sociales y Humanidades. Con sus diferentes corrientes teóricas y debates, han estado en ellas presente el tema de la salud mental, pero desde focos mucho más amplios que los que se acostumbran en la clínica. Dimensiones como lo social, lo cultural, lo político, lo económico o lo epistemológico, suelen quedar mermadas en los presionados análisis y diagnósticos, o suelen ser desechados por no contar con la capacidad o tiempo para incorporarlas en sus estudios o políticas sociales vinculadas a este campo de análisis e intervención. La consecuencia de esto es la pérdida de una complejidad que, sin duda, puede enriquecer a la práctica y ampliar las fronteras de lo posible, sobre todo, cuando muchas veces las consecuencias de las decisiones clínicas tienden a caer en un claro-oscuro ético y científico, siendo empujados por una inercia “racional”, pero sesgados por las evidentes grietas del positivismo y la falacia del “progreso científico”. Ahora bien, con esto no queremos proponer a las Ciencias Sociales y Humanidades como las portadoras de una superioridad moral frente a las demás ciencias, sino más bien poner en discusión sus diferentes matices que aportarían al debate, no sin por supuesto olvidar sus objetivos y propias dificultades.
Por otro lado, nuestro interés por instalar este debate surge por experiencia propia. Desde fines del 2018, se ha comenzado una aventura inter y transdisciplinaria, que ha significado crear espacios donde la salud mental pueda ser analizada como un campo más allá de lo biomédico. Fruto de ello, fue el inicio de los “Seminarios salud mental y psiquiatría crítica” en abril del 2019, una cátedra inédita en Chile, y de carácter anual en la formación para los residentes de Psiquiatría de la Universidad de Santiago y la Universidad Mayor. En este espacio, además de participar en diferentes conferencias y cursos, hemos ido cultivando y viendo cómo la salud mental puede efectivamente ser estudiada de una forma inter y transdisciplinaria, y cómo, al mismo tiempo, de esta manera, las Ciencias Sociales y las Humanidades proporcionarían elementos fundamentales para imaginar y desarrollar nuevas maneras de comprender y abordar la salud mental.
Este libro tiene dos propósitos. El primero, mostrar cómo las Ciencias Sociales y las Humanidades son una fuente de categorías, análisis e interrogantes que pueden nutrir con profundidad lo que conocemos y hacemos en el campo de la salud mental. De otro modo, la automática respuesta sobre el qué hacer frente al grave problema que tenemos como sociedad en materia de salud mental, es probable que continúe fracasando. El segundo punto, quizá el más relevante, es la necesidad de reflexionar a fondo sobre el hecho de que la salud mental es un campo en constante disputa entre diversas disciplinas. Por ello, debe entenderse como un fenómeno complejo y multidimensional que requiere un enfoque interdisciplinario, más allá del lenguaje biomédico y psicologicista, que permita una comprensión más amplia y enriquecedora. Pues, de otro modo, estaremos olvidando el principal motor de cambio y transformación científica: la reflexión y la crítica de nuestros propios conocimientos, prácticas y sus consecuencias sobre los demás.
Bibliografía
Abraham, J. (2010). Pharmaceuticalization of society in context: theoretical, empirical and health dimensions. Sociology, 44(4), 603-622.
Alarcón, R. D. (1990). Identidad de la psiquiatría latinoamericana: voces y exploraciones en torno a una ciencia solidaria. Siglo XXI.
Ban, T. A. (2007). Fifty years chlorpromazine: a historical perspective. Neuropsychiatric disease and treatment, 3(4), 495.
Berrios, G. E. (2013). Historia de los síntomas de los trastornos mentales: la psicopatología descriptiva desde el siglo XIX. Fondo de Cultura Económica.
Castel, R. y Scholte, H. (2009). El orden psiquiátrico: la edad de oro del alienismo. Ediciones Nueva Visión.
Compton, M. T. y Shim, R. S. (2015). The social determinants of mental health. Focus, 13(4), 419-425.
Conrad, P. (2008). The medicalization of society: On the transformation of human conditions into treatable disorders. JHU Press.
Fay, J. (2018). Decolonising mental health services one prejudice at a time: psychological, sociological, ecological, and cultural considerations. Settler Colonial Studies, 8(1), 47-59.
Foucault, M. (2008). Psychiatric power: Lectures at the college de france, 1973-1974. Macmillan.
Menéndez, E. (1992). Modelo hegemónico, modelo alternativo subordinado, modelo de autoatención. Caracteres estructurales. En Campos Navarro R. (comp.), La antropología médica en México. México: Instituto Mora/Universidad Autónoma Metropolitana, 97-114.
Moral, P. A. P., Gascón, M. L. G. y Abad, M. L. (2014). La salud y sus determinantes sociales. Desigualdades y exclusión en la sociedad del siglo XXI. Revista internacional de sociología, 72(Extra_1), 45-70.
Raviola, G. (2018). Global Mental Health, Behavioral Medicine, And Wellness. Foundations for Global Health Practice, 125.
Read, J., Mosher, L. R. y Bentall, R. P. (2006). Modelos de locura: Aproximaciones psicológicas, sociales y biológicas a la esquizofrenia. Barcelona: Herder.
Rogers, A. y Pilgrim, D. (2014). A sociology of mental health and illness. McGraw-Hill Education (UK).
Uttal, W. R. (2001). The new phrenology: The limits of localizing cognitive processes in the brain. The MIT press.
CAPÍTULO I
EL CAPITALISMO ALCANZA LA LOCURA:GUBERNAMENTALIDAD Y SALUD MENTAL EN TIEMPOS NEOLIBERALES
M. Alejandro Castro
Introducción
Muchas veces se habla de los cuidados que se debe tener en relación con la salud mental de las personas, sobre todo en tiempos de alto estrés y crisis sociales, así como también en los cuidados cotidianos que debemos tener como humanos. En ese sentido, gozar de salud, especialmente de la mental, es gozar de un bienestar psíquico, físico y social que engloba una forma de vivir en el mundo actual. El autocuidado se ha convertido en un sello distintivo de las sociedades actuales, reflejado, por ejemplo, en la literatura de autoayuda, que busca orientar a las personas en la búsqueda del bienestar. Sin embargo, el contexto social contemporáneo, marcado por la noción de riesgo (Beck 2006) y la incertidumbre (Castel 1997), evidencia una época en la que la seguridad se ha desvanecido y las certezas antes firmes se han vuelto frágiles, como señala Bauman (2011) con su concepto de modernidad líquida.
Dentro de la ideología de la felicidad (Berardi 2015), la promesa de alcanzar una vida plena se impone como un ideal en estas sociedades. No obstante, su acceso resulta cada vez más difícil en un contexto regido por la lógica neoliberal, lo que expone la paradoja de la felicidad: un objetivo constantemente promovido, pero estructuralmente inaccesible para muchos. Sin embargo, la búsqueda de la felicidad individual no es algo asegurado, sino que siempre se está en persecución de ella, convirtiéndose en el discurso cultural de los tiempos actuales (Berardi 2015). Cuando este propósito no se alcanza, comienza a desmoronarse esa virtualidad de bienestar, terminando en un derrotero, fracaso e inclusive en suicidio. El pánico, el estrés, la depresión, los “trastornos de personalidad”, hasta las psicosis y los trastornos anímicos, se transforman en respuestas a esos fracasos. Tales consecuencias se plasman como una señal dolorosa y turbadora en las experiencias de los sujetos, como la sensación física de no controlar el propio cuerpo y los pensamientos. Aun así, la promesa de la felicidad sigue atravesando la cultura de masas, difundida a través de la publicidad, las redes sociales y otros medios de comunicación que moldean las formas de ser dentro de una determinada ideología de vida. De este modo, se consolida una doxa del capitalismo (Boltansky 2002), donde el bienestar se presenta como un ideal inalcanzable, pero constantemente promovido.
La cultura neoliberal ha inyectado en el cerebro social un estímulo constante hacia la competencia y el sistema técnico de la red digital ha hecho posible una intensificación de los estímulos informativos enviados por el cerebro social a los cerebros individuales. Esta aceleración de los estímulos es un factor patógeno que alcanza al conjunto de la sociedad. La combinación de competencia económica e intensificación digital de los estímulos informativos lleva a un estado de electrocución permanente que se traduce en una patología difusa, que se manifiesta, por ejemplo, en el síndrome de pánico y los trastornos de atención (Berardi 2015, p. 21).
El fracaso en la era neoliberal se establece como una contradicción, ya que el “sistema” nos entrega el camino al éxito, pero no necesariamente lo asegura. De algún modo, la llamada “Era del Prozac” (Wurtzel 1995) representa una expresión de esta realidad, donde la relación entre economía y enfermedad mental evidencia las consecuencias desastrosas de la cultura neoliberal. Esta contradicción, que se arroga por error humano y no sistémico, tiene efectos en la salud de las personas, produciendo crisis en los cuerpos y emociones de los sujetos. Así, la psiquiatría y la salud mental aparecen como un taller mecánico del cerebro (porque es donde se produce el defecto), generando tratamientos para que el sujeto vuelva a operar de la manera más eficiente y eficaz posible. Esta crisis, que para Byung Chun-Han (2015) es descrita como una degradación basada en el imperativo del trabajo, en donde se adjudica a una responsabilidad individual el hecho de fracasar, emplaza al sujeto a hacerse cargo de su propio sufrimiento a través de los tratamientos que la salud pública dispone.
Hoy en día, la salud mental se define como la búsqueda del bienestar social, físico y psicológico (OMS 2013), con el propósito de “tratar” los desajustes mentales que afectan el funcionamiento de las sociedades. Podríamos seguir enumerando las causas de estos desajustes, pero mi intención es precisamente lo contrario: evidenciar cómo la propia salud mental, en lugar de mitigar esta degradación, puede profundizarla. En otras palabras, cómo este deterioro se perpetúa a través del dolor y el sufrimiento, contradiciendo el propósito mismo de la disciplina y convirtiéndose en una forma de violencia sistemática contra el ser humano, ya sea de manera consciente o inconsciente.
La proliferación de los diagnósticos psiquiátricos en nuestra época o, como diría Porter, en una “cultura de víctimas”, son un modo de aceptación de los paradigmas psiquiátricos arraigados en lo más profundo de las sociedades occidentales. Al respecto, este autor nos dice:
Nunca antes tanta gente “se tragó” no solo los medicamentos, sino que también las teorías que prescribe la psiquiatría, nunca antes tanta gente consultó a terapeutas de las más diversas tendencias mientras los discursos de lo psicológico y de lo psiquiátrico sustituyeron al cristianismo y al humanismo como herramienta para dar sentido al yo, a uno mismo, al prójimo y a las autoridades (Porter 2008, p. 205).
De cualquier forma, la psiquiatría y su lenguaje se han ido incorporando gradualmente en nuestra sociedad. Conceptos como depresión, bipolaridad, déficit atencional, burnout, estrés y licencias psiquiátricas se han normalizado y forman parte del discurso cotidiano en el contexto del capitalismo tardío. Esto respondería a algo que no es transparente y que funcionaría estructuralmente, configurando los modos de ser de los humanos y las comunidades en que se vive. En ese contexto, preocuparse de la salud mental en la actualidad es pensar en los modos de vida de la sociedad contemporánea. Como parte fundamental de la salud y el bienestar humano, la salud mental está inmersa en una compleja red de fenómenos sociales que la moldean, transforman y condicionan. Estos procesos tienen un impacto directo en las emociones y los cuerpos de los individuos, influyendo en su experiencia y percepción del bienestar. De esa manera, la pobreza, el orden social y las intervenciones del Estado están, de algún u otro modo, imbricados en el devenir de la salud en general, pero también contextualizados en una cultura neoliberal característica de nuestros tiempos. Sin embargo, esta conexión no es en sí misma un entrelazamiento claro o transparente, sino que más bien es algo de difícil acceso, ya que opera en un nivel transepistémico, interconectando distintos niveles, tanto científicos como políticos, económicos y culturales. Por ejemplo, para que la cultura neoliberal alcance a la psiquiatría debieron ocurrir muchos hechos previos y no transparentes; no obstante, es clarificador ver cómo estos se vinculan y se ensamblan en procesos performativos que terminarán desplegándose en la intervención psiquiátrica, políticas públicas, leyes y la vida cotidiana del sujeto “loco”.
El capitalismo alcanza a la locura
Muchos investigadores indican que el vínculo principal que ha tenido la psiquiatría y la salud mental con el modelo económico es a través de la industria farmacéutica (Whitaker 2011; Rose 2012; Gøetszche 2015, 2016; Davies 2021; Caponi 2023). Esta relación, muy conocida al interior de la salud en general, ha marcado una sinergia que inclusive ha aprehendido a las políticas de salud mental en todo el mundo. De esa manera, se inicia la capacidad de gestionar el sufrimiento psíquico a través del mercado.
Los modos de producción capitalistas desplegados geográficamente después de la Segunda Guerra Mundial, lograron una expansión que tocó las raíces de la psiquiatría, una vez que se descubren accidentalmente los psicofármacos (Read 2006 y Bentall 2011). El develamiento de la clorpromazina de manera eventual permitió un nuevo campo de adecuación para la industria mercantil, específicamente para las grandes farmacéuticas. Este psicofármaco inicia un nuevo campo económico que insospechadamente tiene alcance hasta nuestros días. En ese sentido, el papel de la industria farmacéutica en el campo de la psiquiatría y, especialmente en el campo de la investigación, tendrá por objetivo el ganar dinero (Bentall 2011). A propósito de ello, el investigador Richard Bentall nos dice:
A las empresas farmacéuticas no las mueve el deseo de hacer el bien más que a los fabricantes de automóviles, de sopa de sobre o de procesos de limpieza. Es evidente que lo que desean es que los consumidores compren sus productos por ser efectivos y, al igual que los fabricantes de coche o comida rápida, también desean evitar demandas por vender productos peligrosos para el consumidor. Sin embargo, dentro de estos límites, están dispuestos a utilizar cualquier método posible para promocionar sus productos entre los ciudadanos de los países industrializados, que han aprendido (o les han enseñado) a buscar en la profesión médica remedios para un amplio abanico de males físicos, sociales y existenciales (Bentall 2011, pp. 356-357).
Podemos argüir que la proximidad entre industria farmacéutica y psiquiatría es una relación establecida a partir de la creación del psicofármaco como el artefacto tecnológico por excelencia, y que es operada por la psiquiatría y la salud mental en sus intervenciones clínico-sociales. Esto no es menor, ya que el gasto en psicofármacos en EE. UU. al año 2001 era alrededor de 200 millones de dólares aproximadamente (Angell 2004), y ello a la fecha ha crecido exponencialmente. Para Angell, el objetivo de la industria farmacéutica no es desarrollar nuevos psicofármacos, sino más bien nuevos “remedios” lo suficientemente distintos como para extender nuevas patentes y conseguir introducirlas en el mercado. En el mundo de la salud mental esto es muy común, y el ejemplo más próximo lo encontramos en el antidepresivo denominado fluoxetina (Gøtzsche 2015).
En el caso chileno, una investigación realizada en 2004 reveló que el consumo de psicofármacos en la Región Metropolitana alcanzaba aproximadamente al 6,4% de la población estudiada, con un uso significativo de ansiolíticos y benzodiacepinas (Rojas et al. 2004). Posteriormente, con la inclusión de la esquizofrenia en las Garantías Explícitas de Salud (GES) a partir de 2005, todas las personas con un primer episodio de esquizofrenia comenzaron a recibir tratamiento psicofarmacológico y, dentro de este grupo, el 85% utilizaba el antipsicótico risperidona (Alvarado et al. 2009).
Por su parte, la Encuesta Nacional de Salud en Chile 2009-2010 (Minsal 2010) reportó que el consumo de antidepresivos alcanzaba el 7,8% de la población, mientras que los psicolépticos (como ansiolíticos y antipsicóticos) representaban un 5,6%, siendo el clonazepam el fármaco más utilizado. A pesar de que Chile destina un presupuesto reducido a la salud mental en comparación con el gasto total en salud (Errazuriz et al. 2015), el consumo de psicofármacos ha aumentado de manera sostenida, impactando directamente el gasto público en este ámbito. El estudio realizado por Cea en 2018 indica que, según datos del Cenabast (Central Nacional de Abastecimiento), el gasto en psicofármacos superó los mil millones de pesos en 2017, reflejando un incremento de más del 119% entre 2011 y 2017 (Cea 2018). Según el Departamento de Economía de la Salud (Desal), el consumo de psicofármacos se elevó un 89% de acuerdo con años anteriores, y antidepresivos como la sertralina, escitalopram y fluoxetina, pertenecientes a la canasta GES, se convirtieron en los principales psicofármacos expendidos (Desal 2022).
La influencia de la industria farmacéutica a través de la psicofarmacología irá acompañada de una revolución silenciosa en la salud mental en el último cuarto del siglo XX. Los servicios psiquiátricos de todo el orbe se han vuelto dependientes de los medicamentos, a tal nivel que las intervenciones en este campo siempre se piensan desde la lógica farmacológica. Como dije anteriormente, desde la invención de la clorpromazina como el primer antipsicótico, también llamado antipsicóticos de primera generación o atípicos, la dependencia entre la industria farmacéutica y la psiquiatría no se ha distanciado. En la actualidad, y con la creación de la segunda generación de antipsicóticos, principalmente desde el descubrimiento de la clozapina en 1988, la psiquiatría y los departamentos de salud mental a nivel mundial han capitalizado los tratamientos que tienen referencia con las psicosis y especialmente con las esquizofrenias. De ese modo, las empresas farmacéuticas comenzaron a sintetizar nuevos psicofármacos derivados de la clozapina, tales como la olanzapina de Lilly o la risperidona de Jansen, antipsicóticos que hoy son de extendida comercialización y administración en los servicios de salud mental públicos y privados. Así, la influencia de la industria farmacéutica y “las balas mágicas”, como las denomina Allen Frances (2014), afectaron directamente el mundo de la salud mental y la opinión pública, además de traer la solución a una “enfermedad” que, por más de cien años, no se sabía cómo tratar, especialmente las psicosis y esquizofrenias. Bentall dice al respecto:
El despliegue publicitario que rodeó el nuevo fármaco no solo incluía los habituales anuncios en revistas psiquiátricas y coloquios patrocinados en conferencias médicas, sino que también intentaba influir en la gran comunidad que forman los profesionales de la salud mental, los pacientes y familias (Bentall 2011, pp. 402-403).
A lo anterior, se le agrega el impacto que comenzaban a tener en los años noventa los psicofármacos, en general, en la vida cotidiana de las personas, traspasando el campo de la medicina psiquiátrica. Hasta antes de los psicofármacos, el tratamiento más común estaba relacionado con el manicomio u hospital psiquiátrico, es decir, el encierro. Ahora esto había cambiado; en otras palabras, el psicofármaco modificó el modo de entender la locura. Ello último se ve corroborado con el nacimiento de los antidepresivos y, en especial, en la influencia que el mercado tiene en la forma de disponer el arsenal farmacológico contra la depresión.
Aunque los primeros antidepresivos comenzaron a comercializarse a finales de la década de 1950, no fue sino hasta los años noventa cuando su uso se expandió de manera masiva. Este fenómeno dio origen a lo que muchos llamaron la “Era del Prozac”, en referencia a la fluoxetina, uno de los antidepresivos más representativos de ese período (Wurtzel 1995, Bentall 2011, Gøtzsche 2016, Fernández Liria 2018). El impacto social del Prozac fue inclusive mucho más importante que el descubrimiento de la clozapina y los antipsicóticos de segunda generación, ya que este atacaba la nueva forma de la locura de las sociedades tardomodernas: la depresión.
Cuando la tercera versión del DSM en 1980 introduce el enfoque basado en síntomas, es cuando empieza a proliferar en las sociedades contemporáneas la depresión como una nueva enfermedad que afecta a los seres humanos. Esta nueva forma de comprender el suicidio, la tristeza, el estrés o la melancolía condujo inevitablemente hacia un único camino: el uso del psicofármaco como solución predominante. Tanto para Gøtzsche (2016) como para Frances (2014), la conexión entre los manuales diagnósticos y la industria farmacéutica es muy evidente en la forma de entender la depresión. Para Gøtzsche (2015 y 2016), uno de los principales vínculos estaba en que miembros del comité de expertos del DSM-4 eran personeros de las industrias farmacéuticas, algo que Allen Frances (2015) denunció en su respectivo momento. Más allá de lo anterior, la era de la fluoxetina, que nace en los años ochenta y se estabiliza en los noventa, responde a que la depresión se comprendió no como un problema social o consecuencia de las formas del vivir, sino más bien como síntomas de acuerdo con los manuales diagnósticos (APA 2013). El principal motivo estaba relacionado con un desequilibrio de los neurotransmisores, específicamente con la recaptación de la serotonina. Este descubrimiento realizado por los científicos relacionados con la neuropsiquiatría resultó revolucionario, ya que las causas de la depresión se encontraban asociadas a una “alteración de la función serotoninérgica y los ISRS [inhibidores de la recaptación de la serotonina] las restablecían, por lo que constituían un tratamiento específico y limpio de la depresión con muy escasos efectos secundarios” (Fernández Liria 2018, p. 90). El nacimiento de la fluoxetina, más conocida como el Prozac, desarrollada por la farmacéutica Lilly, nos proponía una nueva forma de intervenir en el gran problema de la depresión. De la misma manera que ocurrió con la clozapina, se sintetizaron nuevos medicamentos con el principio de la fluoxetina, y más específicamente con los ISRS (inhibidores de la recaptación de la serotonina), tales como la venlafaxina, la sertralina o la paroxetina. Sin embargo, la fluoxetina o el Prozac es el antidepresivo que ha tenido más éxito en el mundo hasta la actualidad. A este fenómeno se podría denominar la globalización del psicofármaco (Castro 2024). Así, se calcula al año 2010 que el 5% de los hombres y el 10% de las mujeres en el mundo toman antidepresivos en los países de altos ingresos (OCDE 2015). El uso de los antidepresivos, y especialmente el de la fluoxetina (Prozac), se extendió de tal modo que fue colonizando a otras formas diagnósticas, tales como los trastornos de ansiedad, las fobias sociales, los trastornos obsesivos compulsivos, tabaquismo, estrés postraumático, dolor crónico, trastornos de personalidad, como también algunos casos específicos asociados al tratamiento auxiliar en las psicosis (Whitaker 2011). De esta manera, la era del Prozac fue lentamente constituyéndose como un momento trascendente en la nueva era de la psiquiatría. Las llamadas “pastillas de la felicidad”, según Nikolas Rose (2012), o las “balas mágicas”, como las denomina Frances (2014), tuvieron un impacto tan profundo en la sociedad que los antidepresivos llegaron a considerarse un axioma de la felicidad o, al menos, en una herramienta para alcanzarla.
Al igual que con los antipsicóticos de segunda generación, los antidepresivos se convirtieron en el bastión principal de las intervenciones psiquiátricas, tanto en el mundo de la salud pública como en el de la privada. De esa manera, el malestar presente en las sociedades contemporáneas dejó de ser concebido como el resultado de circunstancias adversas, desigualdades sociales, sobre explotación o aumento del desempleo, comenzando a vincularse con el padecimiento de una enfermedad y los desequilibrios de los neurotransmisores en el funcionamiento cerebral que, gracias a la ciencia, especialmente a la psiquiatría y la industria farmacéutica, podían remediarse por medio de las “balas mágicas”, que aseguraban la felicidad en el caso de la depresión, y la eliminación de las voces y desajustes conductuales, en el caso de las psicosis. Es así como los expertos en salud mental se convirtieron en los portavoces de las “buenas nuevas” que la psiquiatría trajo consigo en las sociedades del capitalismo tardío. En ese contexto, los profesionales de la salud mental, especialmente los psiquiatras, asumieron el rol de portavoces de la industria farmacéutica, difundiendo los discursos psiquiátricos que marcaron la nueva era del capitalismo. En esa misma línea, Alberto Fernández Liria (2018) nos dice:
Nuestro papel como expertos consistió en explicar que lo que en realidad le sucedía a quien le costaba reponerse de la pérdida de un ser querido es que padecía una depresión, que podía tratarse. Como resultaba que habíamos pensado que eran tímidas las personas en realidad padecían un trastorno llamado fobia social para el cual también disponíamos tratamiento (…). O que desplazar autobuses cargados de psicólogos a los lugares en los que se producía una catástrofe colectiva era la mejor forma de evitar que se desencadenasen auténticas epidemias de trastornos de estrés postraumático (p. 93).
Este tipo de discurso comenzó a proliferar en la psiquiatría desde la era del “Prozac”, que hoy está consolidada y expandida a nivel global, donde la pregunta por la enfermedad mental es respondida gracias a una elucidación científica, a propósito de desajustes neuronales, y ya no por un sufrimiento físico o social. Las personas que sufrían malestar psíquico, ahora etiquetadas como pacientes psiquiátricos, depresivos o esquizofrénicos, vieron sus relatos personales reducidos a meros síntomas, perdiendo así la complejidad de sus experiencias y su voz en el proceso, determinados por un manual diagnóstico que valida el raciocinio científico por sobre la experiencia subjetiva de las personas. En otras palabras, el significado interior de las personas que se aquejan por una tristeza, una separación o un sufrimiento social, se ven reducidos a una interpretación irrefutable que tiene que ver con un desequilibrio neuroquímico.
El efecto global de estos discursos fue: “transmitir a la población la idea que sin ayuda de expertos (…) y sin el uso de tecnologías que el progreso había puesto a nuestra disposición, las gentes comunes iban a ser infelices” (Fernández Liria 2018, p. 95). A esto último, se le suma la contribución de la OMS en transformar ese discurso en uno de tipo hegemónico. La difusión de este organismo transnacional ayudó a darle un peso fundamental a los trastornos psiquiátricos en nuestra época. La salud en sí misma hoy es definida desde la propia salud mental: sin salud mental no hay salud (OMS 2004). Este eslogan refleja la profunda influencia que la psiquiatría ha adquirido en nuestra época, transformando un lenguaje originalmente biológico en un discurso social. Más allá de esta afirmación, las proyecciones de la OMS para 2030 indican que la depresión será la principal causa de morbilidad a nivel mundial (OMS 2011), consolidando así el argumento central de la globalización del psicofármaco y sus implicancias económicas en la salud global.
Gubernamentalidad y neoliberalismo
Anteriormente pudimos vislumbrar, muy sintéticamente, cómo la economía de mercado alcanzó el problema social de la locura a través de la industria farmacéutica, y la creación del psicofármaco como el resultado de una tecnología científica. De algún modo no muy transparente, las “píldoras de la felicidad” vinieron a simplificar la vida de las personas que han sido designadas con una etiqueta psiquiátrica, evitando en muchos casos la detención y/u hospitalización. Una interrogante que emerge en ese sentido es: ¿cómo llega un artefacto tecnológico como el psicofármaco a tener tanta relevancia para un problema histórico-cultural como es la locura?
Una de las principales dudas que surge frente a esta cuestión es la relación entre ciencia y mercado, la cual habría redefinido por completo las prácticas de la psiquiatría, transformándola de una disciplina médica en un sistema cada vez más influenciado por intereses comerciales. Así, las sutiles relaciones entre estos dos campos como son la ciencia, específicamente la medicina, y el mercado, concretamente la industria farmacéutica, procuraron una nueva manera de pensar –a partir de los años ochenta– la salud mental de las personas a nivel global. Esta nueva forma de preocuparse por este campo está más bien asociada a un control sobre las conductas de las personas y, por ende, las formas de vivir del sujeto en la cultura neoliberal. Surge una preocupación de gobierno frente a esta temática que implicará una extensión a toda la población y que, particularmente en Chile, significará una reforma a la estructura de atención y control de las enfermedades mentales y las personas que estén afectas a ellas.
Gestión gubernamental de la salud mental
La implementación del modelo de salud mental comunitaria, que se consolida estructuralmente con el Plan Nacional de Salud Mental (PNSM), establece un nuevo enfoque de gestión en esta área. Este plan, con su orientación comunitaria, busca generar un cambio paradigmático en la manera de abordar la salud mental en Chile. Propone una división territorial de la población con enfermedades mentales, permitiendo una intervención basada en un enfoque comunitario, más cercano y adaptado a las realidades locales.
El objetivo de la salud mental, ahora gestionada desde los hospitales generales, es articularse con las redes territoriales de atención en salud. Esta integración busca transformar la manera en que se comprende y aborda la psiquiatría a nivel nacional, promoviendo un enfoque más descentralizado y comunitario. Comienza a proliferar una red de atención a nivel comunitario, a través de la creación de un entramado de dispositivos relacionados con la salud mental y la despotencialización de los hospitales psiquiátricos chilenos.
A ello se agregó una política gubernamental de acceso al tratamiento de enfermedades psiquiátricas de mayor complejidad como son la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar y la depresión (entre el 2008 y 2013). Las garantías explícitas de salud (GES) fueron la manera en que se denominó este mecanismo de intervención gubernamental, que proporcionó un financiamiento público a la atención psiquiátrica, garantizando el acceso en todos los niveles de atención del país (primaria, secundaria y terciaria, tanto pública como privada).
Esta nueva red de salud mental, conformada por distintos dispositivos territoriales y hospitalarios, se dispersará a través de los servicios de salud y los municipios de todo el país. Ello tiene como consecuencia una nueva forma de concebir la locura, la enfermedad mental o, como ahora se denominan, los trastornos psiquiátricos. Esta política gubernamental significó el aumento de profesiones no médicas, tales como la psicología, el trabajo social y la terapia ocupacional, fomentando una nueva manera de intervención social, especialmente la denominada biopsicosocial (Desviat 2012). En ese sentido, ya no es la psiquiatría solamente la que interviene en los problemas asociados con la locura, sino que otras disciplinas conforman el entramado tecnológico que media este campo.
La psiquiatría, en general, ha incorporado elementos de la crítica al poder disciplinar, alineándose con “las nuevas mentalidades de gobierno” (Carrasco 2014, p. 149). De ese modo, si pensamos la actualidad de la salud mental en un marco de análisis foucaultiano, visualizaríamos algunas racionalidades que se juegan al interior de este modelo y, principalmente, de la “empresa de la locura en Chile”. La intervención social propuesta por el modelo comunitario de salud mental puede ser comprendida desde una perspectiva de la gubernamentalidad, a partir de una serie de “tecnologías” que buscan organizar el control desde el Estado hacia las subjetividades de las personas y grupos sociales. La emergencia de lo comunitario, desde este enfoque, aparece como un nuevo lenguaje político que moldea las estrategias relacionadas con este campo y su intervención en el universo de las enfermedades mentales y, por ende, todo lo que le rodea (Rose 2007).