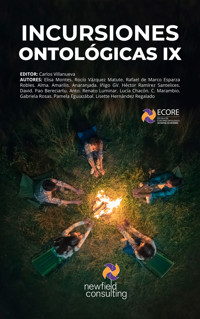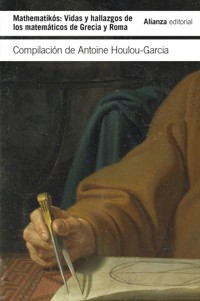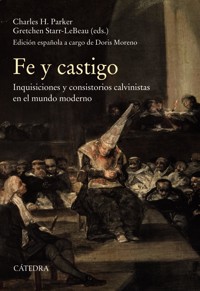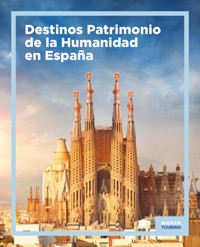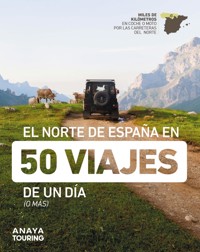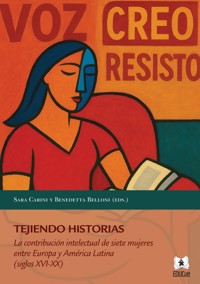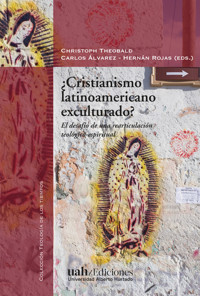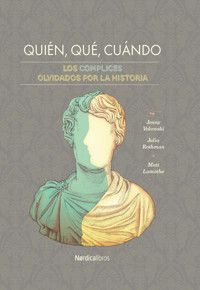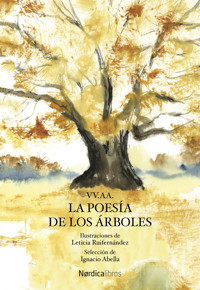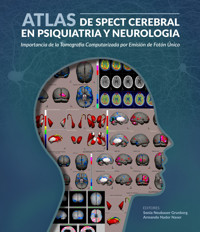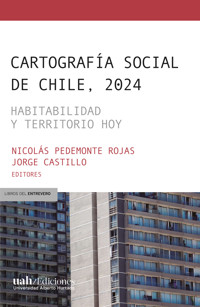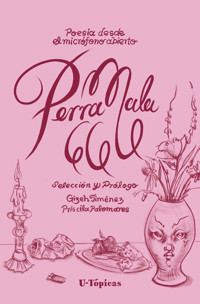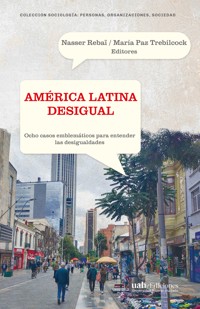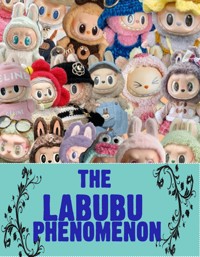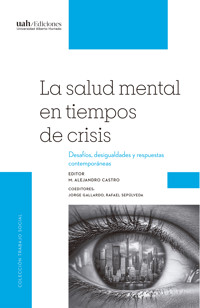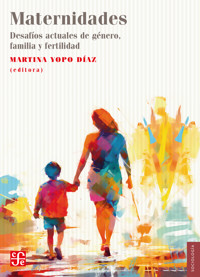Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Eterna Cadencia
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
Abrir la historia del Instituto de Investigación Social (Institut für Sozialforschung - IfS), conocido como la Escuela de Frankfurt (1923), y hacerlo desde las mujeres que lo construyeron y pasaron por allí en distintos momentos pero quedaron tapadas por la historia como esposas, asistentes, bibliotecarias, taquígrafas o secretarias es la tarea colectiva de este libro. Para producir luego algo más, un segundo movimiento: una lectura feminista de la(s) historia(s) del Instituto de Investigación Social. Este trabajo puede enmarcarse en las revisiones que el Instituto explicitó como gesto en su aniversario centenario, en 2023, como programa para "futurizar" sus líneas de trabajo, tomando en serio las teorías críticas desarrolladas desde los anticolonialismos, los feminismos y los ecologismos no solo como áreas temáticas a incorporar, sino como fuentes intelectuales, políticas y epistémicas desde las cuales refundar la práctica teórica. Una lectura feminista, tal como se argumenta a lo largo de este libro, es hacer el desplazamiento de la narrativa histórica focalizada en el genio solitario hacia constelaciones de una cooperación más amplia. Verónica Gago.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 435
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EN LAS SOMBRAS DE LA TRADICIÓN
CHRISTINA ENGELMANN
De ahora en más, cuando se lea, se enseñe y se discuta la Escuela de Frankfurt, se tendrán que conjugar nuevos nombres si se quiere también convidar a otras historias a entender los tiempos críticos del presente.
Abrir la historia del Instituto de Investigación Social (Institut für Sozialforschung - IfS), conocido como la Escuela de Frankfurt (1923), y hacerlo desde las mujeres que lo construyeron y pasaron por allí en distintos momentos pero quedaron tapadas por la historia como esposas, asistentes, bibliotecarias, taquígrafas o secretarias es la tarea colectiva de este libro. Para producir luego algo más, un segundo movimiento: una lectura feminista de la(s) historia(s) del Instituto de Investigación Social. Este trabajo puede enmarcarse en las revisiones que el Instituto explicitó como gesto en su aniversario centenario, en 2023, como programa para “futurizar” sus líneas de trabajo, tomando en serio las teorías críticas desarrolladas desde los anticolonialismos, los feminismos y los ecologismos no solo como áreas temáticas a incorporar, sino como fuentes intelectuales, políticas y epistémicas desde las cuales refundar la práctica teórica.
Una lectura feminista, tal como se argumenta a lo largo de este libro, es hacer el desplazamiento de la narrativa histórica focalizada en el genio solitario hacia constelaciones de una cooperación más amplia.
VERÓNICA GAGO
En las sombras de la tradición
Una historia de la Escuela de Frankfurt en perspectiva feminista
CHRISTINA ENGELMANN LENA REICHARDT BEA S. RICKE SARAH SPECK STEPHAN VOSWINKEL (COMPS.)
Prólogo de Verónica Gago Traducido por Martina Fernández Polcuch
PRÓLOGO
Abrir la historia del Instituto de Investigación Social (Institut für Sozialforschung - IfS), conocido como la Escuela de Frankfurt (1923), y hacerlo desde las mujeres que lo construyeron y pasaron por allí en distintos momentos pero quedaron tapadas por la historia como esposas, asistentes, bibliotecarias, taquígrafas o secretarias es la tarea colectiva de este libro. Para producir luego algo más, un segundo movimiento: una lectura feminista de la(s) historia(s) del Instituto de Investigación Social. Este trabajo puede enmarcarse en las revisiones que el Instituto explicitó como gesto en su aniversario centenario, en 2023, como programa para “futurizar” sus líneas de trabajo, tomando en serio las teorías críticas desarrolladas desde los anticolonialismos, los feminismos y los ecologismos no solo como áreas temáticas a incorporar, sino como fuentes intelectuales, políticas y epistémicas desde las cuales refundar la práctica teórica. Con el verbo futurizar se invitaba también a volver la vista hacia atrás, hacia las distintas generaciones de la Teoría Crítica (así con mayúsculas y en singular), para devolverla a sus zonas de conflicto, a sus invisibilizaciones, sesgos y contradicciones y, así, pluralizarla (y, por qué no, bajarla un poco del pedestal).
Futurizar, en términos de apuesta, es algo que ejercita este libro al exponer las líneas truncas, las posibilidades que no se desplegaron debido a acontecimientos históricos dramáticos, a disputas políticas y a jerarquías que organizaron la labor intelectual e institucional. Con este trabajo se elige contribuir al futuro con, junto a, las teorías críticas, en minúscula y en plural. Una posición autocrítica que parte de descentrar la erección de nombres-autoridad como único modo del reconocimiento de los logros de una de las escuelas de pensamiento europeo más famosas por sus contribuciones a un materialismo transdisciplinario.
Remarco, de este libro, la palabra tarea. Se trata, como lo señala Sarah Speck desde el inicio, no solo de dar visibilidad a trayectorias desconocidas (lo cual de por sí ya es importante para construir otra economía de la visibilidad desde esas trayectorias); también de hacer el esfuerzo de entender qué produjo –como visibilidad específica– esa oclusión. Dicho de otra manera, la invisibilidad de cierta trama efectiva de pensamiento permitió determinada forma de narración histórica del IfS como una historia basada en una figura intelectual bastante monocorde, según argumenta Speck: la del genio.
Las mujeres que formaron parte de distinto modo del IfS no fueron pocas como se puede aprender en este libro, lo que hace aún más llamativo su borramiento; pero es evidente que recuperarlas no se reduce a dar cuenta de algunos casos excepcionales, sino más bien relevar la multiplicidad de sus aportes y reforzar así el valor sintomático de su falta de protagonismo. Una lectura feminista, se argumenta en las páginas que siguen, es hacer el desplazamiento de la narrativa histórica focalizada en el genio solitario –y, a la vez, frondosamente asistido– hacia constelaciones de una cooperación más amplia. Se insiste en varios pasajes en que la figura del genio se transmitió, como marca reconocible de la Escuela de Frankfurt, a la hora de buscar identificar los referentes de las siguientes “generaciones”, por lo tanto su estela devino marca distintiva del proyecto intelectual.
Remarco, también de la tarea de este libro, su carácter colectivo. Por un lado, por la forma coral de este volumen. Son distintas autoras investigando a mujeres y sus líneas de trabajo, varias enfocadas en el género, con recorridos disímiles, desde los inicios hasta la actualidad (la secuencia va dando ritmo al libro, con hitos clave en los 20, los exilios, los 70 y los 80 hasta llegar a hoy). Por otro lado, porque lo que emerge es una historia de lazos, redes y vínculos que no se asientan justamente en la figura individual del genio filosófico –como se insiste en distintas páginas: viga maestra de la historiografía androcéntrica–, sino en inteligencias colaborativas, procesos más zigzagueantes de cooperación y programas de investigación no siempre reconocidos institucionalmente.
Eso se traduce en el esfuerzo que cada contribución de este volumen despliega para revelar las condiciones de producción de investigaciones y de textos clave de la Escuela de Frankfurt, de donde proviene buena parte de su impacto histórico, y que contrastan con la imagen de producción monopólica de la “mente maestra”. Desde aquí, donde ahora este texto se traduce y edita, esas condiciones de producción de la teoría deben una referencia clave a la figura de Felix J. Weil, “el bolchevique de salón” y “fundador argentino de la Escuela de Frankfurt”, para parafrasear el libro del historiador Mario Rapoport, quien financió el IfS con la riqueza producida por la exportación de cereales de Argentina que había iniciado su padre emigrado desde Alemania en 1890.
No voy a describir el contenido de cada capítulo y a cada una de sus autoras porque eso se hace en la introducción que está a continuación, pero sí resaltar que hay preguntas que deambulan por uno y otro texto: ¿cómo se relevan aportes teóricos que no siempre aparecen firmados, que toman como forma la correspondencia personal, que transitan por colaboraciones internacionales no del todo institucionalizadas?, ¿cómo se valorizan tareas que son fundamentales en la producción de conocimiento y que, sin embargo, quedan en la etiqueta de asistencia a la investigación, trabajo bibliográfico y trabajo de campo?, ¿cuál es el lugar de la agitación política de ideas de muchas de estas investigadoras y su traducción y puesta en valor en un área de estudios?
Las figuras de Elfriede Olbrich, más conocida como “la secretaria de Adorno” y de Gretel Karplus, “la esposa de Adorno” (además del chiste de su significado en castellano relativo a lo decorativo), son un prototipo de esa lengua lateral que dispone todo lo que rodea a la genialidad individual como elementos secundarios, sin nombre propio. Ni hablar de Elisabeth Lenk, su discípula que, como aprendemos en este libro, fue clave en la elaboración de su teoría estética y en su formulación utópica, aun si no es nombrada. En otro ángulo, conocidas pero no reconocidas son otras dos figuras políticas importantes que aquí deslumbran. Clara Zetkin, la militante feminista y comunista, cuyo vínculo cercano con Felix Weil y otros miembros del IfS desde su inicio evidencia su influjo en términos programáticos y de radicalización política. Y Käthe Leichter –judía, sindicalista y socióloga–, cuya investigación feminista, su trabajo político y la colaboración transnacional que establece entre Viena y Frankfurt permiten plegar a la Viena Roja (1919-1934), con sus experiencias cooperativas de vivienda y de socialización del trabajo reproductivo, como inspiración directa para una sociología económica empírica (encuestas obreras) con enfoque de género. Ninguna de ellas suele estar incluida en las historias del Instituto, justo cuando se trata de mujeres que fueron además de importantes teóricas, militantes políticas.
Surge la tentación de decir que lo que vemos en estos aportes es la cocina de la investigación: todo lo que hay que hacer, atender, preparar para que el producto final tome forma. Tal vez esa imagen sigue localizando dichas contribuciones de modo subalterno en términos espaciales y otorgando una inmadurez al momento anterior, como un “pre”tiempo de la abstracción teórica. Hablar de la infraestructura de la investigación va un poco más allá; aunque no deja, de nuevo, de señalar lo que está abajo, subtiende y sostiene la investigación. ¿Cómo alterar entonces la noción misma de investigación, sus tentáculos perceptivos, y no solo reforzar metáforas que siguen poniendo el ojo en la división de ámbitos, tareas y reconocimientos? ¿Qué otras economías, que no son solo de la visibilidad e invisibilidad, se requieren? Esas preguntas quedan también como tarea colectiva.
Porque digamos que esa división se traslada a la investigación misma. Una de las innovaciones que con frecuencia se resaltan de la Escuela de Frankfurt es su combinación de trabajo teórico y análisis empírico: la pregunta por cómo suceden los fenómenos incrustada en una extensión de los análisis marxistas que combinan el psicoanálisis, la estética, la historia y, por supuesto, la filosofía y la economía. En los aquí muy discutidos “Estudios sobre autoridad y familia”, esa dupla entre trabajo empírico y análisis teórico toma particular relevancia: en ellos se pone en acto la devaluación del trabajo de campo de varias de las mujeres que protagonizan este libro y de sus reflexiones que, nuevamente, quedan desplazadas del foco de atención. De hecho, el análisis de su producción revela un núcleo de investigadores centrales y una periferia de colaboradoras que se reparte, no casualmente, entre un núcleo de teoría y una periferia de análisis empíricos. La teoría está masculinizada y la empiria feminizada en el estudio que será clave para el análisis del autoritarismo y su vínculo con investimentos sexo-afectivos. Y, sin embargo, como aprendemos con Else Frenkel-Brunswik aquí, la dimensión psicológica de intolerancia o “negación de la ambigüedad en la realidad social” deviene un teorema más que sugerente para pensar los aferramientos autoritarios y la represión emocional. Sin dudas, una tesis teórica que puede seguir debatiéndose.
Hay otra operación que se sigue de abrir la historia a fuerza de leer, por citar la recordada metáfora benjaminiana, a contrapelo la historia del propio IfS: ver el mapa de líneas de conexión de la Escuela de Frankfurt por fuera de sus recortes biográficos estelares habituales. En los distintos textos aparecen las corrientes subterráneas, las influencias de espacios de investigación extrauniversitarios, los seminarios de mujeres autogestionados en las universidades y, por supuesto, la socialización política en movimientos de muchxs de sus integrantes más jóvenes que impacta y hace también a las derivas del propio Instituto. Se podría ubicar allí a Angela Davis, quien estudió por mucho tiempo con Herbert Marcuse, y es una referencia central de la expansión de la crítica feminista, antirracista y clasista. El libro también subraya que parte de la confrontación con la narración de la historia del IfS debe reparar en que intelectuales fuera de Alemania nunca fueron realmente reconocidxs como parte de su tradición.
Podemos leer entonces en este volumen un trabajo de verdadera recolección de aportes, núcleos de discusión y preocupaciones que les permiten a las autoras aquí reunidas señalar anticipaciones que no fueron tenidas en cuenta pero que laten hoy para nutrir debates contemporáneos. La recolección, como método, rima con la constelación, como efecto deseado. Desde allí titila la búsqueda de la perspectiva “feminista-materialista”, que reúne la preocupación por revalorizar el ámbito de la reproducción con la crítica a las cambiantes formas de la división sexista y racista del trabajo junto con el análisis minucioso de las condiciones de vida de la clase trabajadora. Por supuesto aquí queda en evidencia otro elemento que es transversal a los distintos capítulos: la preocupación por la utilidad de las investigaciones para la acción política. Aquí y ahora.
Por esto mismo se trata de dibujar una conexión intergeneracional de investigadoras que estuvieron en el IfS o en relación estrecha a él, nutriendo esa cita entre generaciones que fue impedida por los sucesos históricos pero también por la recurrente invisibilización de sus figuras en la propia historia de la institución. Es ese otro recorrido, por ejemplo, el que permite revisitar el lugar ya estabilizado, como se dice aquí, de ruptura entre las protestas de 1968 y la investigación de la teoría crítica. Dicho de otro modo: se sostiene que el movimiento feminista ligado al 68 tuvo repercusiones y vínculos concretos con la teoría crítica y así lo leemos en los trabajos aquí comentados de Christel Eckart, Ursula Jaerisch y Helgard Kramer. Respondiendo a la marginación que incluso la Nueva Izquierda practicó con los grupos feministas, estos se organizaron de manera autónoma. En 1971, la penalización de la interrupción voluntaria del embarazo movilizó a miles en Alemania. El primer proyecto de investigación sobre el trabajo femenino remunerado comenzó a desarrollarse en el IfS en 1973. Desde ese impulso se propone considerar la subjetividad más allá de su inscripción como fuerza laboral, en su “entramado vital”, como otro modo de reformular la preocupación por la reproducción social y discutir la tesis marxiana de la “subsunción real” trabajada por la sociología industrial en Frankfurt.
También es clave aquí la figura de Regina Becker-Schmidt, cuyo concepto “doble integración social” analiza la doble socialización contradictoria de las mujeres trabajadoras a partir de la experiencia simultánea de trabajo remunerado y no remunerado, lo cual produce un aporte específico a la teoría de la reproducción social desde y contra la Teoría Crítica.
La habilidad conexionista –que practica este libro y que recupera de los nombres que pone de relieve– tal vez es un saber que suele ser clave para los proyectos y que requiere de un saber-hacer que en general no se cuantifica en los criterios académicos. Este aniversario en el que este libro se inscribe como ejercicio crítico de su memoria, como práctica activa de hacer de las historias subterráneas un humus para lo porvenir, se liga con una urgencia actual: entender y confrontar la emergencia de fascismos que hacen de la pulsión de aniquilación de los cuerpos feminizados, disidentes, racializados y migrantes un renovado proyecto global.
No es para nada menor ni casual que el “cierre” del libro sea una conversación entre varixs investigadorxs sobre el devenir de estas problemáticas y los parentescos teóricos que se buscan propiciar en la actualidad. Conversan desde el círculo de trabajo “Género, parentesco, sexualidad” dedicado a activar la alianza de teorías críticas y feministas, a auscultar otras zonas de interseccionalidad y puntos de fuga de la heteronormatividad en los conceptos, asumiendo las imbricaciones que producen los feminismos negros, el marxismo queer y los renovados materialismos arraigados en las luchas transfeministas recientes para el propio movimiento de las categorías. De ahora en más, cuando se lea, se enseñe y se discuta la Escuela de Frankfurt, se tendrán que conjugar nuevos nombres si se quiere también convidar a otras historias a entender los tiempos críticos del presente.
VERÓNICA GAGO
Buenos Aires, agosto de 2025
EN LAS SOMBRAS DE LA TRADICIÓN. INTRODUCCIÓN Y DIRECTRICESSarah Speck
Una lectura feminista de la(s) historia(s) del Instituto de Investigación Social
Sobre el pasado siempre es posible contar más de una historia. Con esta afirmación no pretendemos echar agua al molino del relativismo, sino subrayar la idea compartida en el ámbito académico de que, en la historiografía, perspectivas y planteos distintos echan luz sobre elementos diferentes y así también descubren aspectos diferentes. El Instituto de Investigación Social (IfS) celebró recientemente su centenario. Es probable que nadie discuta que es una de aquellas instituciones académicas envueltas en una cantidad especialmente notable de narrativas. Los protagonistas de esta tradición teórica, que suscribían al materialismo interdisciplinario y al proyecto de una crítica teórica del conocimiento y de la sociedad fundada empíricamente, son conocidos por investigadores e investigadoras de muy diversas disciplinas, y las problemáticas de sus investigaciones y sus escritos están representadas en planes de estudio de universidades de todo el mundo. Por consiguiente, son muchos los relatos que circulan sobre este lugar –a veces, de aire casi místico–, su fundación en el año 1923 y la “Primera Semana de Trabajo Marxista”, sobre los años en el exilio forzoso en Ginebra, París, Londres, Nueva York y finalmente en Los Ángeles, sobre el retorno de los investigadores judíos a la Alemania de posguerra –después de los crímenes prácticamente inconcebibles que cometió este país– y también sobre los debates en la década de 1960 con aquellas nuevas generaciones que volvían a depositar esperanzas en la posibilidad de reconfigurar la política y la sociedad. Varios de estos relatos fueron plasmados por escrito y, con motivo del gran aniversario y la consiguiente atención esperable, se publicaron más historias sobre el Instituto.1 A la gran mayoría las une el hecho de estar narradas como una historia de hombres.2
“¿Dónde estaban las mujeres?” es la pregunta que el autor de uno de estos relatos androcéntricos, el periodista Stuart Jeffries, dice haberse hecho a sí mismo.3 Y a la importancia de la pregunta planteada se le contrapone la decepcionante respuesta del autor, que reproduce la tesis de la ausencia de mujeres en su biografía grupal Gran Hotel Abismo. Una biografía coral de la Escuela de Frankfurt sin el menor cuestionamiento.4 Como muchos otros que se sumergieron profundamente en la temática antes que él, también en este caso se ahorró el esfuerzo de echarles un ojo a las biografías de aquellas mujeres con las que debatían y/o colaboraban las figuras de la “Escuela de Frankfurt” estudiadas por él.
El presente volumen, producto de un proyecto de investigación que surgió por iniciativa del órgano directivo del Instituto con motivo del aniversario, quiere narrar una historia diferente y ofrecer una perspectiva decididamente feminista sobre el Instituto.5 Se propone iluminar algo de lo que hasta ahora permaneció en las sombras o completamente oculto. A nuestro entender, para que una “crítica de las condiciones de visibilidad” (Speck y Voswinkel en este libro) en perspectiva feminista alcance ese objetivo debe, en primer lugar, echar luz sobre personas que en las narrativas androcéntricas habituales no son mencionadas y cuya invisibilización o desvalorización lleva a que el trabajo de investigación en el Instituto así como el desarrollo y la consolidación institucional del programa teórico que luego fue denominado por tercerxs “Escuela de Frankfurt” parezca una historia exclusivamente masculina. Esto no significa bajo ningún concepto desmentir la exclusión estructural de investigadorxs no masculinxs del trabajo académico, todo lo contrario: esta exclusión se muestra sin rodeos en las biografías de las intelectuales mujeres en el IfS y su entorno en la primera mitad y hasta bien entrada la segunda mitad del siglo XX. Pero nos parece importante mostrar que precisamente aquellas que pese a condiciones a tal punto adversas realizaron allí tareas académicas fueron, por así decirlo, excluidas a posteriori.
Esta manera de proceder, sin embargo, se enfrenta a una paradoja. A sabiendas de la invisibilización ubicua de determinadas actividades –en la sociedad en general, pero también en el marco del trabajo académico–, una historiografía feminista debe atenerse a una concepción del trabajo y de la producción del conocimiento en procesos colectivos y/o colaborativos que implican una división del trabajo. Pero si la intención es generar otras visibilidades, lo lógico –y así precisamente lo hace también este libro– es recurrir a los modos imperantes de la visibilización: destacar especialmente la obra de personas individuales y presentarlas como personalidades brillantes del campo de la investigación. Ocurre que de esta manera se reproduce la lógica que atribuye el trabajo intelectual a un individuo en la misma medida en que oculta determinadas actividades. Entonces, una historia feminista del Instituto, en segundo lugar, también debe poner al descubierto las condiciones de visibilidad y someterlas a una crítica: la conservación de la figura social del “genio”, los modos de la división del trabajo de actividades compuestas por muchas facetas con las desvalorizaciones que traen consigo y la jerarquización patriarcal en el contexto del trabajo en el Instituto (cfr. Speck y Voswinkel en este libro). Y esto implica también –cuando es posible y las fuentes lo permiten– sacar a relucir la influencia que las reflexiones de otras investigadoras tuvieron en las obras de los protagonistas, cuyas huellas fueron borradas. Judy Slivi (2023) resaltó la importancia para Max Horkheimer6 de la relación intelectual de larga data, documentada en un intercambio epistolar, con Käthe Weil, posteriormente Katharina von Hirsch. Bruna Della Torre pone en evidencia en el presente libro la influencia que tuvieron sobre su Teoría estética las discusiones sobre las vanguardias de Theodor W. Adorno con su doctoranda Elisabeth Lenk; tampoco la colaboración de Gretel Adorno en la producción de muchos textos de Adorno –especialmente también en la Dialéctica del Iluminismo– debería ser subestimada, tal como mostraron ya varias personas (cfr. Boeckmann 2004; Avery 2019; Speck y Voswinkel en este libro). Ahora bien, todos estos trabajos muestran los desafíos también de orden metodológico que enfrenta una historiografía feminista de un instituto de investigación: precisamente por querer desbaratar la lógica dominante de la visibilidad y revelar lo que esta oculta, se ve forzada a recurrir a fuentes distintas de las habituales –entre las cuales las cartas desempeñan un papel central– y, en ocasiones, también a tomar en serio hechos anecdóticos, habladurías y chismes (cfr. Boeckmann 2004). Y tiene que desarrollar su comprensión del asunto a partir de biografías y de constelaciones históricas, personales e institucionales.
En tercer lugar, desde nuestro punto de vista es necesario examinar cuerpos de conocimiento; por un lado, para reconstruir aquellos propios del trabajo empírico y teórico realizado en el Instituto y su entorno que tengan como objeto las relaciones sociales entre géneros y que puedan ser concebidos como elementos de una Teoría Crítica de las relaciones de género (cfr. Umrath 2019; Stögner 2022a: 13). Porque la presentación sesgada de la Escuela de Frankfurt incluye también el relato de que esta no se hacía mayores problemas por la opresión de las mujeres y los moldeamientos al interior del orden de género existente. Si bien no corresponde exaltar a posteriori a los protagonistas del Instituto como flamantes feministas, la reconstrucción de las reflexiones sobre teoría de género y crítica del patriarcado de la primera generación de la Escuela de Frankfurt (cfr. p. ej. Kulke y Scheich 1992; Scheich 1993; Stögner 2022b; Umrath 2019 y Umrath en este libro) pone en evidencia que la falta de interés por las problemáticas de género no debe atribuirse tanto a los teóricos críticos mismos sino más a la recepción androcéntrica de sus textos (Umrath 2018: 49), que es necesario seguir desarticulando. Una recepción y transmisión de carácter androcéntrico del trabajo, o los trabajos, producido(s) y surgido(s) en el IfS también se muestra en el hecho de que, tanto en el campo germanófono como en el internacional, en gran medida se desconoce que precisamente acá surgieron las primeras grandes investigaciones feministas de corte empírico financiadas por el Estado en la década de 1970, y que colaboradoras del Instituto hicieron un aporte esencial a la preparación institucional y a la consolidación académica de los estudios de género y de mujeres en la República Federal de Alemania (cfr. Ricke y también Reichardt en este libro).
Además de ejercer una crítica de las recepciones androcéntricas, una historiografía feminista, por otro lado, también se ocupa de iluminar cuerpos de conocimiento que no fueron integrados al trabajo programático del Instituto, a pesar de que estaban a disposición: por ejemplo, una de las agentes más destacadas del movimiento feminista austríaco e investigadora social feminista de la primera hora, Käthe Leichter, trabajó en los años 1930 para el Instituto (cfr. Duma en este libro), algo que se desconoce casi por completo; en la fase temprana del Instituto existían vínculos con el ala socialista del movimiento feminista en Alemania (cfr. Engelmann en este libro) y era frecuente que los conocimientos obtenidos en el IfS en materia de teoría y práctica feminista ni siquiera en el Instituto se los retomara y en ocasiones, incluso, se los ignorara deliberadamente (cfr. Voswinkel en este libro). Al echar luz sobre determinados cuerpos de conocimiento y vínculos, sin duda también queda planteada la pregunta acerca de qué podría haber sido distinto en la historia.
Las tres dimensiones de una historiografía feminista de un instituto que mencionamos y consideramos importantes –la visibilización de las invisibilizadas, la crítica de las condiciones de visibilidad y la iluminación de cuerpos de conocimiento de teoría de género no transmitidos (en la recepción, pero también en el Instituto mismo)– son abordadas en el presente libro. De ninguna manera pretendemos narrar la “única” historia feminista del Instituto, y menos aún con pretensión de exhaustividad, sino animar, con nuestra manera de abordarla, a continuar trabajando en el objetivo de elaborar una historiografía de estas características. Sin duda, habría mucho más para decir sobre una puesta en perspectiva feminista de los cuerpos de conocimiento de la Escuela de Frankfurt. Lo que no nos propusimos, sobre todo, es la tarea de escribir una historia sobre la relación entre Teoría Crítica y feminismo7 o una historia de las recepciones y re-visiones feministas de la Teoría Crítica. En ese caso, se trataría de una historia no situada, o itinerante, que debería ocuparse de lecturas feministas a lo largo y a lo ancho del planeta.8 Nuestro objetivo era atenernos, con motivo del centenario, a la historia del Instituto y, a modo de cierre, ofrecer un vistazo de los debates feministas y de teoría de género que se dan actualmente en el IfS.
Acerca de la estructura del libro
El libro está conformado por once artículos organizados en orden cronológico.
El primero, un texto historiográfico de Judy Slivi, se ocupa de las biografías y actividades académicas de mujeres en la fase temprana del Instituto de Investigación Social. Comenzando con la “Semana de Trabajo Marxista” de 1923, generalmente considerado el primer seminario teórico, Slivi, basándose en nuevos datos sobre Margarete Lissauer, ilustra el hecho de que las participantes mujeres, hasta ahora descuidadas por la investigación, de ninguna manera acompañaron a sus maridos en mera calidad de “esposas”, como suele sugerir la bibliografía. Las biografías de las siete mujeres, todas con una gran formación intelectual y políticamente muy activas, tienden a sugerir que su importancia en el contexto temprano del Instituto fue subestimada hasta el momento. Según este artículo, la división del trabajo en el marco de las investigaciones en el Instituto de la década de 1920 y de comienzos de la década de 1930 también presenta una imagen ambivalente: por un lado, la cantidad de mujeres empleadas para realizar tareas académicas era considerable, por otro, se encontraban en posiciones subalternas. Las mujeres solían ser desplazadas hacia los márgenes, y sus actividades se limitaban, por lo general, al trabajo como bibliotecarias o a realizar las tareas que les fueran solicitadas. Algunas recién pudieron profundizar su trabajo académico al interior del movimiento obrero, cuando abandonaron el Instituto. El hecho de que la mayoría de las mujeres permaneciera en las sombras también se ve en el retrato que realiza Slivi de Hilde Weiss, una estudiante y futura asistente de investigación en el Instituto, que expresaba con aplomo sus posiciones políticas y, cuando alguien se apropiaba de los resultados de su investigación sin hacer referencia a ella, lo decía abiertamente, ganando así, y a pesar de sus inmensas cualificaciones, el desagrado, sobre todo, de Adorno.
A continuación, Christina Engelmann reconstruye las líneas de contacto con el movimiento de mujeres obreras y proletarias en la fase de la fundación del Instituto, recurriendo a material de archivo. El comienzo lo marca la amistad entre el fundador del Instituto, Felix Weil, y Clara Zetkin, la mujer feminista y comunista que ejerció una fuerte influencia política sobre él y así también sobre el programa temprano del Instituto, que respondía al deseo de vincular la teoría social crítica con el compromiso en materia de política social. Pero a pesar de estos vínculos, entre los miembros del círculo más estrecho de Horkheimer no hubo un intercambio con el movimiento de mujeres socialistas. Tal como muestra Engelmann con el estudio de Andries Sternheim titulado “El papel del motivo económico en la familia actual”, fue este quien, en tanto uno de los pocos integrantes del Instituto de origen proletario, leyó los trabajos de Zetkin y de otrxs protagonistas socialistas y así ya tempranamente destacó la importancia del desarrollo socioeconómico y tecnológico para el cambio de las relaciones de género, al igual que la especial explotación de las trabajadoras por medio del trabajo reproductivo y asalariado.
En el artículo de Veronika Duma está en un primer plano la relación que estableció con el Instituto la socióloga y política vienesa Käthe Leichter, que hasta el momento prácticamente no fue tenida en cuenta en la historiografía. A esta feminista de enorme relevancia para la historia de la “Viena Roja”, la vinculaba con el IfS principalmente la relación intelectual y amistosa con su primer director, su antiguo docente Carl Grünberg. En los años 1930, esta pionera de la investigación social feminista –que en su función de directora de la sección de mujeres en la Cámara de Trabajadores en la Viena socialista tuvo un rol destacado en la investigación y la mejora de la situación de vida de las trabajadoras– participó de los Studien über Autorität und Familie [Estudios sobre autoridad y familia]. Es de suponer que estaba previsto que continuara colaborando con el Instituto, pero su deportación y asesinato por parte de los nacionalsocialistas interrumpió drásticamente estos planes. También este artículo deja en claro que los protagonistas del IfS, por diversas vías de contacto, tenían a disposición cuerpos de conocimiento materialista-feminista que no incorporaron a la producción teórica.
Barbara Umrath muestra en su artículo sobre la tematización de género y familia en el contexto del Instituto de los años 1930 que, por el contrario, quienes se abocaron más fundamental y puntualmente a las relaciones de género trabajaban más bien en los márgenes del Instituto. Así, Umrath interpreta, por un lado, el análisis de Ernst Schachtel en el marco de los “Estudios sobre autoridad y familia” como precursor de una crítica feminista del derecho, dado que por su parte también exhibió la diferencia entre una igualdad formal-jurídica y una fáctica-material, así como las condiciones económicas para una equiparación de los géneros de carácter general. Por el otro, Umrath muestra, sobre la base del manuscrito de Andries Sternheim, en qué medida él adelantó piezas centrales del debate feminista sobre el trabajo doméstico: Sternheim se preguntaba por los motivos sociales y económicos que llevaban a que el trabajo doméstico realizado casi exclusivamente por mujeres no recibiera un reconocimiento equiparable al trabajo asalariado del hombre. Ambos trabajos de investigación, por lo tanto, se caracterizan por abordar el significado de la familia mediante una crítica a las relaciones de dominación y por exhibir las desigualdades en las relaciones de género.
Luego, el artículo de Karin Stögner se ocupa de la trayectoria y la obra de la psicóloga social austríaca Else Frenkel-Brunswik, que en el exilio estadounidense del IfS participó de los estudios sobre la personalidad autoritaria. Por más que ella, a diferencia de otras investigadoras, suela ser nombrada como coautora, en las historiografías de la Escuela de Frankfurt no recibe la atención que le corresponde. Este trabajo presenta las reflexiones de Frenkel-Brunswik, relevantes para la historia de la ciencia, muy innovadoras para su época y además de enorme actualidad en términos de teoría de género: los esquemas mentales binarios, generadores de estereotipos y fetichizaciones concernientes a las imágenes y relaciones de género y el rechazo a la ambivalencia hoy siguen mostrándose en expresiones y orientaciones políticas autoritarias. Stögner resalta, además, la relevancia y los vínculos con el presente del teorema de Frenkel-Brunswik sobre la tolerancia a la ambigüedad.
Bruna Della Torre, por su parte, en su artículo se ocupa del intercambio epistolar y la relación intelectual entre Theodor W. Adorno y la futura catedrática de Teoría Literaria, Elisabeth Lenk, una de las estudiantes y doctorandas que más apreció y cuya finalización de la tesis ya no pudo presenciar. El artículo muestra la influencia que tuvieron la discusión con Lenk o, mejor dicho, los argumentos de esta, sobre su análisis de las vanguardias artísticas, especialmente del surrealismo, influencia que se plasmó en un cambio de postura al respecto (en comparación con escritos anteriores) en su Teoría estética, que permaneció inconclusa.
En el artículo que le sigue, Bea S. Ricke echa luz sobre los ya mencionados estudios empíricos sobre el trabajo femenino, radicados en las décadas de 1970 y 1980 en el Instituto. Pone en evidencia la relevancia de estos estudios para el desarrollo de la investigación feminista sobre mujeres y género en la República Federal de Alemania y resalta sobre todo la importancia de la línea de investigación prioritaria de la Fundación Alemana de Investigación Científica (DGF), llamada “La integración de la mujer en el mundo profesional” como uno de los primeros espacios que tendía redes de investigación feminista sobre el trabajo, con la cual estaba vinculado el primer estudio sobre el trabajo femenino radicado en el IfS, de Christel Eckart, Ursula Jaerisch y Helgard Kramer. El hecho de que la investigación se propusiera tomar en serio los intereses de las mujeres entrevistadas en lugar de poner el foco en ellas como objetos de diversos intereses y como potencial del mercado de trabajo fácilmente desplazable, puede considerarse paradigmático para los proyectos de investigación feministas de esa época.
Le sigue el artículo de Lena Reichardt, que pone en evidencia en qué medida los debates de la segunda ola feminista dieron importantes impulsos tanto a la investigación feminista (del trabajo) en el IfS y su entorno, como a una revisión feminista de la investigación social empírica y la teoría social crítica, al desafiar la crítica de la sociedad de cuño marxista de la Nueva Izquierda y politizar las experiencias de mujeres y especialmente de madres en la izquierda dominada por los hombres, presentándolas como punto ciego de la formación teórica y la práctica de estos. Así, cuestiona la tesis de la historiografía dominante del IfS según la cual “1968” funciona como símbolo del distanciamiento de la ciencia crítica en el Instituto para con los movimientos políticos de su tiempo: ese diagnóstico no puede confirmarse si se echa una mirada a la relación con la segunda ola feminista, por supuesto en los años posteriores a la muerte de Adorno.
A continuación, Stephan Voswinkel reflexiona sobre la relación de la investigación sobre mujeres y género que tuvo lugar en el IfS en las décadas de 1970 y 1980 con la sociología de la industria, de cuño masculino y dominante en aquel momento en el Instituto. Muestra cómo la investigación, por un lado, rendía tributo a esta última (en la mira estaban las trabajadoras de la industria y se trataba de trabajo femenino), pero por otro lado excedía estos límites anticipando una sociología laboral feminista que incluyera sistemáticamente las condiciones de vida y el aspecto de la reproducción, así como también una concepción de trabajo general. A los aportes de las investigaciones en materia de mujeres y género, en su momento, solo se les atribuyó un valor aditivo, tendiendo más bien a ignorarlas, y no fueron reconocidas bajo ningún concepto en su calidad de paradigma orientador, a pesar de que lo fueron para los futuros debates sobre la subjetivización del trabajo que se dieron en la sociología laboral.
Finalmente, Sarah Speck y Stephan Voswinkel, en su ensayo sobre las divisiones del trabajo y visibilidades generadoras de jerarquías, que hace las veces de marco analítico del presente volumen, retoman la tesis subyacente de este libro: las historias corrientes sobre el IfS no solo son excluyentes, sino que, a fin de cuentas, construye(ro)n y establiza(ro)n el imago de algunas pocas personas geniales. No solo se invisibilizan otrxs participantes, sino también las condiciones previas y el proceso cooperativo del trabajo académico para poder hacer foco en algunos individuos. Esta operación, de resultado androcéntrico, funciona sin demasiado esfuerzo por el hecho de que lo que se desvaloriza es el trabajo investigativo e intelectual de mujeres, precisamente por ser mujeres, y porque una serie de tareas que son necearias para sostener y visibilizar la investigación permanecen estructuralmente invisibles. Lxs dos autorxs plantean, entonces, la tesis de que el IfS, en virtud de su historia y su manera específica de concebir la ciencia, está inserto de un modo especial en el juego de la economía de la atención y que la investidura carismática de los protagonistas “geniales” aquí tiene mayor importancia que en otras tradiciones teóricas. Para superar la ya mencionada paradoja de una historiografía feminista en el proceso mismo de su escritura, el ensayo cierra con dos reivindicaciones: es necesario que la “crítica de las condiciones de visibilidad” sea una crítica de las desigualdades en la aplicación de los criterios dominantes y una crítica de estos mismos criterios y de las estructuras mismas de la visibilidad.
El último texto es resultado de una conversación, transcripta para este libro, del círculo de trabajo sobre género, kinship y sexualidad, radicado en el IfS, que da cuenta de algunas perspectivas de estudios de género y feministas en el Instituto. Participaron Christina Engelmann, Diana Fischer, Hans Goerdten, Louka Maju Goetzke, Lilian Hümmler, Cari Maier, Sarah Mühlbacher, Sarah Sandelbaum, Sophia Schorr, Sarah Speck y Andreas Streinzer. La conversación toma como punto de partida los conceptos centrales del título del círculo de trabajo para discutir cómo se presenta hoy la relación entre Teoría Crítica y análisis feminista de la sociedad. ¿Cómo se modifica nuestra mirada sobre la sociedad, el cambio social y las cuestiones de la emancipación si consideramos estos aspectos bajo la perspectiva de las relaciones de género y reproductivas, así como del orden de lo sexual? ¿En qué medida es necesaria una concepción más amplia de reproducción para entender los procesos de diferenciación social y su función estabilizadora para el poder? ¿Cuál es el papel que desempeñan estructuras y prácticas de la violencia en la producción de género y normalidad social? ¿En qué medida es procedente, en vistas de los diagnósticos del presente de corte feminista (queer) que ponen en evidencia el carácter patriarcal y violento de la familia, reflexionar sobre modos de relacionarse más allá de esta constelación? ¿No caemos así en los peligros de la idealización? Y hacer referencia a la Teoría Crítica, ¿puede contribuir a reflexionar sobre los aspectos hegemónicos incluidos en proyectos emancipatorios? ¿De qué manera también los ámbitos del deseo y de la sexualidad, que suelen ser considerados absolutamente “privados”, algo “íntimo” inaccesible, participan de la reproducción del orden social? A partir de estas y otras preguntas se muestra de manera ejemplar cómo perspectivas de la Teoría Crítica y diversas perspectivas feministas pueden establecer un diálogo productivo.
Dado que este volumen también se ocupa de manera crítica de la (falta de) mención de trabajos estructuralmente invisibilizados en notas al pie (cfr. Speck y Voswinkel en este libro), queremos agradecer aquí enormemente la colaboración de Mahza Amini, Saskia Gränitz y Luise Henckel, cuyas revisiones, correcciones y pesquisas fueron un aporte fundamental para la versión final de estos textos.
Lo que va quedando en el camino y lo que queda de paso…
Hasta acá, seguramente salte a la vista que con nuestra historia feminista del Instituto ofrecemos un relato distinto del que ofrecen las historiografías corrientes también en cuanto a lo temporal: un relato que efectivamente abarca más o menos cien años. Ahora bien, en esa tarea también nosotrxs producimos (como no podía ser de otro modo) omisiones. Más allá de las figuras sobre las cuales este libro pone el foco, hay otras investigadoras y personas en el IfS y su entorno, tanto en Alemania como en el exilio, que son relevantes, y que acá no aparecen o solo lo hacen de manera marginal: Anna Hartoch, Herta Herzog y Marie Jahoda, por ejemplo, que colaboraron con los “Estudios sobre autoridad y familia”,9 Lili (Ehrenreich de) Kracauer, que hizo aportes fundamentales a la obra de su marido Siegfried (Lenhard 2024: 112), o Mirra Komarovsky, que, en los años 1935/36 en Estados Unidos, también realizó para el Instituto un estudio sobre el complejo temático autoridad-familia y a la que se considera una pionera de la sociología de género antes del surgimiento de los estudios de mujeres y de género.10 Asumiendo una perspectiva feminista sobre el Instituto, esto también resulta de interés porque es válido para dos figuras más: Helge Pross (1927-1984) y Regina Becker-Schmidt (1937-2024) –que trabajaron ambas en las décadas de 1950 y 1960 durante varios años como asistentes de investigación en el IfS– después de su tiempo en el IfS integraron la vanguardia de los estudios de género en la República Federal de Alemania (RFA):11 con muchos impulsos en el equipaje que provenían de la Teoría Crítica y en particular de Adorno, así como de las discusiones en el Instituto –por ejemplo, impulsos sobre la constitución dudosamente democrática de la Alemania de posguerra (el interés primero de Pross), sobre asuntos de crítica de la ideología y del conocimiento, sobre perspectivas marxistas (todas de especial interés de Becker-Schmidt) y también sobre relaciones de género (sobre esto último, Becker-Schmidt recibió impulsos principalmente de Helge Pross)–, ambas fueron de las primeras catedráticas universitarias que analizaron las relaciones y los acuerdos de género en el ámbito germanófono de posguerra sobre una base empírica. Por más que en cuestiones teóricas y políticas hayan tomado caminos completamente distintos y solo Becker-Schmidt haya trabajado en sentido estricto en la tradición de su (primer) director de tesis, la influencia de ambas sobre el desarrollo de los debates especializados y la institucionalización de los estudios de género es difícil de sobrestimar. Precisamente Becker-Schmidt, que apuntando a una teoría social feminista pensaba “con Adorno contra Adorno” (2003), debería obtener –junto con Gudrun-Axeli Knapp– una atención considerable en una historia de las lecturas feministas de la Teoría Crítica. Si se piensa una historia feminista del Instituto con un radio algo mayor, también podrían tenerse en cuenta los trabajos de las tempranas teóricas del cine feministas en Frankfurt, sobre todo Gertrud Koch y Heide Schlüpmann.12 En este libro no se analizan explícitamente los años 1990, una época en la que las investigadoras que en las dos décadas anteriores habían trabajado en estudios de género en el Instituto fueron convocadas a cubrir cátedras universitarias –todas con denominaciones vinculadas a la temática de género, algo que en aquella época era una novedad– y, por lo tanto, ya no estaban en el Instituto.13 Aquí se percibió el déficit de investigación feminista que se había generado. Helmut Dubiel y Alex Demirović, en colaboración con Andrea Maihofer y un círculo de jóvenes filósofas, entre las que se encontraba Katharina Pühl, retomaron impulsos de los debates feministas más recientes en el ámbito estadounidense y organizaron una serie de clases en el IfS, que despertó mucha atención a nivel internacional y que, entre otras cosas, trataba cuestiones de la (hetero)sexualidad y así ampliaba el foco feminista de las décadas de 1970 y 1980.14
Si se reunen todas estas piezas del rompecabezas –tanto las que, para continuar la metáfora, se encuentran “sobre la mesa” en los presentes capítulos como también aquellas que aún siguen “en la caja”–, podría caerse en la tentación de contar una historia en la que el IfS aparezca como una institución investigadora que se ocupó durante los cien años de su existencia sin solución de continuidad de intereses feministas: en la que desde el principio –y para la época de entreguerras, notablemente muchas– mujeres fueron empleadas y participaron del trabajo intelectual, entre ellas, feministas de referencia como Käthe Leichter, y en la que ya en las décadas de 1930 y 1940 (aunque de manera poco sistemática) diversxs autorxs formularon abordajes de teoría de género de gran lucidez. Una institución que produjo a tres pioneras de los estudios de género, en la que en los años 1970 se realizaron los primeros estudios feministas empíricos del ámbito germanoparlante y donde se encontraban con regularidad grupos feministas para discutir temas pertinentes. Y una institución en la que, de manera acorde a esa tradición, también hoy tiene lugar un intenso intercambio sobre cuestiones del análisis social feminista y sobre estudios de género. Narrado de ese modo, sin embargo, algunas de las cuestiones que nos enseña este libro volverían a desdibujarse: lo difícil que era la situación para las mujeres en este instituto, el fuerte sesgo de género con el que estaban establecidas las jerarquías en la (división del) trabajo intelectual en el Instituto,15 los mecanismos de invisibilización –como la mención de la colaboración de mujeres en el texto introductorio o en un agradecimiento, pero no como editora o (co)autora, véanse los casos de Herta Herzog (Klaus 2008: 241), Hilde Weiss (Horkheimer, Fromm, Marcuse et al. 1987: 239), Käthe Leichter (ibíd.: 353), Jeanne Bouglé (ibíd.: 447) o Anne Weil (ibíd.: 454)16– y las estrategias de exclusión. Estas últimas se muestran de manera especialmente drástica en el ejemplo de Hilde Weiss –la asistente de investigación idónea, diligente en el campo académico y político, que trabajaba desde los tiempos de Grünberg en el IfS y tenía ella misma más de una experiencia como obrera industrial–, quien llevaba adelante una investigación sobre el capitalismo y formaba parte de diversos estudios empíricos en el Instituto:17 Adorno consideró ante Horkheimer que “desde el punto de vista de la política institucional, habría que esconderla” (Adorno y Horkheimer 2003: 184; véase también el texto de Slivi en este libro). Un relato de esa índole también relativizaría los debates latentes o abiertos en torno a cuestiones de género en la investigación, que ni en las décadas de 1930 y 1940 ni en las de 1960 y 1970 integraban con naturalidad el trabajo teórico en el Instituto (cfr. Engelmann, Duma, Ricke y Umrath en este libro), ni tampoco fueron incluidos apropiadamente en las reflexiones de teoría social de mayor alcance, algo que puede aplicarse a las ideas críticas del binarismo desarrolladas por Else Frenkel-Brunswik. También las lagunas en la transmisión del conocimiento de ideas feministas en el Instituto volverían a ser destematizadas (ibíd., como también Voswinkel en este libro). Y, no sin motivo, Komarovsky, Pross y Becker-Schmidt se convirtieron en investigadoras en temas de género solo después de su paso por el Instituto, cuando se habían independizado en términos institucionales.
Entonces: ambos aspectos son ciertos. A diferencia de la manera en que lo transmitió la historiografía androcéntrica hasta ahora, en el Instituto de Investigación Social, desde su fundación a comienzos de los años 1920, hubo una serie de mujeres intelectuales integradas al trabajo de investigación. No se trató de una situación única, como lo muestra la comparación con el contexto de Viena (Duma en este libro), pero, sin lugar a dudas, en la época de entreguerras era la expresión de una concepción amplia de emancipación. En la formación de redes (cfr. Lenhard 2024) entre académicxs marxistas y socialistas, que fue central para el IfS desde el comienzo y que se tornó crucial para la supervivencia en el exilio forzoso –tanto para el Instituto como para muchas personas que realizaban tareas de investigación ligadas a este–, hubo una serie de mujeres que desempeñaron un papel, entre ellas, feministas materialistas y sociólogas en temas de género avant la lettre. El programa de la Teoría Crítica y la aspiración de una teoría social cuyo motor principal era la crítica al poder y cuyo horizonte utópico era la emancipación, implicaba –y también esto en una época relativamente temprana en términos históricos– analizar críticamente el orden de género, la sexualidad y la división familiar del trabajo, y para algunxs de lxs académicxs en el Instituto, ambas cosas se volvieron un punto de partida para concepciones feministas de un alcance mucho mayor. Debido a su orientación temática, pero, con el mismo nivel de importancia, debido a su independencia institucional, el IfS en su “época temprana”, tanto en el exilio como en la posguerra, se tornó un espacio que daba lugar a las reflexiones de la teoría de género y la investigación feminista empírica. Sin embargo, si se observa con mayor detenimiento la estructuración institucional, se observan jerarquías en la división del trabajo y en la visibilidad organizadas en función de la categoría de género, invisibilizaciones del conocimiento feminista y una coexistencia de inclusión y exclusión que al menos habilita la pregunta por una explotación apropiadora. El hecho de que esta pregunta herética probablemente resulte provocadora para algunxs o tal vez también para muchxs adeptxs a la Escuela de Frankfurt (entre lxs cuales, por supuesto, estamos también nosotrxs), cimenta la tesis que subyace a este libro de que la influencia y la recepción de la Escuela de Frankfurt, más de lo que aplicaría a otras tradiciones intelectuales, se basa en gran medida también en la conservación de la figura social del genio y la investidura carismática de sus protagonistas. Pero una Teoría Crítica, y así lo vemos adscribiendo a las figuras clave que también para nosotrxs están investidas en términos afectivos, no puede detenerse ante la reflexión crítica de su propia producción de conocimiento y su historia.
FRANKFURT DEL MENO, NOVIEMBRE DE 2024
Bibliografía
ADORNO, Theodor W. y Max Horkheimer 2003: Briefwechsel 1927-1969 [Correspondencia 1927-1969]. Tomo 1: 1927-1937. Christoph Gödde y Henri Lonitz (eds.). Frankfurt d. M.: Suhrkamp.
AVERY, Tamlyn 2019: Gretel Adorno, the Typewriter: Sacrificial Lambs and Critical Theory’s ›Risk of Formulation‹ [Gretel Adorno, la mecanógrafa: Chivos expiatorios y el “riesgo de la formulación” de la Teoría Crítica], en: Australian Feminist Studies 34(101), 309-324.
BECKER-SCHMIDT, Regina 2003: Mit Adorno gegen Adorno. Die Bedeutung seiner Kritischen Theorie für eine kritische Geschlechterforschung [Con Adorno contra Adorno. La importancia de su Teoría Crítica para los estudios críticos de género]. Conferencia dictada el 6 de julio de 2003 en Frankfurt del Meno en el marco de la jornada “La vitalidad de la teoría crítica de la sociedad. Jornada de trabajo con motivo del centenario del nacimiento de Theodor W. Adorno”, organizada por Andreas Gruschka y Ulrich Oevermann.
BOECKMANN, Staci Lynn von 2004: The Life and Work of Gretel Karplus/Adorno. Her Contributions to Frankfurt School Theory [Vida y obra de Gretel Karplus/Adorno. Sus aportes a la teoría de la Escuela de Frankfurt]. Tesis doctoral. Norman: Universidad de Oklahoma.
BUCKMILLER, Michael 1988: Die »Marxistische Arbeitswoche« 1923 und die Gründung des »Instituts für Sozialforschung« [La “Semana de trabajo marxista” de 1923 y la fundación del “Instituto de Investigación Social”, trad. de L. Sotelo y H.A. Piccoli, publicación no comercial para uso académico, disponible en www. teoriacritica.com.ar], en: Willem van Reijen y Gunzelin Schmid-Noerr (eds.): Grand Hotel Abgrund. Eine Photobiographie der Kritischen Theorie. Hamburgo: Junius, 141-182.
DAHMS, Hans-Joachim 1996: Marie Jahoda und die Frankfurter Schule. Ein Interview mit einem Epilog zum Verhältnis von Wissenschaft und Politik [Marie Jahoda y la Escuela de Frankfurt. Una entrevista con un epílogo sobre la relación entre academia y política], en: Carsten Klingemann, Michael Neumann, Karl-Siegbert Rehberg, Ilja Srubar y Erhard Stölting (eds.): Jahrbuch für Soziologiegeschichte 1994. Opladen: Leske + Budrich, 321-356.
DEMIROVIĆ, Alex 1999: Der nonkonformistische Intellektuelle. Die Entwicklung der kritischen Theorie zur Frankfurter Schule [El intelectual inconformista. De la Teoría Crítica a la Escuela de Frankfurt]. Frankfurt d. M.: Suhrkamp.
DUBIEL, Helmut 1992 [1988]: Kritische Theorie der Gesellschaft. Eine einführende Rekonstruktion von den Anfängen im Horkheimer-Kreis bis Habermas [Teoría Crítica de la sociedad. Una reconstrucción introductoria de los inicios en el círculo de Horkheimer hasta Habermas]. Weinheim: Juventa.
HORKHEIMER, Max, Erich Fromm, Herbert Marcuse et al. 1987 [1936]: Studien über Autorität und Familie. Forschungsberichte aus dem Institut für Sozialforschung [Estudios sobre autoridad y familia. Informes de investigación del Instituto de Investigación Social]. Lüneburg: zu Klampen.
HORKHEIMER, Max 1995: Carta a Katharina von Hirsch del 24/2/1936, en: M.H.: Gesammelte Schriften. Tomo 15: Briefwechsel 1913-1936 [Correspondencia 1913-1936]. Gunzelin Schmid Noerr (ed.). Frankfurt d. M.: Fischer.
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN SOCIAL (ed.) 1994: Geschlechterverhältnisse und Politik [Relaciones de género y política]. Katharina Pühl (ed.). Frankfurt d. M.: Suhrkamp.
JAY, Martin 1973: The Dialectical Imagination. A History of the Frankfurt School and the Institute of Social Research, 1923-1950 [La imaginación dialéctica. Historia de la Escuela de Frankfurt y el Instituto de Investigación Social (1923-1950), trad. de J. C. Curutchet, Madrid, Taurus, 1974]. Oakland: University of California Press.
KLAUS, Elisabeth 2008: What Do We Really Know About Herta Herzog? – Eine Spurensuche [¿Qué sabemos realmente sobre Herta Herzog? En la búsqueda de sus huellas], en: M&K Medien und Kommunikationswissenschaft 56(2), 227-252.
KULKE, Christine y Elvira Scheich (eds.) 1992: Zwielicht der Vernunft. Die Dialektik der Aufklärung aus der Sicht von Frauen [La razón a media luz. La dialéctica de la ilustración desde la perspectiva de mujeres]. Pfaffenweiler: Centaurus Verlagsgesellschaft.
LENHARD, Philipp 2024: Café Marx: Das Institut für Sozialforschung von den Anfängen bis zur Frankfurter Schule [Café Marx: El Instituto de Investigación Social de los inicios hasta la Escuela de Frankfurt]. Múnich: C. H. Beck.
REIJEN, Willem van y Gunzelin Schmid-Noerr (eds.) 1988: Grand Hotel Abgrund. Eine Photobiographie der Kritischen Theorie [Gran Hotel Abismo. Una fotobiografía de la Teoría Crítica]. Hamburgo: Junius.
SCHEICH, Elvira 1993: Naturbeherrschung und Weiblichkeit. Denkformen und Phantasmen der modernen Naturwissenschaften [Dominio de la naturaleza y feminidad. Mentalidades y fantasmas de las ciencias naturales modernas]. Pfaffenweiler: Centaurus Verlagsgesellschaft.
SLIVI, Judy 2023: Nur Marxisten? – Frauen auf der Marxistischen Arbeitswoche Geraberg [¿Solo marxistas hombres? Mujeres en la Semana de Trabajo Marxista de Geraberg], en: Michael Buckmiller (ed.): Die Erneuerung des Marxismus. Karl Korsch 1886-1961. Ausstellung und Vorträge. Hanóver: Offizin, 91-104.
SPÄTER, Jörg 2024: Adornos Erben. Eine Geschichte aus der Bundesrepublik [Los herederos de Adorno. Una historia procedente de la República Federal de Alemania]. Berlín: Suhrkamp.
SPECK, Sarah 2018: Kritische und feministische Theorie. Plädoyer für eine neue Liaison [Teoría Crítica y feminista. Alegato en pos de una revinculación], en: Feministische Studien 36(1), 59-67.
STÖGNER, Karin 2022a: Kritische Theorie und Feminismus – ein produktives Spannungsverhältnis [Teoría Crítica y feminismo: un campo de tensiones productivo], en: K. S. y Alexandra Colligs (eds.): Kritische Theorie und Feminismus. Berlín: Suhrkamp, 97-118.
STÖGNER