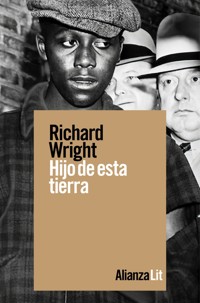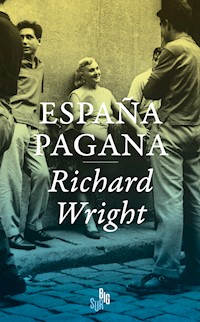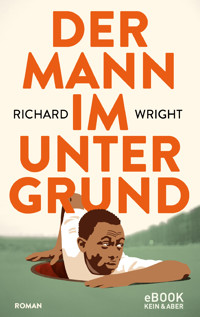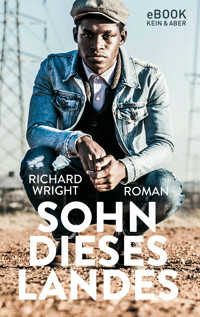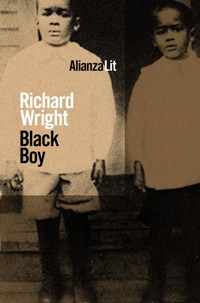
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Alianza Literaturas
- Sprache: Spanisch
Black Boy es la primera parte de la autobiografía de Richard Wright, considerado uno de los mejores memoir del siglo XX. El relato comienza en los años de la segregación racial, cuando Wright tiene tan sólo cuatro años y le prende fuego sin querer a la casa en la que vivía con su familia. Después de crecer en las calles, rodeado de violencia y pasando hambre, serán los libros y su curiosidad por aprender lo que le llevarán a buscar una vida mejor en el norte, alejado del racismo de Misisipi.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 452
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Richard Wright
Black Boy
Traducido del inglés por Eduardo Hojman
Para Ellen y Julia,a quienes siempre llevo en el corazón.
De día tropiezan con las tinieblas,y a mediodía andan a tientas como de noche.JOB
Capítulo uno
Una mañana de invierno, hace mucho tiempo, en aquellos días de mi vida en que tenía cuatro años, me vi de pie delante de una chimenea, calentándome las manos encima de un montón de brasas ardientes, escuchando cómo fuera silbaba el viento al pasar por la casa. Mi madre me había regañado toda la mañana, ordenándome que me quedara quieto, advirtiéndome de que no debía hacer nada de ruido. Y yo estaba quejoso, nervioso e impaciente. En la habitación contigua estaba mi abuela enferma y sometida día y noche a los cuidados de un médico, y yo sabía que me castigarían si no obedecía. Inquieto, me acerqué a la ventana, corrí las largas y sedosas cortinas blancas —que tenía prohibido tocar— y miré anhelosamente la calle vacía. Soñaba con correr y jugar y gritar, pero la imagen vívida del rostro anciano, blanco y arrugado de mi abuela, enmarcado en un enmarañado halo de pelo negro y apoyado sobre una inmensa almohada de plumas, me daba miedo.
La casa estaba en silencio. A mis espaldas, mi hermano, un año menor que yo, jugaba con tranquilidad en el suelo con un juguete. Un ave pasó revoloteando al otro lado de la ventana y yo la saludé con un grito de alegría.
—Será mejor que te calles —dijo mi hermano.
—Cállate tú —repuse.
Mi madre entró enérgicamente en la sala y cerró la puerta. Se acercó hasta mí y me sacudió un dedo delante de la cara.
—Deja de gritar, ¿me oyes? —susurró—. ¡Sabes que la abuela está enferma y que debes guardar silencio!
Agaché la cabeza, enfurruñado. Ella se marchó. Yo sufría de aburrimiento.
—Te lo dije —se regodeó mi hermano.
—Tú cállate —le repetí.
Deambulé por la sala, apático, tratando de pensar en algo que hacer, temiendo el regreso de mi madre, sintiéndome abandonado y resentido. No había nada interesante en la sala excepto el fuego y, al final, me detuve delante de las resplandecientes ascuas, fascinado por el temblor de las brasas. La idea de un nuevo juego surgió y echó raíces en mi mente. ¿Por qué no tiraba algo al fuego y veía cómo ardía? Miré a mi alrededor. Lo único que había era mi álbum ilustrado, y mi madre me daría una paliza si lo quemaba. ¿Qué, entonces? Rebusqué por todas partes hasta que encontré la escoba guardada en un armario. Eso… ¿A quién le importaría si quemaba algunas pajas? La saque, arranqué un manojo del cepillo, lo tiré al fuego y vi cómo echaba humo, se ponía negro, lanzaba llamaradas y, finalmente, se convertía en blancas volutas que se desvanecían como fantasmas. Quemar paja era una diversión adictiva, de modo que arranqué más fibras y las arrojé al fuego. Mi hermano se puso a mi lado, con los ojos clavados en las briznas ardientes.
—No hagas eso —dijo.
—¿Por qué? —pregunté.
—Vas a quemar toda la escoba —respondió.
—Tú cállate —dije.
—Lo contaré —dijo él.
—Y yo te pegaré —repuse yo.
Mi idea creció y echó flores. A esas alturas yo ya estaba preguntándome qué aspecto tendrían las largas y sedosas cortinas blancas si encendía un manojo de paja y lo ponía debajo. ¿Estaba dispuesto a intentarlo? Claro que sí. Saqué varias briznas de la escoba y las sostuve delante del fuego hasta que echaron llamas; corrí hasta la ventana y las acerqué al dobladillo de las cortinas. Mi hermano negó con la cabeza.
—No —dijo.
Habló demasiado tarde. Unos círculos rojos ya estaban formándose en la tela blanca; luego se produjo una llamarada. Retrocedí, alarmado. El fuego remontó hasta el techo y temblé de miedo. Enseguida, una lámina amarilla iluminó la sala. Yo estaba aterrorizado; quise gritar y el miedo me lo impidió. Busqué a mi hermano, pero se había ido. A esas alturas, la mitad de la sala estaba en llamas. El humo me asfixiaba y el fuego empezó a lamerme la cara, y lancé un grito ahogado.
Llegué a la cocina; allí también empezaba a haber humo. Mi madre lo olería pronto, vería el fuego, vendría y me daría una paliza. Yo había hecho algo que estaba mal, algo que no podría ocultar ni negar. Sí, me escaparía y no regresaría jamás. Salí corriendo de la cocina al patio trasero. ¿Adónde podía ir? ¡Sí, debajo de la casa! Allí nadie me encontraría. Gateé por debajo del edificio, me arrastré hasta el oscuro hueco de una chimenea de ladrillos, me acurruqué y me hice un ovillo apretado. Mi madre no debía encontrarme y azotarme por lo que yo había hecho. Había sido un accidente, en cualquier caso, no tenía intención de prender fuego a la casa. Lo único que quería era ver qué pasaba con las cortinas cuando se quemaban. Tampoco me había percatado de que me había escondido justo debajo de una casa en llamas.
Poco después, unos pasos golpearon con fuerza el suelo que tenía encima. Luego oí gritos. Más tarde llegaron desde la calle las sirenas de los camiones de bomberos y el sonido de los cascos de caballo. Sí, era cierto, había un incendio, como el que un día había visto reducir una casa a cenizas, dejando solo en pie una chimenea ennegrecida. El terror me paralizó. Un ruido atronador que llegó desde arriba sacudió la chimenea a la que me había aferrado. Los alaridos se hicieron más fuertes. Vi la imagen de mi abuela tendida indefensa en la cama con llamaradas amarillas en su pelo negro. ¿Mi madre estaría en llamas? ¿Mi hermano ardería? ¿Tal vez se abrasaran todas las personas que estaban en la casa? ¿Por qué no había pensado en esas cosas antes de prender las cortinas? Deseé volverme invisible, dejar de vivir. Arriba, el alboroto se hizo más fuerte y empecé a llorar. Me daba la impresión de que llevaba siglos allí escondido, y cuando los pasos y los gritos se calmaron, me sentí solo, expulsado de la vida para siempre. Oí voces cercanas y me estremecí.
—¡Richard! —me llamaba frenéticamente mi madre.
Vi sus piernas y el dobladillo de su vestido moviéndose rápidamente por el patio trasero. Sus alaridos transmitían una desesperación tan grande que sentí que mi castigo se correspondería con esa intensidad. Entonces vi su cara tensa asomándose por debajo del borde de la casa. ¡Me había encontrado! Contuve el aliento y esperé a que me ordenara salir hacia donde estaba ella. Su cara desapareció; no, no me había visto acurrucado en el oscuro hueco de la chimenea. Escondí la cabeza entre los brazos mientras me castañeteaban los dientes.
—¡Richard!
Percibí en su voz una angustia aguda y dolorosa como un latigazo en la piel.
—¡Richard! ¡La casa se incendia! ¡Por Dios, encontrad a mi hijo!
Sí, la casa se incendiaba, pero yo estaba decidido a no abandonar mi lugar seguro. Por fin, vi otra cara que se asomaba por debajo del borde de la casa; era mi padre. Sus ojos debían de haberse acostumbrado a la penumbra porque empezó a señalarme.
—¡Ahí está!
—¡No! —grité.
—¡Ven aquí, muchacho!
—¡No!
—¡La casa se incendia!
—¡Dejadme en paz!
Él se arrastró hasta mí y me agarró una pierna. Yo me aferré con toda mi fuerza al borde de la chimenea de ladrillos. Mi padre tiró y yo me sujeté más fuerte.
—¡Sal de ahí, idiota!
—¡Suéltame!
No soporté el tirón de la pierna y relajé los dedos. Todo había acabado. Me darían una paliza. Ya no me importaba. Sabía lo que ocurriría. Mi padre me arrastró hasta el patio trasero y, tan pronto me soltó, me puse de pie de un salto y salí corriendo a toda velocidad, tratando de esquivar a las personas que me rodeaban, rumbo a la calle. Me atraparon antes de dar diez pasos.
Desde ese momento, las cosas se volvieron confusas para mí. Entre los sollozos, los gritos y las enloquecidas conversaciones, averigüé que no había muerto nadie en el incendio. Mi hermano, al parecer, había superado su pánico y había conseguido advertir a mi madre, pero no antes de que la mitad de la casa quedara destruida. Usando el colchón a modo de camilla, el abuelo y un tío habían levantado a la abuela de la cama y la habían trasladado deprisa a la casa de un vecino, donde estaría a salvo. Debido a mi ausencia y mi silencio prolongados, todos pensaron, durante un rato, que yo había perecido bajo las llamas.
«Casi nos matas del susto», murmuró mi madre al tiempo que le quitaba las hojas a la rama de un árbol para utilizarla en mi espalda.
Me azotó con tanta fuerza y durante tanto tiempo que perdí el conocimiento. La paliza me hizo enloquecer y más tarde me encontré en la cama, aullando, decidido a huir, forcejando con mis padres, que trataban de sujetarme para que me quedara quieto. Estaba perdido en una niebla de miedo. Llamaron a un médico —según me contaron más tarde—, quien ordenó que guardara reposo, afirmando que mi vida dependía de ello. El cuerpo me ardía y no podía conciliar el sueño. Me ponían bolsas de hielo en la frente para que la fiebre no subiera. Cada vez que trataba de dormir, veía unas bolsas blancas enormes y temblorosas, como las tetas llenas de las vacas, suspendidas en el techo, encima de mí. Más tarde, cuando me puse peor, veía esas mismas bolsas de día con los ojos abiertos y se apoderaba de mí el temor de que cayeran y me empaparan de algún líquido espantoso. Día y noche suplicaba a mis padres que quitaran esas bolsas, señalándolas, estremeciéndome de terror, porque nadie más las veía. El agotamiento era tal que me quedaba dormido y de pronto gritaba hasta volver a despertarme. Dormir me daba miedo. Por fin, el tiempo fue apartándome de aquellas peligrosas bolsas y me puse bien, pero, durante un largo período, me sentí escarmentado cada vez que recordaba que mi madre había estado a punto de matarme.
Cada acontecimiento se expresaba con un lenguaje críptico. Y los momentos que se vivían con lentitud revelaban sus significados codificados. Como el asombro que sentí la primera vez que me topé con un par de caballos, grandes como montañas, moteados, negros y blancos, golpeando con sus cascos una polvorienta calle, despidiendo nubecillas de polvo y barro.
Como el deleite que me sobrecogió cuando vi las largas y rectas hileras de hortalizas rojas y verdes extendiéndose a lo lejos bajo el sol hacia el refulgente horizonte.
Como el suave y fresco beso sensual del rocío al caerme por las mejillas y pantorrillas mientras yo corría por los húmedos senderos verdes del huerto durante las primeras horas de la mañana.
Como la indefinida sensación de infinito al mirar las aguas amarillas y soñadoras del río Misisipi desde los verdeantes riscos de Natchez.
Como los ecos de nostalgia que percibía en los graznidos de las bandadas de gansos salvajes que se deslizaban hacia el sur recortados contra el lóbrego cielo otoñal.
Como la seductora melancolía del cosquilleante aroma de la leña de nogal ardiendo en el fuego.
Como el provocador e imposible deseo de imitar el orgullo mezquino de los gorriones al bambolearse y contonearse en el polvo rojo de las carreteras del campo.
Como el anhelo de identificación que desencadenó en mí la visión de una solitaria hormiga transportando su carga para emprender un misterioso viaje.
Como el desdén que se apoderó de mí cuando torturé a un delicado cangrejo de río de tonos azules y rosados que se acurrucó, lleno de temor, en el fango de una lata oxidada.
Como la dolorosa gloria de las masas de nubes ardiendo con los destellos dorados y morados de un sol invisible.
Como la alarma líquida que detecté en el arrebol rojo sangre del resplandor crepuscular del sol reflejado en las blanqueadas casas de madera.
Como la languidez que sentí cuando oí el susurro de la lluvia a través de las hojas verdes.
Como el incomprensible secreto encarnado en un hongo blanquecino oculto en la oscura sombra de un tronco en putrefacción.
Como la experiencia de sentir la muerte sin morirme cuando vi un pollo dando saltos a ciegas después de que, con un rápido movimiento de muñeca, mi padre le partiera el cuello.
Como lo buena que me pareció la broma de que Dios obligara a gatos y perros a lamer la leche y el agua con la lengua.
Como la sed que sentí cuando vi el jugo transparente y dulce que manaba de una caña de azúcar triturada.
Como el ardiente pánico que me invadió la garganta y se me extendió por la sangre la primera vez que vi la perezosa y floja espiral de una serpiente de piel azulada durmiendo al sol.
Como el demudado asombro al ver cómo le atravesaban el corazón a un cerdo, lo sumergían en agua hirviendo, lo despellejaban, lo abrían en canal, lo destripaban y lo colgaban con la boca abierta y lleno de sangre.
Como el amor que me inspiraba la callada majestuosidad de los altos robles ataviados de musgo.
Como la insinuación de cósmica crueldad que sentí cuando vi las vigas curvas de una cabaña de madera deformadas por el sol de verano.
Como la saliva que se me formaba en la boca cada vez que olía polvo de barro apelmazado por la lluvia reciente.
Como el turbio concepto de hambre al respirar el olor del pasto recién cortado y sangrante.
Y como el mudo terror que me teñía los sentidos cuando vastas brumas doradas caían en dirección a la tierra desde un cielo cargado de estrellas en las noches silenciosas…
Un día mi madre me informó de que iríamos a Memphis en un barco, el Kate Adams, y me provocó tal entusiasmo que los días posteriores parecieron interminables. Cada noche me iba a la cama con la esperanza de que la mañana siguiente fuera el día de la partida.
—¿Cómo de grande es el barco? —le pregunté a mi madre.
—Como una montaña —respondió.
—¿Tiene sirena?
—Sí.
—¿Y suena?
—Sí.
—¿Cuándo?
—Cuando el capitán quiere que suene.
—¿Por qué se llama Kate Adams?
—Porque ese es el nombre del barco.
—¿De qué color es?
—Blanco.
—¿Cuánto tiempo estaremos en él?
—Todo el día y toda la noche.
—¿Dormiremos en el barco?
—Sí, cuando tengamos sueño, dormiremos. Ahora cállate.
Durante varios días soñé con un inmenso buque blanco flotando en un vasto espejo de agua, pero cuando mi madre me llevó al atracadero el día de la partida, me encontré delante de un barco diminuto y sucio que no se parecía en nada al que había imaginado. Me sentí desilusionado y, cuando llegó el momento de subir a bordo, lloré, por lo que mi madre supuso que no quería ir a Memphis con ella, y yo no podía explicarle cuál era el problema. Me consolé dando un paseo por la embarcación y mirando a los negros que jugaban a los dados o a las cartas, bebían whisky, holgazaneaban sentados sobre cajas, comían, hablaban y cantaban. Mi padre me llevó a la sala de máquinas y estuve horas fascinado por los palpitantes motores.
En Memphis nos alojamos en una finca de apartamentos de alquiler de una sola planta y ladrillo visto. Los edificios de piedra y el pavimento de hormigón me parecieron lóbregos y hostiles. La ausencia de verde, de cosas que crecieran, hacía que la ciudad pareciera muerta. El espacio habitable para nosotros cuatro —mi madre, mi hermano, mi padre y yo— comprendía una cocina y un dormitorio. En la parte delantera y en la trasera había unas áreas pavimentadas en las que mi hermano y yo jugábamos, pero durante varios días me dio miedo adentrarme solo en las desconocidas calles de la ciudad.
Fue en esa finca cuando la personalidad de mi padre entró plenamente y por primera vez en la órbita de mis preocupaciones. Trabajaba como portero de noche en una farmacia de Beale Street y se volvió importante e intimidante para mí cuando me enteré de que no podía hacer ruido durante el día si estaba durmiendo. Él imponía la ley en nuestra familia y yo jamás reía en su presencia. Tenía la costumbre de acechar tímidamente desde la puerta de la cocina y observar su enorme cuerpo desplomado delante de la mesa. Lo contemplaba, sobrecogido mientras él bebía cerveza a grandes tragos de un cubo de lata, o cuando comía durante mucho tiempo y con pesadez, suspiraba, eructaba y cerraba los ojos, agachando la cabeza en dirección de la barriga llena. Era muy gordo, y su estómago hinchado siempre sobresalía por encima del cinturón. Para mí siempre fue un extraño, una persona ajena y distante.
Una mañana, mi hermano y yo, mientras estábamos jugando en la parte de atrás de nuestro piso, encontramos un gatito perdido que maullaba con fuerza y persistencia. Le dimos sobras de comida y agua, pero no dejaba de maullar. Mi padre, medio dormido y en ropa interior, llegó tropezando hasta la puerta trasera y nos exigió que guardáramos silencio. Le explicamos que era el gatito el que hacía ruido y nos ordenó que lo espantáramos. Intentamos obligar al animal a marcharse, pero este no se movía. Mi padre intervino.
—¡Fuera! —gritó.
El escuálido gatito se quedó, se frotó contra nuestras piernas y maulló en tono lastimero.
—¡Matad a ese condenado bicho! —estalló mi padre—. ¡Haced lo que sea, pero sacadlo de aquí!
Volvió a entrar, refunfuñando. Sus gritos me molestaron y me fastidió el hecho de que jamás pudiera manifestar mi resentimiento. ¿Cómo podía devolverle el golpe? Oh, sí… ¡Había dicho que matáramos al gatito! ¡Yo lo mataría! Sabía que no lo había dicho en serio, pero el odio profundo que sentía hacia él me impulsó a tomar literalmente su palabra.
—Nos ha dicho que matemos al gato —le dije a mi hermano.
—No hablaba en serio —repuso este.
—Sí que iba en serio y voy a matarlo.
—En ese caso, sí que va a maullar —dijo mi hermano.
—No puede maullar si está muerto —respondí.
—En realidad no ha dicho que lo matáramos —protestó mi hermano.
—¡Sí que lo ha hecho! —insistí—. ¡Y tú lo has oído!
Mi hermano huyó a la carrera, asustado. Encontré un pedazo de cuerda, hice una horca, le rodeé con ella el cuello al gatito, la pasé por encima de un clavo y luego tiré, separando al animal del suelo. Jadeó, babeó, se dobló sobre sí mismo, agitó las garras en el aire frenéticamente. Por fin, abrió la boca y su lengua rosada y blanquecina asomó rígida. Até la cuerda a un clavo y fui en busca de mi hermano. Estaba en cuclillas detrás de una esquina del edificio.
—Lo he matado —susurré.
—Has hecho mal —dijo él.
—Ahora papá podrá dormir —contesté, muy satisfecho.
—No te decía en serio que lo mataras —insistió mi hermano.
—Entonces, ¿por qué me dijo que lo hiciera? —exigí saber.
Él no pudo responder; miró fijamente y con expresión de temor al animalillo colgado.
—Ese gatito acabará contigo —me advirtió.
—Ni quisiera respira —dije.
—Voy a contarlo —me amenazó mi hermano, y corrió hacia la casa. Esperé, decidido a defenderme valiéndome de las precipitadas palabras de mi padre, anticipando mi propio gozo al repetírselas a él, incluso aunque supiera que era la ira lo que lo había hecho pronunciarlas. Mi madre vino deprisa hacia mí, secándose las manos en el delantal. Se detuvo y palideció al ver al gato suspendido de la cuerda.
—Por el amor de Dios, ¿qué has hecho? —preguntó.
—Hacía ruido y papá dijo que lo matáramos —expliqué.
—¡Idiota! —exclamó ella—. ¡Tu padre te dará una paliza!
—Pero él me dijo que lo matara —repetí.
—¡Cierra la boca!
Me agarró la mano y me arrastró hasta la cama de mi padre y le contó lo que yo había hecho.
—¡Sabes que eso no se hace! —vociferó mi padre.
—Tú dijiste que lo matáramos —respondí.
—Os dije que lo espantarais —replicó él.
—Me dijiste que lo matara —contraataqué en tono seguro.
—¡Sal de mi vista antes de que te muela a bofetadas! —bramó él, asqueado, y se giró en la cama.
Había logrado mi primera victoria con mi padre. Le había hecho creer que había tomado sus palabras literalmente. Ahora no podía castigarme sin poner en riesgo su autoridad. Yo me sentía feliz, porque, por fin, había encontrado un modo de restregarle en la cara lo que pensaba de él. Le había hecho sentir que, si me azotaba por haber matado al animal, jamás volvería a tomar en serio su palabra. Le había hecho saber que para mí él era cruel y lo había conseguido sin que me castigara.
Pero mi madre, que era más imaginativa, respondió con un ataque a mi sensibilidad que me aplastó con el horror moral que suponía acabar con una vida. Durante toda aquella tarde, me dirigió palabras calculadas que engendraron en mi mente una horda de demonios invisibles empeñados en vengarse de lo que yo había hecho. A medida que fue anocheciendo, la angustia se apoderó de mí y empecé a sentir miedo de entrar solo a una habitación vacía.
—Has contraído una deuda que jamás podrás pagar —dijo mi madre.
—Lo siento —musité.
—Sentirlo no le devolverá la vida a ese gato —respondió ella.
Luego, justo cuando estaba por irme a la cama, promulgó un mandamiento paralizante: me ordenó que saliera a la oscuridad, cavara una tumba y enterrara al gatito.
—¡No! —grité, sintiendo que, si salía de casa, un espíritu maligno me atraparía.
—Sal y entierra a ese pobre gato —ordenó.
—¡Tengo miedo!
—¿Y acaso ese animalillo no tenía miedo cuando le pusiste la cuerda en el cuello? —preguntó.
—Pero no era más que un gatito —expliqué.
—Pero estaba vivo —replicó ella—. ¿Puedes devolverle la vida?
—Pero papá dijo que lo matáramos —insistí, tratando de atribuirle la culpa moral a mi padre.
Mi madre me abofeteó la boca con la palma abierta.
—¡Deja de mentir! ¡Entendiste bien lo que había querido decir!
—¡No! —me desgañité.
Ella me encajó una pala diminuta en las manos.
—¡Sal a cavar un hoyo y entierra al gato!
Salí tropezando a la noche negra, sollozando, con las piernas temblando de miedo. Aunque sabía que había matado al minino, las palabras de mi madre lo habían revivido en mi cabeza. ¿Qué me haría el gatito cuando lo tocara? ¿Me clavaría las garras en los ojos? Mientras me iba acercando a tientas al animal muerto, mi madre permanecía detrás de mí, invisible en la oscuridad, incitándome con su voz incorpórea.
—Mamá, ven, ponte a mi lado —supliqué.
—Tú no te pusiste al lado de ese gatito, así que yo no tengo por qué hacerlo contigo —me espetó en tono burlón desde la amenazadora oscuridad.
—No puedo tocarlo —gemí, sintiendo que el minino me miraba fijamente, con ojos cargados de reproche.
—¡Desátalo! —me ordenó ella.
Estremeciéndome, manipulé la cuerda con torpeza y el gato cayó sobre el pavimento con un ruido sordo que resonó en mi cabeza durante muchos días y noches. Luego, obedeciendo la voz flotante de mi madre, busqué un rincón de tierra, cavé un hoyo poco profundo y enterré al animal tieso; cuando toqué su frío cuerpo, sentí que me pinchaba la piel. Luego, tras completar el ritual, suspiré y empecé a volver al piso, pero mi madre me cogió la mano y me llevó otra vez a la tumba del gatito.
—Cierra los ojos y repite conmigo —dijo.
Cerré los ojos con fuerza y aferré su mano con la mía.
—Dios querido, Padre todopoderoso, perdóname, porque no sabía lo que hacía…
—Dios querido, Padre todopoderoso, perdóname, porque no sabía lo que hacía… —repetí.
—Y perdóname la vida, aunque yo no se la perdoné al gatito…
—Y perdóname la vida, aunque yo no se la perdoné al gatito… —repetí.
—Y esta noche, cuando esté durmiendo, no me arrebates el aliento de la vida…
Abrí la boca, pero no salió ninguna palabra. Tenía la mente congelada de espanto. Me imaginé jadeando, tratando de respirar, y muriendo mientras dormía. Me separé de mi madre y corrí bajo la noche, llorando, estremeciéndome de pavor.
—No —sollocé.
Mi madre me llamó varias veces, pero yo me negaba a acercarme a ella.
—Bueno, supongo que has aprendido la lección —dijo por fin.
Contrito, me acosté, esperando no ver jamás ningún otro gato.
El hambre me sorprendió con tanto sigilo que al principio yo no fui consciente de lo que en verdad significaba. Lo había tenido siempre más o menos cerca cuando jugaba, pero últimamente había empezado a despertarme de noche y a encontrármelo al lado de mi cama, mirándome fijamente y con una expresión demacrada. El hambre que yo conocía antes de que eso ocurriera no era un extraño adusto y hostil, era un hambre normal, que me hacía suplicar todo el rato que me dieran un poco de pan y que me dejaba satisfecho después de comer uno o dos mendrugos. Pero esta nueva hambre me desconcertaba, me asustaba, me transformaba en alguien enfadado e insistente. Cada vez que rogaba comida, mi madre me servía una taza de té, que aplacaba el clamor de mi estómago durante un instante o dos, pero, poco más tarde, sentía el hambre hundiéndoseme en las costillas, retorciéndome las entrañas vacías hasta que me dolían. Empezaba a marearme y se me enturbiaba la visión. Me volví menos activo en mis juegos y, por primera vez en mi vida, tuve que detenerme a pensar en lo que estaba ocurriendo conmigo.
—Mamá, tengo hambre —me quejé una tarde.
—Da un salto y coge un calmambre —respondió ella, tratando de hacerme reír y olvidar.
—¿Qué es un calmambre?
—Es lo que los niñitos comen cuando tienen hambre —dijo.
—¿A qué sabe?
—No lo sé.
—Entonces, ¿por qué me has dicho que coja uno?
—Porque dijiste que tenías hambre —replicó con una sonrisa.
Percibí que estaba burlándose de mí, lo que me enfadó.
—Pero tengo hambre. Quiero comer.
—Tendrás que esperar.
—Pero quiero comer ahora.
—Es que no hay nada —respondió.
—¿Por qué?
—Porque no hay nada, sencillamente —explicó.
—Pero quiero comer —repetí, y empecé a llorar.
—Pues tendrás que esperar —volvió a decir ella.
—Pero ¿a qué?
—A que Dios nos mande un poco de comida.
—¿Cuándo nos la va a mandar?
—No lo sé.
—¡Pero tengo hambre!
Ella estaba planchando y en ese momento hizo una pausa y me miró con lágrimas en los ojos.
—¿Dónde está tu padre? —me preguntó.
La miré perplejo. Sí, era cierto que mi padre ya llevaba varios días sin venir a casa a dormir y que yo podía hacer todo el ruido que quisiera. Aunque no sabía por qué estaba ausente, me alegraba de que no estuviera con nosotros, prohibiéndome cosas a gritos, pero jamás se me había ocurrido que su ausencia significara que no habría más comida.
—No lo sé —dije.
—¿Quién trae comida a casa? —preguntó mi madre.
—Papá —respondí—. Él siempre traía la comida.
—Bueno, ahora tu padre no está —dijo.
—¿Dónde está?
—No lo sé —respondió.
—Pero tengo hambre —gimoteé, y empecé a golpear el suelo con los pies.
—Tendrás que esperar hasta que yo consiga un trabajo y compre comida —dijo.
A medida que pasaban los días, fui relacionando la imagen de mi padre con mis retortijones, y cada vez que sentía hambre pensaba en él, con una amargura profunda y biológica.
Mi madre, por fin, empezó a trabajar como cocinera, y cada día nos dejaba a mí y a mi hermano solos en el piso con una hogaza de pan y una jarra de té. A la noche, cuando volvía, estaba cansada y abatida y lloraba mucho. A veces, cuando estaba desesperada, nos llamaba y nos hablaba durante horas enteras, diciéndonos que no teníamos padre, que nuestra vida sería distinta de la de otros niños, que debíamos aprender a cuidar de nosotros mismos lo más pronto posible, a vestirnos, a prepararnos la comida, que debíamos hacernos responsables del piso mientras ella trabajaba. Medio asustados, se lo prometíamos solemnemente. No entendíamos qué había ocurrido entre ellos, y esas largas charlas no nos hacían sentir más que un vago temor. Cada vez que le preguntábamos por qué se había marchado nuestro padre, ella nos respondía que éramos demasiado pequeños para entenderlo.
Una noche, mi madre me dijo que, a partir de ese momento, yo debía encargarme de comprar la comida. Me llevó a la tienda de la esquina para mostrarme el camino. Yo estaba orgulloso; me sentía adulto. La tarde siguiente, me colgué la cesta al brazo y bajé por la acera hasta la tienda. Cuando llegué a la esquina, una pandilla de chicos me atrapó, me tiró al suelo, me arrebató la cesta, me robó el dinero y me mandó corriendo a casa, sumido en pánico. Esa noche le conté a mi madre lo que había ocurrido, pero ella no hizo comentario alguno. Se sentó de inmediato, escribió otra nota, me dio más dinero y volvió a mandarme a la tienda. Yo bajé despacio por la escalera y vi a la misma pandilla jugando en la calle. Regresé corriendo a mi casa.
—¿Qué pasa? —preguntó ella.
—Están los mismos chicos —dije—. Me darán una paliza.
—Tienes que superarlo —repuse—. Ahora ve.
—Tengo miedo —contesté.
—Ve y no les prestes atención —insistió ella.
Salí por la puerta y caminé a paso vivo por la acera, rezando por que la pandilla no me molestara, pero cuando llegué a su altura, uno gritó:
—¡Allí está!
Se acercaron a mí y yo hui corriendo hacia mi casa. Me alcanzaron y me arrojaron contra la acera. Yo grité, supliqué, pateé, pero me arrancaron el dinero de la mano. Tiraron de mí hasta ponerme de pie, me dieron unas cuantas bofetadas y me mandaron llorando a casa. Mi madre me recibió en la puerta.
—Me han dado una pppaliza —jadeé—. Me han rrrobado el dinero.
Empecé a subir la escalera, en busca del refugio de mi hogar.
—No entres —me advirtió mi madre.
Me quedé paralizado y la miré fijamente.
—Pero me están persiguiendo —dije.
—Quédate justo donde estás —replicó ella con un tono mortal—. Esta noche te enseñaré a pelear y a defenderte.
Entró en la casa y yo esperé, aterrorizado, preguntándome de qué iba todo eso. Poco después, ella volvió con más dinero y otra nota; también traía un palo largo y grueso.
—Coge este dinero, esta nota y este palo —me ordenó—. Ve a la tienda y compra la comida. Si esos chicos te molestan, pelea.
Yo estaba perplejo. Mi madre me decía que peleara, algo que jamás había hecho hasta ese momento.
—Pero tengo miedo —dije.
—No vuelvas a esta casa hasta que tengas la comida —respondió ella.
—Me van a dar una paliza, me van a dar una paliza —insistí.
—Entonces te quedas en la calle. ¡No vuelvas aquí!
Subí corriendo los escalones y traté de esquivarla para entrar en casa. Sentí una dolorosa bofetada en la mandíbula. Me quedé en la acera, llorando.
—Por favor, déjame que espere hasta mañana —supliqué.
—No —dijo—. ¡Ve ahora mismo! ¡Si vuelves a esta casa sin la comida, te azotaré!
Cerró de un portazo y oí que la llave giraba en la cerradura. Temblé de miedo. Estaba solo en esas calles oscuras y hostiles y había pandillas tras de mí. O me daban una paliza en mi casa o fuera de ella. Agarré el palo, llorando, tratando de razonar. Si recibía la paliza en mi casa, no podía hacer absolutamente nada al respecto, pero si me golpeaban en la calle, tenía una oportunidad de pelear y defenderme. Avancé a paso lento por la acera, acercándome a los chicos de la pandilla, aferrando el palo con fuerza. Tenía tanto miedo que apenas podía respirar. Ya estaba casi a su altura.
—¡Allí está otra vez! —oí gritar.
Me rodearon enseguida y empezaron a tratar de agarrarme la mano.
—¡Os mataré! —amenacé.
Se acercaron más. Enceguecido de temor, agité el palo y sentí que chocaba contra el cráneo de uno de ellos. Volví a sacudirlo y golpeé otro cráneo y luego otro. Me di cuenta de que se me echarían encima si aflojaba aunque sólo fuera un segundo, de modo que seguí luchando para derribarlos, para dejarlos inconscientes, para matarlos, así no podrían contraatacar. Los azotaba con lágrimas en los ojos y los dientes apretados mientras el puro terror que sentía me obligaba a descargar toda mi fuerza en cada golpe. Aticé una y otra vez, dejando caer el dinero y la lista de la compra. Los chicos se dispersaron, lanzando alaridos, cogiéndose la cabeza, mirándome con fijeza, completamente incrédulos. Jamás habían visto un frenesí semejante. Me quedé jadeando, provocándolos, incitándolos a que pelearan. Cuando se negaron, me abalancé sobre ellos y huyeron hacia sus hogares, gritando. Los padres de los chicos salieron corriendo a la calle y me amenazaron, y por primera vez en mi vida les grité a unos adultos, diciéndoles que haría lo mismo con ellos si me molestaban. Por fin encontré la lista de la compra y el dinero y fui a la tienda. En el camino de regreso tenía el palo preparado para utilizarlo inmediatamente, pero no había ni un solo chico a la vista. Esa noche me gané el derecho a transitar las calles de Memphis.
En las mañanas de verano, cuando mi madre ya se había ido a trabajar, yo seguía a un grupo de niños negros —abandonados durante el día por sus padres, que estaban trabajando— hasta el fondo de una inclinada ladera que tenía en la cima una larga hilera de destartalados excusados de madera cuyas partes traseras, que estaban abiertas, nos proporcionaban una cruda y asombrosa vista. Nos acuclillábamos a los pies de la cuesta y dirigíamos la mirada —a una distancia de unos ocho metros— hacia la secreta y fantástica anatomía de mujeres y hombres de piel negra, marrón, amarilla y marfil. Nos pasábamos horas enteras riéndonos, señalando, susurrando, bromeando e identificando a los nuestros mediante las marcas de sus rarezas fisiológicas, comentando la dificultad o la fuerza de propulsión de sus excreciones. Hasta que, finalmente, algún adulto nos veía y nos espantaba con gritos de indignación. En ocasiones, algunos niños de dos o tres años salían de detrás de la colina con la cara manchada y el aliento maloliente. Por fin, apostaron a un policía blanco detrás de los retretes para que los niños no nos acercáramos, y nuestro curso de anatomía humana se pospuso.
Para que no nos metiéramos en líos, muchas veces mi madre nos llevaba a mí y a mi hermano a su trabajo de cocinera. Nos quedábamos en silencio y con hambre en un rincón de la cocina y la mirábamos ir de los fogones al fregadero, del armario a la mesa. A mí siempre me encantaba esperar en las cocinas de los blancos cuando mi madre trabajaba, porque eso significaba que, en ocasiones, recibía mendrugos de pan y carne, aunque muchas veces me arrepentía de haber ido, puesto que el olor a comida que no me pertenecía y que tenía prohibido probar me asaltaba los orificios nasales. Al anochecer, mi madre llevaba los platos calientes al comedor donde se sentaban los blancos y yo me quedaba lo más cerca posible de la puerta para echar un rápido vistazo a las caras blancas reunidas en torno a la abigarrada mesa, comiendo, riendo, hablando. Si ellos dejaban algo, mi hermano y yo comíamos bien, pero si no, nos contentábamos con el pan y el té de siempre.
Ver comer a los blancos me revolvía el estómago vacío y me hacía sentir extrañamente enfadado. ¿Por qué yo no podía comer cuando tenía hambre? ¿Por qué tenía que esperar siempre hasta que otros terminaran? No entendía el motivo de que algunas personas tuvieran comida suficiente y otras no.
Por esa época me atraía de forma irresistible pasearme durante el día mientras mi madre cocinaba en casas de blancos. A una manzana de nuestra casa había un bar delante del cual me dedicaba a holgazanear el día entero. Su interior era un lugar hechizante que me incitaba y me atemorizaba al mismo tiempo. Yo mendigaba monedas y luego espiaba debajo de las puertas batientes a los hombres y mujeres que allí bebían. Cuando algún vecino me ahuyentaba, seguía a los borrachos por la calle, tratando de entender sus misteriosos balbuceos, señalándolos, provocándolos, riéndome, imitándolos, abucheándolos, burlándome de ellos y hostigándolos por sus bandazos y sus sacudidas. Para mí, el espectáculo más divertido era el de una mujer borracha que se tropezaba y se orinaba hasta que la humedad se extendía por sus medias. O contemplaba horrorizado a un hombre teniendo arcadas. Alguien le comentó a mi madre mi afición por aquel bar y ella me dio una paliza, lo que no impidió que siguiera espiando desde las puertas batientes y escuchando las disparatadas charlas de los borrachos cuando ella estaba trabajando.
Una tarde de verano, cuando yo tenía seis años, mientras atisbaba por debajo de las puertas batientes del bar del barrio, un hombre negro me agarró del brazo y me arrastró hacia las humeantes y ruidosas profundidades del recinto. El olor del alcohol me quemó los orificios nasales. Grité y forcejeé, tratando de escaparme, asustado por la multitud de hombres y mujeres que me miraban fijamente, pero él se negó a soltarme. Me levantó, me sentó sobre la barra, me puso su sombrero en la cabeza y pidió un trago para mí. Tanto ellos como ellas, todos achispados, lanzaron gritos de alegría. Alguien trató de meterme un cigarro en la boca, pero yo me retorcí para impedírselo.
—¿Qué tal te sientes ahora, ahí sentado como un hombre, muchacho? —me preguntó uno.
—Emborrachadlo y ya no volverá a espiarnos —señaló alguien.
—Pidámosle copas —añadió otro.
Miré a mi alrededor y parte de mi temor se fue disipando. Me pusieron un whisky delante.
—Bébelo, chico —dijo alguien.
Negué con un movimiento de cabeza. El hombre que me había arrastrado al interior del local insistió en que bebiera, asegurándome que no me haría daño. Rehusé.
—Bebe, te sentará bien —dijo.
Bebí un sorbo y tosí. Todos se echaron a reír. A esas alturas, los parroquianos del bar estaban a mi alrededor, instándome a que bebiera. Di otro sorbo. Luego otro. La cabeza me dio vueltas y me reí. Me pusieron en el suelo y yo empecé a correr, gritando y lanzando risitas, entre el clamor de la multitud. Cuando pasaba delante de cada hombre, bebía un sorbo de la copa que me ofrecían. No tardé en emborracharme.
Uno me llamó, me susurró unas palabras al oído y me dijo que me daría una moneda de cinco centavos si se las repetía a una mujer. Le aseguré que así lo haría; él me dio la moneda, yo corrí hasta ella y grité las palabras. Una gran carcajada inundó el bar.
—No le enseñéis esas cosas al chico —dijo alguno.
—Él no tiene ni idea de lo que acaba de decir —replicó otro.
—Qué vergüenza —dijo una mujer entre risitas.
—Vete a casa, muchacho —me gritó alguien.
Cuando ya estaba anocheciendo, me dejaron marcharme. Avancé tambaleándome por las aceras, borracho, repitiendo obscenidades, para horror de las mujeres que pasaban y diversión de los hombres que volvían a su casa del trabajo.
Mendigar copas en el bar se convirtió en una obsesión. Muchas noches, mi madre me encontraba vagando y aturdido, me llevaba a casa y me daba una paliza, pero a la mañana siguiente, en cuanto se iba al trabajo, yo corría al bar y esperaba a que alguien me dejara entrar y me invitara a un trago. Mi madre se quejó con lágrimas en los ojos al dueño, quien me ordenó que no me acercara a su local, pero los hombres —que no deseaban renunciar a su diversión— seguían invitándome a tragos, me dejaban beber de sus petacas fuera y me instaban a repetir obscenidades.
A los seis años, antes de empezar a ir a la escuela, ya era un borracho. Deambulaba por las calles con una pandilla de chicos mendigando monedas a los viandantes, acechando en las puertas de los bares, aventurándome más lejos de casa cada día. Veía más de lo que alcanzaba a entender y oía más de lo que podía recordar. Lo único que me interesaba de la vida eran esos momentos en que podía mendigar alcohol. Mi madre estaba desesperada. Me golpeaba y luego rezaba y lloraba por mí, implorándome que me portara bien, diciéndome que tenía que trabajar, cosas a las que mi mente descarriada no daba ninguna importancia. Por fin, nos dejó a mi hermano y a mí al cuidado de una anciana negra que me vigilaba a cada momento para impedir que corriera a las puertas de los bares y pidiera whisky. Hasta que mis ansias por beber alcohol desaparecieron y terminé olvidando su sabor.
En la zona del barrio donde vivíamos había muchos colegiales que, por las tardes, paraban a jugar antes de volver a su casa. Dejaban los libros en la acera y yo pasaba las páginas y les hacía preguntas sobre aquellas desconcertantes letras negras. Cuando aprendí a reconocer algunas palabras, le dije a mi madre que quería aprender a leer y ella me alentó. No tardé en arreglármelas para entender la mayoría de los libros infantiles con los que me topaba. Surgió en mí una curiosidad absorbente por lo que ocurría a mi alrededor, y, cuando mi madre volvía a casa después de un agotador día de trabajo, yo la interrogaba de una manera tan incesante respecto de lo que había oído en la calle que ella se negaba a hablar conmigo.
Una fría mañana me despertó y me dijo que, como no había nada de carbón en la casa, se llevaría a mi hermano al trabajo y yo debía quedarme en la cama hasta que llegara la remesa que había encargado. Para el pago, dejó una nota con un poco de dinero debajo del mantel del aparador. Yo volví a dormirme y me despertó el timbre. Abrí la puerta, dejé pasar al repartidor de carbón y le di el dinero y la nota. Él trajo varias fanegas y luego se quedó allí y me preguntó si tenía frío.
—Sí —respondí, tiritando.
Encendió un fuego y luego se sentó a fumar.
—¿Cuánto te debo del cambio? —me preguntó.
—No lo sé —dije.
—Debería darte vergüenza —replicó—. ¿No sabes contar?
—No, señor —contesté.
—Escúchame y repite —me ordenó.
Contó hasta diez y yo lo escuché con mucha atención. Luego me pidió que contara solo y lo hice. A continuación, me hizo memorizar las palabras veinte, treinta, cuarenta, etc., y después me dijo que añadiera uno, dos, tres y así sucesivamente. En más o menos una hora yo había aprendido a contar hasta cien y estaba encantado. Mucho después de que el repartidor de carbón se marchara, me puse a saltar en la cama, vestido con el pijama, contando una y otra vez hasta cien, temiendo que, si dejaba de repetir los números, los olvidaría. Esa noche, cuando mi madre volvió del trabajo, insistí en que se quedara quieta y me escuchara mientras yo contaba hasta cien. Ella estaba atónita. Después de ese episodio, me enseñó a leer y me contaba cuentos. Los domingos yo leía el periódico mientras ella me ayudaba y deletreaba las palabras.
No tardé en convertirme en un fastidio, haciéndole demasiadas preguntas a todo el mundo. Cada suceso que tenía lugar en el barrio, por trivial que fuera, se convertía en asunto mío. Así me topé por primera vez con las relaciones entre blancos y negros, y lo que aprendí me asustó. Aunque yo sabía desde hacía mucho tiempo que había algunas personas a las que llamaban «blancos», eso jamás había significado nada para mí en términos emocionales. Había visto hombres y mujeres blancos en la calle miles de veces, pero jamás me habían parecido «blancos» de una forma particular. Para mí no eran más que personas, igual que otras, y, sin embargo, tenían algo extrañamente distinto, porque yo jamás había estado en contacto estrecho con ninguna de ellas. La mayor parte del tiempo no pensaba en ellas, existían en el paisaje de la ciudad sin más, como un todo. Tal vez mi tardanza en aprender a percibir a las personas blancas como tales procedía del hecho de que muchos de mis parientes tenían aspecto de «blancos». Mi abuela, que era tan blanca como cualquier persona «blanca», jamás me lo había parecido. Y cuando entre las personas negras del barrio corría el rumor de que un hombre «blanco» había golpeado con saña a un chico «negro», yo pensaba que aquel hombre «blanco» tenía derecho a golpear a ese chico, puesto que, ingenuamente, había supuesto que aquel hombre debía de ser el padre del chico. ¿Y no tenían todos los padres, como el mío, derecho a golpear a sus hijos? Según yo lo entendía, el derecho paterno era el único que permitía que un hombre golpeara a un niño, pero cuando mi madre me contó que aquel hombre «blanco» no era el padre del chico «negro», que no tenía ningún parentesco con él, me quedé desconcertado.
—Entonces ¿por qué el hombre «blanco» le dio unos azotes al chico «negro»? —le pregunté a mi madre.
—El hombre «blanco» no le dio unos azotes al chico «negro» —respondió ella—. Golpeó al chico «negro» —puntualizó.
—Pero ¿por qué?
—Eres demasiado pequeño para entenderlo.
—Yo no voy a permitir que nadie me golpee —repuse de forma categórica.
—Entonces deja de correr por la calle como un demonio —dijo mi madre.
Durante mucho tiempo le di vueltas a esa aparentemente injustificada paliza que el hombre «blanco» le había propinado al chico «negro», y cuantas más preguntas me hacía más desconcertante me parecía todo. Ahora, cada vez que veía personas «blancas» las miraba y me preguntaba cómo eran en realidad.
Empecé a asistir al instituto Howard a una edad mayor de lo que me correspondía. Mi madre no había podido comprarme la ropa necesaria para ir presentable. El primer día los chicos del barrio me llevaron a la escuela y cuando llegué al terreno donde se encontraba entré en pánico y sentí deseos de volver a mi casa y postergarlo todo, pero los chicos me cogieron la mano y me obligaron a entrar en el edificio. El miedo me había dejado sin habla y los otros niños tuvieron que identificarme y darle a la maestra mi nombre y mi dirección. Me quedé sentado, escuchando a los alumnos recitar, sabiendo y entendiendo lo que se decía y hacía, pero completamente incapaz de abrir la boca cuando me llamaban. Los que me rodeaban parecían tan seguros de sí mismos que yo había perdido toda esperanza de poder conducirme como ellos.
En el patio, al mediodía, me uní a un grupo de chicos mayores y los seguí por todas partes, escuchando lo que decían y haciéndoles innumerables preguntas. A lo largo de la hora que duraba el recreo de mediodía aprendí todas las palabrotas que describían las funciones fisiológicas y sexuales y descubrí que ya las conocía de antes —las había pronunciado en el bar—, aunque no sabía lo que significaban. Un chico negro y alto recitó unos versos largos y graciosos, repletos de indecencias, que describían las relaciones entre hombres y mujeres, y yo los memoricé palabra por palabra después de escucharlos sólo una vez. Sin embargo, a pesar de mi retentiva, me resultó imposible recitar cuando volví al aula. La maestra me llamó y yo me levanté, con el libro delante de los ojos, pero no logré pronunciar ni una palabra. Sentía la presencia de esos chicos y chicas extraños a mis espaldas, esperando a que leyera, y el temor me paralizó.
Sin embargo, aquel primer día, al salir de la escuela, corrí a casa lleno de alegría con el cerebro repleto de conocimientos subidos de tono y descarados, aunque sin ninguna idea procedente de los libros. Devoré la comida fría que me habían dejado tapada sobre la mesa, cogí una pastilla de jabón y volví corriendo a la calle, dispuesto a demostrar todo lo que había aprendido en la escuela esa mañana. Fui de ventana en ventana y, con el jabón, tracé en grandes letras de imprenta todas las palabrotas que había adquirido. Ya había escrito en casi todas las ventanas del barrio cuando una mujer me detuvo y me llevó a casa. Esa noche visitó a mi madre, le informó de lo que había hecho y la llevó de ventana en ventana para señalarle mis inspirados garabatos. Mi madre se quedó horrorizada. Me exigió que le contara dónde había aprendido esas palabras y se negó a creerme cuando le contesté que en la escuela. Cogió un cubo de agua y una toalla, me agarró de la mano y me llevó hasta una de las ventanas ensuciadas.
—Ahora friégalas hasta que cada palabra desaparezca —me ordenó.
Los vecinos empezaron a acercarse, riendo, murmurando frases de piedad y asombro, preguntándole a mi madre cómo diablos había conseguido yo aprender tanto y tan rápido. Yo, enceguecido de furia, fregaba las palabrotas escritas con jabón. Sollozaba, le suplicaba que me dejara irme y le prometía que jamás volvería a escribirlas, pero ella no cedió hasta que limpié la última. Jamás volví a escribir esa clase de vocablos; me los guardé para mí.
Después de la deserción de mi padre, el fervor religioso de mi madre se impuso en el hogar y con frecuencia me llevaba a la escuela dominical de catequesis, donde me encontraba con el representante de Dios, encarnado por un predicador alto y negro. Un domingo, mi madre lo invitó a casa y le ofreció pollo frito para cenar. Yo estaba feliz, no porque fuera a venir el predicador, sino por el pollo. También había invitado a uno o dos vecinos, pero, tan pronto llegó el predicador, su presencia empezó a molestarme, puesto que de inmediato me di cuenta de que él, al igual que mi padre, estaba acostumbrado a hacer las cosas a su manera. Cuando llegó la hora de la cena, me sentaron a la mesa entre adultos que hablaban y reían. En el centro había una enorme fuente de pollo frito, marrón y resplandeciente. Comparé el cuenco de sopa que tenía delante con el pollo crujiente y me decanté por este. Los demás empezaron a tomar la sopa, pero yo no podía tocar la mía.
—Tómate la sopa —dijo mi madre.
—No quiero —respondí.
—No puedes comer nada más hasta que termines la sopa —repuso ella.
El predicador ya había acabado la suya y había pedido que le pasaran la fuente de pollo. Eso me dio rabia. Él sonreía, inclinaba la cabeza a un lado y otro y elegía las mejores piezas. Yo me obligué a tragar una cucharada de sopa y levanté la mirada para ver si mi velocidad era equivalente a la del predicador. No lo era. Ya había huesos pelados de pollo en su plato y estaba cogiendo más. Traté de tomar la sopa más rápido, pero era inútil, las otras personas ya estaban sirviéndose pollo y en la fuente ya había menos de la mitad. Me di por vencido y contemplé desesperado cómo se esfumaban las piezas de pollo frito.
—Tómate la sopa o no comerás nada de pollo —me advirtió mi madre.
La miré con expresión suplicante, sin responder. Los pedazos de pollo desaparecían uno tras otro y yo no podía tomar nada de sopa. Me puse rojo de furia. El predicador reía y hacía bromas y todos los adultos lo escuchaban absortos. El odio cada vez mayor que sentía por él finalmente se volvió más importante que Dios o la religión y ya no pude contenerme. Me levanté de la mesa de un salto, sabiendo que lo que hacía debería avergonzarme, pero, incapaz de detenerme, chillé y salí corriendo de la sala.
—¡El predicador va a comerse todo el pollo! —vociferé.
Él echó la cabeza hacia atrás y soltó una fuerte carcajada, pero mi madre estaba enfadada y anunció que yo no iba a cenar nada debido a mis malos modales.
Una mañana, cuando me desperté, mi madre me explicó que iríamos a ver a un juez que iba a obligar a mi padre a que nos mantuviera a mí y a mi hermano. Una hora más tarde, los tres estábamos sentados en una sala inmensa y llena de gente. Me sentía abrumado por la gran cantidad de caras y por las voces que decían cosas que yo no entendía. Vi en lo alto una cara blanca que mi madre me explicó que era la del juez. En el otro extremo de aquella enorme sala estaba mi padre, sonriendo, seguro de sí mismo, mirándonos. Ella me advirtió de que no me dejara engañar por su actitud amistosa. Me dijo que el juez podría hacerme preguntas y que, si las hacía, yo debía responder con la verdad. Accedí, aunque con la esperanza de que no me preguntara nada.
Por algún motivo, todo aquello me parecía inútil. Sentía que, si mi padre hubiera querido alimentarme, ya lo habría hecho, más allá de lo que ordenara un juez. Y, además, no quería que él me alimentara; pasaba hambre, pero mis pensamientos sobre la comida no estaban relacionados con él. Esperé, cada vez más inquieto y hambriento. Mi madre me dio un bocadillo reseco y yo empecé a masticarlo mientras miraba todo lo que ocurría, con ganas de volver a casa. Por fin oí que la llamaban. Ella se levantó y rompió a llorar tan copiosamente que durante unos instantes no pudo hablar, hasta que se las arregló para decir que su marido los había abandonado a ella y a sus dos hijos, que los críos estaban hambrientos, que siempre pasaban hambre, que ella trabajaba y que trataba de criarlos sola. Luego llamaron a mi padre; él se acercó con una actitud desenfadada y sonriendo. Trató de besar a mi madre, pero ella apartó la cara. Sólo oí una frase de todo lo que él dijo.
—Hago lo que puedo, señoría —balbuceó con una sonrisa.
Me había resultado doloroso quedarme allí sentado viendo llorar a mi madre y reír a mi padre, y me alegré cuando salimos a la calle soleada. Ya en casa, ella volvió a echarse a llorar y se quejó de lo injusto que había sido el juez al aceptar la palabra de mi padre. Después del episodio del tribunal, intenté olvidarme de él: no lo odiaba, simplemente no quería pensar en él. Con frecuencia, cuando pasábamos hambre, mi madre me suplicaba que me presentara en el lugar de trabajo de mi padre y le pidiera un dólar, diez céntimos, cinco… Pero yo jamás accedía. No quería verlo.
Ella cayó enferma y el problema de la comida se convirtió en una agonía aguda y cotidiana. El hambre nos acompañaba siempre. A veces los vecinos nos daban comida o llegaba una carta por correo con un billete de un dólar que nos mandaba mi abuela. Era invierno y, cada mañana, yo compraba diez céntimos de carbón en la carbonería de la esquina y lo llevaba a casa en bolsas de papel. Durante un tiempo dejé de asistir a la escuela para esperar a que mi madre se recuperase; luego la abuela vino a visitarnos y reanudé los estudios.
Por las noches tenían lugar unas largas y vacilantes discusiones sobre la posibilidad de que nos fuéramos a vivir con ella, pero no sucedió nada de eso. Tal vez no contábamos con dinero suficiente para comprar el billete de ferrocarril. Mi padre, enfadado por haber tenido que presentarse en el tribunal, terminó rechazándonos del todo. Oí unas extensas conversaciones, susurradas y airadas, sobre que «habría que matar a esa mujer por haber roto un hogar». Lo que me fastidiaba era que todos hablaban sin cesar, pero nadie actuaba. Si alguien hubiera sugerido que había que matar a mi padre, tal vez me habría interesado. Si alguien hubiera sugerido que no había que mencionar su nombre jamás, habría estado de acuerdo, sin duda alguna. Si alguien hubiera sugerido que nos mudásemos a otra ciudad, me habría alegrado, pero no había más que conversaciones interminables que no conducían a ningún lado, y yo empecé a quedarme fuera el mayor tiempo posible, prefiriendo la sencillez de la calle a las charlas preocupadas e inútiles de casa.
Al final, llegó el momento en que ya no pudimos seguir pagando el alquiler de nuestro deprimente piso. Los escasos dólares que la abuela nos había dejado antes de volver a su casa se habían esfumado. Mi madre, medio enferma y totalmente desesperada, recorrió las instituciones de beneficencia en busca de ayuda. Encontró un orfanato donde accedieron a hacerse cargo de mi hermano y de mí siempre que ella trabajara y efectuara algunas pequeñas contribuciones. A mi madre le molestaba mucho separarse de nosotros, pero no tenía alternativa.
El orfanato se encontraba en un edificio de madera de dos plantas situado en un verde prado y rodeado de árboles. Una mañana, nos acompañó a mi hermano y a mí hasta allí y nos pusieron a cargo de una mulata alta y macilenta que se hacía llamar señorita Simon. Ella se quedó prendada de mí y yo estaba tan asustado que no podía hablar; me dio miedo tan pronto la vi, y ese temor se mantuvo durante toda mi estancia en el hogar.
El establecimiento estaba atestado de niños y siempre había un ruido ensordecedor. La rutina cotidiana me resultaba confusa y nunca la entendí del todo. Los sentimientos más perdurables que tenía cada día eran hambre y miedo. Comíamos sólo dos veces al día, y las raciones eran escasas. Cada noche, justo antes de ir a la cama, nos daban una rebanada de pan untada de melaza. Los niños eran callados, hostiles y vengativos y protestaban todo el tiempo por el hambre que pasaban. Reinaba una atmósfera generalizada de nerviosismo e intriga, de críos delatándose entre sí, a los que dejaban sin comer a modo de castigo.