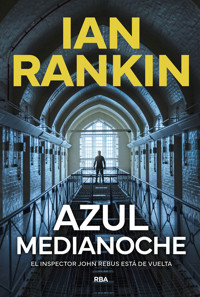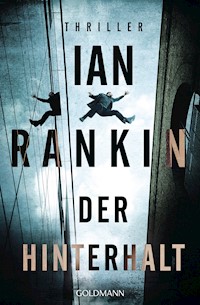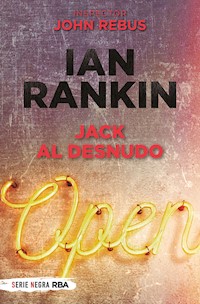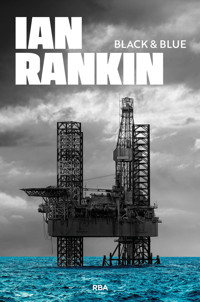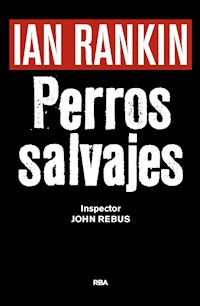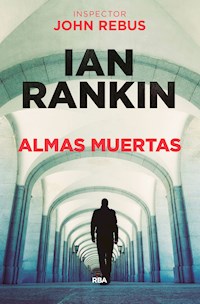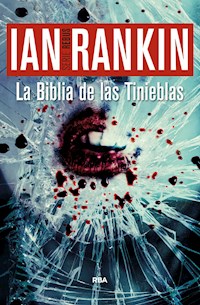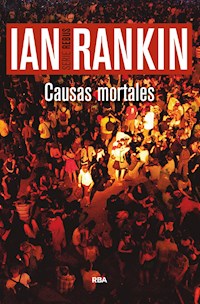
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
En agosto de 1993, en pleno Festival de Edimburgo, un cadáver cruelmente torturado es hallado en las turísticas calles subterráneas de la ciudad. Los indicios apuntan a la autoría de un grupo de fanáticos sectarios y unionistas del Úlster. Sin embargo, las pesquisas del inspector Rebus abrirán un abismo aún mayor: Rebus está en la cima de un volcán de delincuencia, política y caos que está a punto de entrar en erupción.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 528
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Título original: Mortal Causes
© John Rebus Ltd., 1994.
© de la traducción: Antonio Padilla Esteban, 2015.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2015. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: OEBO914
ISBN: 9788490566701
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
AGRADECIMIENTOS
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IAN RANKIN JOHN REBUS
IAN RANKIN MALCOLM FOX
NOTAS
AGRADECIMIENTOS
Son muchas las personas que me han ayudado en este libro. Me gustaría darle las gracias a la gente de Irlanda de Norte por su generosidad y por su vitalidad. Tengo que agradecer en particular la colaboración de unas cuantas personas cuyos nombres no puedo dar o a quienes no les gustaría que los diese. Vosotros sabéis quiénes sois.
Gracias también a: Colin y Liz Stevenson, por intentarlo; a Gerald Hammond, por su conocimiento de las armas; a los funcionarios de la policía de la ciudad de Edimburgo y de la Lothian y Borders, que nunca parecen molestarse por las historias que cuento de ellos; a David y a Pauline, por su ayuda con el Festival.
El mejor libro sobre la cuestión de los grupos paramilitares protestantes es el del profesor Steve Bruce, The Red Hand (Oxford University Press, 1992). Una cita de este libro: «No puede hablarse de un “problema de Irlanda del Norte” para el que existe una solución. Lo que hay es un conflicto en el que habrá ganadores y perdedores».
La acción de Causas mortales tiene lugar en un verano ficcionalizado, el de 1993, antes del atentado con bomba en Shankill Road y su sangrienta resaca.
¿Quizá la terrible incapacidad de Edimburgo para hablar a las claras,
el silencio de Edimburgo sobre lo que tendría que decir,
no es sino el silencio que precede a la tormenta,
ahora que el estallido liberador es tan opresivamente inmediato?
HUGH MCDIARMID
We’re gonna be just dirt in the ground.
TOM WAITS
Ya podía gritar todo lo que quisiera.
Se encontraban bajo tierra, en un lugar que no conocía, un lugar viejo y frío pero iluminado con electricidad. Y lo estaban sometiendo a un castigo. La sangre le corría por el cuerpo hasta caer en el suelo de tierra. Podía oír unos sonidos semejantes a voces lejanas, algo que estaba más allá de la respiración de los hombres que lo rodeaban. Unos fantasmas, se dijo. Gritos y risas, los sonidos propios de una buena noche de farra por la calle. Pero tenía que estar equivocado: la noche le estaba yendo muy mal.
Los desnudos dedos de los pies apenas alcanzaban a tocar el suelo. Los zapatos se le habían salido y quedado atrás cuando lo bajaron a rastras por las escaleras de piedra. Los calcetines no tardaron en correr la misma suerte. Era presa del dolor, pero el dolor podía remediarse. El dolor no era eterno. Se preguntó si podría volver a caminar. Se acordó del momento en que el cañón de la pistola le tocó la parte posterior de la rodilla, enviando ondas de energía pierna arriba y pierna abajo.
Tenía los ojos cerrados. Sabía que, en caso de abrirlos, vería las salpicaduras de su propia sangre en la pared encalada, la pared que daba la impresión de arquearse en su dirección. Los dedos de los pies seguían moviéndose contra el suelo, acariciando la sangre cálida. Cada vez que trataba de hablar sentía que la cara se le resquebrajaba, por efecto de las lágrimas saladas y el sudor reseco.
Qué rara era la forma que tu vida podía adoptar. De niño a lo mejor te querían, pero luego igual resultabas ser una mala persona. O tal vez tus padres eran unos monstruos, pero después crecías puro. Su vida no había sido ni lo uno ni lo otro. O, mejor dicho, había sido las dos cosas, pues le habían querido y le habían vuelto la espalda en igual medida. Tenía seis años y estaba estrechándole la mano a un hombre corpulento. Entre ambos debería haberse dado mayor afecto, pero no resultó ser el caso, por las razones que fueran. Tenía diez años y su madre parecía estar exhausta mientras lavaba los platos encorvada sobre el fregadero. Sin advertir que él estaba en el umbral, se detuvo para que sus manos descansaran sobre el borde del fregadero. Tenía trece años y lo estaban iniciando como miembro de la primera de las pandillas. Sacaron una baraja de naipes y le despellejaron los nudillos con el borde del mazo. Se turnaron a la hora de hacerlo, los once de la pandilla. Le dolió hasta que consideraron que ya era miembro de pleno derecho.
Resonaron unas pisadas que se arrastraban. Y el cañón de la pistola se cernió sobre su nuca, y envió nuevas ondas por su cuerpo. ¿Cómo era posible que algo pudiera ser tan frío? Respiró con fuerza; sentía el esfuerzo en los omóplatos. No podía haber un dolor más intenso que el que sentía en ese momento. Notó una respiración trabajosa junto a su oído y, a continuación, las palabras resonaron otra vez:
—Nemo me impune lacessit.
Abrió los ojos y vio a los fantasmas. Estaban en una taberna llena de humo, sentados a una larga mesa rectangular, levantando las copas de vino o cerveza. Una mujer joven estaba repantigada en el regazo de un hombre con una sola pierna. Las copas tenían tallo, pero no base; era imposible dejarlas en la mesa sin haberlas apurado antes. Estaban haciendo un brindis. Los elegantes se entremezclaban con los mendigos. No había divisiones, no en la penumbra de la taberna. En ese momento todos le miraron e hizo lo posible por sonreír.
Sintió —pero no oyó— el estallido final.
1
Tal vez se tratase de la peor noche de sábado del año entero, y por esa razón al inspector John Rebus le había tocado el turno de guardia. Dios estaba en su cielo, vigilándolo todo. Esa tarde se había jugado el derbi futbolístico, los Hibs contra los Hearts en el estadio de Easter Road. Los hinchas que volvían hacia el barrio oeste y más allá habían hecho parada en el centro de la ciudad para beber en exceso y disfrutar de algunas de las imágenes y sonidos del Festival.
El Festival de Edimburgo era la cruz con que Rebus tenía que cargar. Se había pasado años haciéndole frente, tratando de evitarlo, maldiciéndolo y viéndose atrapado por él. Había quienes decían que el Festival no terminaba de encajar con el carácter de Edimburgo, una ciudad que durante la mayor parte del año daba la impresión de ser un tanto mortecina, moderada y refrenada. Eran tonterías; la historia de Edimburgo estaba preñada de comportamientos licenciosos y escandalosos. Pero el Festival, y el Festival Fringe, eran otra cosa. El Festival y el Fringe se nutrían del turismo, y con los turistas siempre llegaban los problemas. Los carteristas y los ladrones especializados en el robo con escalo acudían a la ciudad como si en ella estuviera celebrádose una convención de su gremio, mientras que los hinchas futbolísticos, que por lo general se mantenían alejados del centro urbano, de pronto se convertían en sus más apasionados defensores y les buscaban las cosquillas a los invasores forasteros sentados en las terrazas de los cafés muy a la moda diseminados a lo largo de High Street.
Cabía la posibilidad de que esa noche estallaran enfrentamientos entre unos y otros.
—En la calle hay un follón de mil demonios —acababa de comentar un agente, mientras descansaba un momento en la cantina.
Rebus no lo dudaba ni lo más mínimo. Los inspectores de paisano del Departamento de Investigación Criminal se presentaban con nuevos detenidos cada dos por tres, y las celdas estaban llenándose de manera sostenida. Harta de su marido borracho, una mujer le había metido los dedos en la picadora de carne de la cocina. Alguien estaba dedicándose a taponar con pegamento extrafuerte las ranuras de salidas de billetes de los cajeros automáticos; luego regresaba, las desatascaba con un martillo y un cincel y se quedaba con el dinero. En la zona de Princes Street se habían producido varios tirones de bolsos. Y la Banda de la Lata estaba volviendo a las andadas.
Los miembros de la Banda de la Lata utilizaban una fórmula muy sencilla. Se apostaban en las paradas de autobús y ofrecían un trago de su lata de cerveza o refresco. Todos eran hombretones de aspecto amenazador, de forma que la víctima siempre aceptaba el ofrecimiento de beber, sin saber que en la cerveza o refresco había pastillas machacadas de Mogadon u otros sedantes de efecto rápido. Cuando la víctima perdía el conocimiento, los pandilleros se hacían con su dinero y pertenencias de valor. Uno se despertaba con la cabeza como un bombo o, en el caso más grave, sometido a un lavado de estómago en el hospital. Y también se despertaba con los bolsillos vacíos.
A todo esto, se había producido una nueva amenaza de bomba, pero con la particularidad de que en aquella ocasión no se la habían comunicado a la emisora Lowland Radio, sino a un periódico. Rebus se había pasado por la redacción para tomarle declaración al periodista que había atendido la llamada. La redacción era un pandemonio de críticos encargados de cubrir el Festival y el Fringe y ocupados en escribir sus reseñas. El periodista leyó sus notas y explicó:
—El que llamó se limitó a decir que o suspendíamos el Festival o lo lamentaríamos.
—¿Le parece que hablaba en serio?
—Sí. Ya lo creo que sí.
—¿Tenía acento irlandés?
—Es la impresión que tuve.
—¿No era un acento irlandés de pega?
El periodista se encogió de hombros. Le corría prisa redactar algún artículo, de forma que Rebus le dejó que se ocupara de lo suyo. Era la tercera llamada en una semana y todas ellas amenazaban con una bomba o con perturbar el desarrollo del Festival de alguna otra manera. La policía se estaba tomando en serio la amenaza. ¿Acaso podía permitirse otra cosa? Por el momento no se había informado a los turistas, pero sí que se había recomendado a los diferentes locales y recintos que hicieran comprobaciones de seguridad antes y después de cada actuación.
De vuelta en St Leonard’s, Rebus informó de lo sucedido al comisario jefe y se puso a acabar el papeleo pendiente. Masoquista como era, disfrutaba bastante con el turno de los sábados. Uno veía las muchas caras de la ciudad. Y podía asomarse a atisbar el alma gris de Edimburgo. El pecado y el mal no eran negros —asunto sobre el que en cierta ocasión había debatido con un sacerdote—, sino de un impersonal tono gris. Uno lo veía a lo largo de toda la noche, en los grisáceos rostros inquisitivos de los malhechores y de los resentidos, de los maridos que les pegaban a sus mujeres, de los adolescentes que tiraban de cuchillo. Miradas vacías, desprovistas de toda inquietud que no tuviera que ver con la propia persona. Y uno rezaba, si era John Rebus, rezaba por que el menor número posible de personas tuviera que conocer tan de cerca esa gigantesca mediocridad grisácea.
Y uno luego iba a la cantina y bromeaba con los compañeros, con una sonrisa postiza en el rostro, estuviera escuchando o no.
—Inspector, ¿conoce el chiste del calamar con bigote que entra en un restaurante y...?
Rebus dejó de oír el chiste del agente y se volvió hacia su teléfono, que estaba sonando.
—Inspector Rebus.
Escuchó un momento y la sonrisa se esfumó de su cara. Colgó y echó mano a la chaqueta colgada del respaldo de la silla.
—¿Malas noticias? —preguntó el agente.
—No lo sabes bien, hijo mío.
High Street estaba atestada de gente, sobre todo de mirones y curiosos. Por todas partes surgían jóvenes que trataban de insuflar entusiasmo por las producciones del Fringe en las que estaban colaborando. ¿Colaborando? Lo más probable era que fuesen los protagonistas de dichas obras. No hacían más que poner folletos en unas manos ya de por sí llenas de papeles semejantes.
—Solo por dos libras. ¡Lo mejor que se puede ver en el Fringe!
—¡No verá otro espectáculo igual!
Había malabaristas, así como personas con las caras pintadas y una cacofonía de disonancias musicales. ¿En qué otro punto del globo podía darse una infernal barahúnda de músicos ambulantes pertrechados con gaitas, banjos y mirlitones?
Los lugareños decían que aquella edición del Festival estaba resultando más tranquila que la anterior. Decían lo mismo todos los años. Rebus se preguntó si alguna vez se habría producido algún momento culminante de verdad. Por su parte, lo encontraba más que suficientemente animado.
La noche era cálida, pero llevaba cerrada la ventanilla del coche. Incluso así, mientras avanzaba poco a poco por la calle adoquinada, la gente insistía en poner folletos bajo los limpiaparabrisas, con lo que le dificultaban la visibilidad. Su cara de malas pulgas no le servía de nada ante las indestructibles sonrisas de todos aquellos estudiantes de arte dramático. Eran las diez y el sol apenas acababa de ponerse; era lo bueno del verano escocés. Trató de imaginarse en una playa desierta o agazapado en lo alto de una montaña, a solas con sus pensamientos. Pero ¿a quién estaba tratando de engañar? John Rebus siempre estaba a solas con sus pensamientos. Y en lo que en este momento estaba pensando era en tomarse una copa. Los bares tardarían una o dos horas en cerrar, a no ser que hubieran solicitado —y obtenido— uno de los permisos para cerrar tarde que a veces se concedían como gesto de deferencia durante el Festival.
Se encaminaba hacia el imponente edificio City Chambers, situado al otro lado de la catedral de Saint Giles. Bastaba con salir de High Street y cruzar bajo uno o dos arcos de piedra para llegar al pequeño aparcamiento al aire libre enclavado frente al propio City Chambers. Había un agente uniformado de guardia bajo uno de los arcos. Reconoció a Rebus, asintió con un cabeceo y dio un paso atrás para dejarlo pasar. Rebus aparcó su automóvil junto a un coche patrulla, apagó el motor y salió.
—Buenas noches, señor.
—¿Dónde está?
El agente señaló con la cabeza una puerta cercana a uno de los arcos, inscrita en una pared lateral del edificio. Echaron a andar hacia allí. Una mujer joven estaba de pie junto a la puerta.
—Inspector —dijo.
—Hola, Mairie.
—Le he dicho que se fuera, señor —se disculpó el agente.
Mairie Henderson no le hizo caso. Tenía la mirada fija en Rebus.
—¿Qué es lo que pasa?
Rebus le guiñó un ojo.
—La logia, Mairie. Ya se sabe que las reuniones siempre las hacemos en secreto. —Mairie frunció el ceño—. Bueno, pues deme una oportunidad. Supongo que va a ver alguno de los espectáculos, ¿no?
—Iba a hacerlo. Hasta que me fijé en todo ese follón.
—El sábado es tu día libre, ¿no?
—Los periodistas no tenemos días libres, inspector. ¿Qué hay al otro lado de la puerta?
—La puerta tiene unos paneles de cristal, Mairie. Compruébalo tú misma.
Pero a través de los cristales tan solo se veía un estrecho rellano con unas puertas al otro lado. Una de ellas estaba abierta y permitía atisbar unas escaleras que descendían. Rebus se volvió hacia el agente.
—Tratemos de acordonar bien la zona, compañero. Por donde están los arcos, para mantener alejados a los turistas antes de que empiecen los espectáculos. Pida refuerzos por radio, si hace falta. Discúlpame, Mairie.
—¿Entonces sí que va a haber espectáculo?
Rebus pasó junto a ella y abrió la puerta. Entró y la cerró a sus espaldas. Enfiló las escaleras, que estaban iluminadas por una bombilla solitaria. Al frente se oían voces. Al llegar al primer descansillo, torció por una esquina y se acercó al grupo. Dos muchachas adolescentes y un joven, sentados o acuclillados en el suelo. De pie, a su lado, se encontraban un agente uniformado y un hombre a quien Rebus reconoció como un médico de la zona. Todos lo miraron al llegar.
—Este es el inspector —indicó el agente a los jóvenes—. Bueno, ahora mismo vamos para allí. Vosotros tres, quedaos donde estáis.
Rebus pasó junto a los adolescentes y vio que el médico se los quedaba mirando con preocupación. Hizo un guiño y le dijo que se repondrían. El médico no parecía estar tan seguro.
Los tres hombres enfilaron el segundo tramo de las escaleras. El agente llevaba una linterna en la mano.
—Hay luz eléctrica —explicó—, pero un par de bombillas no funcionan.
Echaron a andar por un pasillo angosto. El techo, bajo, se veía aún más disminuido por los conductos de ventilación, calefacción y demás. Por el suelo había tubos de andamio sin montar. Bajaron por unas escaleras recién instaladas.
—¿Sabe dónde estamos? —preguntó el agente.
—Mary King’s Close —contestó Rebus.
Tampoco era que hubiese estado allí abajo, no exactamente. Pero sí que había estado en otras viejas calles subterráneas similares, todas ellas bajo High Street. Y sabía de la existencia de Mary King’s Close.
—La leyenda dice que en el siglo XVII hubo una epidemia de peste —le contó el agente—, y que los habitantes murieron o se marcharon para siempre. Y luego se declaró un incendio. Así que bloquearon los dos extremos de la calle. Y cuando la reconstruyeron, lo hicieron sobre la misma calle en ruinas. —Con la linterna iluminó el techo, que en ese punto estaba a tres o cuatro pisos de altura—. ¿Ven esa gran losa de mármol? Es el suelo de City Chambers. —Sonrió—. El año pasado me apunté a la visita guiada.
—Increíble —repuso el médico. Se volvió hacia Rebus y añadió—: Soy el doctor Galloway.
—Y yo el inspector Rebus. Gracias por haber venido tan rápido.
El médico hizo caso omiso y dijo:
—Usted es amigo de la doctora Aitken, ¿verdad?
Ah... Patience Aitken. En ese momento estaría en casa, con las piernas cruzadas en el sofá, con uno de sus gatos y un libro edificante en el regazo, mientras en la sala sonaba música clásica aburrida. Rebus asintió con un cabeceo.
—Compartimos consulta durante un tiempo —le aclaró el doctor Galloway.
Habían llegado a Mary King’s Close, una calle estrecha y bastante empinada emplazada entre edificaciones de piedra. Un tosco canalillo de desagüe corría por un lado de la calle. Había pasillos que llevaban a pequeños recintos en sombras. Según el agente, en uno de ellos había una panadería, cuyos hornos estaban intactos. El agente estaba comenzando a poner a Rebus de los nervios.
Había más conductos y cañerías, tramos de cable eléctrico. El extremo más alejado de la calle aparecía bloqueado por el hueco de un ascensor. Había indicios de reformas por todas partes: sacos de cemento, andamios, cubos y palas. Rebus señaló una lámpara de arco voltaico.
—¿Podemos encenderla?
El agente supuso que sí. Rebus miró en derredor. El lugar no era particularmente húmedo o frío; tampoco se veían telarañas. El aire daba la impresión de ser fresco. Y, sin embargo, se encontraban a tres o cuatro pisos por debajo de la superficie. Rebus cogió la linterna e iluminó una puerta abierta. Al final del pasillo se veía un retrete, con la tapa de madera levantada. La siguiente puerta daba a una gran estancia abovedada, con las paredes encaladas y el suelo de tierra.
—Es la vinatería —indicó el agente—. La puerta de al lado corresponde a la carnicería.
Así era. La sala también era abovedada, con las paredes encaladas y el piso de tierra. Pero de su techo pendían numerosos ganchos de hierro, ennegrecidos y gastados, que en su momento habían servido para colgar la carne.
De uno de ellos seguía colgando carne.
Era el cuerpo sin vida de un hombre joven. Tenía el pelo liso y oscuro, pegado a la frente y el cuello. Le habían atado las manos, y la soga pendía de un gancho, de tal forma que el cadáver colgaba estirado al máximo, con los nudillos cerca del techo y las puntas de los pies rozando el suelo. También le habían amarrado los tobillos. Había sangre por todas partes, como subrayó el repentino encendido de la lámpara de arco voltaico, que proyectó luces y sombras por el techo y las paredes. Se respiraba un ligero olor a putrefacción, pero gracias a Dios no había moscas. El doctor Galloway tragó saliva, y su nuez pareció querer batirse en retirada; al momento dio un paso atrás y empezó a vomitar. Rebus trató de calmar los latidos de su corazón. Caminó en torno al cadáver, manteniendo las distancias por el momento.
—Cuénteme —repuso.
—Verá, señor —comenzó el agente—. Los tres jóvenes de arriba tuvieron la idea de bajar aquí. El lugar lleva un tiempo cerrado a las visitas, desde que empezaron las obras de reforma, pero igualmente les dio por bajar. Se cuentan muchas historias de fantasmas en relación con este lugar. Se habla de perros sin cabeza y...
—¿Cómo consiguieron la llave?
—El tío abuelo del chaval es uno de los guías de las visitas para turistas. Está jubilado, pero antes era arquitecto, urbanista o algo por el estilo.
—Así que vinieron en busca de fantasmas y se encontraron con esto.
—Justamente, señor. Volvieron corriendo a High Street y se tropezaron conmigo y con el agente Andrews. Al principio pensamos que nos estaban tomando el pelo.
Rebus ya no estaba escuchando. Cuando volvió a hablar, no se dirigió al agente.
—Pobre cabrón... Mira lo que te han hecho.
Aunque aquello era contrario a las normas, se acercó y tocó el pelo del muchacho. Seguía estando ligeramente húmedo. Lo más probable era que hubiese muerto el viernes por la noche, lo que significaba que se había pasado el fin de semana colgado de ese lugar, el tiempo suficiente para que cualquier posible indicio o pista se enfriaran tanto como sus propios huesos.
—¿Qué le parece, señor?
—Disparos. —Rebus miró las salpicaduras de sangre en la pared—. Un arma con balas de alta velocidad. Le dispararon en la cabeza, en los codos, en las rodillas y en los tobillos. —Respiró hondo y concluyó—: Le han aplicado lo que llaman «un paquete de seis».
Se oyeron unas pisadas que llegaban por la calle subterránea, acompañadas por el inestable haz de luz de otra linterna. Dos figuras aparecieron en el umbral, con las siluetas recortadas por la lámpara de arco voltaico.
—Tómeselo con un poco de calma, doctor Galloway —le dijo un vozarrón masculino a la figura acuclillada junto a la pared.
Rebus sonrió al reconocer aquella voz.
—Cuando quiera, doctor Curt —lo invitó.
El patólogo forense entró en la sala y le estrechó la mano a Rebus.
—La ciudad subterránea es toda una sorpresa.
Su acompañante, una mujer, se acercó.
—¿Ustedes dos se conocen? —El doctor Curt estaba hablando como lo haría el anfitrión en una fiesta—. Inspector Rebus, le presento a la señora Rattray, de la fiscalía.
—Caroline Rattray.
La mujer le estrechó la mano a Rebus. Era alta, tan alta como aquellos dos hombres, con el cabello largo y oscuro recogido en la nuca.
—Caroline y yo estábamos cenando después del ballet cuando nos llegó la llamada —explicó Curt—. De forma que pensé en venir con ella y matar dos pájaros de un tiro... Es una forma de hablar.
Curt exudaba aromas a buena comida y buena bebida. Tanto ella como la ayudante del fiscal iban vestidos para salir de noche, si bien la chaquetilla de Caroline Rattray ahora mostraba algunas blancas manchas de polvo de yeso. Rebus se acercó para limpiarle el polvo de la prenda, y en ese momento la mujer vio el cadáver por primera vez. Apartó la mirada de inmediato. Rebus lo comprendió. Sin embargo, Curt se estaba acercando al muerto como si de otro invitado a la fiesta se tratara. Se detuvo y se calzó unos chanclos de plástico sobre los zapatos.
—Siempre llevo algún que otro par en el coche —explicó—. Nunca se sabe cuándo vas a necesitarlos.
Se acercó al cuerpo, examinó la cabeza un momento y se giró hacia Rebus.
—El doctor Galloway lo ha visto bien, ¿verdad?
Rebus asintió con un lento cabeceo. Sabía lo que llegaría a continuación. Había visto a Curt examinar cuerpos decapitados, cuerpos destrozados y cuerpos que eran poco más que torsos o se habían fundido hasta adquirir la consistencia de la manteca, y el patólogo siempre decía lo mismo.
—El pobrecito está muerto.
—Gracias por la información.
—Supongo que los refuerzos están en camino, ¿verdad?
Rebus asintió con un cabeceo. Los refuerzos estaban en camino. Una furgoneta, para empezar, con todo lo necesario para la investigación inicial de la escena del crimen. Funcionarios de la policía, luces y cámaras, bolsas para recogida de pruebas y, por supuesto, una bolsa de cadáveres. En ocasiones también venía un equipo del departamento forense, cuando la causa de la muerte resultaba muy poco clara o la escena del crimen estaba hecha un desastre.
—Supongo —aventuró Curt— que la representante de la fiscalía convendrá en que hay indicios de asesinato, ¿no es así?
Rattray asintió con la cabeza, obstinándose en no mirar.
—Bueno, está claro que no ha sido un suicidio —comentó Rebus.
Caroline Rattray se giró hacia la pared, pero, al encontrarse ante las salpicaduras de sangre, apenas tardó un instante en dirigirse al umbral, donde el doctor Galloway se limpiaba la boca con un pañuelo.
—Será mejor que llame para que me traigan las herramientas. —Curt estaba estudiando el techo—. ¿Alguien tiene idea de lo que este lugar era antes?
—Una carnicería, señor —respondió el agente, muy contento de poder ayudar—. Al lado había una vinatería y varias viviendas. Todavía se puede entrar en ellas. —Se volvió hacia Rebus—. Señor, ¿qué es eso de un paquete de seis?
—¿Un paquete de seis? —repitió Curt.
Rebus se quedó mirando el cadáver colgado del techo.
—Es un tipo de castigo —explicó con voz pausada—. Aunque la idea es que la víctima no llegue a morir. ¿Qué es eso que hay en el suelo?
Señaló allí donde los dedos de los pies del muerto rozaban el suelo plagado de manchas oscuras.
—Parece que las ratas han estado mordisqueando los dedos de los pies —repuso Curt.
—No, no me refiero a eso.
En la tierra había unos surcos poco profundos, tan anchos que solo podía haberlos labrado un pie humano muy grande. Era posible distinguir cuatro letras toscamente escritas de ese modo.
—¿Qué es lo que pone? ¿Neno...? ¿Nemo?
—También podría ser Memo —sugirió el doctor Curt.
—El capitán Nemo —dijo el agente—. El protagonista de Veinte mil leguas de viaje submarino.
—De Julio Verne —convino Curt.
El agente negó con la cabeza.
—No, señor. De Walt Disney —replicó.
2
El domingo por la mañana, Rebus y la doctora Patience Aitken decidieron olvidarse de todo y quedarse en la cama. Rebus salió un momento a comprar cruasanes y periódicos en la tienda de la esquina y desayunaron con la bandeja sobre los edredones, leyendo estas y aquellas secciones de los periódicos, y haciendo caso omiso de muchas de ellas.
No se mencionaba el macabro hallazgo efectuado en Mary King’s Close la noche anterior. La noticia se había dado a conocer demasiado tarde como para publicarse. Pero Rebus sabía que algo dirían en los noticiarios radiofónicos locales, de forma que —por una vez en la vida— se alegró de que Patience pusiera una emisora de música clásica en la radio de la mesita de noche.
Rebus tendría que haber terminado el turno a la medianoche, pero un asesinato tendía a trastocar el sistema de turnos. Cuando investigabas un asesinato dejabas de trabajar cuando podías hacerlo de manera razonable. Rebus se había quedado hasta las dos de la madrugada trabajando en asuntos relativos al cuerpo hallado en Mary King’s Close. Había hablado con el inspector jefe y con el comisario jefe, al tiempo que se había mantenido en contacto con la comisaría de Fettes, a la que estaba asignada el equipo forense. El inspector de segunda Flower no hacía más que decirle que se fuera a casa de una vez. Un consejo que Rebus acabó por seguir.
El verdadero problema de los turnos extraordinarios era que Rebus luego no dormía bien. Había logrado hacerlo durante cuatro horas después de llegar y con cuatro horas de sueño debería bastarle. Pero resultaba cálido y agradable meterse en la cama de madrugada y apretarse contra el cuerpo que llevaba horas durmiendo en ella. Y todavía más agradable resultaba echar al gato del lecho para ocupar su lugar.
Antes de irse a dormir, Rebus se había tomado un vaso hasta arriba de whisky. Se dijo que lo hacía por motivos puramente medicinales, si bien tuvo cuidado de limpiar el vaso y dejarlo donde estaba, con la esperanza de que Patience no se diera cuenta. Patience solía quejarse a menudo de su costumbre de beber, entre otras cosas.
—Vamos a comer fuera —dijo ella en ese momento.
—¿Cuándo?
—Hoy.
—¿Adónde?
—A ese restaurante que hay en Carlops.
Rebus asintió.
—«El salto de la bruja» —dijo.
—¿Cómo?
—Es lo que significa Carlops. En ese lugar hay un gran peñasco, desde el que acostumbraban a arrojar a las mujeres sospechosas de brujería. Si no volabas, es que en realidad eras inocente.
—¿Inocente pero muerta?
—El sistema judicial de por entonces no era perfecto. Y de ahí que también recurrieran al látigo de siete colas, al cepo y demás. El mismo principio.
—¿Cómo es que sabes todas estas cosas?
—Es sorprendente lo que los jóvenes policías de hoy día llegan a saber. —Hizo una pausa—. Y en lo referente a almorzar juntos... Tendría que ir a trabajar.
—De eso, nada. Ni lo sueñes.
—Patience, hay un caso de...
—El asesinato lo voy a cometer yo misma como no empecemos a pasar un poco de tiempo juntos, John. Llama y di que estás enfermo.
—No puedo hacer eso.
—Pues entonces lo hago yo. Soy médico, así que me creerán.
La creyeron.
Después de almorzar dieron un paseo hasta el peñasco de Carlops y se animaron a subir a las colinas Pentland, a pesar de los fuertes vientos que soplaban en horizontal. Una vez estuvieron de vuelta en Oxford Terrace, Patience dijo que tenía «trabajo pendiente», lo que suponía poner al día sus archivos, calcular los impuestos o echarle una mirada a las últimas publicaciones médicas. De forma que Rebus se marchó en coche por Queensferry Road y aparcó frente a la iglesia de Nuestra Señora del Perpetuo Socorro, no sin advertir —con cierto aire de placer culpable— que nadie se había tomado la molestia de corregir la malintencionada modificación en el tablón de anuncios: allí donde antes ponía Help,1 ahora se leía Hell.2
La atmósfera era fresca en el interior de la iglesia tranquila y vacía, iluminada por la luz coloreada de las vidrieras. Se dirigió al confesionario, con la esperanza de haber llegado en el momento oportuno. Había alguien al otro lado de la rejilla.
—Perdóneme, padre —comenzó Rebus—, pues ni siquiera soy católico.
—Ah, eres tú, el hereje. Excelente. Tenía la esperanza de que vinieras. Necesito que me ayudes.
—¿No sería yo quien tendría que decir eso?
—No me vengas con chorradas, hombre. Vámonos a echar un trago.
El padre Conor Leary tenía entre cincuenta y cinco y setenta años, y le había dicho a Rebus que no se acordaba de a qué edad estaba más próximo. Era un hombre robusto y corpulento, con un pelo espeso y plateado que le crecía no solo en la cabeza, sino también en las orejas, la nariz y la nuca. Rebus se decía que con ropa seglar habría pasado por un estibador u obrero cualificado de algún tipo, ahora jubilado y aficionado a la práctica del boxeo en su momento. El padre Leary contaba con fotos y trofeos que dejaban claro que esto último era una verdad incontrovertible. A veces soltaba un directo en el aire para aseverar alguna afirmación, seguido por un gancho para denotar que la cosa estaba clarísima. Al conversar con él, Rebus había deseado más de una vez contar con algún árbitro a su lado.
Pero aquel día el padre Leary estaba sentado cómodamente, la mar de tranquilo, en una tumbona en su jardín. El atardecer estaba siendo hermoso, cálido, límpido y con una ligera brisa marina.
—Un día estupendo para volar en globo —dijo el padre Leary, mientras se echaba al coleto un trago de su cerveza Guinness—. O para practicar el salto desde un puente. Creo que es posible practicarlo en los Meadows, el tiempo que dure el Festival. Amigo, eso me gustaría probarlo.
Rebus pestañeó y guardó silencio. Su Guinness estaba lo bastante fría como para que sirviera de anestésico dental. Cambió de postura en su tumbona, que era, con mucho, la más vieja de las dos. Antes de sentarse había reparado en que la lona estaba desgastadísima por el roce continuo con los listones transversales. Esperaba que aguantara lo suficiente.
—¿Te gusta mi jardín?
Rebus contempló las flores resplandecientes y el césped cortado con mimo.
—No sé mucho de jardinería —reconoció.
—Yo tampoco. Y no es un pecado. Pero conozco a un hombre mayor que sí sabe mucho y me lo cuida por unas pocas libras. —Volvió a llevarse el vaso a los labios—. Pero bueno, ¿cómo te va todo?
—Bien.
—¿Y a la doctora Aitken?
—También.
—¿Vosotros dos seguís...?
—Más o menos.
El padre Leary asintió con un cabeceo. El tono de Rebus insinuaba que sería mejor que no siguiera por ahí.
—Una nueva amenaza de bomba, ¿eh? Lo he oído en la radio.
—Podría ser una broma de mal gusto.
—Pero no está seguro...
—El IRA suele emplear palabras en clave, para que sepamos que son ellos y hablan en serio.
El padre Leary volvió a asentir con un cabeceo, pensativo.
—También se ha cometido un asesinato, ¿verdad?
—He estado en la escena del crimen.
—La gente ya no respeta ni el Festival, ¿verdad? ¿Qué van a pensar los turistas? —Los ojos del padre Leary centellearon con humor.
—Es hora de que los turistas se enteren de la verdad —dijo Rebus, no sin cierta precipitación. Suspiró y agregó—: Los asesinos se ensañaron, y mucho.
—Lo siento. No tendría que mostrarme tan frívolo.
—No pasa nada. Es una forma de protegerse.
—Tienes razón. Sí que lo es.
Rebus lo sabía. Era la razón que le llevaba a estar siempre bromeando con el doctor Curt. Era el modo que ambos tenían de no enfrentarse a lo evidente, lo que no tenía más remedio. Sin embargo, desde la noche anterior, a Rebus no se le había ido de la cabeza la imagen de aquella figura triste y colgada del techo, de aquel joven a quien aún no habían identificado. La imagen no se le iría nunca de la cabeza. Todos tenemos una memoria fotográfica en lo referente al horror. Una vez hubo subido de Mary King’s Close, se encontró con que High Street estaba iluminada por un espectáculo de fuegos artificiales y con que la gente contemplaba boquiabierta los destellos azules y verdes en el cielo nocturno. Los fuegos artificiales procedían del castillo y señalaban el final de los desfiles de gaiteros militares escoceses. En ese momento no había tenido muchas ganas de hablar con Mairie Henderson. De hecho, había llegado a responderle de mala manera.
—No estas siendo muy agradable —le espetó ella entonces.
—Todo esto es muy agradable —añadió el padre Leary, mientras se arrellanaba en la tumbona otra vez.
Rebus no había conseguido borrar aquella imagen ni bebiendo whisky. Como mucho, había ajado sus bordes y esquinas, lo que no hacía más que subrayar el hecho central. Consumir más whisky tan solo habría servido para que la imagen fuese más nítida todavía.
—No estamos aquí mucho tiempo, ¿verdad? —apuntó.
El padre Leary frunció el ceño.
—¿Quieres decir aquí en la tierra?
—Exactamente. No estamos aquí el tiempo suficiente como para cambiar las cosas.
—Eso díselo al hombre que lleva una bomba en el bolsillo. Cada uno de nosotros cambia las cosas por el mero hecho de estar aquí.
—No estoy hablando del hombre que lleva una bomba en el bolsillo. Estoy hablando de detener a ese hombre.
—Estás hablando de tu trabajo como policía.
—Bah. Es posible que no esté hablando de nada en absoluto.
El padre Leary se permitió una breve sonrisa, sin apartar la mirada de Rebus ni un segundo.
—Para ser domingo, diría que estás de un humor un poco morboso, John.
—Para eso se inventó el domingo, ¿no?
—Quizá para vosotros, los hijos de Calvino. Vosotros os decís que estáis condenados y luego os pasáis la semana entera intentando tomároslos a chacota. La gente como yo agradece este día tal como es, y todo lo que significa.
Rebus se retrepó en el asiento. De un tiempo a esa parte ya no disfrutaba tanto de las conversaciones con el padre Leary. Percibía en ellas cierto tufo proselitista.
—Y bien, ¿cuándo vamos a entrar en materia? —preguntó.
El padre Leary sonrió.
—La ética protestante del trabajo.
—No me has hecho venir con la idea de convertirme.
—Tampoco querríamos a un capullo amargado como tú. Y por lo demás, sería más fácil convertir un ensayo de rugby a cincuenta metros de distancia y con el viento en contra en el estadio de Murrayfield. —Lanzó un puñetazo al aire—. Pero a lo que íbamos. Tampoco es un problema que te afecte. De hecho es posible que ni siquiera se trate de un problema. —Resiguió con la mano la raya del pantalón.
—Pero siempre puedes contármelo, ¿no?
—Conque invirtiendo los papeles, ¿eh? Bueno, supongo que es lo que yo mismo tenía en mente. —Se sentó en el borde de la tumbona, cuya lona se estiró al máximo y soltó un agudo quejido—. Vamos a ver. ¿Conoces Pilmuir?
—¿Estás de broma?
—Tienes razón. Vaya una pregunta más tonta. Y en Pilmuir, ¿conoces el polígono Garibaldi?
—Garibaldi es el barrio más peligroso de toda la ciudad, y tal vez de todo el país.
—En Garibaldi también vive buena gente, pero tienes razón. Por eso la Iglesia envió a un trabajador social.
—¿Y ahora tiene problemas?
—Es posible. —El padre Leary se terminó la cerveza—. Fui yo quien tuvo la idea. En el polígono hay un centro comunitario, que llevaba meses cerrado. Se me ocurrió reabrirlo y montar un club para jóvenes.
—¿Para jóvenes católicos?
—Para jóvenes de ambas fes. —Se arrellanó en el asiento—. Y hasta para los que no profesan ninguna fe. En Garibaldi predominan los protestantes, pero también hay católicos. Llegamos a un acuerdo y establecimos un pequeño presupuesto. Yo tenía claro que necesitábamos a una persona especial para dirigir el centro, a una persona con mucha energía. —Soltó un puñetazo al aire—. Alguien capaz de unir a los dos bandos.
Misión imposible, se dijo Rebus. Un proyecto así era susceptible de autodestruirse en diez minutos.
Uno de los problemas de Garibaldi era la división sectaria... o la falta de dicha división, según como uno lo mirase. Los protestantes y los católicos vivían en las mismas calles, en los mismos bloques de pisos. Por lo general lo hacían en relativa armonía y compartían la misma pobreza. Pero, dado que en el polígono había muy poco que hacer, los jóvenes del lugar tendían a organizarse en bandas enfrentadas y darse a la guerra pandillera. Cada año se producía una batalla organizada contra la policía, casi siempre en julio, en torno a la festividad protestante del día 12 de ese mes.
—Bueno, ¿y llamaste a los cuerpos de élite del Ejército? —preguntó Rebus.
El padre Leary tardó un poco en captar la broma.
—Nada de eso —dijo—. Me limité a captar a un joven, a un joven normal y corriente pero con gran fuerza interior. —Su puño volvió a cortar el aire—. Con gran fuerza espiritual. Y, al principio, el proyecto parecía estar abocado al desastre. Nadie iba al club y rompían las ventanas en cuanto cambiábamos los cristales. Las pintadas eran cada vez más insultantes y personales. Pero, poco a poco, este joven empezó a conseguir resultados. Y eso parecía ser un milagro. Cada vez acudían más jóvenes al club, y de los dos bandos.
—¿Y qué es lo que pasó?
El padre Leary se encogió de hombros.
—Las cosas no terminaron de salir conforme a lo previsto. Yo pensaba que habría deporte, un equipo de fútbol o algo por el estilo. Compramos las camisetas y solicitamos el ingreso en una liga de la ciudad. Pero los chavales no estaban interesados. Lo único que querían era holgazanear en el recinto del club. Y el equilibrio también se ha roto, pues lo católicos ya no se apuntan. De hecho, la mayoría de los católicos han dejado de asistir. —Miró a Rebus—. Y no estoy exagerando ni lo digo porque me parezca inadmisible, que quede claro.
Rebus asintió con un cabeceo.
—¿Las pandillas protestantes se han hecho con el club?
—No he dicho eso exactamente.
—Pues es lo que me ha parecido. ¿Y tu... trabajador social?
—Se llama Peter Cave. Bueno, sigue en el club. Demasiadas horas al día, para mi gusto.
—Sigo sin ver el problema. —Lo cierto era que Rebus sí que lo veía, pero quería que el otro se lo dijera con claridad.
—John, he estado hablando con gente del polígono y de todo Pilmuir. Las bandas campan por sus respetos como siempre, con la diferencia de que ahora parecen haberse aliado, después de haberse repartido el terreno entre las dos. Sencillamente, ahora están mejor organizadas. Las reuniones las celebran en el club y luego hacen de las suyas por los aledaños.
—Así por lo menos no se pasan todo el día en la calle. —El padre Leary no sonrió ante el chiste—. Bueno, pues cierra ese club juvenil.
—No es tan fácil. No sería una buena señal, para empezar. ¿Y con eso arreglaríamos algo?
—¿Has hablado con Peter Cave?
—No me escucha. Ha cambiado. Eso es lo que más me preocupa de todo.
—Siempre puedes expulsarlo.
El padre Leary negó con la cabeza.
—Cave es seglar, John. Yo no puedo ordenarle nada en absoluto. Hemos dejado de financiar el club, pero sigue llegando dinero para su mantenimiento.
—¿De dónde viene ese dinero?
—No lo sé.
—¿De cuánto dinero hablamos?
—No hace falta una gran cantidad.
—Bueno, ¿y qué quieres que yo haga? —Era la pregunta que Rebus habría preferido no tener que formular.
El padre Leary volvió a dedicarle una sonrisa cansada.
—Para serte sincero, no lo sé. Quizá simplemente necesitaba contárselo a alguien.
—No me vengas con esas. Lo que quieres es que vaya al club a echar un vistazo.
—No, si no quieres hacerlo.
Entonces fue Rebus quien sonrió.
—He estado en lugares más seguros.
—Y también en algunos más peligrosos.
—No lo sabes tú bien, padre.
Rebus se terminó la cerveza.
—¿Otra?
Negó con la cabeza y observó:
—Qué a gusto y qué tranquilo se está aquí, ¿verdad?
El padre Leary asintió.
—Es lo bueno que tiene Edimburgo. Uno nunca está lejos de un sitio tranquilo.
—Ni tampoco de un sitio infernal. Gracias por la cerveza, padre.
Rebus se levantó.
—He visto que ayer ganó tu equipo —dijo el padre Leary.
—¿Qué te hace suponer que soy seguidor de los Hearts?
—Es el equipo de los protestantes, ¿no? Y tú eres uno de esos protestantillos.
—Vete al infierno, padre —soltó Rebus entre risas.
El padre Leary se levantó y enderezó la espalda con una mueca de dolor. Estaba mostrándose como un anciano de forma deliberada. Como un viejo indefenso. Abrió los brazos y dijo:
—John, en lo referente a Garibaldi... estoy en tus manos.
Como podrían estarlo unos clavos, pensó Rebus. Unos clavos de carpintero.
3
Rebus volvió al trabajo el lunes por la mañana. En el despacho del comisario, Watson el Granjero sirvió café para él y el inspector jefe Frank Lauderdale, después de que Rebus hubiera declinado la oferta. De un tiempo a esa parte solo bebía café descafeinado, y el Granjero ni siquiera conocía el significado de la palabreja.
—Un sábado por la noche ajetreado —dijo el Granjero, y le pasó a Lauderdale un tazón bastante astroso. De la manera más disimulada posible, Lauderdale se puso a borrar las manchas del borde con el dedo pulgar—. Por cierto, ¿se encuentra mejor, John?
—Mucho mejor, señor. Gracias —respondió Rebus, impertérrito.
—Muy desagradable eso que encontraron bajo City Chambers.
—Sí, señor.
—Y bien. ¿Qué es lo que tenemos?
Lauderdale se encargó de responder:
—A la víctima le dispararon siete veces con lo que parece haber sido un revólver de nueve milímetros. Los de balística van a pasarnos el informe completo esta tarde. El doctor Curt asegura que el disparo en la cabeza fue el que mató a la víctima, y resulta que ese fue el último disparo que hicieron. Querían que sufriera.
Lauderdale bebió un sorbo del tazón acabado de limpiar. Habían trasladado el Departamento de Homicidios al otro extremo del pasillo, y era él quien estaba al frente. Y por ese motivo vestía su mejor traje. Iba a haber declaraciones para la prensa y quizá también alguna aparición televisiva. Lauderdale daba la impresión de estar preparado. A Rebus le apetecía vaciarle el tazón de café por la camisa color malva y la corbata de cachemira.
—¿Y usted qué piensa, John? —preguntó Watson el Granjero—. Alguien ha mencionado eso del «paquete de seis»...
—Sí, señor. Es una forma de castigo habitual en Irlanda del Norte, y suele emplearla el IRA.
—Tenía entendido que más bien le rompían las rodillas a la gente.
Rebus asintió con un cabeceo.
—Cuando la falta es leve, aplican un balazo a la víctima en cada codo o tobillo. Si la cosa es más grave, le rompen una rótula. Y en los casos extremos recurren al paquete de seis: los dos codos, las dos rodillas y los dos tobillos.
—Se nota que es un entendido en la materia.
—Serví en el Ejército, señor. Y el tema sigue interesándome.
—¿Estuvo en el Úlster?
Rebus asintió lentamente con un cabeceo.
—Al principio del conflicto.
El inspector jefe Lauderdale colocó el tazón en la mesa con cuidado.
—Pero lo normal es que no terminen por matar a la persona, ¿verdad?
—No es lo habitual.
Los tres hombres guardaron silencio un momento. Watson el Granjero acabó por romperlo.
—¿Un grupo de ejecutores del IRA? ¿¡Aquí!?
Rebus se encogió de hombros.
—Podría tratarse de unos imitadores. Una banda criminal que esté imitando lo que han visto en los periódicos o en la tele.
—Pero utilizando armas de verdad.
—De una verdad incuestionable —intervino Lauderdale—. La cosa podría tener que ver con esas amenazas de bomba.
El Granjero asintió con un cabeceo.
—Es lo que empiezan a decir los periodistas. Cabe la posibilidad de que nuestro aspirante a terrorista con bombas comenzara a actuar por su cuenta y que los otros decidieran darle una lección.
—Hay algo más, señor —añadió Rebus. Lo primero que había hecho era telefonear al doctor Curt, para saber más—. Le dispararon a las rodillas por detrás. Allí donde el daño es mayor. Eso hace estallar las arterias antes de darle a las rótulas.
—¿Qué es lo que quiere decir?
—Dos cosas, señor. La primera, que sabían exactamente lo que se traían entre manos. La segunda, ¿para qué tomarse la molestia si de todas formas se proponían matarlo? Es posible que quien lo hiciera cambiase de idea en el último momento. Es posible que tuvieran la idea de dejar a la víctima con vida. Parece que se valieron de un revólver. Seis tiros. Quienquiera que fuese, tuvo que detenerse a cargarlo otra vez antes de descerrajarle el último tiro en la cabeza.
Los tres se esforzaron por evitar las miradas ajenas mientras se ponían en el lugar de la víctima. Te han metido un paquete de seis. Crees que ya se ha acabado todo. Y entonces oyes que están volviendo a cargar el revólver...
—Por Dios... —musitó el Granjero.
—Hay demasiadas armas en circulación —dijo Lauderdale con voz inexpresiva.
Era cierto: de unos años a esa parte el número de armas de fuego en las calles no había hecho más que aumentar.
—¿Por qué lo hicieron en Mary King’s Close? —preguntó el Granjero.
—Porque es casi seguro que allí nadie te va a molestar —aventuró Rebus—. Y el lugar parece estar prácticamente insonorizado.
—Lo mismo vale para un montón de otros lugares, casi todos ellos muy alejados de High Street. No olvidemos que estamos en pleno Festival. Estaban corriendo muchos riesgos. ¿Por qué?
Rebus se había estado haciendo la misma pregunta. Y no se le ocurría ninguna respuesta.
—¿Y eso de Nemo o Memo?
Era el turno de Lauderdale, quien se olvidó del café y respondió:
—Algunos de mis hombres están investigándolo, señor, mirando en las bibliotecas, las guías de teléfonos y demás. Con la idea de encontrarle un significado.
—¿Han estado hablando con esos tres adolescentes?
—Sí, señor. Parecen estar diciendo la verdad.
—¿Y la persona que les dio la llave?
—Ese hombre no les dio la llave: fueron ellos quienes la cogieron sin su consentimiento. El hombre tiene setenta y tantos años y es más recto que una pared.
—En la construcción trabajan personas que son muy capaces de torcer cualquier pared —repuso el Granjero.
Rebus sonrió. Él también conocía a personas así.
—Estamos hablando con todo el mundo —prosiguió Lauderdale—. Con todo aquel que haya trabajado en Mary King’s Close.
No parecía haber pillado la broma del Granjero.
—Muy bien, John —continuó el Granjero—. Usted sirvió en el Ejército. ¿Qué me dice del tatuaje?
El tatuaje, sí. Rebus tenía claro que todo el mundo iba a llegar a la misma conclusión. Al estudiar las notas tomadas en el lugar de los hechos, se habían pasado casi todo el domingo llegando a ella. El Granjero estaba examinando una fotografía, tomada durante el reconocimiento del fallecido efectuado ese mismo domingo. Las fotos tomadas en la escena del crimen el sábado por la noche no eran ni mucho menos tan claras.
La imagen mostraba el tatuaje que la víctima tenía en el antebrazo derecho. Se trataba de una inscripción tosca y hecha por propia mano, del tipo que uno a veces ve que llevan los adolescentes, en el dorso de la mano sobre todo. Todo cuanto hacía falta era una aguja y un poco de tinta azul... y que hubiera suerte y la cosa no terminara por infectarse. Era todo cuanto la víctima había precisado para inscribirse las letras «SaS» en la piel.
—No se refiere a los SAS —aclaró Rebus, en referencia a los Servicios Especiales del Ejército del Aire, cuerpo de élite del Ejército británico.
—¿No?
Rebus negó con la cabeza.
—Por varias razones. Para empezar, en ese caso habría puesto la A mayúscula. Y por lo demás, quien quiere hacerse un tatuaje de los SAS suele poner el emblema, el cuchillo con las alas, el lema «Quien se atreve gana»..., ese tipo de cosas.
—A no ser que la persona en cuestión no supiera nada sobre esa unidad militar.
—En tal caso, ¿para qué hacerse el tatuaje?
—¿Alguna idea? —preguntó el Granjero.
—Estamos investigando —contestó Lauderdale.
—¿Y todavía no sabemos quién es?
—No, señor, todavía no sabemos quién es.
Watson el Granjero suspiró y dijo:
—Bien, por el momento habrá que conformarse con lo que tenemos. Ya sé que estamos hasta arriba de trabajo con las amenazas de bomba en el Festival y todo lo demás, pero no hace falta que diga que este caso tiene prioridad. Utilicen a todos los hombres bajo su mando. Necesitamos resolver este asunto cuanto antes. Tengo entendido que en Londres están empezando a interesarse por lo sucedido.
Ah, se dijo Rebus, por eso el Granjero estaba mostrándose un poco más concienzudo que de costumbre. En otras circunstancias se habría contentado con que Lauderdarle llevara la investigación a su manera. Pero Lauderdale era un policía de oficina. No era la clase de profesional que uno querría tener a su lado en la calle. Watson empezó a agrupar los papeles de su escritorio.
—Veo que la Banda de la Lata está otra vez en activo.
Había llegado el momento de cambiar de tercio.
Rebus había tenido que trabajar en Pilmuir otras veces. En Pilmuir había visto cómo un policía honrado se transformaba en corrupto. Había conocido lo que era la oscuridad. Volvió a sumirse en la amarga sensación mientras conducía entre los árboles jóvenes tronchados y el césped lleno de calvas. A Pilmuir no llegaban los turistas, pero en su entrada había una pintada de bienvenida, en la pared trasera de una casa, con letras blancas de medio metro de altura: «QUE OS VAYA BIEN EN EL GAR-B».
El Gar-B era el nombre que los chavales (por decirlo finamente) le daban al polígono Garibaldi: una mezcolanza de casitas idénticas construidas a principios de los años sesenta y de grandes bloques de pisos típicos del final de esa década. Todas las fachadas eran de un feo enlucido grisáceo y había tediosas extensiones de hierba que separaban el polígono de la carretera principal. Por todas partes se veían conos de plástico anaranjado, de los que se emplean para regular el tráfico, pero que allí servían para establecer porterías de fútbol o peraltes para los ciclistas. El año anterior, algunos individuos emprendedores los habían usado para desviar el tráfico de la carretera principal hacia la avenida de entrada al polígono, donde los jóvenes del vecindario se divirtieron tirándoles piedras y botellas a los coches. Si los conductores salían de sus automóviles a la carrera, los jóvenes los dejaban escapar sin problema y se dedicaban a rapiñar cuanto hubiera de valor en los vehículos, incluyendo los neumáticos, las fundas de los asientos y las piezas de los motores.
Unos meses después, cuando fue necesario hacer obras de mantenimiento en la carretera, muchos conductores hicieron caso omiso de los conos de plástico que pusieron allí los trabajadores, con el resultado de que sus coches fueron a parar a las zanjas recién abiertas. A la mañana siguiente, los chavales del Gar-B habían arramblado con todo cuanto podía arramblarse en los vehículos abandonados. De haber podido, los chavales del Gar-B habrían arramblado hasta con la pintura de las carrocerías.
No había más remedio que rendirse ante su empuje e iniciativa. Si alguien les diera un poco de dinero y una oportunidad, esos chavales podrían salvar el sistema capitalista. Pero, en su lugar, el Estado les proporcionaba un subsidio por no hacer nada y programación televisiva durante todo el día. Rebus aparcó, mientras un grupito de preadolescentes no le quitaba ojo de encima. Uno de ellos le gritó:
—Oiga, ¿dónde ha dejado aquel otro coche tan molón? El cochazo.
—No es él, capullo —le increpó otro chaval y le soltó una desganada patada en el tobillo.
Estaban sentados en sendas bicicletas y daban la impresión de ser los líderes del grupo, pues eran un par de años mayores que sus compañeros. Rebus hizo una seña con la mano para llamarles la atención.
—Pero ¿qué pasa...? —Los chavales se acercaron de todos modos.
—Vigiladme el coche —ordenó Rebus—. Si alguien lo toca, le dais lo suyo, ¿entendido? Cuando vuelva, os paso un par de libras.
—La mitad ahora —dijo el primero de ellos al momento. El segundo asintió con un cabeceo.
Rebus les entregó el dinero, que se embolsaron.
—¡Aunque a nadie se le ocurriría tocar un coche como este, jefe! —añadió el segundo, lo que provocó carcajadas a sus espaldas.
Rebus meneó la cabeza con lentitud: seguramente había más ingenio en estas calles que en los espectáculos de humoristas del Fringe. Los dos chavales bien podrían ser hermanos. Unos hermanos de los años treinta, de hecho. Iban vestidos con baratas ropas modernas, pero iban pelados al rape y tenían unos rostros cetrinos con ojeras oscuras y las orejas de soplillo. La clase de rostros que aparecían en las viejas fotografías, de muchachos que calzaban unas botas demasiado grandes para sus pies y unas muecas de amargura más propias de ancianos. No solo parecían mayores que los demás chicos, sino que también parecían ser mayores que el propio Rebus.
Mientras se giraba y les daba la espalda, se los imaginó en tonos sepia.
Echó a andar hacia el centro juvenil. Tuvo que pasar junto a varios garajes cerrados con candado y uno de los tres bloques de doce pisos. El centro juvenil resultó ser una simple sala, pequeña y de aspecto desastrado, con las ventanas atrancadas con tablones y las habituales pintadas indescifrables. Rodeada de hormigón por todas partes, tenía el tejado bajo y llano, cubierto de asfalto negro. En lo alto había cuatro adolescentes que fumaban cigarrillos. Iban despechugados, con las camisetas anudadas en torno a las cinturas. En el tejado había tantos cristales rotos que los muchachos inducían a pensar que imitaban a faquires en un espectáculo de magia. Uno de ellos tenía un montón de cuartillas en el regazo, con las que estaba haciendo aviones de papel que luego arrojaba desde lo alto. A juzgar por la cantidad de avioncitos tirados sobre la hierba, la mañana había sido ajetreada en la torre de control.
Las puertas del centro juvenil estaban despintadas en vertical, mientras que en el contrachapado de abajo había un boquete producido por un puño o un pie. Eso sí, las puertas estaban bien cerradas, no ya con un candado, sino con dos. Junto a ellas había otros dos jóvenes, sentados con las espaldas apoyadas en la fachada y las piernas tendidas en el suelo la una sobre la otra, como guardias de seguridad que estuvieran haciendo una pausa en el trabajo. Llevaban unas zapatillas deportivas medio destrozadas, y pantalones vaqueros desgarrados y llenos de remiendos y nuevos desgarrones. Quizá se tratara de una simple moda. Uno iba vestido con una camiseta negra y el otro con una cazadora vaquera desabotonada y sin camiseta debajo.
—Está cerrado —dijo el de la chaqueta vaquera.
—¿Y cuándo abren?
—Por la noche. Pero la bofia no puede entrar.
Rebus sonrió.
—No creo conocerte. ¿Cómo te llamas?
La sonrisa que el otro le devolvió era una parodia. El de la camiseta negra soltó un resoplido que era un proyecto de risa. Rebus se fijó en que tenía caspa en el pelo. Ninguno de los dos iba a decirle nada. Los adolescentes del techo estaban poniéndose en pie, prestos a saltar a tierra si pasaba algo.
—Dos tipos duros —observó Rebus.
Se giró y empezó a alejarse. El de la cazadora vaquera se levantó y fue tras él.
—¿Es que pasa algo, don Bofia?
Rebus no se molestó en mirar al joven, pero se detuvo y dijo:
—¿Por qué tiene que pasar algo? —Uno de los avioncitos de papel, dirigido o no hacia él, fue a estrellarse en su pierna. Lo recogió. En el tejado se estaban riendo sordamente—. ¿Por qué tiene que pasar algo? —repitió.
—Tranquilito. Usté no es el poli de siempre.
—Un cambio nunca viene mal, aunque no sea para los restos.
—¿Que me arresta usté? ¿Y ahora qué dice?
Rebus sonrió otra vez. Se giró hacia el muchacho. En su rostro estaba desapareciendo el acné; iba a ser apuesto unos pocos años más, hasta que entrara en decadencia. La comida basura y el alcohol se encargarían de propiciarla, si no lo hacían las drogas y las peleas. Tenía el pelo rubio y con rizos, como el de un niño, pero no era espeso. En los ojos había una inteligencia despierta, pero los ojos estaban entrecerrados y eran estrechos. La inteligencia también iba a ser estrecha, tan solo centrada en la siguiente ocasión, en el próximo trapicheo. En aquellos ojos también había una ira de tipo fulminante, así como algo más en lo que Rebus prefería no pensar.
—Con esos chistes que haces —dijo—, tendrías que estar en el Fringe.
—El Festival me da mucho por el culo.
—Pues ya somos dos. ¿Cómo te llamas, chaval?
—Le gusta eso de andar por ahí preguntando los nombres. Ya se ve, ya.
—Puedo averiguarlo por mi cuenta.
El muchacho metió las manos en los bolsillos de sus vaqueros ajustados.
—No le conviene.
—¿Ah, no?
El otro meneó la cabeza con lentitud.
—Lo digo en serio. No le conviene.
El joven se giró y echó a andar hacia sus amigos.
—O la próxima vez igual se encuentra con que su coche ya no está.