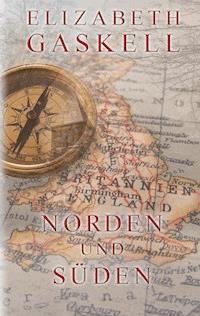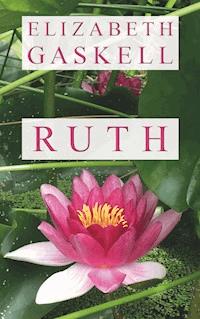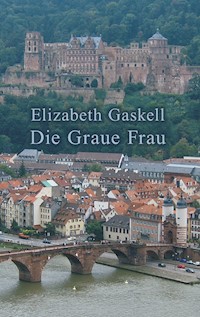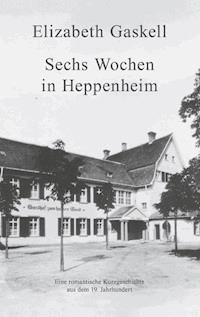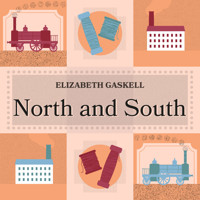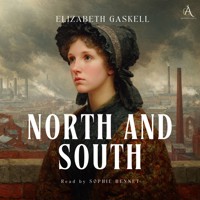1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Cranford, de Elizabeth Cleghorn Gaskell, es una novela que explora la vida en una pequeña localidad inglesa durante el siglo XIX. Con un estilo literario lleno de ingenio y observación aguda, Gaskell trae a la vida un microcosmos donde predominan las mujeres, especialmente en la figura de las solteras mayores que gobiernan la comunidad. Con su mirada crítica pero afectuosa, Gaskell ilumina las tensiones sociales y económicas de la época, a través de cuentos anecdóticos e interconectados. El contexto literario se sitúa dentro del auge de la novela social victoriana, donde se ponía de manifiesto la importancia de los detalles de la vida cotidiana como reflejo de mayores transformaciones sociales. Elizabeth Gaskell, nacida en 1810 en Inglaterra, se consolidó como una voz prominente del siglo XIX gracias a su capacidad para entrelazar personajes bien desarrollados con temas sociales significativos. Su propia experiencia personal, incluida la pérdida de su hijo y su vivencia en Manchester durante la revolución industrial, influyó notablemente en sus escritos, infundiendo empatía y profundidad en la narrativa. Cranford es un testimonio de su habilidad para capturar la idiosincrasia del ser humano en un entorno cambiante. Recomiendo encarecidamente Cranford a todo lector interesado en una evocación rica y explícita de las costumbres y dinámicas sociales de una comunidad pequeña en la Inglaterra victoriana. No solo ofrece un retrato genuino del periodo, sino que también invita a reflexiones más amplias sobre la naturaleza humana y la resiliencia. Gaskell logra que el lector se sumerja en el mundo pausado y en ocasiones cómico de Cranford, garantizando una experiencia literaria tan enriquecedora como entretenida. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Cranford
Índice
CAPÍTULO I: NUESTRA SOCIEDAD
En primer lugar, Cranford está en manos de las amazonas; todas las propietarias de las casas que superan un determinado alquiler son mujeres. Si una pareja casada viene a establecerse en la ciudad, de alguna manera el caballero desaparece; o bien se asusta mucho por ser el único hombre en las fiestas nocturnas de Cranford, o bien se explica su ausencia diciendo que está con su regimiento, en su barco o muy ocupado con sus negocios toda la semana en la gran ciudad comercial vecina de Drumble, a solo veinte millas en tren. En resumen, sea lo que sea que les pase a los caballeros, no están en Cranford. ¿Qué podrían hacer si estuvieran allí? El cirujano tiene una ronda de treinta millas y duerme en Cranford, pero no todos pueden ser cirujanos. Para mantener los cuidados jardines llenos de flores selectas sin una sola mala hierba; para ahuyentar a los niños que miran con nostalgia las flores a través de la verja; para salir corriendo tras los gansos que de vez en cuando se aventuran en los jardines si se dejan las puertas abiertas; para decidir todas las cuestiones literarias y políticas sin molestarse en dar razones o argumentos innecesarios; para obtener un conocimiento claro y correcto de los asuntos de todos los feligreses; para mantener a sus pulcras criadas en un orden admirable; por su amabilidad (algo dictatorial) con los pobres y por los verdaderos y tiernos servicios que se prestan unas a otras cuando están en apuros, las damas de Cranford son más que suficientes. «Un hombre —me comentó una de ellas en una ocasión— es un estorbo en casa». Aunque las damas de Cranford conocen todos los asuntos de las demás, son extremadamente indiferentes a las opiniones ajenas. De hecho, como cada una tiene una personalidad muy marcada, por no decir excéntrica, nada les resulta más fácil que las represalias verbales; pero, de alguna manera, entre ellas reina una buena voluntad considerable.
Las damas de Cranford solo tienen pequeñas disputas ocasionales, que se expresan con unas pocas palabras picantes y gestos airados con la cabeza, lo justo para evitar que la monotonía de sus vidas se vuelva demasiado aburrida. Su vestimenta es muy independiente de la moda; como ellas mismas observan: «¿Qué importa cómo nos vestimos aquí en Cranford, donde todo el mundo nos conoce?». Y si salen de casa, su razón es igualmente convincente: «¿Qué importa cómo nos vestimos aquí, donde nadie nos conoce?». Los materiales de su ropa son, en general, buenos y sencillos, y la mayoría de ellas son casi tan escrupulosas como la señorita Tyler, de memoria limpia; pero puedo asegurar que el último gigot, la última enagua ajustada y escasa que se lleva en Inglaterra, se vio en Cranford, y se vio sin una sonrisa.
Puedo dar fe de un magnífico paraguas familiar de seda roja, bajo el cual una gentil solterona, única superviviente de muchos hermanos y hermanas, solía ir a la iglesia los días de lluvia. ¿Tienen ustedes paraguas de seda roja en Londres? Nosotros teníamos una tradición sobre el primero que se vio en Cranford; los niños pequeños lo acosaban y lo llamaban «un palo con faldas». Podría haber sido el de seda roja que he descrito, sostenido por un padre fuerte sobre una tropa de pequeños; la pobre señorita, la única superviviente, apenas podía llevarlo.
Luego había normas y reglas para las visitas y las llamadas, y se anunciaban a todos los jóvenes que se alojaban en la ciudad con toda la solemnidad con la que se leían una vez al año las antiguas leyes de la Isla de Man en el monte Tinwald.
«Nuestros amigos han enviado a preguntar cómo estás después de tu viaje de esta noche, querida» (veinticuatro kilómetros en un carruaje de caballero); «mañana te dejarán descansar, pero al día siguiente, no me cabe duda, vendrán a visitarte; así que puedes hacer lo que quieras después de las doce, de doce a tres es nuestro horario de visitas».
Luego, después de que vinieron...
«Es el tercer día; supongo que tu madre te habrá dicho, querida, que nunca dejes pasar más de tres días entre una visita y la respuesta, y también que nunca te quedes más de un cuarto de hora».
«Pero, ¿tengo que mirar el reloj? ¿Cómo voy a saber cuándo ha pasado un cuarto de hora?».
«Debes pensar en la hora, querida, y no permitir que la conversación te haga olvidarla».
Como todo el mundo tenía esta regla en mente, tanto si recibía una visita como si la hacía, por supuesto nunca se hablaba de temas interesantes. Nos limitábamos a frases cortas de charla trivial y éramos puntuales.
Imagino que algunos de los caballeros y damas de Cranford eran pobres y tenían dificultades para llegar a fin de mes, pero eran como los espartanos y ocultaban su penuria bajo una cara sonriente. Ninguno de nosotros hablaba de dinero, porque ese tema sabía a comercio y a negocios, y aunque algunos pudieran ser pobres, todos éramos aristocráticos. Los habitantes de Cranford tenían ese amable espíritu de cuerpo que les hacía pasar por alto todas las deficiencias en el éxito cuando algunos de ellos intentaban ocultar su pobreza. Cuando la señora Forrester, por ejemplo, daba una fiesta en su casita, y la pequeña criada molestaba a las damas en el sofá para pedirles que le dejaran sacar la bandeja del té, todos consideraban este novedoso procedimiento como lo más natural del mundo y hablaban de las costumbres y ceremonias domésticas como si todos creyéramos que nuestra anfitriona tenía un salón para el servicio, una segunda mesa, una ama de llaves y un mayordomo, en lugar de la única doncella de la escuela benéfica, cuyos cortos y sonrosados brazos nunca habrían sido lo suficientemente fuertes para llevar la bandeja arriba si no hubiera sido ayudada en privado por su señora, que ahora estaba sentada con aire majestuoso, fingiendo no saber qué pasteles habían subido, aunque ella lo sabía, y nosotros lo sabíamos, y ella sabía que nosotros lo sabíamos, y nosotros sabíamos que ella sabía que nosotros lo sabíamos, ya que había estado ocupada toda la mañana haciendo pan para el té y bizcochos.
Había una o dos consecuencias derivadas de esta pobreza generalizada pero no reconocida, y de esta gentileza muy reconocida, que no estaban mal y que podrían introducirse en muchos círculos de la sociedad para su gran mejora. Por ejemplo, los habitantes de Cranford se acostaban temprano y regresaban a casa con el ruido de sus zuecos, guiados por un portador de linternas, alrededor de las nueve de la noche; y a las diez y media toda la ciudad estaba en la cama y dormida. Además, se consideraba «vulgar» (una palabra tremenda en Cranford) ofrecer algo caro, ya fuera para comer o para beber, en las recepciones nocturnas. La honorable señora Jamieson, cuñada del difunto conde de Glenmire, solo ofrecía panecillos con mantequilla y galletas esponjosas, a pesar de practicar esa «elegante economía».
«Economía elegante». ¡Qué natural es volver a caer en la jerga de Cranford! Allí, la economía era siempre «elegante» y gastar dinero, «vulgar y ostentoso», una especie de envidia que nos hacía sentir muy tranquilos y satisfechos. Nunca olvidaré la consternación que sentí cuando un tal capitán Brown vino a vivir a Cranford y habló abiertamente de su pobreza, no en voz baja a un amigo íntimo, con las puertas y ventanas cerradas, ¡sino en la calle, con voz alta y militar! Alegando su pobreza como motivo para no alquilar una casa en particular. Las damas de Cranford ya se quejaban de la invasión de sus territorios por parte de un hombre y un caballero. Era un capitán a media paga y había conseguido un puesto en un ferrocarril vecino, contra el cual se había protestado vehementemente en la pequeña ciudad; y si, además de su género masculino y su relación con el odioso ferrocarril, tenía el descaro de hablar de su pobreza, entonces, sin duda, debía ser enviado a Coventry. La muerte era tan real y común como la pobreza, pero la gente nunca hablaba de ella en voz alta en la calle. Era una palabra que no debía mencionarse ante oídos educados. Habíamos acordado tácitamente ignorar que cualquiera con quien nos relacionábamos en términos de igualdad social pudiera verse impedido por la pobreza de hacer lo que deseara. Si íbamos o volvíamos de una fiesta a pie, era porque la noche era agradable o el aire era refrescante, no porque las sillas de manos fueran caras. Si llevábamos estampados en lugar de sedas de verano, era porque preferíamos un tejido que se pudiera lavar, y así sucesivamente, hasta que nos cegamos ante el vulgar hecho de que todos éramos personas de recursos muy modestos. Por supuesto, entonces no sabíamos qué pensar de un hombre que podía hablar de la pobreza como si no fuera una desgracia. Sin embargo, de alguna manera, el capitán Brown se ganó el respeto en Cranford y era visitado a pesar de todas las resoluciones en contra. Me sorprendió oír citar sus opiniones como autoridad en una visita que hice a Cranford aproximadamente un año después de que se instalara en la ciudad. Mis propios amigos habían sido de los más acérrimos oponentes a cualquier propuesta de visitar al capitán y a sus hijas solo doce meses antes, y ahora incluso se le admitía en las horas prohibidas antes de las doce. Es cierto que era para descubrir la causa de una chimenea humeante, antes de que se encendiera el fuego, pero aun así el capitán Brown subió las escaleras sin desanimarse, habló en voz demasiado alta para la habitación y bromeó como un hombre domesticado sobre la casa. Había hecho caso omiso de todos los pequeños desaires y omisiones de ceremonias triviales con que había sido recibido. Se había mostrado amistoso, aunque las damas de Cranford habían sido frías; había respondido con buena fe a los pequeños cumplidos sarcásticos y, con su franqueza varonil, había vencido toda la timidez que le había mostrado como hombre que no se avergonzaba de ser pobre. Y, al fin, su excelente sentido común masculino y su facilidad para idear expedientes para superar los dilemas domésticos le habían ganado un lugar extraordinario como autoridad entre las damas de Cranford. Él siguió su curso, tan inconsciente de su popularidad como lo había sido de lo contrario, y estoy segura de que se sorprendió un día cuando descubrió que sus consejos eran tan apreciados que algunos de los que había dado en broma se tomaban con total seriedad.
Se trataba de lo siguiente: una anciana tenía una vaca de Alderney a la que consideraba como una hija. No podías hacer una visita de quince minutos sin que te hablaran de la maravillosa leche o de la maravillosa inteligencia de este animal. Todo el pueblo conocía y apreciaba a la vaca de Alderney de la señorita Betsy Barker, por lo que fue grande la simpatía y el pesar cuando, en un momento de descuido, la pobre vaca cayó en un pozo de cal. Gimió tan fuerte que pronto la oyeron y la rescataron; pero, mientras tanto, la pobre bestia había perdido la mayor parte de su pelo y salió desnuda, fría y miserable, con la piel al descubierto. Todos compadecían al animal, aunque unos pocos no pudieron reprimir una sonrisa ante su aspecto cómico. La señorita Betsy Barker lloraba desconsoladamente, y se decía que pensaba en darle un baño de aceite. Quizás este remedio se lo recomendó alguno de los que ella pidió consejo, pero la propuesta, si es que se hizo, fue rechazada de plano por el capitán Brown: «Traedle un chaleco de franela y unos calzoncillos de franela, señora, si queréis mantenerla con vida. Pero mi consejo es que matéis a la pobre criatura de un tiro».
La señorita Betsy Barker se secó los ojos y le dio las gracias al capitán de todo corazón; se puso manos a la obra y, al poco rato, todo el pueblo salió a ver a la Alderney ir dócilmente a pastar, vestida con franela gris oscuro. Yo misma la he visto muchas veces. ¿Alguna vez has visto vacas vestidas con franela gris en Londres?
El capitán Brown había alquilado una pequeña casa en las afueras del pueblo, donde vivía con sus dos hijas. Debía de tener más de sesenta años cuando le visité por primera vez en Cranford después de dejar de vivir allí. Pero tenía una figura enérgica, bien entrenada y elástica, una cabeza rígida de aspecto militar y un paso ágil, que le hacían parecer mucho más joven de lo que era. Su hija mayor parecía casi tan mayor como él y delataba que su edad real era superior a la aparente. La señorita Brown debía de tener cuarenta años; tenía un rostro enfermizo, dolorido y demacrado, y parecía como si la alegría de la juventud hubiera desaparecido hacía mucho tiempo. Incluso de joven debía de haber sido poco agraciada y de rasgos duros. La señorita Jessie Brown era diez años más joven que su hermana y veinte tonos más guapa. Su rostro era redondo y con hoyuelos. La señorita Jenkyns dijo una vez, en un arrebato contra el capitán Brown (cuya causa te contaré más adelante), «que pensaba que ya era hora de que la señorita Jessie dejara de hacer hoyuelos y no intentara parecer una niña». Es cierto que había algo infantil en su rostro; y creo que lo seguirá teniendo hasta que muera, aunque viviera hasta los cien años. Tenía unos grandes ojos azules y curiosos que te miraban fijamente; su nariz era poco definida y respingona, y sus labios eran rojos y húmedos; además, llevaba el pelo en pequeños rizos, lo que acentuaba este aspecto. No sé si era guapa o no, pero me gustaba su rostro, al igual que a todo el mundo, y no creo que pudiera evitar sus hoyuelos. Tenía algo de la alegría en el andar y los modales de su padre, y cualquier observadora femenina podía detectar una ligera diferencia en la vestimenta de las dos hermanas: la de la señorita Jessie era aproximadamente dos libras al año más cara que la de la señorita Brown. Dos libras era una suma considerable en los gastos anuales del capitán Brown.
Tal fue la impresión que me causó la familia Brown cuando los vi por primera vez a todos juntos en la iglesia de Cranford. Al capitán ya lo había conocido antes, con motivo de la chimenea humeante, que él había arreglado con una simple modificación en el conducto. En la iglesia, se puso los anteojos durante el himno matutino y luego levantó la cabeza y cantó en voz alta y alegremente. Respondía más alto que el sacristán, un anciano con una voz débil y chirriante que, creo, se sentía ofendido por la sonora voz grave del capitán y, en consecuencia, temblaba cada vez más.
Al salir de la iglesia, el vivaz capitán prestó la más galante atención a sus dos hijas. Saludó con la cabeza y sonrió a sus conocidos, pero no estrechó la mano a nadie hasta que ayudó a la señorita Brown a abrir el paraguas, le quitó el libro de oraciones y esperó pacientemente a que ella, con manos temblorosas y nerviosas, se recogiera el vestido para caminar por las calles mojadas.
Me pregunto qué harían las damas de Cranford con el capitán Brown en sus fiestas. En otros tiempos, nos alegrábamos de no tener que atender a ningún caballero ni buscar conversación en las partidas de cartas. Nos felicitábamos por lo acogedoras que eran las tardes y, en nuestro amor por la elegancia y nuestro disgusto por la humanidad, casi nos habíamos convencido de que ser hombre era sinónimo de «vulgar», por lo que, cuando descubrí que mi amiga y anfitriona, la señorita Jenkyns, iba a dar una fiesta en mi honor y que el capitán y las señoritas Brown estaban invitados, me pregunté cómo transcurriría la velada. Las mesas de juego, con tapetes de paño verde, se dispusieron a la luz del día, como de costumbre; era la tercera semana de noviembre, por lo que anochecía sobre las cuatro. Se colocaron velas y barajas limpias en cada mesa. Se avivó el fuego, la pulcra criada recibió sus últimas instrucciones y allí nos quedamos, vestidos con nuestras mejores galas, cada uno con un encendedor en la mano, listos para encender las velas en cuanto se oyera el primer golpe. Las fiestas en Cranford eran solemnidades que hacían sentir a las damas gravemente exaltadas mientras estaban sentadas juntas con sus mejores vestidos. En cuanto llegaron tres, nos sentamos a jugar al «Preference», yo era la desafortunada cuarta. Las cuatro siguientes se sentaron inmediatamente en otra mesa y, al poco rato, las bandejas de té, que había visto en el almacén al pasar por la mañana, se colocaron en el centro de una mesa de juego. La vajilla era de delicada porcelana color cáscara de huevo; la plata antigua brillaba pulida, pero la comida era de lo más escasa. Mientras las bandejas aún estaban sobre las mesas, entraron el capitán y las señoritas Brown, y pude ver que, de alguna manera, el capitán era el favorito de todas las damas presentes. Las cejas fruncidas se suavizaron y las voces agudas se bajaron a su llegada. La señorita Brown parecía enferma y deprimida, casi sombría. La señorita Jessie sonreía como de costumbre y parecía casi tan popular como su padre. Él ocupó de inmediato y con discreción el lugar que le correspondía en la sala; atendió las necesidades de todos, alivió el trabajo de la guapa criada sirviendo las tazas vacías y el pan sin mantequilla a las damas, y lo hizo todo con tanta naturalidad y dignidad, y como si fuera lo más normal del mundo que los fuertes atendieran a los débiles, que se reveló un hombre de verdad. Jugaba por tres peniques con el mismo interés que si fueran libras; y, sin embargo, en toda su atención a los desconocidos, no perdía de vista a su sufrida hija, pues estaba seguro de que sufría, aunque a muchos solo les pareciera irritable. La señorita Jessie no sabía jugar a las cartas, pero conversaba con los que no jugaban, que antes de su llegada se mostraban bastante malhumorados. También cantaba, acompañándose de un viejo piano desafinado, que creo que en su juventud había sido un clavicordio. La señorita Jessie cantaba «Jock of Hazeldean» un poco desafinada, pero ninguno de nosotros tenía oído musical, aunque la señorita Jenkyns marcaba el tiempo, sin ritmo, para aparentar que lo tenía.
Fue muy amable por parte de la señorita Jenkyns, porque yo había visto que, poco antes, se había molestado mucho por la indiscreción de la señorita Jessie Brown ( a propósito de la lana de Shetland), que había dicho que tenía un tío, hermano de su madre, que era tendero en Edimburgo. La señorita Jenkyns intentó ahogar esta confesión con una terrible tos, ya que la honorable señora Jamieson estaba sentada en una mesa de juego cerca de la señorita Jessie, y ¿qué diría o pensaría si se enteraba de que estaba en la misma habitación que la sobrina de un tendero? Pero la señorita Jessie Brown (que no tenía ningún tacto, como todos coincidimos a la mañana siguiente) repitió la información y le aseguró a la señorita Pole que podía conseguirle fácilmente la lana de Shetland que necesitaba «a través de mi tío, que tiene la mejor selección de productos de Shetland de todo Edimburgo». Para quitarnos ese sabor de boca y ese sonido de los oídos, la señorita Jenkyns propuso escuchar música, así que repito que fue muy amable por su parte marcar el ritmo de la canción.
Cuando reaparecieron las bandejas con galletas y vino, puntualmente a las nueve menos cuarto, hubo conversación, se compararon las cartas y se comentaron las jugadas; pero al poco rato, el capitán Brown hizo gala de sus conocimientos literarios.
—¿Ha visto usted algún número de “Los papeles póstumos del Club Pickwick”? —dijo él. (Se estaban publicando por entregas en aquel entonces.)—¡Magnífico!
La señorita Jenkyns era hija de un rector fallecido de Cranford y, gracias a varios sermones manuscritos y a una biblioteca bastante buena sobre teología, se consideraba culta y veía cualquier conversación sobre libros como un reto. Así que respondió: «Sí, los había visto; de hecho, podría decir que los había leído».
«¿Y qué te parecen?», exclamó el capitán Brown. «¿No son famosamente buenos?».
Ante tal insistencia, la señorita Jenkyns no pudo sino hablar.
«Debo decir que no creo que estén a la altura del Dr. Johnson. Pero quizá el autor es joven. Si persevera y toma al gran doctor como modelo, ¿quién sabe en qué llegará?». Evidentemente, esto fue demasiado para el capitán Brown, que no pudo contenerse, y vi las palabras en la punta de su lengua antes de que la señorita Jenkyns terminara la frase.
«Es algo muy diferente, querida señora», comenzó.
«Soy muy consciente de ello», respondió ella. «Y lo tengo en cuenta, capitán Brown».
—Permíteme leerte una escena del número de este mes —suplicó él—. Lo he recibido esta misma mañana y no creo que los demás lo hayan leído todavía.
—Como quieras —dijo ella, acomodándose con aire resignado. Él leyó el relato de la «pelea» que Sam Weller contó en Bath. Algunos nos reímos a carcajadas. Yo no me atreví, porque estaba en la casa. La señorita Jenkyns permaneció sentada con paciente gravedad. Cuando terminó, se volvió hacia mí y me dijo con suave dignidad:
—Tráeme «Rasselas», querido, de la biblioteca.
Cuando se lo traje, se volvió hacia el capitán Brown y dijo:
«Ahora permíteme leerte una escena, y luego los aquí presentes podrán juzgar entre tu favorito, el señor Boz, y el doctor Johnson».
Leyó una de las conversaciones entre Rasselas e Imlac con una voz aguda y majestuosa, y cuando terminó, dijo: «Imagino que ahora estoy justificada en mi preferencia por el Dr. Johnson como escritor de ficción». El capitán frunció los labios y tamborileó sobre la mesa, pero no dijo nada. Ella pensó en darle uno o dos golpes de gracia.
«Considero vulgar y indigno de la dignidad de la literatura publicar en números».
«¿Cómo se publicó The Rambler, señora?», preguntó el capitán Brown en voz baja, que creo que la señorita Jenkyns no pudo oír.
«El estilo del Dr. Johnson es un modelo para los jóvenes principiantes. Mi padre me lo recomendó cuando empecé a escribir cartas; yo he formado mi propio estilo basándome en él; se lo recomendé a tu favorito».
«Lamentaría mucho que cambiara su estilo por una escritura tan pomposa», dijo el capitán Brown.
La señorita Jenkyns lo tomó como una afrenta personal, de una forma que el capitán ni siquiera había imaginado. Ella y sus amigos consideraban la escritura epistolar su fuerte. He visto muchas copias de muchas cartas escritas y corregidas en la pizarra, antes de que ella «aprovechara la media hora antes de la hora del correo para asegurar» a sus amigos esto o aquello; y el Dr. Johnson era, según ella, su modelo en estas composiciones. Se irguió con dignidad y solo respondió al último comentario del capitán Brown diciendo, con marcado énfasis en cada sílaba: «Prefiero al Dr. Johnson antes que al Sr. Boz».
Se dice, aunque no puedo dar fe de ello, que se oyó al capitán Brown decir en voz baja: «¡Maldito Dr. Johnson!». Si lo hizo, se arrepintió después, como demostró al acercarse al sillón de la señorita Jenkyns e intentar entablar conversación con ella sobre algún tema más agradable. Pero ella se mostró inexorable. Al día siguiente, hizo el comentario que he mencionado sobre los hoyuelos de la señorita Jessie.
CAPÍTULO II: EL CAPITÁN
Era imposible vivir un mes en Cranford y no conocer los hábitos diarios de cada residente; y mucho antes de que terminara mi visita, sabía mucho sobre el trío Brown. No había nada nuevo que descubrir sobre su pobreza, ya que habían hablado de ello con sencillez y franqueza desde el primer momento. No hacían ningún misterio de la necesidad de ser ahorrativos. Lo único que quedaba por descubrir era la infinita bondad del capitán y las diversas formas en que, sin darse cuenta, la manifestaba. Durante algún tiempo se comentaron algunas pequeñas anécdotas. Como no leíamos mucho y todas las damas estaban bastante bien atendidas por sus sirvientes, escaseaban los temas de conversación. Por lo tanto, comentamos el hecho de que el capitán le quitara la cena de las manos a una anciana pobre un domingo en que el suelo estaba muy resbaladizo. La había encontrado cuando volvía de la panadería, al salir de la iglesia, y se había fijado en que caminaba con dificultad; con la grave dignidad con que hacía todo, la alivió de su carga y la acompañó por la calle, llevando a buen puerto el cordero asado y las patatas hasta su casa. Esto se consideró muy excéntrico, y se esperaba que el lunes por la mañana hiciera una ronda de visitas para explicar y disculparse ante el sentido del decoro de Cranford, pero no hizo tal cosa, por lo que se decidió que estaba avergonzado y se mantenía fuera de la vista de todos. Con benévola compasión por él, empezamos a decir: «Después de todo, lo ocurrido el domingo por la mañana demostró una gran bondad de corazón», y se decidió que se le consolara la próxima vez que apareciera entre nosotros; pero, ¡oh, sorpresa!, apareció ante nosotros, sin mostrar ningún signo de vergüenza, hablando en voz alta y grave como siempre, con la cabeza echada hacia atrás y la peluca tan alegre y bien rizada como de costumbre, y nos vimos obligados a concluir que se había olvidado por completo del domingo.
La señorita Pole y la señorita Jessie Brown habían entablado una especie de amistad gracias a la lana de las Shetland y a los nuevos puntos de tejido, por lo que, cuando fui a visitar a la señorita Pole, vi a los Brown más que cuando me alojaba con la señorita Jenkyns, que nunca había superado lo que ella llamaba los comentarios despectivos del capitán Brown sobre el doctor Johnson como escritor de ficción ligera y agradable. Descubrí que la señorita Brown estaba gravemente enferma de alguna dolencia crónica e incurable, cuyo dolor le daba a su rostro una expresión inquieta que yo había confundido con mal humor. A veces se mostraba malhumorada, cuando la irritabilidad nerviosa provocada por su enfermedad se volvía insoportable. La señorita Jessie la soportaba en esos momentos con más paciencia aún que las amargas reproches con las que invariablemente seguían. La señorita Brown solía reprocharse no solo su temperamento impulsivo e irritable, sino también ser la causa de que su padre y su hermana se vieran obligados a pasar penurias para poder permitirle los pequeños lujos que eran necesarios en su condición. Estaba tan dispuesta a sacrificarse por ellos y a aliviar sus preocupaciones que la generosidad original de su carácter añadía acidez a su temperamento. Todo esto lo soportaban la señorita Jessie y su padre con más que placidez, con absoluta ternura. Yo perdonaba a la señorita Jessie su falta de oído para el canto y su vestimenta juvenil cuando la veía en casa. Llegué a darme cuenta de que la peluca oscura de Bruto y el abrigo acolchado (¡ay, demasiado raído!) del capitán Brown eran vestigios de la elegancia militar de su juventud, que ahora lucía inconscientemente. Era un hombre de recursos infinitos, adquiridos en su experiencia en los cuarteles. Según él mismo confesaba, nadie podía limpiarle las botas a su gusto excepto él mismo; pero, en realidad, no era ajeno a ahorrarle a la pequeña criada cualquier trabajo, sabiendo, muy probablemente, que la enfermedad de su hija hacía que el trabajo fuera duro.
Poco después de la memorable disputa que he mencionado, intentó hacer las paces con la señorita Jenkyns regalándole una pala de leña de madera (hecha por él mismo), ya que la había oído decir que le molestaba mucho el ruido de las de hierro. Ella recibió el regalo con fría gratitud y le dio las gracias formalmente. Cuando se marchó, me pidió que lo guardara en el trastero, pensando probablemente que ningún regalo de un hombre que prefería al señor Boz al doctor Johnson podía ser más discordante que una pala de hierro para el fuego.
Tal era la situación cuando dejé Cranford y me fui a Drumble. Sin embargo, tenía varios corresponsales que me mantenían al corriente de los acontecimientos de la querida ciudad. Estaba la señorita Pole, que se estaba aficionando al croché tanto como antes lo había estado al punto, y el contenido de sus cartas era más o menos así: «Pero no te olvides de la lana blanca en Flint's», de la vieja canción; porque al final de cada frase con noticias venía una nueva indicación sobre algún encargo de ganchillo que debía hacer para ella. La señorita Matilda Jenkyns (a quien no le importaba que la llamaran señorita Matty cuando la señorita Jenkyns no estaba presente) escribía cartas amables, simpáticas y divagantes, en las que de vez en cuando se aventuraba a dar su opinión; pero de repente se detenía y me rogaba que no mencionara lo que había dicho, porque Deborah pensaba de otra manera y ella lo sabía, o bien añadía una posdata en la que decía que, desde que había escrito lo anterior, había hablado del tema con Deborah y estaba completamente convencida de que, etc. (aquí probablemente seguía una retractación de todas las opiniones que había expresado en la carta). Luego vino la señorita Jenkyns, Deborah, como le gustaba que la llamara la señorita Matty, ya que su padre había dicho una vez que el nombre hebreo debía pronunciarse así. Secretamente creo que tomaba como modelo de carácter a la profetisa hebrea; y, de hecho, no se diferenciaba mucho de la severa profetisa en algunos aspectos, teniendo en cuenta, por supuesto, las costumbres modernas y la diferencia en la vestimenta. La señorita Jenkyns llevaba una corbata y un pequeño sombrero parecido a una gorra de jinete, y en conjunto tenía el aspecto de una mujer de carácter fuerte, aunque habría despreciado la idea moderna de que las mujeres son iguales a los hombres. ¡Iguales, claro! Ella sabía que eran superiores. Pero volvamos a sus cartas. Todo en ellas era majestuoso y grandioso, como ella misma. Las he estado revisando (¡querida señorita Jenkyns, cuánto la honraba!) y voy a citar un extracto, sobre todo porque se refiere a nuestro amigo, el capitán Brown:
«La honorable señora Jamieson acaba de marchar de mi casa y, durante la conversación, me ha comunicado que ayer recibió una visita del antiguo amigo de su venerado esposo, lord Mauleverer. No les resultará fácil adivinar qué trajo a su señoría a nuestra pequeña ciudad. Fue para ver al capitán Brown, con quien, al parecer, su señoría se había conocido en las «guerras emplumadas» y quien tuvo el privilegio de salvarle la vida cuando se cernía un gran peligro sobre él, frente al mal llamado Cabo de Buena Esperanza. Conocéis la falta de inocente curiosidad de nuestra amiga, la honorable señora Jamieson, por lo que no os sorprenderá que no pudiera revelarme la naturaleza exacta del peligro en cuestión. Confieso que estaba ansioso por averiguar de qué manera el capitán Brown, con su limitada dotación, podía recibir a un huésped tan distinguido, y descubrí que su señoría se retiró a descansar, y esperemos que a un sueño reparador, al Hotel Angel, pero compartió las comidas brunonianas durante los dos días que honró a Cranford con su augusta presencia. La señora Johnson, la amable esposa de nuestro carnicero, me informa de que la señorita Jessie compró una pierna de cordero, pero, aparte de eso, no tengo noticia de ningún otro preparativo para dar una recepción adecuada a un visitante tan distinguido. Quizá le agasajaron con «el festín de la razón y el flujo del alma»; y para nosotros, que conocemos la triste falta de gusto del capitán Brown por «las puras fuentes de la Inglaterra inmaculada», quizá sea motivo de felicitación que haya tenido la oportunidad de refinar su paladar conversando con un miembro elegante y refinado de la aristocracia británica. Pero ¿quién está libre de defectos mundanos?
La señorita Pole y la señorita Matty me escribieron en el mismo correo. Una noticia como la visita de lord Mauleverer no podía pasar desapercibida para las escritoras de Cranford, que la aprovecharon al máximo. La señorita Matty se disculpó humildemente por escribir al mismo tiempo que su hermana, mucho más capaz que ella para describir el honor que se le había hecho a Cranford; pero, a pesar de algunos errores ortográficos, el relato de la señorita Matty me dio la mejor idea de la conmoción que había causado la visita de su señoría, una vez que había tenido lugar; pues, salvo la gente del Angel, los Brown, la señora Jamieson y un muchacho al que su señoría había insultado por golpear con un aro sucio las aristocráticas piernas, no supe de nadie con quien su señoría hubiera conversado.
Mi siguiente visita a Cranford fue en verano. No había habido nacimientos, muertes ni bodas desde la última vez que estuve allí. Todo el mundo vivía en la misma casa y vestía casi la misma ropa antigua y bien conservada. El acontecimiento más importante era que la señorita Jenkyns había comprado una alfombra nueva para el salón. ¡Qué trabajo tan ajetreado teníamos la señorita Matty y yo persiguiendo los rayos del sol, que por la tarde caían directamente sobre la alfombra a través de la ventana sin persianas! Extendíamos periódicos por el suelo y nos sentábamos con nuestros libros o nuestro trabajo; y, ¡oh, sorpresa!, en un cuarto de hora el sol se había movido y brillaba en un nuevo lugar; y allí nos poníamos de rodillas para cambiar la posición de los periódicos. También estuvimos muy ocupadas toda una mañana, antes de la fiesta de la señorita Jenkyns, siguiendo sus instrucciones y recortando y cosiendo trozos de periódico para formar pequeños caminos hacia cada silla preparada para los invitados, para que sus zapatos no ensuciaran o mancharan la pureza de la alfombra. ¿Hacéis caminos de papel para que caminen los invitados en Londres?
El capitán Brown y la señorita Jenkyns no se mostraban muy cordiales el uno con el otro. La disputa literaria, cuyo comienzo yo había presenciado, era muy delicada, y el más mínimo comentario al respecto les hacía estremecerse. Era la única diferencia de opinión que habían tenido jamás, pero esa diferencia era suficiente. La señorita Jenkyns no pudo evitar hablar con el capitán Brown y, aunque él no le respondió, él tamborileó con los dedos, lo que ella sintió y resintió como muy despectivo hacia el doctor Johnson. Él era bastante ostentoso en su preferencia por los escritos del señor Boz; caminaba por las calles tan absorto en ellos que casi chocaba con la señorita Jenkyns; y aunque sus disculpas eran sinceras y sinceras, y aunque, de hecho, no hizo más que asustarla a ella y a sí mismo, ella me confesó que hubiera preferido que la hubiera derribado, si tan solo hubiera estado leyendo literatura de mayor nivel. ¡El pobre y valiente capitán! Parecía más viejo y más cansado, y su ropa estaba muy raída. Pero parecía tan alegre y animado como siempre, a menos que se le preguntara por la salud de su hija.
«Sufre mucho y tendrá que sufrir más: hacemos lo que podemos para aliviar su dolor; ¡que se haga la voluntad de Dios!». Al pronunciar estas últimas palabras, se quitó el sombrero. Por la señorita Matty supe que, de hecho, se había hecho todo lo posible. Se había llamado a un médico de gran prestigio en aquella zona rural y se habían seguido todas sus indicaciones, sin reparar en gastos. La señorita Matty estaba segura de que se privaban de muchas cosas para que la enferma estuviera cómoda, pero nunca hablaban de ello; ¡y en cuanto a la señorita Jessie! «Realmente creo que es un ángel», dijo la pobre señorita Matty, completamente abrumada. «Ver cómo soporta el mal genio de la señorita Brown y la cara alegre que pone después de haber estado despierta toda la noche y de haber sido regañada durante más de la mitad de ella, es realmente hermoso. Sin embargo, parece tan pulcra y dispuesta a recibir al capitán a la hora del desayuno como si hubiera dormido toda la noche en la cama de la reina. ¡Querida! Nunca más podrías reírte de sus rizos recatados o de sus lazos rosas si la vieras como yo la he visto». Solo pude sentirme muy arrepentida y saludar a la señorita Jessie con doble respeto cuando la volví a ver. Parecía pálida y demacrada, y sus labios comenzaron a temblar, como si estuviera muy débil, cuando habló de su hermana. Pero se animó y contuvo las lágrimas que brillaban en sus bonitos ojos mientras decía: