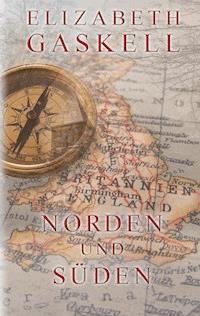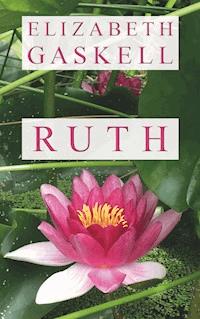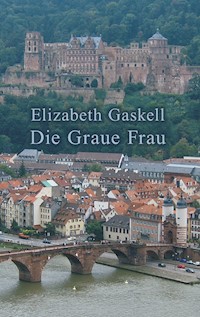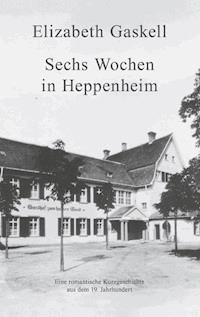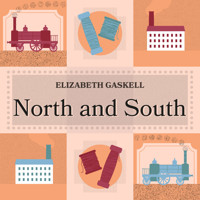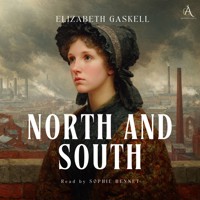0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Recién Traducido
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Mary Barton, de Elizabeth Gaskell, es una novela que ofrece un retrato detallado de la vida en la ciudad industrial de Manchester durante el siglo XIX. Con una prosa vívida y un estilo narrativo directo, Gaskell articula las luchas de la clase trabajadora en medio de la Revolución Industrial. La historia sigue a Mary Barton, una joven que se enfrenta a las duras realidades del desempleo, la pobreza y el despertar político. Temas como la disparidad de clases, la injusticia social y la implicación del movimiento obrero son abordados con una sensibilidad característica del realismo literario de su época. Esto sitúa a la obra dentro del contexto del problema social y sugiere la influencia de autores coetáneos dedicados a similares exploraciones. Elizabeth Gaskell, figura prominente de la literatura victoriana, nació en 1810. Su extensa experiencia en Manchester, una ciudad en el corazón de la Revolución Industrial, le brindó una comprensión íntima de los problemas sociales que retrata en Mary Barton. Su amistad con autores como Charles Dickens, quien publicó su primera novela, también influyó en su enfoque literario. Gaskell utilizó su escritura para arrojar luz sobre la pobreza y las desigualdades que observaba, promoviendo el cambio social a través de sus obras literarias empáticas y humanistas. Este libro es indispensable para cualquiera interesado en el realismo social y el impacto de la industria en la vida humana. Mary Barton no solo es una narrativa convincente, sino también una denuncia social que continúa siendo relevante hoy en día. La habilidad de Gaskell para humanizar los problemas de su tiempo, en la que combina una narrativa atractiva con intereses académicos, ofrece a los lectores modernos una valiosa perspectiva histórica y social. Sin duda, es una lectura que enriquecerá la comprensión de la complejidad del cambio económico y sus efectos duraderos en la sociedad. Esta traducción ha sido asistida por inteligencia artificial.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2025
Ähnliche
Mary Barton
Índice
«"¿Cómo sabes", exclamará el angustiado novelista, "que yo, aquí sentado, soy el más necio de los mortales existentes; que esta mi larga oreja de biografía ficticia no encontrará a uno u otro, en cuyos oídos aún más largos pueda ser el medio, bajo la Providencia, de inculcar algo?" Nosotros respondemos: "Nadie lo sabe, nadie puede saberlo con certeza; por lo tanto, escribe, digno hermano, como puedas, tal y como te ha sido dado".
CARLYLE.
Prefacio
Hace tres años sentí el deseo (por circunstancias que no es necesario explicar con más detalle) de dedicarme a escribir una obra de ficción. Vivía en Manchester, pero sentía un profundo amor y admiración por el campo, por lo que mi primera idea fue buscar el escenario de mi historia en algún entorno rural. y ya había avanzado un poco en un relato, cuya acción se desarrollaba hacía más de un siglo en las fronteras de Yorkshire, cuando pensé en lo románticas que podían ser las vidas de algunas de las personas con las que me codeaba a diario en las concurridas calles de la ciudad en la que residía. Siempre había sentido una profunda simpatía por aquellos hombres curtidos por el trabajo, que parecían condenados a luchar por la vida en una extraña alternancia entre el trabajo y la miseria, zarandeados por las circunstancias, aparentemente en mayor medida que otros hombres. Una pequeña muestra de esta simpatía y un poco de atención a la expresión de los sentimientos de algunos de los trabajadores que conocía me habían abierto el corazón de uno o dos de los más reflexivos entre ellos; vi que estaban dolidos e irritados contra los ricos, cuya vida aparentemente feliz parecía aumentar la angustia causada por la naturaleza aleatoria de la suya. No me corresponde a mí juzgar si las amargas quejas que expresaban sobre el abandono que sufrían por parte de los prósperos —especialmente de los amos a quienes habían ayudado a amasar sus fortunas— estaban fundadas o no. Basta decir que esta creencia en la injusticia y la crueldad que sufren por parte de sus semejantes contamina lo que podría ser resignación a la voluntad de Dios y la convierte en venganza en demasiados de los pobres trabajadores sin educación de las fábricas de Manchester.
Cuanto más reflexionaba sobre esta infeliz situación entre personas tan unidas por intereses comunes, como siempre lo están los empleadores y los empleados, más ansioso me sentía por dar voz a la agonía que, de vez en cuando, convulsiona a este pueblo mudo; la agonía de sufrir sin la simpatía de los felices, o de creer erróneamente que así es. Si es un error que las desgracias que, como mareas recurrentes, abruman a los obreros de nuestras ciudades industriales, pasen desapercibidas para todos excepto para los que las sufren, es, en cualquier caso, un error tan amargo en sus consecuencias para todas las partes, que cualquier esfuerzo público en materia de legislación, cualquier esfuerzo privado en forma de actos de misericordia, o cualquier amor desamparado en forma de «ofrenda de la viuda», debe hacerse, y rápidamente, para desengañar a los trabajadores de un malentendido tan miserable. En la actualidad, me parece que se les deja en un estado en el que se desechan los lamentos y las lágrimas por inútiles, pero en el que se aprietan los labios para proferir maldiciones y se cierran los puños, listos para golpear.
No sé nada de economía política ni de teorías del comercio. He tratado de escribir con veracidad; y si mis relatos concuerdan o discrepan con algún sistema, la concordancia o la discrepancia no son intencionadas.
Para mí, la idea que me he formado del estado de ánimo de demasiados obreros de Manchester, y que he tratado de representar en este relato (terminado hace más de un año), ha recibido cierta confirmación por los acontecimientos que han ocurrido recientemente entre una clase similar en el continente.
OCTUBRE DE 1848.
Capítulo I. Una misteriosa desaparición
¡Oh! ¡Qué duro, qué duro es trabajar Todo el santo día, Cuando todos los vecinos Se han ido de excursión y a divertirse. Ahí está Richard con su bebé, Y Mary lleva a la pequeña Jane, Y con mucho amor pasearán Por el campo y los senderos espinosos.
Canción de Manchester.
Hay unos campos cerca de Manchester, muy conocidos por los habitantes como «Green Heys Fields», por los que discurre un sendero público que lleva a un pequeño pueblo a unos tres kilómetros de distancia. A pesar de que estos campos son llanos y bajos, es más, a pesar de la falta de bosques (la gran y habitual recomendación de las extensiones de tierra llana), tienen un encanto que impresiona incluso a los habitantes de una zona montañosa, que ven y sienten el efecto del contraste entre estos campos comunes pero totalmente rurales y la bulliciosa y ajetreada ciudad industrial que dejaron hace apenas media hora. Aquí y allá, una vieja granja en blanco y negro, con sus desordenadas dependencias, habla de otros tiempos y otras ocupaciones distintas a las que ahora absorben a la población del vecindario. Aquí, en cada estación, se puede ver el trabajo del campo, como la siega, el arado, etc., que son misterios tan agradables de contemplar para los habitantes de la ciudad; y aquí el artesano, ensordecido por el ruido de las voces y las máquinas, puede venir a escuchar un rato los deliciosos sonidos de la vida rural: el mugido del ganado, el grito de las lecheras, el cacareo y el graznido de las aves de corral en los viejos corrales. No es de extrañar, pues, que estos campos sean lugares muy frecuentados en todos los días festivos; y no os extrañaría, si pudierais ver, o yo describir adecuadamente, el encanto de una escalera en particular, que en tales ocasiones se convierta en un lugar de parada muy concurrido. Muy cerca hay un estanque profundo y claro, que refleja en sus profundidades verde oscuro los árboles sombríos que se inclinan sobre él para excluir el sol. El único lugar donde sus orillas son inclinadas es en el lado contiguo a un corral laberíntico, perteneciente a una de esas casas antiguas, a dos aguas, blancas y negras, que he mencionado anteriormente, con vistas al campo por el que discurre el sendero público. El porche de esta granja está cubierto por un rosal; y el pequeño jardín que lo rodea está repleto de una mezcla de hierbas y flores antiguas, plantadas hace mucho tiempo, cuando el jardín era la única botica a la que se podía acudir, y que se han dejado crecer en una exuberancia salvaje y desordenada: rosas, lavanda, salvia, melisa (para infusiones), romero, claveles y alhelíes, cebollas y jazmín, en un orden de lo más republicano e indiscriminado. Esta granja y el jardín se encuentran a menos de cien metros de la escalera de la que hablaba, que conduce de un gran prado a otro más pequeño, divididos por un seto de espino y endrino; y cerca de esta escalera, al otro lado, corre la leyenda de que a menudo se pueden encontrar prímulas y, ocasionalmente, violetas azules en el banco de hierba del seto.
No sé si era un día festivo concedido por los amos o si los trabajadores se habían tomado un día libre en nombre de la naturaleza y su hermosa primavera, pero una tarde (hace ahora diez o doce años) estos campos estaban muy concurridos. Era una tarde de principios de mayo, el abril de los poetas, pues había llovido intensamente toda la mañana y las nubes redondas, suaves y blancas que el viento del oeste empujaba sobre el cielo azul oscuro se veían a veces variadas por otras más negras y amenazantes. La suavidad del día tentaba a las jóvenes hojas verdes, que casi se veían revolotear al cobrar vida, y los sauces, que por la mañana solo tenían un reflejo marrón en el agua, ahora eran de ese tierno color gris verdoso que se mezcla tan delicadamente con la armonía primaveral de los colores.
Grupos de muchachas alegres y algo ruidosas, de edades comprendidas entre los doce y los veinte años, pasaban con paso alegre. La mayoría eran obreras de fábrica y vestían el atuendo habitual de esa clase de doncellas cuando salían a la calle es decir, un chal, que al mediodía o cuando hacía buen tiempo se llevaba simplemente como tal, pero que al atardecer, o si hacía frío, se convertía en una especie de mantilla española o manta escocesa, y se colocaba sobre la cabeza y se dejaba caer suelta, o se sujetaba bajo la barbilla de una manera nada pintoresca.
Sus rostros no destacaban por su belleza; de hecho, eran por debajo de la media, con una o dos excepciones; tenían el pelo oscuro, peinado de forma pulcra y clásica, ojos oscuros, pero tez cetrina y rasgos irregulares. Lo único que llamaba la atención de los transeúntes era la agudeza e inteligencia de sus rostros, algo que se ha observado a menudo en la población industrial.
También había muchos muchachos, o más bien jóvenes, vagando por esos campos, dispuestos a bromear con cualquiera y, sobre todo, a entablar conversación con las muchachas, que, sin embargo, se mantenían al margen, no por timidez, sino más bien por independencia, mostrándose indiferentes al ingenio ruidoso o a los cumplidos obstinados de los muchachos. Aquí y allá se veía alguna pareja sobria y tranquila, ya fueran amantes que susurraban o marido y mujer, según el caso; y si se trataba de estos últimos, rara vez iban sin un niño, que en su mayoría llevaban los padres, aunque en ocasiones incluso tres o cuatro niños pequeños habían sido llevados o arrastrados hasta allí para que toda la familia pudiera disfrutar juntos de la deliciosa tarde de mayo.
En algún momento de la tarde, dos trabajadores se encontraron y se saludaron amistosamente en el escalón tan mencionado. Uno era el prototipo del hombre de Manchester: hijo de obreros, criado en la fábrica y con toda su vida entre los molinos. Era de estatura inferior a la media y complexión delgada; tenía un aspecto casi raquítico, y su rostro pálido y sin color daba la impresión de que en su infancia había sufrido las penurias de una vida precaria, consecuencia de los malos tiempos y de hábitos imprudentes. Sus rasgos eran marcados, aunque no irregulares, y su expresión era de extrema seriedad, decidida tanto para el bien como para el mal, una especie de entusiasmo latente y severo. En la época en que escribo, lo bueno predominaba sobre lo malo en su rostro, y era uno de esos hombres a los que un desconocido habría pedido un favor con bastante confianza en que se lo concedería. Le acompañaba su esposa, a quien se podía llamar, sin exagerar, una mujer encantadora, aunque ahora tenía el rostro hinchado por el llanto y a menudo lo ocultaba detrás del delantal. Tenía la belleza fresca de las zonas agrícolas y cierta falta de sentido en el rostro, característica de los habitantes rurales en comparación con los nativos de las ciudades industriales. Estaba en avanzado estado de gestación, lo que tal vez explicaba el carácter abrumador e histérico de su dolor. El amigo con quien se encontraron era más apuesto y de aspecto menos sensato que el hombre que acabo de describir; parecía cordial y optimista y, aunque era mayor, su aspecto denotaba mucha más vivacidad juvenil. Llevaba tiernamente en brazos a un bebé, mientras que su esposa, una mujer delicada y de aspecto frágil, que cojeaba al andar, llevaba a otro de la misma edad; dos gemelos pequeños y débiles, que habían heredado el aspecto frágil de su madre.
El último en llegar fue el primero en hablar, mientras una repentina mirada de simpatía ensombrecía su rostro alegre. «Bueno, John, ¿cómo te va?», y, en voz más baja, añadió: «¿Alguna noticia de Esther?». Mientras tanto, las esposas se saludaban como viejas amigas, y la voz suave y lastimera de la madre de los gemelos parecía provocar nuevos sollozos en la señora Barton.
«Vamos, mujeres —dijo John Barton—, ya han caminado bastante. Mi Mary espera tener su cama en tres semanas; y en cuanto a ti, señora Wilson, ya sabes que eres una persona delicada en el mejor de los casos». Lo dijo con tanta amabilidad que no se pudo tomar a mal. «Sentaos aquí; la hierba ya está casi seca a estas horas; y ninguna de las dos sois delicadas 1 para coger frío. Espera —añadió con cierta ternura—, aquí tienes mi pañuelo para que lo pongas debajo, y así no se te estropearán esos vestidos que tanto aprecian las mujeres; y ahora, señora Wilson, dame al niño, yo lo llevaré mientras tú hablas y consuelas a mi esposa; pobrecita, está muy triste por Esther».
En poco tiempo todo estuvo listo: las dos mujeres se sentaron sobre los pañuelos azules de algodón de sus maridos y estos, cada uno con un bebé en brazos, se dispusieron a seguir paseando; pero tan pronto como Barton le dio la espalda a su esposa, su rostro volvió a ensombrecerse.
—¿No has sabido nada de Esther, pobre chica? —preguntó Wilson.
—No, ni lo harán, por lo que tengo entendido. Creo que se ha ido con alguien. Mi mujer está muy preocupada y piensa que se ha ahogado, pero yo le digo que a la gente no le importa ponerse su mejor ropa para ahogarse. y la señora Bradshaw (donde se alojaba, ya sabes) dice que la última vez que la vio fue el martes pasado, cuando bajó las escaleras vestida con su traje de domingo, con una cinta nueva en el sombrero y guantes en las manos, como la dama que le gustaba tanto creerse».
«Era una criatura tan bonita como ninguna otra bajo el sol».
«Sí, era una muchacha de 2, una lástima», añadió Barton con un suspiro. «Ya ves a la gente de Buckinghamshire que viene a trabajar a Manchester, tienen un aspecto muy diferente al nuestro, los de Manchester. No verás entre las muchachas de Manchester mejillas tan sonrosadas, ni pestañas tan negras sobre ojos grises (que los hacen parecer negros), como las que tenían mi mujer y Esther. Nunca he visto dos mujeres tan guapas que fueran hermanas; nunca. Pero no es que la belleza sea una trampa triste. Esther estaba tan engreída que no había quien la parara. Siempre estaba animada, aunque le diera el más mínimo consejo; mi mujer la mimaba mucho, es cierto, porque era mucho mayor que Esther y era más como una madre para ella, haciéndole todo».
«Me extraña que te dejara», comentó su amigo.
«Eso es lo peor del trabajo en las fábricas para las chicas. Pueden ganar tanto cuando hay mucho trabajo que pueden mantenerse como sea. Mi Mary nunca trabajará en una fábrica, eso lo tengo decidido. Verás, Esther se gastaba el dinero en vestidos, pensando en realzar su bonito rostro, y llegaba a casa tan tarde por la noche que al final le dije lo que pensaba: mi señora cree que le hablé con dureza, pero tenía razón, porque quería a Esther, aunque solo fuera por el bien de Mary. Le dije: «Esther, ya veo adónde vas a acabar con tus artificios, tus velos vaporosos y tus salidas nocturnas cuando las mujeres honradas están en la cama; vas a acabar siendo una mujer de mala vida, Esther, y entonces no te hagas la ilusión de que te dejaré poner los pies en mi casa, aunque tu hermana sea mi mujer». Ella respondió: «No te preocupes, John. Haré las maletas y me iré, porque no voy a quedarme aquí para que me llamen como tú me has llamado». Se sonrojó como un pavo y pensé que le salía fuego por los ojos, pero cuando vio llorar a Mary (porque Mary no soporta que se le levante la voz en casa), se acercó a ella, la besó y le dijo que no era tan mala como yo pensaba. Así que hablamos más amistosamente, porque, como he dicho, la muchacha me caía bien, y me gustaba su aspecto y su alegría. Pero ella dijo (y en ese momento me pareció que tenía sentido lo que decía) que seríamos mucho mejores amigos si se iba a vivir a otra casa y solo venía a vernos de vez en cuando.
«Entonces todavía eran amigos. La gente decía que la habías echado y que no volverías a hablarle nunca más».
«La gente siempre pinta a uno peor de lo que es», dijo John Barton con irritación. «Vino muchas veces a nuestra casa después de dejar de vivir con nosotros. El domingo pasado, no, ¡no! Fue este mismo domingo, vino a tomar una taza de té con Mary, y esa fue la última vez que la vimos».
«¿Notaste algún cambio en su comportamiento?», preguntó Wilson.
«Bueno, no lo sé. Desde entonces he pensado varias veces que estaba un poco más callada y más femenina, más gentil y más sonrojada, y no tan alborotada y ruidosa. Llega hacia las cuatro, cuando termina la misa de la tarde, y cuelga su sombrero en el viejo clavo que solíamos llamar suyo, cuando vivía con nosotros. Recuerdo que pensé que era una chica muy guapa, sentada en un taburete bajo junto a Mary, que se mecía en una silla de ruedas, en bastante mal estado. Se reía y lloraba por turnos, pero todo con tanta suavidad y delicadeza, como una niña, que no me atreví a regañarla, sobre todo porque Mary ya estaba enfadada. Recuerdo que le dije una cosa, y bastante bruscamente. Cogió a nuestra pequeña Mary por la cintura y...
«Debes dejar de llamarla "pequeña" Mary, se está convirtiendo en una muchacha tan hermosa como las que se ven en un día de verano; se parece más a su madre que a ti», interrumpió Wilson.
«Bueno, bueno, la llamo "pequeña" porque su madre se llama Mary. Pero, como te decía, la toma a Mary con halagos y le dice: "Mary, ¿qué te parecería si un día te mandara llamar y te convirtiera en una dama?". No pude soportar que le hablara así a mi hija, y le dije: "Más te vale no meterle esas tonterías en la cabeza a la niña, te lo advierto. Prefiero verla ganarse el pan con el sudor de su frente, como dice la Biblia, aunque nunca tenga mantequilla para untar en el pan, que ser una dama holgazana, molestando a los dependientes toda la mañana, chillando al piano toda la tarde y acostándose sin haber hecho ningún bien a ninguna de las criaturas de Dios, salvo a sí misma».
«Nunca has podido soportar a la gente distinguida», dijo Wilson, medio divertido por la vehemencia de su amigo.
«¿Y qué me han hecho ustedes para que me gusten?», preguntó Barton, con el fuego latente encendiéndose en sus ojos; y, estallando, continuó: «Si estoy enfermo, ¿vienen a cuidarme? Si mi hijo se está muriendo (como el pobre Tom, con los labios blancos y temblorosos, por falta de mejor comida que la que yo podía darle), ¿acaso el rico trae el vino o el caldo que podrían salvarle la vida? Si estoy sin trabajo durante semanas en los malos tiempos y llega el invierno, con heladas negras y un viento cortante del este, y no hay carbón para la estufa ni ropa para la cama, y los huesos delgados se ven a través de la ropa raída, ¿comparte el rico su abundancia conmigo, como debería hacer si su religión no fuera una farsa? Cuando yago en mi lecho de muerte y Mary (bendita sea) está a mi lado, inquieta, como sé que estará —y aquí su voz se quebró un poco—, ¿vendrá una señora rica a llevársela a su casa si es necesario, hasta que pueda orientarse y ver qué es lo mejor que puede hacer? No, te lo digo yo, son los pobres, y solo los pobres, los que hacen esas cosas por los pobres. No penséis que me vais a engañar con el viejo cuento de que los ricos no saben nada de las penurias de los pobres. Yo digo que, si no lo saben, deberían saberlo. Somos sus esclavos mientras podemos trabajar; amontonamos sus fortunas con el sudor de nuestra frente; y, sin embargo, tenemos que vivir separados como si fuéramos de dos mundos distintos; sí, tan separados como Dives y Lázaro, con un gran abismo entre nosotros; pero yo sé quién estaba mejor entonces», y terminó su discurso con una risa ahogada que no tenía nada de alegría.
«Bueno, vecino», dijo Wilson, «todo eso puede ser muy cierto, pero lo que quiero saber ahora es sobre Esther: ¿cuándo fue la última vez que supiste de ella?».
«Pues se despidió de nosotros el domingo por la noche de forma muy cariñosa, besando a mi esposa Mary y a mi hija Mary (si no te importa que la llame pequeña), y dándome la mano a mí, pero todo de forma alegre, así que no le dimos importancia a sus besos y apretones de manos. Pero el miércoles por la noche vino el hijo de la señora Bradshaw con la caja de Esther, y poco después llegó la señora Bradshaw con la llave; y cuando empezamos a hablar, nos enteramos de que Esther le había dicho que iba a volver a vivir con nosotros y que le pagaría el dinero de la semana por no avisar; y que el martes por la noche se había llevado un pequeño bulto (llevaba puesta su mejor ropa, como dije antes) y le había dicho a la señora Bradshaw que no se preocupara por la caja grande, que la trajera cuando tuviera tiempo. Así que, naturalmente, pensó que encontraría a Esther con nosotros; y cuando le contó lo sucedido, mi señora echó a gritar y se desmayó. Mary corrió a buscar agua para su madre, y yo estaba tan preocupado por mi esposa que no me importaba en absoluto Esther. Pero al día siguiente pregunté a todos los vecinos (tanto los nuestros como los de Bradshaw) y ninguno había visto ni oído nada de ella. Incluso fui a ver a un policía, un hombre bastante majo, pero con el que nunca había hablado antes por su uniforme, y le pregunté si su «astucia» podía averiguar algo por nosotros. Creo que preguntó a otros policías y uno de ellos había visto a una muchacha parecida a nuestra Esther, caminando muy deprisa, con un bulto bajo el brazo, el martes por la noche, hacia las ocho, y subir a un coche de alquiler, cerca de la iglesia de Hulme, pero no sabemos el número y no podemos seguirle la pista. Lo siento mucho por la chica, porque le ha pasado algo malo, de una forma u otra, pero lo siento más por mi mujer. La quería tanto como a mí y a Mary, y no ha vuelto a ser la misma desde la muerte del pobre Tom. Pero volvamos con ellos; quizá tu mujer le haya hecho algún bien.
Mientras caminaban hacia casa con paso más rápido, Wilson expresó su deseo de que siguieran siendo los vecinos cercanos que habían sido en otro tiempo.
"Todavía vive nuestra Alice en el sótano del número 14 de la calle Barber, y si tú tan solo dijeras la palabra, estaría contigo en cinco minutos, para hacerle compañía a tu esposa cuando se sienta sola. Aunque soy el hermano de Alice, y tal vez no debería decirlo, diré que no hay nadie más dispuesto a ayudar con el corazón o con las manos que ella. Aunque haya pasado el día entero lavando ropa, no hay un solo niño enfermo en la calle sin que Alice se ofrezca a velarlo, y lo hace de verdad, aunque tenga que estar en su trabajo a las seis de la mañana del día siguiente."
«Es una mujer pobre y sabe lo que es la pobreza, Wilson», respondió Barton; y luego añadió: «Muchas gracias por tu oferta, quizá te moleste pedirle que esté un rato con mi mujer, porque mientras yo estoy en el trabajo y Mary está en la escuela, sé que se aburre un poco. ¡Mira, ahí está Mary!». Y los ojos del padre se iluminaron al divisar en la distancia, entre un grupo de niñas, a su única hija, una hermosa muchacha de unos trece años, que venía corriendo a su encuentro para saludar a su padre, de una manera que revelaba que aquel hombre de aspecto severo tenía un corazón tierno. Los dos hombres habían cruzado el último escalón mientras Mary se entretenía detrás recogiendo algunos capullos de espino, cuando un muchacho más mayor que ella pasó junto a ella y le robó un beso, exclamando: «Por vieja amistad, Mary».
«Toma eso por nuestra vieja amistad», dijo la niña, sonrojándose más por la ira que por la vergüenza, mientras le daba una bofetada. El tono de su voz atrajo a su padre y a su amigo, y el agresor resultó ser el hijo mayor de este último, dieciocho años mayor que sus hermanos pequeños.
«Venid aquí, niños, en lugar de besaros y pelearos, coged cada uno un bebé, porque si los brazos de Wilson son como los míos, estarán muy cansados».
Mary se adelantó para coger al bebé de su padre, con el cariño de una niña por los bebés y con cierta previsión de lo que pronto ocurriría en casa, mientras que el joven Wilson parecía perder su carácter rudo y travieso mientras arrullaba y mimaba a su hermanito.
«Los gemelos son una gran prueba para un hombre pobre, benditos sean», dijo el padre, medio orgulloso y medio cansado, mientras daba un beso sonoro al bebé antes de separarse de él.
Capítulo II. Una fiesta del té en Manchester
Polly, pon la tetera, ¡ Y tomemos el té! Polly, pon la tetera, ¡ Y tomaremos el té todos juntos.
«Aquí estamos, esposa; ¿pensabas que nos habías perdido?», dijo Wilson con voz cordial, mientras las dos mujeres se levantaban y se sacudían para prepararse para el camino a casa. La señora Barton se sintió evidentemente aliviada, si no animada, al desahogar sus temores y pensamientos con su amiga; y su mirada de aprobación contribuyó en gran medida a secundar la invitación de su marido de que todo el grupo se reuniera en casa de los Barton para tomar el té. La única objeción, aunque leve, la puso la señora Wilson, debido a la hora tardía a la que probablemente regresarían, lo que le preocupaba por sus bebés.
—Cállate, señora —dijo su marido con buen humor—. —¿No sabes que esos mocosos no se duermen hasta pasadas las diez? ¿Y no tienes un chal con el que tapar la cabeza de uno de los niños, tan seguro como un pájaro bajo sus alas? Y al otro, lo meteré en mi bolsillo antes que irme, ahora que estamos tan lejos de Ancoats.
—O puedo prestarte otro chal —sugirió la señora Barton.
«Sí, cualquier cosa antes que irme».
Una vez decidido, el grupo se dirigió a casa, atravesando muchas calles a medio construir, todas tan parecidas entre sí que era fácil desorientarse y perder el rumbo. Sin embargo, nuestros amigos no perdieron ni un paso; bajaron por esta entrada, cortaron aquella esquina, hasta que salieron de una de esas innumerables calles a un pequeño patio pavimentado, con las casas al fondo, enfrente de la entrada, y una alcantarilla que lo atravesaba por el centro para llevar los residuos domésticos, la espuma del lavado, etc. Las mujeres que vivían en el patio estaban ocupadas recogiendo ristras de gorros, vestidos y diversos artículos de lino, que colgaban de un lado a otro, tan bajos que, si nuestros amigos hubieran llegado unos minutos antes, habrían tenido que agacharse mucho o, de lo contrario, la ropa medio mojada les habría golpeado en la cara; pero, aunque la tarde aún parecía temprana cuando estaban en el campo, entre las casas apiñadas, la noche, con su niebla y su oscuridad, ya había comenzado a caer.
Hubo muchos saludos y saludos entre los Wilson y estas mujeres, ya que no hacía mucho tiempo que también habían vivido en este patio.
Dos muchachos groseros, de pie en la puerta de una casa de aspecto desordenado, exclamaron al pasar Mary Barton (la hija): «¡Eh, mirad! Polly Barton tiene novio».
Por supuesto, se referían al joven Wilson, que echó un vistazo para ver cómo reaccionaba Mary. La vio adoptar un aire furioso y no le respondió ni una palabra cuando volvió a dirigirle la palabra.
La señora Barton sacó la llave de la puerta del bolsillo y, al entrar en la casa, pareció que estaban en total oscuridad, excepto por un punto brillante, que podría haber sido el ojo de un gato o, lo que era en realidad, un fuego al rojo vivo que ardía bajo un gran trozo de carbón, que John Barton se apresuró a romper, y el efecto inmediato fue una luz cálida y resplandeciente en todos los rincones de la habitación. Para rematar (aunque el brillo amarillento y áspero parecía perderse en el resplandor rojizo del fuego), la señora Barton encendió una vela metiéndola en el fuego y, tras colocarla en un candelabro de hojalata, comenzó a mirar a su alrededor con intención hospitalaria. La habitación era bastante grande y tenía muchas comodidades. A la derecha de la puerta, al entrar, había una ventana alargada con un amplio alféizar. A cada lado colgaban cortinas a cuadros azules y blancos, que ahora estaban corridas para aislar a los amigos reunidos para disfrutar de la velada. Dos geranios, sin podar y frondosos, que se alzaban en el alféizar, formaban una defensa adicional contra las miradas indiscretas del exterior. En la esquina entre la ventana y la chimenea había un armario, aparentemente lleno de platos y fuentes, tazas y platillos, y algunos artículos más indescriptibles, para los que uno habría imaginado que sus propietarios no encontraban ningún uso, como piezas triangulares de cristal para evitar que los cuchillos y tenedores de trinchar ensuciaran los manteles. Sin embargo, era evidente que la señora Barton estaba orgullosa de su vajilla y cristalería, ya que dejaba la puerta del armario abierta, con una mirada de satisfacción y placer. En el lado opuesto a la puerta y la ventana estaba la escalera y dos puertas; una de ellas (la más cercana a la chimenea) daba a una especie de pequeña cocina trasera, donde se podían hacer las tareas sucias, como lavar los platos, y cuyas estanterías servían de despensa, alacena y trastero, y de todo. La otra puerta, considerablemente más baja, daba al carbonero, un armario inclinado debajo de la escalera, desde el cual se llegaba a la chimenea mediante un alegre tapete de hule. El lugar parecía casi abarrotado de muebles (signo inequívoco de que se vivían buenos tiempos en los molinos). Debajo de la ventana había un aparador con tres cajones profundos. Frente a la chimenea había una mesa, que yo llamaría de Pembroke, solo que estaba hecha de madera de pino y no sé hasta qué punto se puede aplicar ese nombre a un material tan humilde. Sobre ella, apoyada contra la pared, había una bandeja de té lacada de color verde brillante, con una pareja de amantes escarlatas abrazados en el centro. La luz del fuego bailaba alegremente sobre ella y, dejando de lado todo gusto que no fuera el de un niño, daba una gran riqueza de colorido a ese lado de la habitación. Estaba sostenida en parte por una caja de té carmesí, también de porcelana japonesa. Una mesa redonda con una pata ramificada, realmente útil, se encontraba en la esquina correspondiente al armario; y, si pueden imaginar todo esto con un patrón estampado, descolorido pero limpio, en las paredes, podrán hacerse una idea de la casa de John Barton.
La bandeja fue rápidamente bajada y, antes de que comenzara el alegre tintineo de tazas y platillos, las mujeres se quitaron las prendas de abrigo y enviaron a Mary arriba con ellas. Luego se oyó un largo susurro y el tintineo del dinero, al que el señor y la señora Wilson fueron demasiado educados para prestar atención, sabiendo muy bien que todo se debía a los preparativos para la hospitalidad, hospitalidad que, a su vez, ellos tendrían el placer de ofrecer. Así que trataron de mantenerse ocupados con los niños y de no escuchar las instrucciones de la señora Barton a Mary.
—Corre, Mary, querida, da la vuelta a la esquina y compra unos huevos frescos en Tipping's (puedes comprar uno por persona, que serán cinco peniques), y mira a ver si tiene jamón bueno cortado, que nos deje una libra.
—Dile dos libras, señora, y no seas tacaña —intervino el marido.
«Bueno, una libra y media, Mary. Y que sea jamón de Cumberland, porque Wilson es de allí y le gustará porque le recordará a su tierra. Y Mary» (viendo que la muchacha estaba deseando marcharse), «tienes que comprar un penique de leche y una barra de pan, que sea fresco, y... eso es todo, Mary».
«No, eso no es todo», dijo su marido. «Tienes que comprar ron por valor de seis peniques, para calentar el té; lo encontrarás en Grapes. Y tú ve a casa de Alice Wilson; dice que vive justo a la vuelta de la esquina, en el número 14 de Barber Street» (esto se lo dijo a su mujer), «y dile que venga a tomar el té con nosotros; seguro que le gustará ver a su hermano, por no hablar de Jane y los gemelos».
«Si viene, que traiga una taza y un platillo, porque solo tenemos media docena y aquí somos seis», dijo la señora Barton.
—¡Bah, bah! Jem y Mary pueden beber en una sola, seguro.
Pero Mary decidió en secreto asegurarse de que Alice trajera su taza y su platillo, si la alternativa era compartir algo con Jem.
Alice Wilson acababa de llegar. Había estado todo el día en el campo, recogiendo hierbas silvestres para bebidas y medicinas, ya que, además de sus inestimables cualidades como enfermera y su ocupación mundana como lavandera, poseía un considerable conocimiento de las plantas medicinales de los setos y los campos; y los días buenos, cuando no se le presentaba ninguna ocupación más provechosa, solía vagar por los caminos y prados hasta donde le llevaban las piernas. Esa tarde había regresado cargada de ortigas, y lo primero que hizo fue encender una vela y colgarlas en manojos en todos los rincones disponibles de su cuarto, que hacía las veces de bodega. La limpieza era perfecta: en un rincón había una cama de aspecto modesto, con una cortina a cuadros a la cabecera, y la pared encalada ocupaba el lugar donde debería haber estado la pared correspondiente. El suelo era de ladrillo y estaba escrupulosamente limpio, aunque tan húmedo que parecía que la última colada nunca se secaría. Como la ventana del sótano daba a una zona de la calle por donde los niños podían tirar piedras, estaba protegida por un refugio exterior y estaba curiosamente adornada con todo tipo de plantas silvestres, de setos y de campos, que estamos acostumbrados a considerar sin valor, pero que tienen un poderoso efecto, ya sea para bien o para mal, y por lo tanto son muy utilizadas entre los pobres. La habitación estaba llena, colgada y oscurecida con estos racimos, que no desprendían un olor muy agradable mientras se secaban. En un rincón había una especie de estante ancho y colgante, hecho con tablas viejas, donde se guardaban algunos tesoros de Alice. Su pequeña vajilla estaba colocada en la repisa de la chimenea, donde también se encontraban su candelabro y su caja de cerillas. Un pequeño armario contenía carbón en la parte inferior y, en la parte superior, su pan y su cuenco de avena, su sartén, la tetera y una pequeña cacerola de hojalata, que servía de hervidor y para cocinar los delicados caldos que Alice a veces preparaba para un vecino enfermo.
Después de su paseo, sentía frío y estaba cansada, y se afanaba en encender el fuego con carbón húmedo y leños medio verdes, cuando Mary llamó a la puerta.
—Adelante —dijo Alice, recordando, sin embargo, que había cerrado la puerta con llave para pasar la noche, y apresurándose a abrirla para que cualquiera pudiera entrar.
—¿Eres tú, Mary Barton? —exclamó cuando la luz de la vela iluminó el rostro de la muchacha—. ¡Cómo has crecido desde que te veía en casa de mi hermano! Entra, muchacha, entra.
—Por favor —dijo Mary, casi sin aliento—, mi madre dice que vengas a tomar el té y que traigas tu taza y tu platillo, porque están George y Jane Wilson, los gemelos y Jem. Y date prisa, por favor.
—Tu madre es muy amable y vecinal, iré, muchas gracias. Espera, Mary, ¿tu madre tiene ortigas para la bebida de primavera? Si no tiene, le llevaré algunas.
—No, creo que no.
Mary salió corriendo como una liebre para cumplir con lo que, para una niña de trece años a la que le gustaba tener poder, era la parte más interesante de su encargo: la parte de gastar dinero. Y cumplió con su cometido de forma excelente, regresando a casa con una botellita de ron y los huevos en una mano, mientras que la otra la llevaba llena de un excelente jamón de Cumberland ahumado, envuelto en papel.
Ya estaba en casa, friendo el jamón, antes de que Alice hubiera elegido las ortigas, apagado la vela, cerrado la puerta con llave y caminado con los pies doloridos hasta la casa de John Barton. Qué aspecto tan acogedor tenía su casa después de su humilde sótano. No pensó en comparar, pero sintió el delicioso calor del fuego, la brillante luz que inundaba cada rincón de la habitación, los aromas apetitosos, los agradables sonidos de la tetera hirviendo y el chisporroteo del jamón. Con una reverencia un poco anticuada, cerró la puerta y respondió con cariño al saludo bullicioso y sorprendido de su hermano.
Y ahora, una vez hechos todos los preparativos, se sentaron todos; la señora Wilson en el lugar de honor, en la mecedora a la derecha de la chimenea, amamantando a su bebé, mientras su padre, en un sillón frente a ella, intentaba en vano calmar al otro con pan mojado en leche.
La señora Barton conocía demasiado bien los modales como para hacer otra cosa que sentarse a la mesa y servir el té, aunque en su corazón deseaba poder supervisar la fritura del jamón, y lanzaba muchas miradas ansiosas a Mary mientras rompía los huevos y daba la vuelta al jamón, con una gran confianza en sus propias habilidades culinarias. Jem estaba de pie, torpemente apoyado en la alacena, respondiendo con bastante brusquedad a las palabras de su tía, lo que le daba, según él, el aire de un niño pequeño; mientras que él se consideraba un joven, y no tan joven, ya que en dos meses cumpliría dieciocho años. Barton iba y venía entre la chimenea y la mesa del té, con el único inconveniente de que le parecía que, de vez en cuando, el rostro de su esposa se sonrojaba y se contraía como si sintiera dolor.
Por fin comenzó la cena. Los cuchillos y tenedores, las tazas y los platillos hacían ruido, pero las voces humanas permanecían en silencio, pues todos tenían hambre y no tenían tiempo para hablar. Alice rompió el silencio primero; sosteniendo su taza de té con el gesto de quien propone un brindis, dijo: «Por los amigos ausentes. Los amigos pueden encontrarse, pero las montañas nunca».
Fue un brindis o un sentimiento desafortunado, como ella misma sintió al instante. Todos pensaron en Esther, la ausente Esther; y la señora Barton dejó la comida y no pudo ocultar las lágrimas que caían rápidamente. Alicia se habría mordido la lengua.
Fue un jarro de agua fría para la velada, porque, aunque en el campo se había dicho y sugerido todo lo que se podía decir o sugerir, todos deseaban decir algo para consolar a la pobre señora Barton y no les apetecía hablar de nada más mientras las lágrimas caían rápidas y ardientes. Así que George Wilson, su esposa y sus hijos se marcharon temprano a casa, no sin antes (a pesar de los comentarios inapropiados ) expresar su deseo de que se repitieran a menudo esas reuniones, y no sin antes obtener el sincero consentimiento de John Barton, quien declaró que tan pronto como su esposa se recuperara, volverían a pasar otra velada como aquella.
«Tendré cuidado de no venir y estropearlo», pensó la pobre Alice; y, acercándose a la señora Barton, le tomó la mano casi con humildad y le dijo: «No sabes cuánto lamento haberlo dicho».
Para su sorpresa, una sorpresa que le hizo brotar lágrimas de alegría, Mary Barton la rodeó con los brazos y besó a la arrepentida Alice. «No lo hacías con mala intención, y fui yo la que actuó como una tonta; es solo que este asunto de Esther, y no saber dónde está, me pesa mucho en el corazón. Buenas noches, y no pienses más en ello. Que Dios te bendiga, Alice».
Muchas y muchas veces, al recordar aquella tarde en su vida posterior, Alice bendijo a Mary Barton por aquellas palabras tan amables y consideradas. Pero en aquel momento, lo único que pudo decir fue: «Buenas noches, Mary, y que Dios te bendiga».
Capítulo III. El gran problema de John Barton
Pero cuando llegó la mañana, sombría y triste, Y fría por las lluvias matinales, Sus párpados se cerraron en silencio: ¡había Otro amanecer que no era el nuestro!
Hood.
En medio de esa misma noche, una vecina de los Barton fue despertada de su profundo y merecido sueño por unos golpes que, al principio, formaban parte de su sueño; pero, al darse cuenta de que eran reales, se levantó de un salto, abrió la ventana y preguntó quién era.
«Soy yo, John Barton», respondió él con voz temblorosa por la agitación. «Mi mujer está de parto y, por el amor de Dios, entra mientras voy a buscar al médico, porque está muy mal».
Mientras la mujer se vestía apresuradamente, dejando la ventana abierta, oyó gritos de agonía que resonaban en el pequeño patio en la quietud de la noche. En menos de cinco minutos estaba junto a la cama de la señora Barton, relevando a la aterrorizada Mary, que se movía como un autómata, con los ojos sin lágrimas, el rostro tranquilo, aunque mortalmente pálido, y sin emitir ningún sonido, excepto cuando le castañeteaban los dientes por los nervios.
Los gritos se hicieron más fuertes.
El doctor tardó mucho en oír los repetidos timbres de su campana nocturna, y aún más en comprender quién era quien requería sus servicios con tanta urgencia; entonces le rogó a Barton que esperara mientras se vestía, para no perder tiempo en encontrar el patio y la casa. Barton pisoteaba con impaciencia la puerta del médico antes de que este bajara y caminaba tan rápido hacia su casa que el médico le pidió varias veces que fuera más despacio.
«¿Está muy mal?», preguntó.
«Peor, mucho peor de lo que la he visto nunca», respondió John.
No, no lo estaba, estaba en paz. Los gritos habían cesado para siempre. John no tuvo tiempo de escuchar. Abrió la puerta, que estaba entreabierta, y no se detuvo a encender una vela por la mera formalidad de acompañar a su compañero por las escaleras, que él conocía tan bien, sino que en dos minutos estaba en la habitación donde yacía la esposa muerta a quien había amado con toda la fuerza de su poderoso corazón. El médico subió a trompicones las escaleras a la luz de la chimenea y se encontró con la mirada aterrada del vecino, que de inmediato le informó de la situación. La habitación estaba en silencio cuando, con sus habituales pasos de puntillas, se acercó al frágil cuerpo, al que ya nada podía perturbar. Su hija estaba arrodillada junto a la cama, con el rostro hundido en las sábanas, que casi se había metido en la boca para ahogar los sollozos. El marido permanecía como aturdido. El médico preguntó al vecino en voz baja y, acercándose a Barton, le dijo: «Debes bajar. Es un golpe muy duro, pero sé fuerte. Baja».
Bajó mecánicamente y se sentó en la primera silla. No tenía ninguna esperanza. La muerte se reflejaba con demasiada claridad en el rostro de ella. Sin embargo, cuando oyó uno o dos ruidos extraños, se le ocurrió que tal vez solo se tratara de un trance, un ataque, algo que no sabía definir, ¡pero no la muerte! ¡Oh, la muerte no! Y se disponía a subir de nuevo las escaleras cuando oyó los pesados y cautelosos pasos del médico en el rellano. Entonces supo lo que realmente había sucedido en la habitación de arriba.
«Nada podría haberla salvado, ha sufrido algún shock...», y así continuó, pero sus palabras no fueron escuchadas, aunque quedaron grabadas en la mente de quien las escuchaba, no para ser utilizadas de inmediato, sino para ser guardadas en el almacén de la memoria, para un momento más oportuno. El médico, al ver el estado del caso, se compadeció del hombre y, muy somnoliento, pensó que era mejor marcharse, por lo que le deseó buenas noches, pero no obtuvo respuesta, así que se marchó y Barton se quedó sentado, como un tronco o una piedra, rígido e inmóvil. También oyó los ruidos de arriba y supo lo que significaban. Oyó cómo abrían el armario rígido y sin tratar en el que su mujer guardaba la ropa. Vio a la vecina bajar y buscar a tientas jabón y agua. Sabía muy bien lo que quería y por qué lo quería, pero no dijo nada ni se ofreció a ayudar. Al fin se marchó con algunas palabras amables (unas palabras de consuelo que cayeron en oídos sordos) y diciendo algo sobre «Mary», pero en su estado de confusión no supo a qué se refería.
Intentó darse cuenta, pensar que era posible. Y entonces su mente se desvió hacia otros días, hacia tiempos muy diferentes. Pensó en su noviazgo; en la primera vez que la vio, una campesina torpe y hermosa, demasiado holgazana para el delicado trabajo de fábrica en el que estaba aprendiendo; en el primer regalo que le hizo, un collar de cuentas, que hacía mucho tiempo había guardado en uno de los cajones profundos de la cómoda, para Mary. Se preguntó si aún estaría allí y, con una extraña curiosidad, se levantó para buscarlo, pues el fuego ya se había apagado y no tenía velas. Su mano a tientas cayó sobre los utensilios de té apilados, que ella, siguiendo su deseo, había dejado sin lavar hasta la mañana siguiente, ya que todos estaban muy cansados. Le recordó uno de esos pequeños gestos cotidianos que adquieren tanto poder cuando los realiza por última vez alguien a quien amamos. Empezó a pensar en las tareas diarias de su esposa y, al recordar que nunca más las volvería a hacer, se le llenaron los ojos de lágrimas y rompió a llorar. Mientras tanto, la pobre Mary había ayudado mecánicamente a la vecina en los últimos preparativos para el difunto; y cuando la besaron y le hablaron con palabras de consuelo, las lágrimas rodaron silenciosamente por sus mejillas, pero se reservó el lujo de dar rienda suelta a su dolor hasta que se quedó sola. Cerró suavemente la puerta de la habitación, después de que el vecino se hubiera marchado, y entonces sacudió la cama junto a la que estaba arrodillada, con la agonía de su dolor. Repitió una y otra vez las mismas palabras, la misma vana y sin respuesta invocación a quien ya no estaba. «¡Oh, madre! ¡Madre, estás realmente muerta! ¡Oh, madre, madre!».
Por fin se detuvo, porque se le ocurrió que su violencia en el dolor podría perturbar a su padre. Todo estaba en silencio abajo. Miró el rostro tan cambiado y, sin embargo, tan extrañamente parecido. Se inclinó para besarlo. La carne fría e inflexible le hizo estremecer el corazón y, obedeciendo apresuradamente a su impulso, agarró la vela y abrió la puerta. Entonces oyó los sollozos de su padre y, rápida y silenciosamente, bajó los escalones, se arrodilló a su lado y le besó la mano. Al principio él no se dio cuenta, pues no podía controlar su dolor. Pero cuando sus sollozos más agudos y sus gritos de terror (que no podía reprimir) llegaron a sus oídos, se contuvo.
«Hija, ahora que ella se ha ido, debemos estar todos juntos», le susurró él.
—Oh, padre, ¿qué puedo hacer por ti? ¡Dímelo! Haré lo que sea.
«Sé que lo harás. No debes angustiarte, eso es lo primero que te pido. Debes dejarme y acostarte ahora, como la buena niña que eres».
—¡Dejarte, padre! Oh, no digas eso.
«Sí, pero debes hacerlo. Debes irte a la cama e intentar dormir; mañana tendrás mucho que hacer y soportar, pobre niña».
Mary se levantó, besó a su padre y subió tristemente las escaleras hasta el pequeño armario donde dormía. Pensó que no tenía sentido desvestirse, ya que nunca podría conciliar el sueño, así que se tiró a la cama vestida y, antes de que pasaran diez minutos, el apasionado dolor de la juventud se había calmado y había caído en un sueño profundo.
Barton se había despertado con la entrada de su hija, tanto de su estupor como de su incontrolable dolor. Podía pensar en lo que había que hacer, podía planear el funeral, podía calcular la necesidad de volver pronto al trabajo, ya que el derroche de la noche anterior les dejaría sin dinero si se ausentaba mucho tiempo del molino. Pertenecía a un club, por lo que el dinero para el entierro estaba asegurado. Una vez resueltas estas cuestiones en su mente, recordó las palabras del médico y pensó con amargura en la conmoción que había sufrido su pobre esposa al conocer la misteriosa desaparición de su querida hermana. Sus sentimientos hacia Esther rayaban en la maldición. Era ella quien había provocado todo este dolor. Su frivolidad y su conducta ligera habían causado esta desgracia. Sus pensamientos anteriores sobre ella habían estado teñidos de admiración y lástima, pero ahora endureció su corazón contra ella para siempre.
Una de las buenas influencias en la vida de John Barton había desaparecido aquella noche. Uno de los lazos que lo unían a las gentiles humanidades de la tierra se había aflojado y, a partir de entonces, todos los vecinos comentaron que era un hombre cambiado. Su melancolía y su severidad se convirtieron en habituales en lugar de ocasionales. Era más obstinado. Pero nunca con Mary. Entre el padre y la hija existía con toda su fuerza ese misterioso vínculo que une a quienes han sido amados por alguien que ya ha muerto y se ha ido. Mientras era duro y silencioso con los demás, complacía a Mary con tierno amor; ella se salía más con la suya de lo que es habitual en las chicas de su edad. En parte, esto se debía a la necesidad, ya que, por supuesto, todo el dinero pasaba por sus manos y los asuntos domésticos se regían por su voluntad y su capricho. Pero en parte era también por la indulgencia de su padre, que, confiando plenamente en su sentido común y su espíritu poco comunes, le dejaba elegir a sus propios amigos y el momento de verlos.
A pesar de todo ello, Mary no gozaba de la confianza de su padre en los asuntos que ahora empezaban a ocupar su corazón y su alma; sabía que se había afiliado a varios clubes y que era miembro activo de un sindicato, pero era poco probable que una chica de la edad de Mary (aunque hubieran pasado dos o tres años desde la muerte de su madre) se preocupara mucho por las diferencias entre los empresarios y los empleados,un tema eterno de agitación en los distritos industriales que, por mucho que se calmara durante un tiempo, volvía a estallar con renovada violencia ante cualquier crisis comercial, demostrando que, bajo su aparente tranquilidad, las cenizas aún ardían en el corazón de unos pocos.
Entre esos pocos se encontraba John Barton. En todo momento, para el pobre tejedor es desconcertante ver a su patrón mudarse de casa en casa, cada una más lujosa que la anterior, hasta que termina construyendo una más magnífica que todas, o retira su dinero de la empresa, o vende su fábrica para comprar una finca en el campo, mientras que el tejedor, que cree que él y sus compañeros son los verdaderos creadores de esta riqueza, lucha por el pan de sus hijos, a través de las vicisitudes de los salarios reducidos, las jornadas cortas, la disminución de mano de obra, etcétera. Y cuando sabe que el comercio va mal y puede comprender (al menos en parte) que no hay suficientes compradores en el mercado para adquirir los productos ya fabricados y que, por consiguiente, no hay demanda para más; cuando soportaría y aguantaría mucho sin quejarse, si también pudiera ver que sus empleadores están soportando su parte; estás, digo, desconcertado y (por usar tus propias palabras) «indignado» al ver que todo sigue igual que siempre para los propietarios de las fábricas. Las grandes casas siguen ocupadas, mientras que las cabañas de los hilanderos y tejedores están vacías, porque las familias que antes las ocupaban se ven obligadas a vivir en habitaciones o sótanos. Los carruajes siguen circulando por las calles, los conciertos siguen llenos de abonados, las tiendas de artículos de lujo siguen teniendo clientes a diario, mientras el obrero holgazanea en su tiempo de desempleo observando estas cosas y pensando en su pálida esposa, que no se queja, en los niños que lloran en vano pidiendo comida, en la salud que se deteriora, en la vida que se apaga de sus seres queridos. El contraste es demasiado grande. ¿Por qué deben ser ellos los únicos que sufren los malos tiempos?
Sé que esto no es realmente así, y conozco la verdad en estos asuntos, pero lo que quiero transmitir es lo que sienten y piensan los obreros. Es cierto que, con una imprudencia infantil, los buenos tiempos a menudo disipan sus quejas y les hacen olvidar toda prudencia y previsión.
Pero hay hombres sinceros entre esta gente, hombres que han soportado injusticias sin quejarse, pero sin olvidar ni perdonar jamás a quienes (creen) han causado todo este mal.
Entre ellos estaba John Barton. Sus padres habían sufrido, su madre había muerto por la absoluta falta de lo necesario para vivir. Él era un obrero bueno y constante y, como tal, tenía bastante seguridad de un empleo estable. Pero gastaba todo lo que ganaba con la confianza (o imprudencia, si se quiere) de quien está dispuesto y se cree capaz de satisfacer todas sus necesidades con su propio esfuerzo. Y cuando su patrón quebró repentinamente y todos los trabajadores de la fábrica fueron despedidos un martes por la mañana con la noticia de que el señor Hunter había cerrado, Barton solo contaba con unos pocos chelines, pero tenía la esperanza de encontrar empleo en otra fábrica, por lo que, antes de volver a casa, pasó varias horas yendo de fábrica en fábrica en busca de trabajo. Pero en todos los molinos había signos de depresión comercial; algunos trabajaban pocas horas, otros despedían a sus empleados, y durante semanas Barton estuvo sin trabajo, viviendo a crédito. Fue durante ese tiempo cuando su pequeño hijo, la niña de sus ojos, el centro de todo su amor, enfermó de escarlatina. Lo sacaron de la crisis, pero su vida pendía de un hilo. El médico dijo que todo dependía de una buena alimentación y de una vida generosa para mantener las fuerzas del pequeño, postrado por la fiebre. ¡Palabras burlonas! Cuando ni siquiera la comida más común en la casa daba para una pequeña comida. Barton intentó pedir crédito, pero ya no le concedían nada en las pequeñas tiendas de comestibles, que ahora también estaban pasando apuros. Pensó que no sería pecado robar, y lo habría hecho, pero no tuvo oportunidad en los pocos días que el niño estuvo agonizando. Él mismo hambriento, casi hasta el punto de la voracidad animal, pero con el dolor físico ahogado por la ansiedad por su pequeño que se estaba muriendo, se paró frente a uno de los escaparates donde se exhibían todos los lujos comestibles: muslos de venado, quesos Stilton, moldes de gelatina, todo apetitoso a la vista del transeúnte común. ¡Y de esa tienda salió la señora Hunter! Se dirigió a su carruaje, seguida por el dependiente cargado con las compras para una fiesta. La puerta se cerró rápidamente y ella se marchó; y Barton regresó a casa con un amargo espíritu de ira en su corazón, ¡para ver a su único hijo convertido en un cadáver!
Podéis imaginaros ahora el odio que sentía en su corazón contra los patronos. Porque nunca faltan quienes, ya sea de palabra o por escrito, encuentran interesante alimentar esos sentimientos entre las clases trabajadoras; quienes saben cómo y cuándo despertar el peligroso poder que tienen a su disposición; y quienes utilizan sus conocimientos con un propósito implacable en favor de cualquiera de las partes.
Así, mientras Mary seguía su camino, cada día más vivaz y más bella, su padre era presidente de muchas reuniones sindicales, amigo de los delegados y ambicioso de serlo él mismo, cartista y dispuesto a hacer cualquier cosa por su orden.
Pero aquellos eran buenos tiempos, y todos esos sentimientos eran teóricos, no prácticos. Su idea más práctica era poner a Mary de aprendiz en una modista, ya que nunca había dejado de rechazar la vida en una fábrica para una chica, por más de una razón.