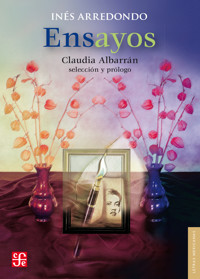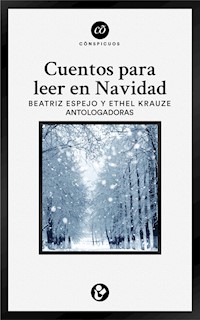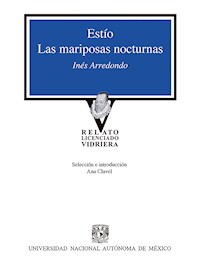Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Tezontle
- Sprache: Spanisch
De forma precisa, sin excesos ni carencias, Inés Arredondo teje historias impulsada por un deseo innato de escribir. Sus temas apuntan la inexplicable dualidad de la existencia. La irrealidad y el ensueño abren una brecha divisoria entre la tranquilidad de lo cotidiano y las situaciones llevadas al límite que enfrentan los personajes de manera inesperada. Atmósferas de lo lejano, la playa y el campo son evocadas oníricamente durante un proceso de abstracción ejercida por los personajes en estado meditabundo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 593
Veröffentlichungsjahr: 2012
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cuentos completos
Inés Arredondo
Prólogo de Beatriz Espejo
Primera edición, 2011 Primera edición electrónica, 2012
Fotografía de la autora: Herederos de Inés Arredondo
D. R. © 2011, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 México, D. F. Empresa certificada ISO 9001:2008
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicana e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-0922-9
Hecho en México - Made in Mexico
Acerca de la autora
Inés Arredondo nació en 1928 en Culiacán, Sinaloa. En 1947 se inscribe en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM para seguir la licenciatura en filosofía; sin embargo, en 1948 empieza la carrera de letras hispánicas. Entre 1952 y 1955 trabaja en la Biblioteca Nacional; después sustituye a Emilio Carballido en una cátedra de la Escuela de Teatro de Bellas Artes. En 1957 publica “El membrillo”, su primer cuento, en la Revista de la Universidad, y por esos años colabora en la Revista Mexicana de Literatura, donde se publican varios de sus cuentos. En 1961 recibe una beca del Centro Mexicano de Escritores. Al año siguiente viaja a Montevideo, donde trabaja en la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. En 1962 vuelve a México y trabaja como miembro de la mesa de redacción de la Revista Mexicana de Literatura hasta su fin en 1965. Después se desempeña como investigadora de la Coordinación de Humanidades y como profesora de literatura en la UNAM. También colabora en México en la Cultura, suplemento de la revista Siempre! En 1965 publica su primer tomo de cuentos, La señal. En 1972 escribe su tesis de maestría sobre el ensayista y poeta mexicano Jorge Cuesta. En 1979 se publica su segundo libro, Río subterráneo, que le vale el Premio Xavier Villaurrutia. En 1983 publica Opus 123, novela corta, y en 1988 su último tomo de cuentos, Los espejos. Muere el 2 de noviembre de 1989 en la Ciudad de México.
INÉS ARREDONDO O LAS PASIONES DESESPERADAS
por Beatriz Espejo
Para Ana Segovia
Salvo en una única ocasión que merece comentario aparte, no le interesaba cortarle un gajo a la epopeya, ni el heroísmo común que todos demostramos en la lucha por la vida, y si enfocó esto último, lo hizo al sesgo. Trató el erotismo enfermizo y sus múltiples facetas. Buscó la mayoría de sus temas puertas adentro, en las entretelas espirituales. Puso al descubierto lo más sórdido, secreto, doloroso, incomprensible y vulnerable del ser humano al construir un entramado de historias que muchas veces se complementan. Tenía talento para contarlas sin que una arquitectura ambiciosa limitara su vuelo imaginativo. Historias que le permitieron atisbar las emociones profundas, incluso sorpresivas para los propios protagonistas, desfile de enajenados sufriendo por amores imposibles, de seres en el desconcierto, de quienes cargan a cuestas la losa del pasado, de quienes conocen la marginación por sus preferencias sexuales, de locos que han heredado la locura. Esclareció pequeñeces o grandes miserias, que como en un río desembocaron al reino de un desamor reinante. Elucidó deseos ocultos que suelen caer en lo patológico, la muerte, la desesperanza, y en una íntima redención sólo comprendida por el redimido o ni siquiera por él. Su obra quedó en La señal,[1] 1965; Río subterráneo, 1979,[2] y Los espejos, 1988.[3] Se descubre así el gran espacio de tiempo que necesitó para reunir sus colecciones, aunque a pesar de los años transcurridos sus textos mantienen vínculos estéticos, están escritos con la misma mirada y la misma angustia. Se esmeran y hallan con unas cuantas líneas de excelencia estilística las frases necesarias, el precipicio del pensamiento y el empeño de que hurguemos dentro de nosotros mismos y enfrentemos pasiones soterradas, la ambigüedad sentimental, las anomalías. Con ella nada queda en blanco y negro. Y, sobre esto, reclama y encuentra nuestra complicidad, la complicidad de los lectores para comprender enigmas y reacciones que al principio nos dejan perplejos.
Como camino y meta se empeñaba en un arte que obligara a reflexionar, muy a lo Valéry. Y como algunos poetas célebres, pongamos el caso de Baudelaire, iba lejos en sus propósitos y descubría la colaboración del demonio y las contradicciones del carácter. Algunos críticos han mencionado su interés por el psicoanálisis que conduce a una víctima de neurosis hacia la conducta aceptada socialmente; sin embargo, aburrida de esa salud, se complacía en las imágenes mórbidas dirigidas a las regiones ignoradas del subconsciente que suelen enfermar el cuerpo. Sus temas apuntan la inexpresable dualidad de la existencia.
Cuando leí el último de los tres volúmenes que conforman la obra de Inés Arredondo, me comuniqué para decirle que era una de las mejores escritoras mexicanas. Contestó que intentaba ser de los mejores. Y en una entrevista comentó: “No creo en el feminismo, no existe para mí… A mí me gustaría estar entre los cuentistas, pero sin distingo de sexo, simplemente con los cuentistas”.[4] Nunca tuvo la hoy llamada conciencia de género pero su visión era femenina. También lo era su idea de las cosas. Escribió “Mariana”, uno de los cuentos más feministas que se han escrito en nuestra literatura, con una intensa comprensión de la entrega y el placer y de las relaciones iguales entre los sexos; “2 de la tarde” traduciendo sin ambages los pensamientos groseros de un hombre que observa a una muchacha antes de subirse al camión. Habló con insistencia del aborto, la maternidad, las frustraciones de las mujeres. Y padecía, como la padecemos todos, la condena ontológica de haber nacido sola y estar condenada a una muerte individual. Padecía también la angustia creadora, el anhelo de encontrar la perfección siempre huidiza. Desarrollaba sus relatos aprovechando detalles eficaces que trazaran un universo lleno de reminiscencias y evocaciones, colonizado por numerosas mujeres y adolescentes que enfrentan los primeros desencantos e inventan sus reglas de comportamiento y a menudo viven peligrosamente. Sus personajes aguardan una revelación aun sin saberlo. No para salvarse; para perderse cumpliendo destinos inevitables donde —en contra de lo que sostuvo en algunas entrevistas— el libre albedrío se condiciona casi siempre a las circunstancias. Su tiempo narrativo, tardo o frenético, escurre para adentro convertido en un destilado secreto que viaja al fondo de las vísceras.
Aseguraba que a pesar de su educación formal nadie le enseñó a escribir cuentos. Se orientaba por las lecturas compartidas y por las críticas mortales de Tomás Segovia, lector de sus textos una vez terminados, y de la llamada Generación del Medio Siglo. Grupo compacto y brillante al que perteneció y con el que se identificaba. Escuela, como diría a propósito de los Contemporáneos, en el sentido griego. Varios de sus componentes le hicieron observaciones agudas. Con José de la Colina, por ejemplo, discutió hasta la saciedad a Faulkner; con Juan Vicente Melo, a Julian Green, y con Juan García Ponce a Mann, hasta el punto de que le dedicó su libro Thomas Mann vivo. “Porque en la escuela se aprenden las bases de la preceptiva, pero la propia, la personal, se forma leyendo y discutiendo con otros lo leído.”[5]
Ejercía la autocrítica hasta límites casi increíbles y tenía un método de trabajo practicado por autoras de relieve. Desechaba bastante y dejaba reposar aquello que conseguía su aprobación para juzgarlo fríamente antes de publicarlo. Creía que se era artista como una fatalidad, un designio misterioso de los hados. No se trataba de ganar reconocimiento ante los demás. Por ello nunca se autopromovió ni hizo nada para difundir su obra. Afirmaba que el detonante al empezar un cuento lo disparaban los dioses olímpicos generalmente con una oración pues, como pensaba Valéry, el primer verso es regalo de las musas. Las dificultades se presentaban enfocando el cuento y desarrollándolo hasta convertirlo en desafío. El riesgo estaba en escoger quién lo escribe, desde cuál perspectiva. Con la primera frase surge el tono; sin embargo resulta complicado mantenerlo hasta el fin.
Luego viene el trabajo artesanal, sí, el apegado a mi propia retórica, a mi propia preceptiva. A veces hago experimentos siguiendo ciertas teorías de otras preceptivas, y por regla general quedo insatisfecha […] Cuando digo preceptiva me refiero a un aspecto muy amplio de ésta, pero que forma, que enseña, por lo menos, lo que no se debe hacer. Creo por ello que la preceptiva no es solamente una disciplina, sino una actitud moral.[6]
No le afectaba que la voz fuera femenina o masculina, como en el caso de “Estar vivo”; allí cede la palabra al marido agobiado por las obligaciones domésticas, la crianza de los hijos y el aborto de su amante; o de “Wanda”, algo confuso, por ello poco estudiado. Quizá su germen se halle en la muerte ¿suicidio? de su hermano Francisco José, que se ahogó a los veintiuno en un río próximo a Eldorado. O “Para siempre”, contado en primera persona por un varón. Empieza con una frase espléndida complemento del desenlace: “Es extraño cómo llega a coincidir lo que nos sucede con lo que queremos que nos suceda”, y enseguida descubrimos un bello cuento erótico, no exento de rudeza ni de ternura. En realidad es una violación. Nada importa. Importa que ese acto, ese orgasmo intenso y hasta cierto punto incomprensible, se recordará como lo más estimulante de una vida.
Seleccionaba adjetivos neutros para no quitarle fuerza a las acciones pues pretendía excavar en el corazón de los hombres. Se apoyaba en los verbos. Señalaba también el ámbito donde ocurrían los sucesos descritos con pistas sueltas. Sus locaciones no fueron siempre los chaparrales resecos de su tierra, el polvo, la sequía y el calor que superaba los cuarenta grados en determinadas épocas. A menudo dejaba filtrar la presencia del océano, hermoso y temible, amado océano cuyas playas cabalgó; recordaba los mangles enanos, la arena salitrosa, las marismas, los esteros, los caminos iguales que se recorren sorprendiendo al peregrino con su belleza desnuda e inhóspita; pero si tuviéramos que hablar del escenario al que volvía añorante, hablaríamos de Eldorado, una hacienda azucarera entre el mar y la margen norte del río San Lorenzo. La evocó idealizada, deformada por las imágenes de la luz, una peculiar luz dorada prueba de su aguda sensibilidad y de la claridad de sus recuerdos. Evocó las huertas, los pájaros, las frutas, la línea de agua cristalina. Alguna vez dijo: “[…] seguí con los ojos verdaderos en Eldorado, donde el estilo de vivir se iba inventado día a día. Ahora, quiero, simplemente, que mis historias sean como si hubiera seguido con la atención puesta allí”.[7] Sin embargo afirmaba que desde su nacimiento no creía en los determinismos ni siquiera en los geográficos (muchos personajes suyos probarían lo contrario, por ejemplo los de “Opus 123”, que consagra como pianista al homosexual rico, cuya riqueza lo hace escalar escenarios internacionales, mientras un músico pobre queda en el anonimato y toda su gloria se reduce a un genial concierto de órgano celebrado durante una boda). Eldorado, que nunca conoció en sus épocas de esplendor, con sus peculiares costumbres, su vida social y sus rituales, que reconstruyó basada en testimonios ajenos y al que se propuso no volver jamás quizás porque hubiera sido largo y doloroso contar su decadencia, al que convirtió en maligna utopía, era su territorio enraizado en una encrucijada y un tiempo. Le permitió hallar yacimientos inagotables para su arte.
Inés Amelia Camelo Arredondo nació en Culiacán, Sinaloa, el 20 de marzo de 1928. Murió en el Distrito Federal el 2 de noviembre del año 1989, de un paro cardiaco mientras veía con su segundo marido la televisión a las nueve de la noche.[8] Sus padres se llamaron Mario Camelo Vega e Inés Arredondo Ceballos. Fue la mayor de nueve hijos, dos de los cuales murieron casi recién nacidos. En su estado natal hizo estudios primarios. Alumna distinguida, recitadora oficial en las fiestas escolares, lectora voraz de la Colección Austral y de cuanto caía en sus manos, en alguna de sus historias describió con simpatía una clase sobre la guerra del Peloponeso. Esbozó la educación bastante amplia que las monjas de la Compañía de María impartían en el Colegio Montferrant y también sus atavismos al repartir premios y castigos como fervorosas creyentes del cielo y del infierno. Se sabe que Inés estaba abrumada por problemas lejanos a su control (infidelidades del padre, celos de la madre, desencuentros familiares, escándalos inconcebibles a plena calle desde las puertas de su casona ubicada en el centro de la ciudad); sus pocos escritos autobiográficos y sin disfraces tocaron tales desastres, que la afectaron y trascendieron su literatura de manera fugaz o, mejor, de manera simbólica y soterrada. Uno de esos comentarios apunta esta aseveración, complemento de la que seleccionamos antes: “Como todo el mundo tengo muchas infancias de donde escoger, y hace tiempo elegí la que tuve en casa de mis abuelos, en una hacienda cercana a Culiacán, llamada Eldorado”.[9] La finca abarcaba muchas hectáreas y caminos bordeados de guayabos, un pueblo, un ingenio y numerosas huertas donde trabajaban los únicos chinos que permanecieron en nuestro territorio durante el callismo y continuaban cultivando sus mosaicos de legumbres y recordando el expreso de Pekín. A Inés debieron impresionarla y dejarle recuerdos indelebles. En “Las palabras silenciosas” rescató a uno de ellos y su peculiar modo de vestir, vivir y actuar.
Su abuelo era administrador del emporio. Poco instruido pero de fuerte prestancia, ganó la confianza de los hacendados por su capacidad y competencia en los trabajos y negocios del campo. Medía uno noventa de estatura, vestía como un inglés de las colonias, lino blanco, polainas y sarakof, y fue la mano derecha de los Redo, dos hombres “locos” que crearon tan extraño paraíso lleno de plantas exóticas y árboles cuyos frutos estaban a disposición de los peregrinos. Escoger el escenario de su infancia y situar sus cuentos en tal ámbito fue buscar la verdad, por lo menos la verdad parcial de la fantasía donde habitaba esas intrínsecas dualidades de la conducta. Lo mismo diríamos sobre el nombre con que Inés decidió firmar sus escritos y pasar a nuestro caudal narrativo. Escogió su segundo apellido. Supo que ningún escritor profesional puede apellidarse Camelo, cuyas acepciones van desde el galanteo al chasco, la burla, las noticias falsas; sin embargo, quedaron enigmáticas y enterradas otras acepciones, las apariencias engañosas que también entraña la palabra camelo, y que trató en sus cuentos.
Sus amigas afirman que fue reina de belleza en los bailes de Culiacán. Y los retratos juveniles la muestran con cintura pequeña y grandes ojos claros abiertos y sorprendidos, como la protagonista de “Flamingos”. La muestran además con blancura impecable, blanca igual al mármol más limpio, símil que usó alguna vez, boca de labios dispuestos al gozo y unas hermosas piernas agazapadas, semejantes a las de Mara en “El amigo”. Así la conserva el archivo fotográfico de Huberto Batis. Su última foto publicada hasta la fecha la rescata vistiendo ropa deportiva y reposando en silla de ruedas, con lentes en la mano izquierda y bastón en la derecha. Los hospitales psiquiátricos a los que ingresó, esas pastillas de las que se volvió adicta y que tomaba a puños, las alucinaciones, los intentos de suicidio, las cinco cirugías de la columna, el corsé de yeso, la invalidez, los dictámenes médicos erróneos, las tendencias maniacodepresivas la habían devastado. Las enfermedades reales o imaginarias le habían hinchado el vientre. Los dolores emocionales y físicos habían dejado su huella. Se despedía del mundo y al menos por teléfono, cuando no arrastraba la lengua por los calmantes, venció lo que consideraba su manera chocante de pronunciar la s, la ch, y la j, que quizá significaba alguna pedantería. Pedantería de quien no quiere ser complaciente ni fácil, sobre todo cuando se trataba de su trabajo hecho sin concesiones.
Cursó la preparatoria en Guadalajara inscrita en el Colegio Aquiles Serdán, compartiendo con su amiga Vita Podesta y otras muchachas una residencia de monjas franciscanas. Después, contra lo acostumbrado entonces en Culiacán, su abuelo la apoyó económicamente para seguir instruyéndose. Entre 1947 y 1950 estudió biblioteconomía y estuvo empleada con el político Manuel Germán Parra. Le organizaba papeles y libros. Estudió además en Mascarones clases de filosofía, arte dramático e ingresó a la carrera de letras en la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Trató así a los grandes maestros que por entonces poblaban las aulas. Perteneció al Teatro Estudiantil Autónomo dirigido por Xavier Rojas. Desde los últimos meses de 1951 hasta fines de 1952 dirigió ella misma el Teatro Estudiantil Universitario en su ciudad e impartió clases en la universidad de su ciudad; pero la metrópoli ofrecía conciertos, exposiciones de artes plásticas, festivales cinematográficos y le permitía independencia. Quiso obtener la licenciatura en letras españolas con una tesis titulada Sentimientos e ideas políticas y sociales en el teatro mexicano de 1900 a 1950, asesorada por José Rojas Garcidueñas. Nunca la terminó. Obtuvo la licenciatura con Acercamiento al pensamiento artístico de Jorge Cuesta[10] que sacó primero la Secretaría de Educación Pública y fue publicado luego en sus obras completas.[11] A mi juicio, y en contra de lo que opinaba Juan García Ponce, es una investigación extraordinaria, modelo de lo que deberían ser las tesis. Define al poeta como uno de esos pensadores tan ricos que se necesita estudiarlos por fracciones. Así extiende como hilo conductor un ensayo de Cuesta sobre Díaz Mirón, el mejor de sus ensayos, lo cual de cualquier modo parecería pobre para una tesis que en un principio pretendió ser de maestría; tan pobre como el resumen bibliográfico de treinta y cinco títulos en el que incluye Poesía y prosa de Gilberto Owen; sin embargo, mientras desarrollaba sus propósitos descubría un amplio abanico de intereses culturales. Apuntaba la enorme inteligencia y personalidad de ambos artistas (Cuesta y Díaz Mirón). La amplitud de sus propias lecturas filosóficas, sus reflexiones sobre muchas materias. Tocó un sondeo inquietante sobre Mae West en el que otros investigadores de Cuesta no reparan, planteó problemas en torno a la forma y el fondo de un poema. Sus interrogantes abarcaron el hecho de ser y estar frente a la naturaleza. Concluyó finalmente que ética y estética marchan juntas o son dos senderos vecinos que se entrecruzan para llegar a traducirse en obras, en conocimiento o sólo en silencio.
El tema resultaba irremediablemente atractivo para ella; pero más cuentista que ensayista, terminar su investigación le costó enormes esfuerzos. Entre los Contemporáneos, Jorge Cuesta debió de encantarle por la magnitud de sus sonetos, lo hermético y hermosamente sonoro de su “Cántico a un dios mineral”: “Capto la seña de una mano y veo que hay una libertad en mi deseo; ni dura ni reposa; las nubes de su objeto el tiempo altera como el agua la espuma prisionera de la masa ondulosa”. Debió de fascinarla al tratar de entender una mente tan estricta y un espíritu tan alto. Y por su atormentada vida, en la que tuvieron parte el incesto, la emasculación, el suicidio. Cuesta, el más triste de los alquimistas, como le gustaba llamarse, descubrió una fórmula para suspender el proceso normal de maduración de la fruta y facilitar su exportación. El éxito de sus experimentos lo estimuló a inyectarse fórmulas parecidas. Fausto moderno, quería detener su pleito biológico desafiando la muerte. Y obsesionado por prolongar la vida, paradójicamente se la quitó al perder lo que más amaba, la cordura. Según el ensayo de Inés, Díaz Mirón conseguía la belleza poniendo a su servicio su ser aunque los resultados nunca fueran previsibles. Se dejaba llevar por todos los impulsos y todas las formas y procuraba el desorden de los sentidos. Cuesta no perseguía la belleza. Consideraba la poesía como un medio para llegar al conocimiento cercano al que consiguieron Baudelaire, ya mencionado, y Edgar Allan Poe. Inés estudió también a Owen, oriundo de Sinaloa. Y entonces descubrió, dijo, que el escritor nace, pero también se hace.
Los primeros poemas de Gilberto Owen son los de un preparatoriano bien formado (estudió en el Instituto Toluca, de gran renombre en aquellos tiempos) con su latín bien sabido, pero sin nada más que algunas combinaciones métricas interesantes. Si se hubiera quedado en eso, no habría pasado a la historia; en la preparatoria se encuentra con Cuesta y Villaurrutia, se dedica a leer como loco en compañía de los que después conoceríamos como Contemporáneos, y su cercanía y aportación al grupo, que es una escuela en el sentido griego, lo transforman en un extraordinario poeta.[12]
Durante los primeros meses de 1953, Inés se casó por la Iglesia, en Culiacán, con Tomás Segovia, un año mayor que ella. Procrearon cuatro hijos, de los cuales vivieron tres, Inés, Ana y Francisco. El matrimonio, con intervalos y desajustes, lejanías y reconciliaciones, duró hasta 1965. En una entrevista contestó a la pregunta de por qué varias escritoras mexicanas nos emparejamos con literatos: “Cuando encuentras a un hombre que te escucha y te aprecia, te casas con él ¿no?” Y más adelante: “En mi caso el matrimonio fue un desastre, pero la comunicación era perfecta”.[13]
Maestra en escuelas preparatorias, desempeñó también varios cargos en la Biblioteca Nacional, y en 1961-1962 recibió la beca del Centro Mexicano de Escritores en la décima generación cuando también la disfrutaron Miguel Sabido, Vicente Leñero, Jaime Augusto Shelley, Gabriel Parra y dos novelistas norteamericanos, Frederick Grism y Daniel Eckereley; pero declaró que la había solicitado por dinero y que resultó un año perdido pues nunca fue capaz de escribir un cuento al mes y que sólo consiguió algunos abortos. Sus cuentos apoyados en la originalidad, esperando el detonante y el camino, por supuesto que no llegaban a ella tan fácilmente y no encontraban tampoco el último punto hasta dejarla satisfecha; sin embargo, según lo revelaron investigaciones posteriores, este periodo le valió al menos el notable “En la sombra”. Al pronto quiso destruirlo por considerarlo inservible. García Ponce lo impidió, y por ello está dedicado a él.[14] Durante este periodo, Ernesto Alonso, que producía al año doce telenovelas de cuarenta capítulos y siempre necesitaba escritores, convocó a los becarios a su Casa de las Campanas, atrás de la iglesia del Carmen de San Ángel, para proponerles trabajo. Shelley y Parra no aceptaron; los demás se entusiasmaron con escribir episodios sobre un cuento de Guadalupe Dueñas, también becada, titulado “Guía en la muerte”. Acabó llamándose Las momias de Guanajuato, y según algunos testimonios Inés escribió una versión novedosa de Otelo de la que no se tienen más noticias.
Después obtuvo, junto con Segovia, la beca otorgada por la Farfield Foundation. Gracias a lo cual viajaron a Nueva York y dictaron conferencias en la Universidad de Indiana. Entre 1964 y 1965 vivieron en Uruguay. Pretendían solucionar sus problemas personales provocados principalmente por las infidelidades de Segovia; cosa que jamás ocultó: las expuso en declaraciones periodísticas y en sus confidencias personales. Sin embargo, habló de nexos inteligentes que los unían:
y además de otras lecturas si había un párrafo muy importante, en una obra que estaba leyendo uno, hacía que el otro lo leyera o le leía las partes medulares y todo eso. Entonces me creó una disciplina y un problema, porque aprendimos a tener casi un lenguaje cifrado. Cuando uno quería decir “inspiración”, ya sabía de qué se trataba, o cualquier cosa, estuvimos trece años casados, trece años hablando, y si Tomás no hubiera sido tan mujeriego, yo hubiera sido inmensamente feliz.[15]
Estas deslealtades nutrieron dolorosamente sus textos. Por ejemplo “Estar vivo” y “En la sombra”, salvado del cesto, hecho con dos bloques complementarios. Empieza refiriéndose a las horas alargadas hasta la exacerbación. El marido no duerme en casa. Mientras espera, la esposa siente la fealdad de las desdeñadas, la punzadura de los celos. Quiere conocerse en miradas ajenas, necesita reconstruir su confianza. Aguarda al infiel que por fin aparece encarnando la imagen misma del cinismo, absorto en el centro imantado de su felicidad. No tarda mucho, y se va otra vez. Ella toma un derrotero incierto, agobiada por no ser ésa, la necesaria, la insustituible. Expulsada del edén en una especie de vigilia. Llega hasta un parque cercano. Contempla a tres pepenadores, modelo de la condición humana más degradada. La miran, los mira, se mira en los ojos que habrán de reflejarla…
Lo pulió cuando hubo asimilado el sufrimiento y pudo trabajarlo. El mismo punto de partida debió tener “Año Nuevo” de apenas diez líneas eléctricas que sólo sacan a flote el pico más alto del iceberg. No precisan las causas de una aflicción extrema ni de la soledad absoluta ni de por qué la protagonista está en el metro de París a las doce una noche de San Silvestre. Habla de un desconocido que la observa con ternura y con ese gesto piadoso le seca las lágrimas, aunque se baje del vagón en la próxima parada.[16] Para Inés, al igual que para otros poetas, la mirada a pesar de que se pierda en el espacio es nuestro pedazo de eternidad. Sus personajes se miran con amor y deseo, con desesperación, repugnancia, simpatía, desprecio y reproche porque los ojos revelan sentimientos recónditos.
La crisis matrimonial más fuerte coincidió con los ofrecimientos de trabajo hechos por un representante de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. Ensayaron la estancia en el Cono Sur evitando separaciones definitivas. Viajaron a Montevideo, pero no lograron mantenerse unidos: “Dizque nos fuimos a Uruguay para que no hubiera referencias […] Los escritores son muy cotizados sobre todo por las jovencitas. En el caso de Tomás era doble porque era muy bien parecido, y era triple porque padece de verborrea”.[17] En esa estancia de casi año y medio, a pesar de hondas depresiones que la orillaban a la inactividad, pudo terminar “La extranjera” y “Canción de cuna”.
Como los demás componentes de su generación, Segovia, José de la Colina, Huberto Batis, García Ponce, Juan Vicente Melo y Salvador Elizondo, estuvo cerca de la Revista Mexicana de Literatura hasta 1965, en que dejó de salir por varias razones. Tenían un grado muy alto de exigencias para aceptar colaboraciones que fueran cosmopolitas y se oponían a tendencias anteriores a las suyas, alcanzaron otros logros que les permitieron acceso a diversas editoriales, se enfrentaron a problemas económicos conforme avanzaban y contraían obligaciones, y se había cumplido un ciclo. Inés no formó parte del consejo de redacción; sin embargo, opinaba sobre lo que publicarían, corregía pruebas, iba a las reuniones. Sacó allí “La sunamita”, “Canción de cuna” y participó en la sección llamada “Actitudes” con algunas reseñas sobre los libros del momento y sugerencias sobre asuntos intelectuales. Segovia se encargaba de llevar sus ficciones a la Revista de la Universidad de México,Siempre!,Revista de Bellas Artes,Cuadernos del Atlántico, Diálogos. Colaboró aparte en diversos suplementos de los periódicos Ovaciones, El Día,Unomásuno, El Nacional, El Heraldo Cultural y varios más. Fue investigadora del Centro de Estudios Literarios de la Universidad Nacional de México, con un nombramiento que le extendió Rubén Bonifaz Nuño. Intentó sin éxito una especie de biografía-ensayo-novela sobre Owen, de la cual se dice que existen capítulos enteros inéditos. Junto con García Ponce ganó el segundo premio de cine experimental con la versión filmada de su propio cuento, “La sunamita”, dirigida por Héctor Mendoza. A pesar de ello dijo: “No es que ganara o perdiera, es que era otra lectura de como yo pensaba mis imágenes”.[18] Pero colaboró de nuevo con García Ponce en otro guión, de “Mariana”, esta vez bajo las órdenes de Juan Guerrero el año 1967. Y ella misma se volvió muy crítica al respecto, la consideró tan mala película que no valía la pena ni mostrarla. Mariana se desarrolla a grandes tramos para abordar el desenlace de una pasión que halla oposiciones paternas y llega al crimen por la psicología complicada de una joven nacida exclusivamente para el amor y la experiencia sexual.
Trabajó en Radio Universidad, en el Comité Organizador de la XIX Olimpiada, escribió programas televisivos, hizo traducciones al español y fue conferencista. En 1972 se casó con el médico Carlos Ruiz Sánchez, siete años menor, quien la cuidó y mecanografió sus últimas historias pues ella volvía un rito valerse de la pluma y el papel, expresar sus ideas trazando manuscritos. Aparte, sus afecciones de la columna le impidieron abandonar su casa durante los ocho años que duró su larga enfermedad mortal y, agobiada por padecimientos físicos y morales, escribía apoyándose en una tabla: “porque no puedo estar mucho sentada, tengo que estar recostada, entonces la tablita la tengo que estar deteniendo con una mano mientras escribo con la otra. Así es que hay mucha dificultad para escribir y mucha dificultad para entender la letra”,[19] que había dejado de ser la suya y que su segundo marido entendía a las mil maravillas, lo mismo que su hija Ana. Hay también referencias a una amiga que le transcribía una y otra vez sus textos.[20]
Como caso excepcional precisaba el momento en que niña aún, tomando nieve bajo un flamboyán, oyó a su padre recitar parte del Romancero del Cid. Fue su primer contacto con la literatura porque los versos sonoros le revelaron a Ruy Díaz cabalgando, la barba intonsa, héroe absoluto tocado por un bonete colorado sobre el casco de su armadura. Descubrió algo escondido, el símbolo de una magnífica soberbia capaz de mostrar su cresta de intimidad sin comprometerse a mostrarlo todo. El gorro de dormir traducía una nostalgia desgarrada, su amor por doña Ximena, su deseo de encontrarse en su castillo y en los brazos de su mujer. Descubrió entonces los mensajes cifrados, y sin saberlo había hallado también su ruta personal.
Comenzó a escribir, desde la adolescencia, un diario y poemas, y obra de ficción bastante tarde, hacia los veintisiete. La reunió en libro hacia los treinta y siete. Sus compañeros de grupo ya tenían un recorrido abierto. Segovia contaba en su bibliografía varios poemarios, Juan Vicente Melo había dado a la imprenta La noche alucinada, Los muros enemigos y trabajaba la que ella consideraría la mejor novela mexicana, La obediencia nocturna; José de la Colina había publicado Ven, caballo gris, y otras narraciones, y García Ponce, La noche, Imagen primera, Figura de paja. Sin embargo, y a pesar de los esfuerzos que implicaba para ella cada cuento y lo mucho que tardaba en concluirlos, aseguraba que su oficio había sido un antídoto contra la desventura y la congoja. Y precisaba un brote literario que podríamos considerar una especie de compensación milagrosa, una catarsis. Apuntó:
mi segundo hijo había muerto, pequeñito, y por más que esto entristeciera a todos, mi dolor era mío únicamente. Sólo yo sentía mis entrañas vacías, únicamente a mí me chorreaba la leche de los pechos repletos de ella. Mi estado psicológico no era normal; entre el mundo y yo había como un cristal que apenas me permitía hacer las cosas más rutinarias y atender como de muy lejos a mi pequeña hija Inés. Era algo más grave que el dolor y el estupor del primer momento. Yo estaba francamente mal. Para abstraerme, que no para distraerme, me puse a traducir, con mucha dificultad, creo que un cuento de Flaubert, y de pronto me encontré a mí misma escribiendo otra cosa que no tenía que ver con la traducción. Antes de que me diera cuenta de ello, habían pasado, posiblemente, horas. Se trataba de una historia de adolescentes que no sabía cómo terminaría, creí en el primer momento, pero inmediatamente después, me di cuenta de que estaba escrito para el final. No puedo recordar el tiempo que me llevó terminar de hacerlo, sólo sé que en un día lo terminé y se lo di a leer a Tomás Segovia, que era entonces mi esposo. A él le gustó y lo llevó a la mesa de redacción de la Revista de la Universidad. Allí se publicó; el cuento se llama “El membrillo” y no tiene absolutamente nada que ver ni con la circunstancia ni con el estado de ánimo en que me encontraba cuando surgió en mí. A mi modo de ver, el dios de los posesos se apiadó por esta vez y buscó una salida para mi neurosis.[21]
La explicación concuerda con ideas muy difundidas entre otras escritoras que han entendido su tarea como llamado, un trance que produce cosas dignas de leerse. También es cierto que remedia la tristeza volcar la memoria hacia épocas felices aunque encierren desencantos; pero Inés había publicado antes “La señal”, que bien sabemos tituló su primer libro. Apareció también en la Revista Mexicana de Literatura.[22] Lo tuvo siempre por mal comprendido y era dentro de sus gustos personales uno de sus cuentos favoritos. Ejemplificaba su idea de la creación, algo trascendente y entrañable, meramente artístico, suspendido de manera invisible en torno a las cosas que dan sentido a la existencia y concretan la síntesis de un relato hecho a ciencia y paciencia. Resumió el argumento en estas palabras:
Un ateo entra a una iglesia sólo para rehuir el sol aniquilante de la calle, tiene envidia del que se sienta habitualmente en el lugar que él ahora ocupa, con la fe indispensable para vivir. Está solo en la iglesia cuando un hombre desconocido, que a él le parece un obrero, le pide que le permita besarle los pies hasta quitarle los calcetines sudorosos para hacerlo. No hay nada que lo obligue a ello, pero cumple con el deseo de su prójimo. La vergüenza que el personaje siente es enorme. Su desconcierto llega casi a la desesperación. Otro hombre le ha besado los pies, con unción, sin vacilar. ¿Qué quiere decir esto? La pregunta queda en el aire para el protagonista, únicamente sabe que ha recibido la señal. ¿De redención? ¿Humillante humanidad? Lo único cierto es que tiene pies con estigma, pero no atina a interpretar lo que eso quiere decir. Lo humano y lo divino y aún lo demoniaco no son fácilmente discernibles.[23]
A juzgar por investigaciones recientes su primer cuento, escrito en 1951, es “El hombre en la noche” publicado hasta el 17 de agosto de 1985 en Sábado, suplemento de Unomásuno; firmaba todavía como Inés Amelia Camelo y aunque tiene el acierto de una primera frase que nos mete al tema y un final contundente, no alcanzó a redondearlo y lo dejó en un apunte que merecía mejor desarrollo. Su aspiración fue transcribir lo imaginado palabra por palabra, sin que faltara ni sobrara una, como aplicándose a capturar lo que estaban dictándole al oído. Estas reflexiones y los textos iniciales establecen un punto de partida para entenderla. Había nacido madura como escritora, con sus propósitos, sus paisajes y sus obsesiones. Casi desde el principio sabía lo que traía entre manos cuando enfrentaba el complicado proceso de un cuento. Tres veces, confesó, quiso escribir novela sin conseguirlo. No le resultaba fácil cambiar ritmo y abundar en las cosas. En La Semana de Bellas Artes sacó un fragmento titulado “Sonata a Quatro” de tres cuartillas y media, ilustrado por Roger von Gunten, sobre una estudiante de salterio en Mascarones, deseosa de ser hija del rey David. Recoge una reflexión muy suya por intrigante: “Tuve que admitir que había aceptado un reto que mi trivialidad disfrazó de estúpida coquetería con el absurdo, y que coquetear con el absurdo es abismal”; pero este fragmento que si se relee prefigura notas autobiográficas a juzgar por la mención de amigos íntimos no acaba de redondearse y queda como algo inconcluso y enigmático. No sabemos a dónde se dirigía. Tampoco sabemos si en realidad era parte de una novela que no prosiguió y tal vez no la hubiera podido proseguir, incluso dedicándole tres horas diarias. Su vena literaria la inclinaba a la narración corta. Trató de explicarlo apoyándose en que al terminar su divorcio trabajó dando clases acá o entregando articulitos allá y que le quedaba poco tiempo para su literatura. Katherine Anne Porter se quejaba porque debido a que no lograba ser escritora de ventas masivas, su necesidad de mantenerse la hizo aceptar diferentes trabajos y la obligó a invertir veinte años redactando La nave de los locos. En el caso de Inés parece una disculpa sin sentido que pudo remediar durante los ocho años que estuvo recluida en un departamento. Sin duda su talento se afirmaba en las narraciones breves que, según Borges, fincan un mundo en cinco cuartillas sin necesitar las quinientas del novelista.
La segunda lectura de “La señal” resulta mucho más compleja y difícil que la explicación con la que su autora intentó aclararnos un segundo sentido, en el que, como ella misma afirmaba, entran al quite lo humano, lo divino y lo demoniaco. Dice más de lo que escribe, se remonta incluso a la Última Cena, a un mensaje de Cristo a sus discípulos; por otra parte, logra una mezcla emparentada con sus otras narraciones.
“El membrillo”, publicado con ilustraciones de Pedro Coronel, tan redondo como la fruta que le dio título, halló remate paradójicamente abierto con el cual cobra sentido la trama. Está hecho principalmente a base de diálogos y se solaza descubriendo el despertar del enamoramiento todavía algo infantil, nimbado de pureza. Y, como suele suceder, hay un triángulo, una amiga más experimentada le coquetea al novio que sin expresarlo se siente atraído hacia relaciones más estimulantes simbolizadas por el sabor agridulce de lo prohibido. Parece explicarnos que no existe el amor con A mayúscula, sino un sentimiento imperfecto que acaba por conformarnos. Ambos textos, insisto, de ninguna manera revelan ya la impericia o los titubeos de las óperas primas. Están armados con lenguaje fluido y las palabras justas que Flaubert tanto buscaba y fueron uno de sus legados, para llevarnos a las zonas subconscientes de una manifestación presentida oscuramente por los protagonistas.
No tuvo modelos entre los escritores mexicanos. Admiraba El apando de José Revueltas, y entre el aire bajo tierra de Rulfo y el mundo con sonido cristalino de Juan José Arreola prefería al segundo por su hilado sugestivo y preciso. Segura de que el quehacer cultural es un desafío contra los demás, ensalzaba a Simone Weil. Era lectora apasionada de la literatura italiana y alemana. Calificaba José y sus hermanos de Thomas Mann como la obra más bella hecha sin mensaje ni tendencia, salvo la de rescatar una belleza inmarcesible; pero, cuentista de raza, buscaba la frase necesaria y la rapidez de la acción. La novela de gran aliento se le negaba porque implica diferentes problemas técnicos, una narración más lenta ampliando situaciones en vez de elegir lo estrictamente esencial e intencionado. La novela, inventada para resolver preguntas, expande, acepta órdenes, vericuetos, alarga el tiempo donde acontecen los sucesos, recurre con harta frecuencia a oraciones que crecen como ríos desbocados arrastrando árboles y edificios. El cuento poda, suprime, extrae momentos en los que enfoca su cámara, se apoya en la sugerencia y la elipsis; sin embargo, junto con “Las mariposas nocturnas”, dos o tres de sus últimas historias son bastante largas y confirman su perspicacia y su gran dominio del género. Por ejemplo “Sombra entre sombras” relata la vida entera de una muchacha atrapada por la sexualidad que descubre nuevas maneras de atormentar su cuerpo. Disfruta atormentándolo con todas las experiencias sensoriales; sin embargo, se vuelve un alma complicada por haber emprendido el rescate del espíritu para encontrar una verdad superior a los sentidos en el fondo tan amados. Inés, sabedora de las técnicas, escogió una estructura circular como si quisiera decirnos que es inevitable quedar crucificado en una lucha inútil.
Compartía con otros componentes de su grupo varias características: un afán de revelar las corrientes de la psique, la destreza necesaria para omitir datos con fines estéticos y disfrazar lo regional con propósitos universales. Así, no precisa la fecha exacta en que comienza esta historia aunque por atuendos, costumbres y diferentes pistas lo deducimos; tampoco precisa dónde ocurre. Podría ser cualquier pueblo de México, presumiblemente en Sinaloa, cerca de Eldorado, ese territorio tan suyo. Su último cuento fue “Los espejos”; pero “Sombra entre sombras” lo escribió al principio de sus dolencias, en el lecho que le acomodaba para trabajar, quizás llena de sedantes y apoyándose como Frida Khalo en su famosa tablilla. Retomó allí señales de dos narraciones anteriores. “La sunamita” y “Las mariposas nocturnas”. La primera describe a una joven casada in articulo mortis con un viejo que resucita gracias a su lujuria; la segunda, un nexo voyerista entre una muchacha pobre y el hacendado, quien la refina y, como Pigmalión, sin jamás haberla poseído, la pasea por el mundo. Las viejas obsesiones se suman. En “Sombra entre sombras” aparecen contándonos la evolución de una quinceañera gracias a un rico vicioso que la moldea y pervierte. Ella no es una persona sino un manso y hermoso objeto sometido a la voluntad de otros y, puesta en el camino, pasa a los brazos de un hombre más joven, al triángulo amoroso y a todas las perversiones que aviven un fuego prendido demasiado tiempo. Un gran salto nos descubre las ruinas de una anciana desdentada que, a los setenta y dos años, sólo puede chupar, no disimula su edad pero sigue participando en bacanales sadomasoquistas y lo seguirá haciendo hasta su último aliento.
Las sorpresas imprevisibles se vuelven una constante. Lo mismo le sucede al abogado de “La casa de los espejos”, entristecido por su pasado. Cuento escrito con cambios temporales que llevan a entender el comportamiento del actor principal, la crueldad de un padre desatendido del hogar, la insensata madre perdida en la desesperación hasta la idiotez exponen varias vueltas de tuerca y entre otras cosas hablan de una venganza únicamente experimentada por el vengador al efectuarse un encuentro con el padre convertido en hilacho pidiendo perdón al borde de la muerte. Se entrecruzan sentimientos de infelicidad donde están inmersos todos los protagonistas, perdido cada quien en su propia desgracia. Algo similar ocurre al veintiañero Manuel de “Olga”, uno de los héroes más enigmáticos de Arredondo que, como otros, se dejan prostituir por la pasión contrariada que entontece la razón. Arredondo se valió de una prosa morosa y estableció nexos con García Ponce al explayarse en una sensualidad desarrollada desde la infancia, propiciada por el entorno tropical y el paisaje exuberante de Eldorado identificado sin dificultades. Hay, claro, un triángulo y un sacrificio, como si el erotismo exigiera víctimas y victimarios. Y hay una indiscutible pericia al jugar con los planos temporales, las elipsis, el final que de tan sorpresivo casi resulta inexplicable. ¿Se trata, como en el caso de “La sunamita”, de sacrificios impuestos por una culpa moral? Difícil saberlo. Los ejemplos podrían multiplicarse; pero la escritora disimulaba sus mensajes para velar con sutileza sus intenciones. No explica, cuenta como una Sherezade, e impone enigmas. Y su inclinación por las historias hacía que leyera el Antiguo Testamento cargado de asesinatos, uniones y venganzas. Sus pasajes le inspiraron precisamente “La sunamita” con ese mismo fuego pasional, ese mismo patético lamento humano, esa voluntad de dar la vuelta a la Biblia. Y hasta el fin de sus días gozaba las intrigas y revanchas entre Saúl, Salomón, Absalón y David. Se comenta que había leído el gran libro desde la infancia y esa lectura queda incluso en los nombres adoptados por personajes de “Las mariposas nocturnas”.
En La señal, 1965, reunió catorce textos dedicados a su abuelo Francisco Arredondo. Abunda lo autobiográfico. Y uno se pregunta hasta qué punto precisamente sus pésimas relaciones con su madre y la enfermedad le sirvieron para escribir “Canción de cuna”, asunto socorrido entre las mujeres escritoras, preocupadas por los lazos entre madres e hijas, lazos tan fuertes que las unen y las apartan, el cordón umbilical que no acaba de romperse a pesar de las tijeras, las explicaciones no pedidas y encubiertas, el eterno retorno a la semilla germinal representando el ciclo de la vida. Lo que se ha callado lustros y se descubre tardíamente. La cadena entre maestras y discípulas cuyos eslabones se deterioran por falta de entendimiento en la edad adulta. O se robustecen después de la muerte:
Me abracé a ella y sollocé convulsivamente. Me pegaba más a mi madre, a su amor, cuanta mayor conciencia tenía de que entre nosotras ya no había comunicación posible, que el hilo de la continuidad se había roto, que ya había aceptado traicionarla y decidido no hablarle nunca más de la verdad de mi vida. Empecé el aprendizaje del silencio…[24]
“La sunamita” fue antologado con buen olfato por Emmanuel Carballo en El cuento mexicano del siglo XX, antes de aparecer en volumen. Lo tomó del Anuario del cuento mexicano del INBA, 1961.[25] Quizá a partir de allí se convirtió durante largo tiempo en lo más leído de su autora. Además del guión cinematográfico, inspiró una ópera,[26] y fue elegido por Inés para su disco en la colección Voz Viva de México. Además, siempre conservó cerca un grabado que le habían traído de Francia. Interpretaba la temática de la joven casada con el viejo violentándose a sí misma al volverse lo sexual un acto manchado por oscuridades inconfesables. Desde entonces esa temática aparece en otros cuentos con matices que incluyen el homosexualismo y la traición a uno mismo; sin embargo, a partir de ese contacto repugnante con el viejo tío que en el lecho de muerte, ayudado por el cura, se vale de chantajes y excusas legales y obliga a su sobrina política a casarse con él para cumplirle su última voluntad, Inés abrió desde su primer volumen una veta que explotaría con frecuencia, la voluptuosidad enfermiza y sus incontables facetas. La señal consiguió de inmediato un éxito grande, los elogios aparecieron y sería larga la lista de quienes se ocuparon de reseñarlo[27] elogiando sus catorce narraciones.
Ahí publicó “El árbol”[28] con preámbulo omnisciente donde la mirada de dos enamorados, padres del niño Román, gozan de su dicha cuando plantan un árbol que conmemore el nacimiento. Luego viene un corte rápido hacia donde estuvo el féretro a resultas de un accidente nada esclarecido; luego, el dolor de la viuda que sólo conserva la vida por su hijo. La trama bastante común, una muerte inútil e inesperada como tantas otras, es menos importante que la manera de tratarla. Lo mismo sucede con “La extranjera” que llegó a Eldorado en la infancia y se fue dejando apenas vagos recuerdos.
Influida por Anton Chejov, Cesare Pavese, Katherine Anne Porter y Katherine Mansfield, a quien rindió homenajes, demuestra que escribió con los ojos fijos en las alturas. En “Lo que no se comprende”, cuento autobiográfico con un escenario que recuerda la casa de su abuelo, la protagonista es una niña escondida en un granero. Una niña parecida a las que Mansfield pintó, como si Arredondo manifestara que gracias a la autora neozelandesa había aprendido varias lecciones: la manera de tensar la acción, repetir algunos términos con fines estéticos, jugar con las luces, captar la apabullante actividad de las criaturas, la destreza para guardarse el misterio que esclarece la existencia de un bulto gelatinoso, el hermano enfermo encarcelado en un cuarto vacío. Y es que los artistas tienen una forma callada de asimilar legados y nunca se fijan en un colega precedente si no perciben maneras para actualizarlo y hacerlo suyo.
Inés recordaba experiencias peculiares, confidencias familiares o anécdotas que le daban puntos de partida y la obsesionaban hasta encontrar desenlaces, sin tomar ninguna posición política, reaccionaria o racista. Sólo una vez se dejó llevar por el martirio de Patricio Lumumba destrozado por el gobierno belga. Escribió esa “Cruz escondida” a la que nos habíamos referido al principio; pero se alejó de caminos conocidos en que sus narraciones se emparentaban y compartían intenciones, y sabiamente no lo incluyó en ninguno de sus libros a pesar de ser una buena narración en que crecen las tensiones y pinta la inhumanidad de un victimario masacrando a su víctima, todo lo cual lo convierte en un cuento de denuncia.
Inventaba atmósferas, modificadas según las conveniencias y el tenor del asunto, iluminada por los chispazos de su memoria u oscurecida por sombras claustrofóbicas. Los deseos disimulados, los destinos ocultos desembocan en la locura, lo patológico, la tragedia, como lo han señalado varios críticos; pero enfocaba cada relato bajo ángulos absolutamente distintos esperando hallar personajes concretos y reacciones concretas. Por eso cambiaba, dentro de la mejor tradición cuentística, la perspectiva. Recurrió al narrador omnisciente de “Estío”, donde trata el incesto, tema prohibido para las mujeres de su generación, con una finura planteada a base de medias palabras que los lectores acaban por interpretar. Los diálogos dejan de ser convencionales y los pensamientos afloran apenas con informaciones subliminales. Tres personajes, la madre, el hijo, un amigo del hijo, toman baños de sol, se entretienen en la calma del verano que al parecer transcurre tranquilamente a la orilla del mar y entre dunas cuya arena sirve para recostarse plácidamente o esconderse tras ellas. La verdadera acción ocurre en la mente de los protagonistas, en las intenciones prohibidas, en lo que transgrede lo natural. Una descripción de la madre desnuda revela sus apetencias reprimidas durante su prolongada viudez. Y su sensualidad aflora más tarde cuando, acalorada, se sienta en la escalinata que da a la huerta para comer con voracidad tres mangos maduros dejando correr el jugo por su garganta. Intervienen imágenes plásticas, auditivas, olfativas, el relumbre del sol que cae pesado desde lo alto, un macizo de palmeras, la playa con sus olas cansadas.
Inés cerraba en pocas líneas la lente para seguir a un protagonista, desmenuzaba las complicaciones de su espíritu y sus nexos con un espacio que en lugar de ensancharse se agostaba. “Flamingos” trata los devaneos entre una secretaria divorciada con hijos y su jefe casado que inventa juntas de accionistas para cumplir una cita. Van al Mauna-Loa, un restaurante muy exitoso en los sesenta, beben martinis; pero nada los une, ni gustos estéticos ni posición social ni proyectos comunes. Tienen mucho camino andado cada uno por su lado y el episodio termina como había empezado, en escarceos. Sin vencedores ni vencidos. Los dos contendientes retomarán el curso de sus vidas. Serán paralelas que jamás habrán de juntarse.
Aprendió pronto que se puede encontrar ridículo un aspecto de alguien a quien se respete, por ejemplo el bonete colorado del Cid, y que ello no empobrece el afecto; enriquece el amor y la consideración porque agranda la simpatía. Con ello relacionó la causticidad, cualidad de los seres inteligentes mientras permanezcan sobre la tierra. Después de aceptar todo esto empezaba una cuidadosa tarea artesanal en que se apegaba a su propia retórica, a su honradez y moralidad para comprometerse con cada texto. Muchos de sus personajes masculinos son jóvenes un poco ambiguos o indecisos sobre sus preferencias, cuyas miradas, de acuerdo con el estilo acostumbrado, expresan más que sus palabras. Por su parte, las mujeres se ahogan en contradicciones. Unos y otros saben que en los hombres palpita intermitentemente una parte sagrada, un rayo de la luz divina creadora del universo; pero también saben que en el fondo hay otra refulgencia intentando destruirlos. Entre la totalidad de sucesos que vivimos, Inés escogió una temática clandestina con la que interpretaba y le daba sentido a la existencia, abocada siempre a la pesquisa del sentido escondido y de la verdad descubierta. Entendía también que las verdades absolutas no existen y, como sus escritores amados, adecuaba el fondo y la forma. Ordenar todo esto exige una disciplina interna que, a juzgar por las enfermedades que tuvo, uno se pregunta de dónde la sacaba.
Por su segundo libro, Río subterráneo, recibió el Premio Villaurrutia. Reunió doce ficciones —a Carlos y para Carlos— y manifiesta la lista de sus afectos. Cada cuento está dedicado, como si dejara una herencia. “Los inocentes”, “Las muertes” han llamado poco la atención de sus estudiosos; “En Londres” recoge sucesos antiguos sobre un revolucionario mexicano. “Orfandad” interpreta un sueño, entra a las zonas más densas del subconsciente y se autodescribe como una mutilada a la que sus parientes no entienden. Esta metáfora se relaciona con sus confesiones:
El trabajo de un escritor de ficción no es considerado como tal por todo el mundo. Comenzando por la propia familia: es un “gustito”, una “facilidad” que se tiene para contar historias que aparentemente no cambian en nada, que aparentemente también en el fondo no tienen más importancia que la de ver el apellido tribal en letras de molde o puesto en un texto en otro idioma.[29]
Lo primero que se nota en “Río subterráneo” es su notable factura. Desarrolla la historia de una familia heredera de la insania. Los parientes permanecen en una casa descrita minuciosamente.[30] La parte alta tiene cuatro cuartos con artesonados en los techos y sin muebles en el piso. Los ocuparán por turno cada hermano caído en las trampas de la locura. Atrás existe una escalinata que presagia el futuro. En forma perfecta baja hasta el río. Cuando las aguas se salgan de madre arrasarán con todo como lo hicieron antes los soldados de la Revolución. La prosa se desliza igual que esa corriente. El ritmo es lento y el cuidado del estilo, extremo. El planteamiento tarda en despegar, como si a esas alturas Inés hubiera olvidado las leyes ortodoxas en pos de lo que acomodaba a su exposición, solazándose en la belleza de la prosa y el horror de lo contado. ¿Se trata de una carta que la tía dirige al sobrino? ¿De un largo aviso admonitorio para salvar la parte sana de la progenie advirtiéndole a un interlocutor ausente que no vaya al país de los ríos donde la demencia se confunde con las turbulencias tragadas por el mar? Nosotros tenemos la palabra para completarlo.
“Atrapada” emprende la tarea de acercarnos a una muchacha hija de un torero y por tanto ajena a la cultura, casada con un hombre que otra vez la convierte en su discípula y la apasiona al introducirla en un ambiente refinado donde los amigos se intercambian en contactos sexuales poco importantes. Como otras veces, emerge el engaño, la sensación de ser despreciada por torpe y un desencanto del que ni siquiera otro enamorado puede salvarla. Su sino será esperar y sufrir al enemigo amado. En este segundo volumen lo autobiográfico resulta más difícil de esclarecer y sin embargo nos tropezamos con un texto lleno de experiencias dolorosas, el desaliento de no ser consultada por el marido antes de tomar decisiones importantes, la extensa referencia a un aborto que sobrevino con un dolor agudo estrujando las entrañas, la convalecencia larga, el tormento de los celos, una evasión infructuosa hacia otro amor que produce placer y tranquilidad pero no rompe las ataduras impuestas como un destino delictivo que nadie más entiende.
El último, Los espejos, cuyos ocho cuentos —algunos ubicados en distintas partes del planeta— detestaba pero que le sirvieron a menudo porque cubren más de lo que muestran, le ganó una vez más el lugar de honor entre las mejores y los mejores cuentistas mexicanos. El relato que da título al libro está dedicado a la memoria de Isabel Ibarra de Arredondo, su abuela muy amada convertida en protagonista narradora a quien respeta el nombre. Hecho principalmente a base de diálogos, hubiera podido ser una novela lineal. Reconstruye historias familiares que abarcan al menos tres generaciones. Aclara algo conocido. Sus abuelos tan queridos eran en realidad sus tíos. No tuvieron hijos y adoptaron a su madre, quien los aceptó como sus padres biológicos. Esto no aparece de manera explícita en el texto. El dato sólo sirve para notar cómo Inés partía de la perturbadora realidad para trasmutarla en materia literaria. El escenario vuelve a Eldorado donde había quedado su verdadera mirada, la evocación literaria.
[1] Inés Arredondo, La señal, Era, México, 1965, 176 pp. (Alacena).
[2] Inés Arredondo, Río subterráneo, Joaquín Mortiz, México, 1979, 169 pp. (Nueva Narrativa Hispánica).
[3] Inés Arredondo, Los espejos, Joaquín Mortiz, México, 1988, 154 pp. (Serie El Volador).
[4] David Siller y Roberto Vallarino, “El mundo culpable inocente porque no hay conciencia del mal” (entrevista a Inés Arredondo), Unomásuno, 8 de diciembre de 1977, p. 18.
[5] Inés Arredondo, “La cocina del escritor”, escrito por 1982 como respuesta a una invitación de Fernando Curiel a participar en un ciclo de conferencias programado para la Capilla Alfonsina. “A Inés le encantó el proyecto y se comprometió a escribir el texto con la condición de no asistir a leerlo”, apuntó Claudia Albarrán al publicar las doce cuartillas guardadas respetuosamente por Curiel, en Sábado (suplemento del periódico Unomásuno), 29 de marzo de 1997, pp. 1-2.
[6] Inés Arredondo, “La cocina del escritor”, op. cit.
[7] Inés Arredondo, Los narradores ante el público, Instituto Nacional de Bellas Artes/Joaquín Mortiz, México, agosto de 1966, p. 124.
[8] Claudia Albarrán, Luna menguante. Vida y obra de Inés Arredondo, Juan Pablos, México, 2000, p. 18.
[9] Inés Arredondo, Los narradores ante el público, op. cit., p. 121.
[10] Que luego publicó sólo como Acercamiento a Jorge Cuesta, en la serie SepSetentas/Diana, dedicado a sus hijos el año 1982. Como puede notarse, suprimió las horribles cacofonías.
[11] Inés Arredondo, Obras completas, Siglo XXI Editores, México, 1a ed. 1988, 4a ed. 2002, 358 pp. (Los Once Ríos).
[12] Inés Arredondo, “La cocina del escritor”, op. cit.
[13] Erna Pfeiffer, EntreVistas desde bastidores. Diez escritoras mexicanas, Vervuet Verlag, Fráncfort del Meno, 1992, p. 13.
[14] Claudia Albarrán, Luna menguante,op. cit., p. 193.
[15] Pfeiffer, EntreVistas…, op. cit., p. 13.
[16] Cuento dedicado a Vita, su más íntima amiga de infancia y juventud.
[17] Pfeiffer, EntreVistas…, op. cit., pp. 13 y 15.
[18]Ibid., p. 21.
[19]Ibid., p. 20.
[20] Inés Arredondo, “La cocina del escritor”, op. cit.
[21]Idem.
[22] Núm. 1, enero-marzo de 1959, pp. 3-5.
[23] Inés Arredondo, “La cocina del escritor”, op. cit., p. 1.
[24] En “Atrapada”, Inés Arredondo, Obras completas, op. cit., p. 171.
[25]Anuario del cuento mexicano, 1961, Instituto Nacional de Bellas Artes, Departamento de Literatura, México, 1962, pp. 11-19.
[26] El guión lo hizo primero Guillermo Sheridan pero no fue aceptado. Quedó a cargo de Marcela Rodríguez y Carlos Pereda.
[27] Huberto Batis, Juan García Ponce, Emmanuel Carballo, Miguel Sabido, Ramón Xirau, Angelina Muñiz, María Elvira Bermúdez, entre otros.
[28] Hay otros cuentos escritos por mujeres con el mismo título, uno de la chilena María Luisa Bombal; otro de Elena Garro.
[29] Inés Arredondo, “La cocina del escritor”, op. cit.
[30] Como lo hace Julio Cortázar en “Casa tomada”, que ha permitido ediciones incluso con un plano de la construcción.
CUENTOS COMPLETOS
La señal
A Francisco Arredondo, mi abuelo
Estío
Estaba sentada en una silla de extensión a la sombra del amate, mirando a Román y Julio practicar el volley-ball a poca distancia. Empezaba a hacer bastante calor y la calma se extendía por la huerta.
—Ya, muchachos. Si no, se va a calentar el refresco.
Con un acuerdo perfecto y silencioso, dejaron de jugar. Julio atrapó la bola en el aire y se la puso bajo el brazo. El crujir de la grava bajo sus pies se fue acercando mientras yo llenaba los vasos. Ahí estaban ahora ante mí y daba gusto verlos, Román rubio, Julio moreno.
—Mientras jugaban estaba pensando en qué había empleado mi tiempo desde que Román tenía cuatro años… No lo he sentido pasar, ¿no es raro?
—Nada tiene de raro, puesto que estabas conmigo —dijo riendo Román, y me dio un beso.
—Además, yo creo que esos años realmente no han pasado. No podría usted estar tan joven.
Román y yo nos reímos al mismo tiempo. El muchacho bajó los ojos, la cara roja, y se aplicó a presionarse un lado de la nariz con el índice doblado, en aquel gesto que le era tan propio.
—Déjate en paz esa nariz.
—No lo hago por ganas, tengo el tabique desviado.
—Ya lo sé, pero te vas a lastimar.