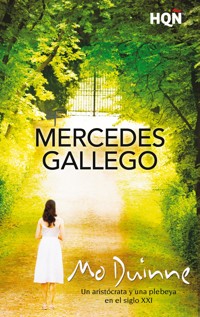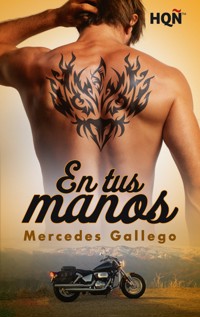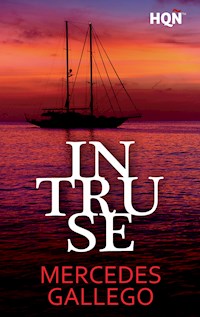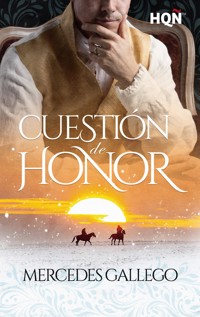
3,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Harlequin, una división de HarperCollins Ibérica, S.A.
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: HQÑ
- Sprache: Spanisch
Estaba huyendo acompañada de un desconocido que la atraía como un poderoso imán. Tras la derrota definitiva de Napoleón, Ian Shulfort malvive en los peores antros de Londres, buscando la muerte que no encontró en las batallas donde tantos perecieron. El sentimiento de culpabilidad no le permite rehacer su vida ni ocupar un lugar en la sociedad por la que luchó. Sin embargo, el encuentro con lady Zoe Stendall, la hermana de su mejor amigo, Edward, le obligará a salir de su aislamiento. Zoe necesita a Shulfort para que la proteja mientras huye de quien pretende conseguir su título y su dote. Juntos cabalgarán hacia el norte y, en ese camino, ambos descubrirán secretos que ocultan y se sentirán atrapados por una pasión imprevista contra la que tendrán que luchar. Una huida llena de recuerdos y esperanzas, donde es imposible ignorar los sentimientos. - Las mejores novelas románticas de autores de habla hispana. - En HQÑ puedes disfrutar de autoras consagradas y descubrir nuevos talentos. - Contemporánea, histórica, policiaca, fantasía, suspense… romance ¡elige tu historia favorita! - ¿Dispuesta a vivir y sentir con cada una de estas historias? ¡HQÑ es tu colección!
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO si necesita reproducir algún fragmento de esta obra. www.conlicencia.com - Tels.: 91 702 19 70 / 93 272 04 47
Editado por Harlequin Ibérica.
Una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Avenida de Burgos, 8B - Planta 18
28036 Madrid
© 2022 Mercedes Pérez Gallego
© 2022 Harlequin Ibérica, una división de HarperCollins Ibérica, S. A.
Cuestión de honor, n.º 344 - noviembre 2022
Todos los derechos están reservados incluidos los de reproducción, total o parcial.
Esta edición ha sido publicada con autorización de Harlequin Books S. A.
Esta es una obra de ficción. Nombres, caracteres, lugares, y situaciones son producto de la imaginación del autor o son utilizados ficticiamente, y cualquier parecido con personas, vivas o muertas, establecimientos de negocios (comerciales), hechos o situaciones son pura coincidencia.
® Harlequin, HQÑ y logotipo Harlequin son marcas registradas propiedad de Harlequin Enterprises Limited.
® y ™ son marcas registradas por Harlequin Enterprises Limited y sus filiales, utilizadas con licencia.
Las marcas que lleven ® están registradas en la Oficina Española de Patentes y Marcas y en otros países.
Imágenes de cubierta utilizadas con permiso de Dreamstime.com.
I.S.B.N.: 978-84-1141-355-8
Conversión ebook: MT Color & Diseño, S.L.
Índice
Créditos
Dedicatoria
Nota de la autora
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Epílogo
Sobre la autora
Si te ha gustado este libro…
En especial, para Ángeles, que no llegó a leer el final.
Espero no haberla defraudado.
Después, para las personas que entraron en mi vida como secundarios de lujo y se quedaron en ella de protagonistas:
Belén, Osvaldo, Juan Carlos, Lorena, Jose, Dania, Rocío…
Gracias a todos por hacer más fácil mi tarea.
Nota de la autora
La erupción del Tambora, volcán indonesio, provocó una serie de anomalías climáticas globales. 1816 se conoció como «el año sin verano» debido a los efectos de la erupción sobre el clima de Europa y América del Norte. Se perdieron cosechas y el ganado murió en gran parte del hemisferio norte, lo que condujo a la peor hambruna del siglo XIX. Europa, que todavía se estaba recuperando de las guerras napoleónicas, padeció la escasez de comida. Estallaron disturbios en Gran Bretaña y Francia y se saquearon almacenes de grano. Sin embargo, la violencia fue peor en Suiza, donde el hambre forzó al gobierno a declarar emergencia nacional.
Byron había llegado a este país desde Inglaterra, huyendo de la bancarrota y de un matrimonio fracasado. La sociedad londinense le había repudiado abiertamente y decidió expatriarse y alquilar un palacete a orillas del lago Lemán. Era el mes de junio de 1816.
Percy Shelley, expulsado de Oxford, había sido desheredado por su padre y el poeta, enamorado de Mary Godwin, abandonó a su esposa e hijos y se escapó a Suiza con ella. Allí visitaron a Byron. La lluvia y tormentas les obligaron a quedarse en Villa Diodati durante varios días.
Impresionado por la lobreguez del ambiente, con el cielo totalmente cubierto de oscurísimas nubes que ocultaron el sol durante tres días, Byron rememoró, como una auténtica pesadilla, aquellos días vividos en tierras helvéticas.
Compuso un poema de 82 versos, al que llamó Darkness («Oscuridad»), que comienza así:
Tuve un sueño, que no fue un sueño.
El sol se había extinguido y las estrellas
vagaban a oscuras en el espacio eterno.
Sin luz y sin rumbo, la helada tierra
oscilaba ciega y negra en el cielo sin luna.
Llegó el alba y se fue.
Y llegó de nuevo, sin traer el día.
Y el hombre olvidó sus pasiones
en el abismo de su desolación (…).
Capítulo 1
Primavera de 1816
La noche londinense se mostraba severa, con un frío ártico que congelaba los huesos. Sin embargo, las fulanas pululaban por los alrededores de El gallo rojo con los pechos al aire y las faldas recogidas, mostrando botines de tacón y sonrisas descaradas. La taberna era de sobra conocida en los bajos fondos por la escasa calidad de sus caldos y la temeridad de su clientela, dada a trifulcas y a juegos clandestinos. Nadie que no buscara alguna actividad ilegal atravesaba su dintel.
Una figura encapuchada detuvo su caballo y desmontó con brío. Ignoró los comentarios procaces de las prostitutas, que lo tomaron por un lechuguino con ganas de juerga al percatarse de la calidad de sus ropas, y, tras realizar una gestión, traspasó el umbral. Escudriñó con la mirada el interior y buscó al hombre que le habían descrito, pero no logró descubrirlo, así que, ocultando el asco que le inspiró el olor de los cuerpos borrachos y las basuras del suelo, se dirigió al posadero:
—Me han dicho que encontraría aquí a Ian Shulfort.
La voz impostada no engañó al tabernero. Con una sonrisa burlona le señaló un rincón apartado en el que una muchacha se refocilaba con un individuo. Él tenía la camisa entreabierta y el pelo alborotado, y las manos de la joven iban y venían de su cabello a su pecho, al tiempo que se restregaba por su entrepierna.
La embozada no se detuvo a reflexionar la conveniencia o no de interrumpirles. Se plantó delante hasta que él levantó la mirada de los pechos abundantes y la encaró.
—¿Os animáis a participar?
—Si sois Ian Shulfort tengo un negocio para vos —afirmó con rotundidad, sin disimular su condición.
La fulana se volvió, mostrando unos pezones realzados con el mismo rojo descarado de su boca.
—¡Oye, ahora está conmigo! ¡Vuelve más tarde!
—¡Lo que necesito no puede esperar! —insistió, sin inmutarse ni mostrar el rostro.
—No cabe duda de que sois una mujer, ¿a qué viene el disfraz? —Él apartó a la meretriz, de repente curioso.
La muchacha regresó a sus rodillas, molesta. Sujetó su mentón con intención de besarlo.
—No pretenderás dejarlo ahora, ¿verdad?
—¡Vamos, Anny, hay tiempo! Averigüemos qué quiere la dama.
—¿Cómo sabes que es una dama? ¡Igual es una zorra disfrazada! —gruñó, despectiva.
—Si no me dejas, no podré averiguarlo.
Aunque su sonrisa parecía sincera, el brillo acerado de sus ojos anunciaba peligro. La fulana, reconociéndolo, se acomodó en un banco cercano.
La desconocida se aproximó a medio palmo de la mesa.
—¡Descubríos! No hablo con nadie que no enseñe la cara.
Ella titubeó un instante, pero claudicó y apartó la capucha. El cabello, recogido en un moño apretado, poseía una intensa tonalidad rojiza que realzaba la palidez de su semblante. Los penetrantes ojos verdes desafiaron a los castaños que la examinaban. Le pareció advertir un amago de asombro en ellos, pero si lo hubo fue breve; enseguida se mostró insolente, resbalando la vista por su boca y su cuello.
—¿Satisfecho? —inquirió con desdén.
La risa masculina sonó ofensiva.
—¡Podría estarlo más!
Con abierto descaro analizó las ropas negras bajo la capa, desde la holgada camisa que no ocultaba los pechos, hasta los pantalones y las botas altas. Ella, tensa por el estudio, se mordió los labios, decidida a no flaquear.
—¿Os interesa que hablemos o busco a otro?
Las cejas oscuras se enarcaron en un rictus de interés.
—¿Por qué me buscáis a mí?
Ella le concedió una mirada despectiva.
—Dicen que sois el mejor.
—Seguro que es cierto. —Pese a su tono de chanza, a los ojos castaños asomó la curiosidad—. Aunque ya me diréis en qué.
Ella se removió, incómoda por la presencia de la mujer del banco.
—Debo iniciar un viaje y preciso de protección —informó, escueta.
—Entonces sí, soy el mejor —asintió, ufano—. ¿Vuestro nombre?
—No viene al caso.
La osadía de la mujer le dio alas.
—¿Huis de un marido o buscáis un amante?
Ella ignoró el interrogatorio, arrepentida de haber acudido a un hombre tan irritante. Impaciente, arrojó una bolsa de cuero sobre el tablero.
—Pagaré por adelantado. Ahí tenéis la mitad. La otra, cuando lleguemos a destino.
—¿Qué es?
Con suma frialdad, ella desvió la mirada a la ramera, a cuyos ojos asomó la codicia no bien tintinearon las monedas.
—Lo sabréis en su momento.
La sonrisa masculina se ensanchó, más burlona si cabe.
—¡Me fascinan los misterios!
Ella bufó con desespero, apretando los puños a los costados para no estamparlos en el rostro de semejante patán.
—¡Siento defraudaros! No soy ningún misterio, pero tengo prisa y necesito un mercenario.
Esta vez sí lo sorprendió. Shulfort frunció el ceño con desconcierto.
—¿Pretendéis partir esta noche?
—¡Ya! ¡Pretendo partir ya! —afirmó, retándolo.
—¡Eso ni te lo pienses, pelirroja! —se interpuso la pelandusca—. ¡El muchacho tiene un asunto pendiente!
Shulfort recogió su capa y la bolsa y se puso en pie. Era muy alto. Aunque su aspecto desdeñoso le hacía parecer más joven, de cerca se apreciaba que no cumpliría los treinta. Completaba el conjunto un espeso cabello de color rubio oscuro y barba de varios días. Cuando lo tuvo a su lado, a ella le sorprendió que no oliera mal.
—¡Nos vemos a mi vuelta, Anny! —Lanzó una moneda al aire que la otra cogió con desgana—. ¡No me guardes fidelidad!
Sin pedirle permiso, sujetó la cintura de su empleadora y la empujó a la calle. Ella se apresuró a cubrirse.
—¿Dónde tenéis el carruaje?
Se desasió de su mano, violenta, mientras abría la puerta.
—Vine a caballo. Lo dejé ahí fuera.
El mercenario encajó la noticia con una carcajada.
—¿Un caballo? ¿Y lo habéis dejado fuera? —Los parroquianos se volvieron a mirarlos, lo que provocó que ella entrecerrara los ojos, furiosa—. ¿Ignoráis, milady, en qué barrio estamos?
—¡No soy una simple! —replicó con los dientes apretados—. ¡Lo dejé al cuidado de un niño!
La risa llenó los ojos castaños de lágrimas y ella, airada, lo dejó plantado.
A su pesar, cuando Shulfort salió a la fría noche se quedó atónito. Escoltada por un mozalbete de apenas ocho años, ella sujetaba las riendas de una espléndida yegua y en sus labios bailaba una mueca de jactancia.
Ian silbó con genuina admiración.
—¡Esto sí que es increíble! ¿Qué le ofrecisteis para que no se largara con el animal?
La respuesta se la dio el muchacho, con visos de orgullo.
—La señora me prometió un beso.
Sin recuperarse del pasmo, vio cómo ella se arrodillaba frente al niño, se apartaba la capucha y le besaba los labios. La escena provocó en Ian una absurda sensación de envidia. El chiquillo esbozó una luminosa sonrisa y, después de susurrar un sentido muchas gracias, se marchó corriendo. La expresión de la mujer cambió al mirarlo. No quedaba rastro de calidez en sus gestos.
—¿Nos vamos?
—Debo recoger mi caballo. ¡Venid conmigo! No es recomendable que esperéis en la calle.
Ella, sin replicar ni solicitar ayuda, montó con agilidad y lo siguió en silencio.
Ian Randall Shulfort cabalgó junto a la mujer casi toda la noche. Abandonaron Londres con tal celeridad que estuvo seguro de que les asaltarían de un momento a otro. Ignoraba de quiénes huían; no así la filiación de su acompañante. Bajo la apariencia fría y decidida de la dama había identificado a la pequeña Zoe, la única hermana de su camarada y amigo Edward Stendall. Habían coincidido en múltiples ocasiones en la casa solariega de Nottinghamshire, donde la familia solía pasar los veranos, y de forma ocasional en Londres. Pero de eso hacía mucho. No le extrañó que ella no lo reconociera. Le llevaba diez años y aún jugaba con muñecas cuando se encontraron la última vez. Edward acudió a despedirse de su abuela antes de partir al continente y él lo había acompañado.
Sin permitirse mirarla, Ian evocó la pequeña figura vestida de amarillo pálido. Se había abrazado a su pecho y con los ojos vidriosos le había suplicado: «Cuidad de él». ¡No había sido posible! Edward murió dos años después, batallando contra Napoleón. Igual que muchos otros. Igual que el resto de sus amigos. Con amargura, determinó no recrearse en el recuerdo. No tenía una botella a mano con la que aliviar su tristeza y debía cumplir una tarea. Para algo le estaban pagando. Además, tenía una deuda que saldar. Una vida por otra.
Asomaba el sol en el horizonte cuando decidió que debían detenerse. Alargó la mano y, con un gesto firme, arrebató las riendas de la yegua al tiempo que amansaba a su alazán con un tiento de rodillas.
Los ojos verdes lo taladraron con rabia.
—¿Qué hacéis?
—Si los caballos no descasan dejarán de ser útiles —replicó calmado.
—¡Todavía es pronto! ¡Podemos seguir!
—No hay necesidad de matar de agotamiento a unas monturas tan caras. —Pese a su rostro impertérrito, su voz rozó la amenaza—. Descansaremos ahora. Hay una posada…
—¡Nada de posadas! —denegó ella, desafiante.
Ian entrecerró los ojos, ansioso por adivinar qué la asustaba tanto.
—¿De quién huis?
—¡No os incumbe! —Le retó con la mirada, pero le tembló la voz.
—Algo habré de saber para cubriros las espaldas —insistió con frialdad.
—¡Con que estéis atento es suficiente! Sé que sois diestro con la espada.
—Lo soy —asintió—. Pero si he de luchar y protegeros habré de conocer el número y la calaña de los que nos siguen.
Los ojos verdes parpadearon para disimular el miedo; no obstante, su gesto continuó altanero.
—¡Ni siquiera sé si nos siguen! Es probable que todavía no hayan descubierto mi ausencia. ¡Pero vendrán! No sé cuántos, pero vendrán. —Se encogió de hombros, con desafecto—. Es todo cuanto puedo contaros.
Ian aceptó su explicación por el momento. Adivinaba el pavor de la muchacha, aunque ella luchaba por no mostrarlo. ¡A Edward le habría gustado! Estaban hechos de la misma pasta. ¡Gente atrevida, por más que el miedo les mordiera las entrañas! ¡Como en Viena! Los recuerdos amenazaron su cordura y los despejó con un cabeceo, enfadado. ¡Había fallado al hermano, no podía hacer lo mismo con Zoe!
—La zona está plagada de cuevas. Buscaremos una donde refugiarnos y retomaremos el viaje al anochecer. —Suavizó el tono para solicitar su aceptación—. Si os parece.
Los pequeños hombros se aligeraron bajo la capa. Llevaba toda la noche tensa y no les había permitido el menor alivio a sus músculos.
—Me parece —aceptó, distante, en un vano intento de encubrir la fatiga.
Cabalgaron un trecho hasta que Ian dio el alto. Zoe lo vio internarse a pie en la espesura y miró en rededor con aprensión, pero cuando al fin regresó, parecía contento y ella recobró el ánimo.
—¡Ha habido suerte! No he hallado indicios de que los animales usen la cueva como guarida. La abertura es estrecha, pero se ensancha en el interior y hay espacio para los caballos. Procurad que las ramas no se doblen al apartarlas —avisó—. Intentaremos no dejar rastro.
Zoe mantuvo el paso y siguió sus huellas mientras protegía al caballo y sus ropas de los enganches de la maleza. ¡El camino se le hizo eterno! Cuando alcanzaron la boca de la caverna no supo acallar un suspiro de ansiedad, agotada por el esfuerzo.
Ian se sintió tentado de confortarla, pero intuyó que su orgullo se resentiría y guardó las distancias. Con todo, le concedió un rato de intimidad.
—Me quedaré con los animales para que pasten. Mientras, id acomodándoos.
Si ella se dio cuenta de su estratagema, no lo demostró, pero animó su rostro con un esbozo de sonrisa.
—Gracias. ¿Sería peligroso encender una fogata? Después de tanto ejercicio empiezo a notarme aterida.
—Aprovechad el entrante de la izquierda; queda a resguardo. —De repente se detuvo, sorprendido—. ¿Sabéis encender un fuego?
—Sí. Mi hermano me enseñó.
Por un instante la mirada verde se iluminó, regocijada por el recuerdo, aunque enseguida se tornó seria. Le inquietó proporcionar más datos de los precisos.
Ian lo intuyó.
—Sabéis que podéis confiar en mí.
—No, no lo sé —rectificó ella.
Los ojos castaños la estudiaron con atención, desconcertados.
—¿Por qué me buscasteis, entonces? ¿Quién os habló de mí?
—Mi doncella. ¡Me aseguró que erais el mejor con la espada! Pero vuestra habilidad no implica que seáis de confianza. ¡Quien trabaja por dinero, nunca lo es!
Le hizo gracia el comentario, pero decidió que, si se reía, heriría su orgullo. Aún no se conocían lo suficiente.
—Es vuestra opinión. Espero que mis acciones os ayuden a cambiar de idea.
—Nada me complacería más, creedme.
Ian se encogió de hombros. Tenía hambre y sueño y les quedaba mucho camino por recorrer. Tendrían ocasión de entrar en detalles.
—Cazaré para la cena. Ocupaos vos del fuego.
—Llevo queso y pan en mi zurrón —advirtió ella.
—Guardadlo para cuando sea imprescindible.
Sin más, le volvió la espalda. Le tentaba permanecer a su lado, pero debía contenerse. Zoe Stendall formaba parte del pasado. Del mismo pasado del que huía. Despertarlo atraería a los viejos fantasmas y, si tenía que protegerla, debía estar bien despierto.
Zoe echó un rápido vistazo a la cueva mientas reparaba en lo afortunados que fueron de encontrarla. De momento, Shulfort parecía un acierto, tal como le informó la querida Maude. Para completar su dicha, le llegó del fondo un murmullo de agua. Se apresuró a dejar los morrales en alto, recogió ramas secas en la entrada y encendió una fogata. Después siguió el rumor y descubrió, alborozada, un riachuelo que brotaba de la roca. Miró a su espalda por si el hombre aparecía, se despojó de la camisa, se lavó lo mejor que pudo y volvió a vestirse con premura.
A Ian se le secó la boca ante la inesperada imagen de la muchacha. Estaba dormida frente a la hoguera. El cansancio debió de rendirla arrebujada en su capa, pero el calor del fuego la instigaría a destaparse en sueños. ¡Su estampa resultaba la viva alegoría de la tentación! Los pechos subían y bajaban por la plácida respiración, coronados por un espeso manto de cabellos rojos que la envolvían hasta el fajín que ceñía su cintura. Tenía las piernas y los brazos delgados, con el aura de elegancia que caracterizaba a los Stendall.
La añoranza de su amigo cortó en seco los pensamientos deshonestos. Incluso hubo de contenerse para no abrazarla. ¡Se parecía tanto a Edward! Anhelaba recuperar el calor y el sosiego que se fueron con su pérdida. No obstante, retrocedió con desaliento. ¡Zoe no debía averiguar su identidad o se vería en la obligación de ofrecer dolorosas explicaciones que no deseaba dar!
Dejó al ganso en el suelo, condujo a los caballos hasta otro extremo de la gruta y se encaminó al agua. Sin pudor, se quitó la ropa, se dio un baño y, tras volverse a vestir, organizó la comida.
Zoe se despertó con el aroma de la carne asada. Su estómago gruñó de hambre. Avergonzada, simuló no haber visto la sonrisa de su escolta y se incorporó, envarada.
—¿Llevo mucho tiempo dormida?
—No lo sé. Cuando regresé, ya lo estabais.
Evitó pensar en su pelo enredado, en cómo la tela se tensaba sobre los pechos y en lo sensual que sonaba su voz al despertarse.
—Hay un… —Zoe enmudeció al percatarse de su cabello húmedo y de que llevaba una camisa distinta—. ¡Lo habéis visto! El riachuelo.
—Sí. Me bañé hace un rato.
Zoe contuvo un jadeo indignado. ¿Bañarse? ¡Ella había tenido que conformarse con un simple lavado! ¡Odiaba el desparpajo de los hombres!
—¡Estaba helada! —protestó.
—Me he bañado en aguas más frías.
Zoe sintió la tentación de indagar, pero se contuvo. No daría pie a una intimidad que procurara confidencias ni asumiría que estaba a salvo. ¡Jamás con un desconocido! La habían enseñado bien y desvió la conversación.
—Huele de maravilla. ¿Podemos comerlo ya?
—En un momento.
Ian sacó un cuchillo del zurrón, improvisó unos platos con hojas verdes y le tendió un pedazo de sabrosa carne. Zoe la recogió con entusiasmo y le hincó el diente sin pizca de elegancia.
—¡Está delicioso! —admitió, sorprendida.
Ian comió sin mirarla. Zoe resultaba sensual en cualquiera de sus movimientos y se sintió culpable por la inquietud que provocaba a su entrepierna. ¡Se trataba de la hermana de Edward! ¡Zoe Stendall era intocable!
—¿Vais a indicarme ya hacia donde nos dirigimos? —preguntó, buscando desviar los pensamientos procaces de su cabeza.
—Al norte.
Simuló molestarse, pese a divertirle el modo en que ella imponía las distancias.
—De eso ya me di cuenta. ¿A cuántas millas?
—No lo sé. Lejos.
—¿Estáis segura de ser bien recibida allá donde vais?
—Absolutamente.
—¿Es un hombre quien os aguarda?
La posibilidad de que tuviera un amante le incomodó; aunque, en realidad, se dijo, no sabía nada de ella. Ni siquiera si estaba casada.
—Eso no os incumbe. Limitaos a conducirme a salvo a mi destino y recibiréis vuestro dinero.
—¡Gozáis de una lengua afilada! —gruñó, recogiendo los restos de la cena—. ¿Y un marido, lo tenéis también?
—No.
Se detuvo a contemplarla, ignorando la reconfortante sensación de saberla libre. Como ella no hizo el menor ademán de ofrecerse a ayudarlo, terminó la tarea y le dio la espalda. Tras lavarse las manos en el riachuelo, tendió su capa junto al fuego.
—Necesitamos dormir. La noche volverá a ser larga.
—¿No pensáis montar guardia? ¿Y si nos descubren mientras dormimos?
—¿Creéis que soy de piedra? ¡Estoy muerto de cansancio! —Ante su mirada de reproche, se echó a reír—. ¡Soy el mejor! Vos lo dijisteis. Coloqué trampas en los alrededores.
Zoe no pareció complacida, pero ante su evidente intención de acostarse, se envolvió en su capa y lo imitó.
Tardó en coger el sueño, pese a tener el estómago lleno y el cuerpo caldeado. Miró la espalda del hombre y se preguntó si era una insensata. Había abandonado la comodidad de su hogar para echarse a los caminos con un desconocido al que horas antes halló refocilándose con una prostituta en una taberna. ¡Debía de estar loca! Sin embargo, se dijo, hacía lo correcto. ¡Por nada del mundo se convertiría en la vizcondesa Ronquelli! ¡Por nada del mundo obedecería a su padrastro! Se durmió con una sonrisa en los labios. Les había dado esquinazo y su abuela la protegería. ¡No existían imposibles para la duquesa de Weston!
Capítulo 2
Ian despertó primero, alertado por los caballos que piafaban, impacientes, junto a la entrada. Del fuego apenas quedaban rescoldos y notó frío. De improviso se encontró con unos ojos verdes soñolientos y sintió como si un puñetazo se estrellara contra su estómago. ¡Eran los ojos de Edward! Los ojos de mil mañanas amaneciendo igual, al lado de una fogata y muertos de cansancio, sin que el sueño les hubiera relajado lo más mínimo.
Zoe parpadeó, aturdida por la intensidad de su mirada.
—¿Os sentís mal? Tenéis un aspecto horrible.
Ian se levantó con brusquedad, echando de menos una botella a la que aferrarse.
—Debe de ser tarde. El sol se ha puesto, por la poca luz que entra. Debemos irnos.
—Tengo hambre.
Su sincera inocencia le impulsó a reír. Sus sentidos se distendieron y pudo volver a mirarla sabiendo que era ella, que estaban en el presente.
—¿No teníais queso? ¡Comedlo!
Sin replicar, insegura por lo cambiante de su actitud, se dirigió al riachuelo y se lavó la cara; después recogió su cabello en un moño alto y se pellizcó las mejillas para darse color. ¡Estaba aterida!
Ian lo notó y analizó sus ropas.
—Esa capa es ligera. Tampoco lleváis un jubón que os caliente por dentro. Necesitáis vestimenta apropiada.
—Tomé lo que había a mano —se defendió de su mudo reproche.
—No pretendí ofenderos —aseguró, conciliador. Abrió sus alforjas y le tendió un jubón de cuero, oscurecido por el uso—. Ponéoslo. Aunque no sea mucho, mitigará el frío. Mañana nos encargaremos de arreglarlo.
—No podemos parar en ningún pueblo —insistió ella.
—Vos no, pero yo sí.
La muchacha ocultó la mirada, ruborizada hasta la raíz del cabello.
—No tengo más dinero. Mi abu… A mi llegada sí lo tendré, pero no ahora.
La certeza le llegó a Ian como una puñalada. ¡Iban a Nottinghamshire, a casa de su abuela! Se le cortó la respiración solo de pensar en encontrarse cara a cara con la ingobernable lady Weston. ¿Cómo iba a explicarle lo ocurrido con su nieto? Le dio la espalda con tal rudeza que la asustó.
—¡Guardaos vuestro dinero! No me interesa.
Zoe lo siguió hasta el exterior, aterrorizada.
—¿Qué queréis decir? ¿Vais a abandonarme? ¿Me dejaréis sola?
Su semblante desencajado le obligó a reaccionar. Sin pensarlo, la estrechó contra su pecho y acarició los mechones que se escapaban del moño, pura seda para el tacto. Ella, asombrada, le dejó hacer.
—¡Disculpadme! No quise inquietaros. La cuestión, Zoe, es que no me importa el dinero. Os protegeré hasta que estéis a salvo.
Notó cómo el cuerpo femenino se envaraba al escuchar su nombre y la apartó de sí, intentando no asustarla.
—¡Sé quién sois! Es difícil que una dama como vos pase desapercibida —se explicó.
—¿Habéis conocido todo el tiempo mi identidad?
—Sí. —Confrontó sus ojos. El deseo irrefrenable de perderse en ellos le obligó a apartarse.
—¿Qué sabéis de mí?
Zoe lo retó con firmeza, molesta por el engaño.
Ian no podía responder con la verdad. ¡No sabía nada en absoluto! Sus hermanos le comentaron durante los primeros días acerca de la madre de Edward, que se había vuelto a casar con alguien de inferior rango. También de Gabe, el heredero del ducado, fallecido por unas fiebres. Pero no quiso indagar sobre la pequeña Zoe. Reconocer que la había defraudado no era la mejor tarjeta de presentación para acudir a verla. En realidad, no quiso ver a nadie, excepto a su familia para confirmarles que estaba vivo. No soportó la idea de frecuentar los lugares de siempre, los rincones de una ciudad en la que años atrás fue feliz. Por eso buscó otros, unos sitios que jamás había pisado.
—Lo que sabe todo Londres, milady. Que sois rica y hermosa.
La mirada esquiva de ella le indicó que no había acertado, pero se negó a ahondar en el asunto. Si debían llegar a Nottingham, les quedaban muchas millas.
—Comed y pongámonos en marcha. Es tarde —ordenó poniendo distancia entre ambos.
—Tengo suficiente para compartir —ofreció, insegura.
—No, gracias. No tengo hambre. —Colocó sus cosas sobre la montura y regresó al interior de la cueva—. Borraré nuestro rastro por si descubrieran el sitio. ¡Daos prisa!
Cabalgaron toda la noche; no al ritmo de la anterior, pero sí a buen trote. A menudo, Ian se detenía para escuchar si alguien les seguía, pero sus años de entrenamiento le indicaban que no era el caso. Al menos, aún no. Se percató de que Zoe empezaba a confiar en él. Notó cómo se relajaba sobre la montura e intentaba entablar conversación cuando los senderos eran escarpados y debían ir muy juntos, pero prefirió ignorarla. Su presencia lo turbaba tanto que empezaba a sentirse como un mozalbete en su primer baile de temporada y la sensación de ridículo llegó a ser humillante.
Logró convencerla para pedir asilo en una granja apartada de los caminos y el segundo día durmieron en el granero.
La esposa del granjero, una rubicunda mujer de enormes posaderas, les ofreció un desayuno a base de sopa de verduras y estofado de cerdo. El tintineo de unas monedas ayudó también a que Zoe pudiera darse un baño en la tina de madera que colgaba de un gancho de la cocina. El propio Ian acarreó los cubos de agua caliente. Aprovechando que la mujer ayudaba y vigilaba en el baño, se acercó al pueblo más cercano y regresó con un vestido de paño y una capa de lana.
Mientras intentaban dormir sobre unas pacas de paja, entre mantas prestadas, Zoe sintió la necesidad de mostrarle su gratitud.
—¿Cómo lo habéis conseguido? Ha creído que éramos esposos y que viajamos de noche por una extraña afección de mi piel al sol. ¡Es tan absurdo que jamás se me habría ocurrido!
—¡Tenéis poco mundo, milady! —Sonrió, relajado. Estaban cara a cara, muy cerca para darse calor porque el día era frío y plomizo—. En otro país conocí a un hombre que tenía ese problema. Os aseguro que el mal existe.
—¿No podía darle el sol en el cuerpo?
La noticia la asombró de tal modo que se incorporó sobre un codo y su cabello suelto se desparramó alrededor. Ian parpadeó, admirado. Los rizos enmarcaban un rostro que se mostraba relajado y curioso, casi infantil.
—No, no podía. Solo trabajaba de noche —respondió, aturdido por encontrarla tan deslumbrante. Había dejado en Inglaterra una niña, pero ahora se enfrentaba a una mujer preciosa.
—¡Qué triste! ¡A mí me encanta el sol!
Logró arrancarle una sonrisa al recordar el de España.
—¡Y eso que solo conocéis el inglés! Hay países donde el sol calienta de verdad y pone oscura la piel.
Ella volvió a tenderse, sin apartar la mirada de él.
—¡Cómo os envidio! ¡Conocéis mundo y sois libre para ir y venir a vuestro antojo! No sabéis lo incómodo que resulta ser mujer.
—¡Hay mujeres muy libres!
Evocó con una sonrisa a las que había conocido durante la guerra: espías, guerrilleras, prostitutas…
—¿Algún día me contaréis dónde habéis estado?
—Si os place…
—Sí.
Se miraron en silencio, estudiándose mutuamente. Zoe experimentó desasosiego al recordar su primer pensamiento en la posada: que era atractivo en demasía. ¡No le extrañaba que la fulana no quisiera soltarlo! ¡Ni la mitad de sus clientes se le parecerían! Para disimular su sonrojo, introdujo otro tema. Lo malo fue que los llevó de cabeza a lo mismo.
—Gracias por la ropa. Os retribuiré todos los gastos cuando lleguemos. Además, habéis acertado de pleno con mis medidas. —Se arreboló sin llegar a decir lo que pensaba, recibiendo la risa de Ian por respuesta.
—He tenido muchas mujeres en mis brazos como para no reconocer vuestras medidas —admitió, burlón.
—¿Hay algo que no hayáis hecho en vuestra vida?
La mirada de Ian se tornó oscura y su voz apenas fue un susurro.
—Disfrutarla.
Zoe lo miró, sorprendida, esperando una explicación, pero su rostro volvió a tornarse impenetrable mientras le daba la espalda.