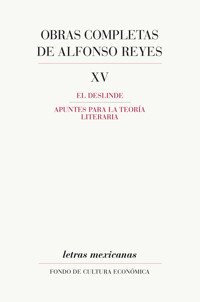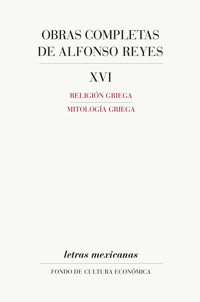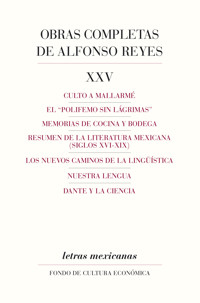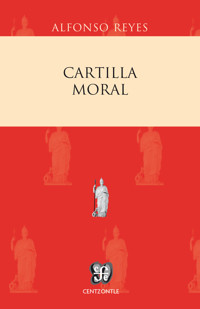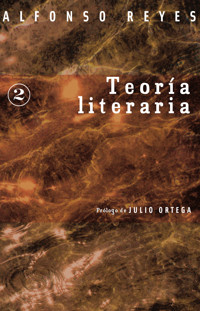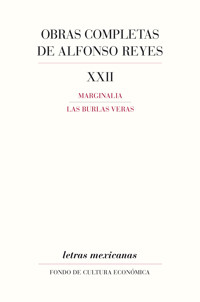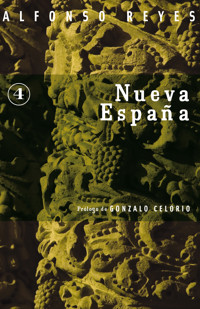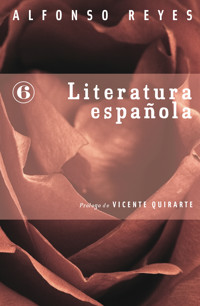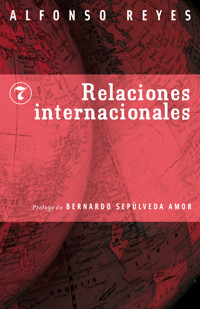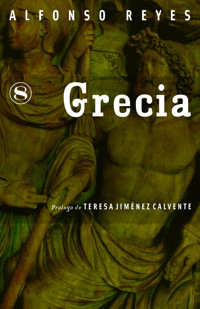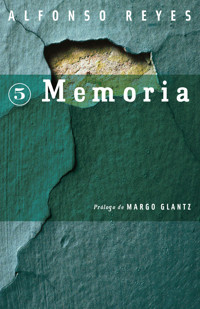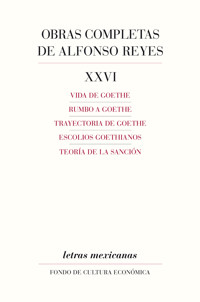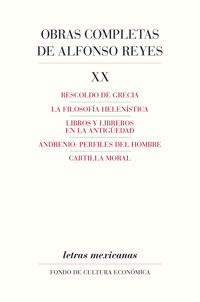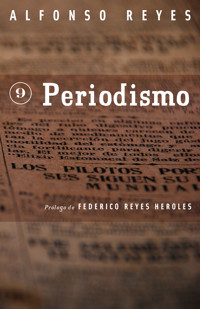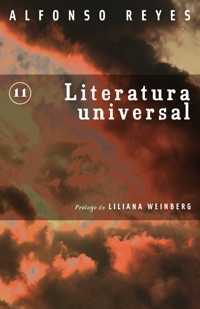0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Centzontle
- Sprache: Spanisch
- Veröffentlichungsjahr: 2019
De un autor censurado en el Quijote: Antonio de Torquemada, ensayo de Alfonso Reyes, es un tomo de la serie del FCE "Cenzontle". Otros autores de la colección: Carmen Boullosa, Jan de Vos, Norbert Elias, Carlos García Gual, Luis Felipe Fabre, Claudio Lomnitz, Andrea Martínez Barcas, Ruy Pérez Tamayo.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 115
Ähnliche
ALFONSO REYES
DE UN AUTOR CENSURADO EN EL QUIJOTE: ANTONIO DE TORQUEMADA
Primera edición en Obras completas VI, 1957 Primera edición de Obras completas VI en libro electrónico, 2016 Primera edición en libro electrónico, 2018
Diseño de portada: Neri Saraí Ugalde Guzmán
D. R. © 2018, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios:[email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-6129-6 (ePub)ISBN 978-968-16-1002-9 (impreso)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
I
II
III
IV
V
Apéndices
I. Cuentos entresacados de los Coloquios satíricos de Torquemada
1. El de la mala ventura
2. El criado de Filipo
3. El canónigo tahur
4. Entre boticarios
5. El rey y el carbonero
II. Fragmentos del Jardín de flores curiosas, de Torquemada
1. Visiones de Antonio Costilla
2. Visión de Ayola
3. Descripción de los transportes septentrionales
4. Rangíferos, onagros y lobos
I
Después de su primera salida, Don Quijote vuelve a casa, gracias al bueno del labrador que lo halló tendido en el campo. En su casa, donde todo era alboroto por la escapatoria del caballero, el Ama lanza la sentencia: “Encomendados sean a Satanás y a Barrabás tales libros, que así han echado a perder el más delicado entendimiento que había en toda la Mancha”.
Ante esta condenación de los daños que trae consigo el Alfabeto, el Cura se apresta a ser el inquisidor de los “descomulgados libros…”. “Y a fe —dice— que no pase el día de mañana sin que de ellos no se haga acto público, y sean condenados al fuego, porque no den ocasión a quien los leyere a hacer lo que mi buen amigo debe de haber hecho.” Y al otro día, aprovechando el sueño de Don Quijote, comienza la célebre quema.
No todos los libros son condenados. El Cura escoge algunos para el Barbero y para sí. Pero a Don Quijote no se le deja el disfrute de un solo volumen.
Aquella noche —cuenta Cid Hamete Benengeli— quemó y abrasó el Ama cuantos libros había en el corral y en toda la casa; tales debieron de arder que merecían guardarse en perpetuos archivos; mas no lo permitió su suerte y la pereza del escrutiñador; y así, se cumplió el refrán en ellos de que pagan a las veces justos por pecadores.
Y a poco, aun el aposento de los libros fue murado y tapiado, con lo que Don Quijote vino a convencerse de que su enemigo, el encantador Frestón, era el responsable de aquella desaparición milagrosa.
A lo largo del capítulo VI de la Primera Parte se desarrolla la censura de la biblioteca de Don Quijote: “más de cien cuerpos de libros grandes, muy bien encuadernados, y otros pequeños”.
El Ama y la Sobrina bien quisieran acabar con todos, sin saber siquiera de lo que trataban, como al fin se hizo con los últimos, a carga cerrada, por pereza del licenciado Pero Pérez —el Cura—, y por pereza del narrador.
Pero, por lo pronto, maese Nicolás, el Barbero, iba pasando los libros uno a uno. Y el licenciado, al sentenciarlos, entre uno que otro alegato del Barbero, emite sobre ellos un verdadero juicio sumario —nunca fue más propia la expresión—, lo que da al capítulo un valor único en los fastos de nuestra crítica. ¡Censura de los libros españoles por Miguel de Cervantes!
La escena, en un aposento de cierto pueblo manchego, y en un corral de la propia casa. Los personajes, un Cura, un Barbero, una Ama, una Sobrina, figuras de una manera de Comedia del Arte tan famosas ya como Arlequín, Pierrot, Colombina. Se oyen los ronquidos de un personaje ausente.
Pronto se resolvió ahorrar la escalera y dar con todos los libros por la ventana abajo. Y el primero que saltó a los ojos del Cura, y que por lo visto le pareció voluminoso, lo hizo exclamar:
—¿Quién es ese tonel?
—Éste es —respondió el Barbero— Don Olivante de Laura.
—El autor de ese libro —dijo el Cura— fue el mismo que compuso a Jardín de flores; y en verdad que no sepa determinar cuál de los dos libros es más verdadero, o por decir mejor, menos mentiroso; sólo sé decir que éste irá al corral, por disparatado y arrogante.
Y dicen mis autoridades, en efecto, que el Don Olivante, publicado en 1564, sólo merece recordarse en la larga serie de libros de caballería porque Cervantes le hizo el honor de mencionarlo. Aunque, eso no, no es “tonel” ni cosa que lo valga, sino un volumen bastante moderado para tratarse de libro en folio; en total, 506 páginas.
Don Francisco Rodríguez Marín, siguiendo a Clemencín, duda si Cervantes lo confundiría, de memoria, con cierto Palmerín de Oliva impreso mucho antes en Venecia, y que siendo octavo, abulta mucho con sus 900 y tantas páginas. Y añade en la nota respectiva:
En efecto, Antonio de Torquemada, autor de Don Olivante, compuso también la obra intitulada Jardín de flores curiosas, libro embusterísimo y patrañero, del cual se hicieron diversas ediciones, la primera en Salamanca, Juan Baptista de Terranova, 1570.1 También es de Torquemada otro libro, mucho más estimable: Los coloquios satíricos (Mondoñedo, Agustín de la Paz, 1553), reimpreso poco ha en los Orígenes de la novela.
Así, pues, de este Torquemada que padeció la hoguera tenemos, por orden de fechas, los Coloquios, el Olivante y el Jardín.2 El Olivante no lo conozco. Los Coloquios están al alcance de todos, gracias a la edición moderna de la Nueva Biblioteca de Autores Españoles, Orígenes de la novela, II, a que se refiere Rodríguez Marín. Y del Jardín de flores curiosas poseo por suerte un ejemplar en la edición princeps, que adquirí en París hará unos veinte años.
Parece, hasta aquí, que el autor, discreto, mesurado y apacible en su juventud, según puede verse por los Coloquios, se fue torciendo y amanerando con los años; si no en el decir, a lo menos en el pensar. A través de los “disparates” y “arrogancias” del Olivante, llegó a la extravagancia, rayana en locura, del Jardín de flores; libro éste póstumo y que sólo se publicó por cuidado de sus hijos, libro que “era muy curioso y en lo hacer había gastado mucho tiempo” como dice la real licencia, libro que Torquemada guardó para la despedida a modo de flecha del parto. Propia imagen de aquel loco —lo refiere el mismo Cervantes— que fingió cordura hasta no verse en la puerta del manicomio, donde se despidió recordando que él era Neptuno, padre y dios de las aguas (Quijote, II, 1).
II
Por los Coloquios se sitúa Torquemada en la junta de dos corrientes: la satírica y la novelística. La sátira lo relaciona con Juan o Alonso de Valdés, Diálogo de Mercurio y Carón el Lactancio y un arcediano, el Crotalón y Las transformaciones de Pitágoras de Cristóbal de Villalón; si bien carece de la mordacidad de aquellos modelos y más puede considerárselo como un manso costumbrista de tono prudente, gris y monótono. Haan advierte que los Coloquios recuerdan algunos pasajes del Barlaam añadidos en la versión hebrea del barcelonés Aben Chasdai. Pero Torquemada es, en general, más desleído y menos novelesco.
Y en cuanto a lo que hay de novelístico en su obra, pertenece a los primeros explotadores de Boccaccio en lengua española, y precede en unos años al Patrañuelo de Timoneda. Con todo, Torquemada es parco en cuentos, y los envuelve en largos sermones, mientras que Timoneda es más directamente episódico, aunque a veces tan esquemático que peca de sequedad excesiva. Por eso cuando ambos tocan igual asunto —Rugero, el de la mala estrella, tanto figura en el Sobremesa de Timoneda como en los Coloquios de Torquemada— la adaptación que Torquemada hace de la historia boccacciana es sin duda la más jugosa.
Después de ellos —escribe Menéndez Pelayo—, y sobre todo después del triunfo de Cervantes, que nunca imita a Boccaccio directamente, pero que recibió de él una influencia formal y artística muy honda y fue apellidado por Tirso “el Boccaccio español”, los imitadores son legión. El cuadro general de las novelas, tan apacible e ingenioso, y al mismo tiempo tan cómodo, se repite hasta la saciedad… (Orígenes de la novela, II, p. XVII).
Pero lo cierto es que, en los Coloquios de Torquemada los cuentos, los verdaderos cuentos de cierta extensión y no los simples dichos más o menos aderezados en una acción microscópica, ni son muchos, ni nunca duran más allá de breves instantes.
Los Coloquios son siete, y están presentados como diálogos de tres o cuatro personas y, cuando el asunto lo admite, en jardines o escenarios campestres, donde ni siquiera falta aquel paraje —una “calle plantada de chopos”— en que las frondas de los árboles forman bóveda, lugar descriptivo que Azorín consideró como característico de los románticos: vieja novedad como tantas otras.
El coloquio primero, tras algunas consideraciones sobre el trato de amos y criados, se ocupa en los daños corporales y espirituales del juego, y describe menudamente las trampas y artes de los tahures en los naipes y dados, y las supersticiones y amuletos de los candorosos que juegan de buena fe, a quienes la gente corrida llama “guillotes y bisofios”. Trae el cuento del caballero malaventurado, a que ya hicimos referencia, y el del canónigo jugador de Cerdeña.
El coloquio segundo, en que un médico y un boticario se achacan mutuamente las faltas que sus respectivos gremios cometen en perjuicio de los enfermos, sea por negligencia o por “iñorancia”, trae el cuento de los dos boticarios sobre la misteriosa simiente de psilio que resultó ser la cristiana zaragatona, otro sobre el error de un boticario poco latino, otro más sobre el que, en su impaciencia, se curó, no del mal sino de la vida, tomando juntos cuatro o cinco jarabes que se habían de tomar con cierto espacio; nos enferma casi informándonos de la triaca o contraveneno hecho nada menos que de esmeraldas (algunos, en lugar de esto, “echan vidrios”), y llega a proponer una novedad: ni más ni menos, la actual intervención de una Oficina de Salubridad Pública en la confección de los remedios y las drogas.
Nos lleva el tercer coloquio a esas visiones del campo, Arcadias artificiosas en que todo es sencillez y pureza. El pastor ‘Amintas’, que en sus ocios de cabrerizo ha tenido ocasión de acumular una erudición formidable, redarguye a dos caballeros cuanto éstos argumentan en favor de la vida urbana, y les demuestra, según los consabidos tópicos del género, que nada hay como la silvestre paz de Dios.
Abundan en el coloquio pasajes de linda dicción, al describir ‘Amintas’ los encantos de la noche y del amanecer en las rumorosas soledades. Cruzan por ahí un rápido cuentecillo sobre cierta contienda de virtud entre un pastor y un obispo, y otro más detenido y gustoso sobre cierto rey cazador que protegió a la gente campesina en cuyo albergue tuvo que refugiarse una vez, por haber perdido en el bosque a su compañía. Se explica que, si dejar de oír misa pudiendo hacerlo es pecado, no es el caso cuando hay notorio impedimento; y no pecaron los ermitaños del desierto, ni San Antón ni San Pablo, ni a la cuenta pecan los pastores cuando tienen que quedarse muchos días en despoblado. Y ya hacia el final del coloquio, que empieza a clarear, nos llega un ambiente eclógico en aromas de Garcilaso con las solas frases: “y pues que ya el día se viene acercando y el lucero se nos muestra…”.
El coloquio cuarto “trata de la desorden que en este tiempo se tiene en el mundo, y principalmente en la cristiandad, en el comer y beber, con los daños que de ello se siguen, y cuán necesario sea poner remedio en ello”. Los interlocutores hacen alarde de su información coquinaria y, como era de esperar en su tiempo, repiten la especie equivocada sobre la supuesta baja sensualidad de los epicúreos. Y al fin se despiden al caer la noche, por miedo al “frescor del río”, como los viejos de La verdad sospechosa.
El coloquio quinto está consagrado a censurar las extravagancias en el vestir, y lo leerán con provecho todos esos escritores que creen resucitar una época con aprenderse dos o tres palabritas para insertarlas aquí y allá en su discurso: los “musiquís” de anchas mangas, que suben encima de los “cocotes”, el “capuz” cerrado hecho de “contray de Valencia”, el “jubón de puntas”, el “collar de brocado”, los “torcidos”, “caireles”, “grandujados” que piden los sastres y oficiales de seda para pespuntar, “dando golpes y cuchilladas en lo sano, deshilando y desflorando, echando pasamanos, cordones y trenzas, botones y alamares”. Quéjase el censor de los lujos inútiles que, para colmo, la moda hace efímeros, obligando a redoblar los gastos con notorio sacrificio de los maridos. Porque —aparte del común error de echar a perder las mejores prendas en los viajes, para los que sería preferible usar “vestidos de rúa”— las mujeres no se cansan de pedir. Unas piden “saboyanas”, otras “galeras”, “saíños”, “saltambarcas”, “mantellinas”, “sayas con mangas de punta que tienen más paño o seda que la misma saya”, “verdugadas” y “basquiñas”; y para los peinados, “redecillas”, “lados huecos”, “encrespados”, “pinjantes”, “pinos de oro”, “piezas de martillos”, “escosiones”, “beatillas”, “trapillos” —trapillos, por cierto, echados tras las orejas como por desdén.
El coloquio sexto se mete en discutir nada menos que la honra del mundo, y se divide en tres partes: la primera explica cuál sea la verdadera honra y cuántas veces se la confunde con la infamia; la segunda trata “las maneras de las salutaciones antiguas y los títulos antiguos en el escribir, loando lo uno y lo otro y burlando de lo que ahora se usa”; y la tercera concluye que la verdadera honra está en los propios méritos y no en las glorias heredadas de los abuelos.
La charla acontece en un jardín donde las verdes espesuras alternan con los juegos de agua. “Allí donde está aquel chapitel veréis una fuentecilla artificial por donde (el agua) corre y sale de la otra parte, tomando la corriente por un valle más espeso de arboleda que ninguna floresta, en la cual se consume, recibiéndola en sí la tierra para despedirla por otros respiraderos, sin saber adónde va a dar…”