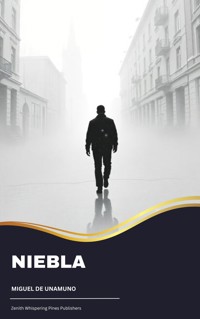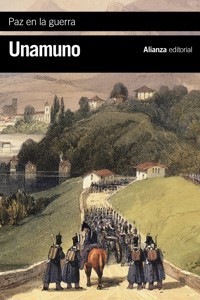Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Unamuno
- Sprache: Spanisch
Como apunta Fernando Savater en el prólogo a esta edición, los escritores más notables de una época pasan al morir por un purgatorio de duración variable tras el cual se instalan para siempre en la gloria de los elegidos o en el infierno del olvido. A Miguel de Unamuno sin duda le ha correspondido la gloria y "Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos", publicada en 1913, es la obra en que su voz inconfundible resuena con mayor intensidad y hondura.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 523
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel de Unamuno
Del sentimiento trágico de la vida
en los hombres y en los pueblos
Prólogo de Fernando Savater
Índice
Prólogo. Miguel de Unamuno: la ascensión eterna, por Fernando Savater
Del sentimiento trágico de la vida
1. El hombre de carne y hueso
2. El punto de partida
3. El hambre de inmortalidad
4. La esencia del catolicismo
5. La disolución racional
6. En el fondo del abismo
7. Amor, dolor, compasión y personalidad
8. De Dios a Dios
9. Fe, esperanza y caridad
10. Religión, mitología de ultratumba y apocatastasis
11. El problema práctico
12. Conclusión. Don Quijote en la tragicomedia europea contemporánea
Créditos
Prólogo
Miguel de Unamuno: la ascensión eterna
Un eterno purgatorio, pues, más que una Gloria; una ascensión eterna. Si desaparece todo dolor, por puro y espiritualizado que lo supongamos, toda ansia, ¿qué hace vivir a los bienaventurados?
Suele decirse que los escritores más notables de una época, aquellos que durante su vida han recabado más intensamente la atención –aversión o fervor– de los contemporáneos, pasan al morir por un purgatorio de duración variable, una especie de puesta entre paréntesis que contrasta con su vehemente presencia anterior: acabado este período expiatorio, se instalan para siempre en la gloria de los elegidos, en el limbo de los estudiados a pie de página en los manuales o en el infierno del puro y simple olvido. A Unamuno le ha correspondido la gloria, de eso no cabe duda, pero no hecha de admiración sin mácula y reconocimiento pleno; su gloria es litigiosa, pugnaz, pródiga en ironía y escándalo, en dudas y reconvenciones: así le hubiera, sin duda, gustado a él. Como ocurre a cuantos practican géneros diversos después de haber sido adscritos perentoriamente a uno por la opinión pública, so pretexto de ensalzar su maestría en «lo suyo», se cuestiona su importancia en todo lo demás. Para quienes le tienen ante todo por ensayista, su poesía es demasiado secamente conceptual; quienes le decretan poeta, denuncian en sus ensayos demasiados caprichos líricos; sus novelas y sus piezas teatrales son o muy «filosóficas» o vagamente «poéticas». En cuanto a sus ideas e intervenciones políticas, se resienten a la vez de todos los excesos y deficiencias que se atribuyen a quien no es en nada auténtico especialista: contradicciones, divagación, temperamentalismo, irrealidad, individualismo extremo, etcétera. Y es que todavía la división en géneros es más importante que la especificidad de cada protagonista creador, porque ayuda a dividirle metodológica y valorativamente, permitiendo, por tanto, vencerle. Unamuno fue en persona y personaje el escritor total, el escritor metido aensayista, poeta, novelista, dramaturgo, político, místico, hereje... Un metomentodo, cuyo vigor e interés estriba precisamente en no querer resignarse a hacer algo como es debido, es decir, exclusivamente. Quien no es capaz de comprender que la gracia del teatro de Unamuno es que remite a sus ensayos y su poesía, como ésta reclama sus novelas, y los ensayos exigen mística, política y ficción narrativa, puede que haya nacido para profesor universitario, pero desde luego no para lector. Hay autores que son sólo un pretexto para su obra –Cervantes quizá, o Mallarmé– y hay otros para los que su obra es ni más ni menos que una coartada expresiva, irrelevante si no se les tiene presentes a ellos mismos: Unamuno perteneció característicamente a este último grupo. Lo que Walt Whitman escribió de Hojas de yerba –«Quien toca este libro, toca a un hombre»– podría decirlo incluso con más nítida razón don Miguel como presentación de cualquiera de sus escritos en verso o prosa.
En el estrecho campo de liza de la filosofía española contemporánea clásica se ha hecho de Unamuno el adversario referencial y tópico de los otros dos cabezas de serie, Ortega y Gasset y Eugenio d’Ors: el tercero no ya en discordia, sino para la discordia. Este papel discordante ciertamente lo acogió don Miguel con empeñoso entusiasmo, viendo en este culto conflicto a la vez su tarea vocacional y su liberación. Cuando Unamuno salta a la palestra con ánimo batallón, se le nota aliviado y hasta fogosamente distendido, mientras que en sus raros momentos no adversativos, sino asertóricos, suele mostrarse tenso, premioso, irreconciliable consigo mismo por falta de disputa ajena. La valoración actual –lo que no quiere decir «definitiva»– de los tres pensadores escolarmente enfrentados y quizá secretamente cómplices es también diversa y mutuamente polémica. El reciente centenario de Ortega ha servido para que se haga énfasis hasta la hipérbole en la tarea ilustradora del fundador de Revista de Occidente, introductor en nuestra órbita intelectual de figuras, problemas y modos de esencial modernidad en Europa. El clasicismo conceptuoso y sabiamente estetizante de Eugenio d’Ors, junto al propio estilo de su lenguaje catalán –magnífico en su exigencia, aunque a veces perverso en su esoterismo nigromante–, le aseguran también un aura modernista y fundacional en la senda de la reflexión creadora. ¿Y Unamuno? ¿No es el que se ha quedado más «viejo» de todos, precisamente por no haber querido jamás ser ni «nuevo» ni «clásico»? Este hombre que lo había leído todo no fue embajador de ninguna tendencia europea que pudiera resultar académicamente aprovechable; asiduo de Schopenhauer, Nietzsche y Kierkegaard, se le puede considerar generosamente como precursor del existencialismo, movimiento filosófico ocurrido en Francia –donde se le conocía tangencial y escasamente–, pero no en España, su lugar natural de influencia. Por su temática demasiado explícitamente impregnada de religiosidad –diferencia radical con Ortega y D’Ors, que son laicos a todos los efectos–, por su misma brusquedad retórica –carente tanto de distanciamiento científico como de preciosismo mundano–, Unamuno resulta intempestivo y difícil de incorporar a la fundación de ese nuevo pensamiento español que ocupaba a sus colegas. Aunque quizá, por una paradoja de las suyas, las condiciones que le aislaron en su día nos le acercan hoy. Unamuno no fue moderno, pero es probable que en virtud de eso mismo vaya a resultar ahora posmoderno. A primera vista, esta opinión puede parecer una mera concesión a los ídolos momentáneos de la tribu cultural: si por posmodernidad se entiende una disposición intelectual light, nadie más berroqueñamente hard que don Miguel. Y sin embargo...
Uno de los rasgos esenciales del temperamento posmoderno es el cultivo teórico y práctico, en la ideología y en las costumbres, del narcisismo. Se entiende por tal el énfasis autoscópico, la fijación en los problemas corporales y anímicos del sujeto individual, sus perplejidades sentimentales o estéticas, sus anhelos y temores, su decadencia. Se opone esta disposición a la que prevalecía en la veintena de los cincuenta y sesenta, conmovidos por las cuestiones colectivas e inquisitoriales contra el subjetivismo, renunciativos, internacionalistas. Entonces lo importante era colaborar anónimamente al triunfo de grandes principios universales, estar comprometidos en una batalla histórica cuyo ámbito abarcaba el mundo entero; en la actual era narcisista el único principio por el que se lucha es el de la conservación, imposición y plenitud del propio yo –que también puede ser una identidad nacional, de grupo o secta– sin rendir pleitesía ni a veces prestar tan siquiera consideración a la armonía de conjunto. Pues bien, Miguel de Unamuno fue lo que podríamos llamar sin chuscada un narcisista trascendental. Ya se sabe que todos los pensadores realmente importantes, personales, de la Edad Moderna se han propulsado a partir de una o dos urgencias simples, es decir, uno o dos intereses apasionados convertidos en intuición originaria. Lo cual no tiene nada que ver con la articulación de un sistema filosófico, pues lo que se acaba de señalar no es menos válido para Pascal o Kierkegaard que para Hegel. En todo caso, a la existencia de tal núcleo intelectual se debe ese no sé qué de compacto que tienen los verdaderos filósofos –por dispersos y aun contradictorios que sean en la ejecución de suobra escrita– frente al deshuesamiento ecléctico y mimético de los simples comentaristas de ideas ajenas. Es preciso también señalar que esa urgencia o interés apasionado puede deberse al carácter del pensador o a su circunstancia histórica, surgiendo en ocasions del presente y otras veces actualizando una intuición primordial. Todo Kant se centra en torno a un pálpito tan deudor de su siglo como el de la autonomía racional, mientras que el cronológicamente posterior Schopenhauer halla su impulso en la abolición del deseo, infinitamente más antiguo y de raigambre más oriental que occidental. La urgencia íntima esencial que motivó la reflexión de Unamuno es de una índole que podemos calificar sin inexactitud ni demérito como narcisista; en ella se aúna algo que viene de muy atrás con una reivindicación característicamente contemporánea, formando así ese modelo complejo que la actual posmodernidad debería reconocer como propio.
El narcisismo trascendental de Unamuno puede desglosarse en dos afanes radicales: ansia de inmortalidad y ansia de conflicto polémico. Los dos constituyen, como es obvio, propósitos de autoafirmación, incluso de regodeo en el propio yo. Que a don Miguel no le diera la gana morirse, así como que rechazara el abstracto consuelo de formas de supervivencia impersonales, no viene a ser más que una forma de asegurar con el mayor pathos que quería seguir siendo él mismo –en cuerpo, alma y memoria– para siempre jamás; que no buscara paz en esta vida ni en la otra, sino gloria conflictiva, disputa, esfuerzo y contradicción, significa que no entendía su yo como algo pasivamente recibido y acomodado a los requisitos del existir, sino como trofeo que debía conquistarse a sí mismo para luego asestarse al resto del universo, como un sello indeleble o un pendón victorioso. Contra las acusaciones de egocentrismo, se defendió diciendo que lo que él quería no era ni más ni menos que lo anhelado por todos: «¿Egoísmo, decís? Nada hay más universal que lo individual, pues lo que es de cada uno lo es de todos... Eso que llamáis egoísmo es el postulado de la gravedad psíquica, etc.» Sin embargo, resulta más convincente cuando proclama su propio afán que cuando, como de pasada, y quizá por miramiento al prójimo, asegura que nadie desea cosa distinta. Abundan los testimonios respetables en contra, desde el «j’ai douleur d’être moi» de la canción de Jacques Brel hasta la reconvención que le hace Borges señalando que por su parte ve en la muerte total un lenitivo de la vida y un refugio contra la carga de la conciencia personal. Hay quien sólo soporta ser quien es porque sabe que alguna vez dejará definitivamente de serlo, y muchos padecen con la obligación de enfrentamiento y pugna que la autoafirmación social nos impone. El apego a sí mismo de Unamuno, al menos en su explicitud inmediata, no puede ser generalizado sin reservas.
Un doble equívoco en este peculiar narcisismo: considerar el afán de inmortalidad como una preocupación ante todo religiosa, entender el ánimo agónico como simple cuestión profana, disputa civil o empecinamiento soberbio. Veamos ambos extremos más cerca. «No quiero morirme, no; no quiero, ni quiero quererlo; quiero vivir siempre, siempre, siempre, y vivir yo, este pobre yo que me soy y me siento ser ahora y aquí, y por esto me tortura el problema de la duración de mi alma, de la mía propia»: a mi juicio, lo más importante de este párrafo sintomático estriba en ese «ni quiero quererlo». Unamuno no quiere morir, pero sobre todo no quiere querer morir, no quiere verse obligado a querer morir. La duración de su alma, planteamiento religioso de una inquietud que no lo es, le interesa a partir de su no querer morir ni querer verse obligado a quererlo. Pero ¿hay algo menos religioso, más estrictamente impío, que no querer morir? ¿Qué otra cosa ordena nuestra religión sino precisamente aceptar la muerte? O mejor, lo que la religión manda, su precepto esencial, no es sino esto: has de querer morir. La verdadera vida del cristiano nace precisamente de su muerte, de su aceptación de la muerte, de su «sí, quiero» nupcial a la muerte. Desde el punto de vista auténticamente religioso, no hay más que una forma de vencer a la muerte y consiste en desearla ardiente, desesperadamente: «muero porque no muero». En puridad cristiana, el afán de vivir eternamente equivale al suplicante anhelo de morir cuanto antes. Creer en Dios es creer en su posibilidad de rescatarnos de la muerte, en su capacidad absurda y triunfal de vencer a la necesidad después de ocurrido lo irreversible. La tarea de Dios es invertir el sentido de la muerte ya acaecida y reconstruirnos a partir del abismo de la nada, del que nos hizo brotar un día. Pero antes, ahora, cuanto más pronto mejor, es preciso morir y querer piadosamente morir. De aquí la parsimonia de Cristo en lo tocante a alterar el orden natural de la muerte por medio de indiscretas y, digámoslo así, desmoralizadoras resurrecciones antes de tiempo, tan espléndidamente reflejado por Rilke en su poema «La resurrección de Lázaro»: pues Él soñaba que a Marta y María debería bastarles el saber que era capaz, pero como no es así, se decide a operar «lo prohibido en la tranquila naturaleza», no sin tremenda reticencia, «pues le aterrorizaba ahora que todos los muertos / quisieran regresar a través de la succionada / fosa, donde uno de ellos, cual entumecida larva / se incorporaba ya de su posición horizontal». La cadena de las resurrecciones prematuras anularía el sentido mismo de la trascendencia religiosa, cuyo esencial acto de fe consiste en desear la muerte como prueba de que se cree en Dios.
Unamuno no quiere querer la muerte, rechaza el verse obligado a quererla ni siquiera como prenda de vida eterna. No aspira a la resurrección, como sería lo piadoso, sino a no morir, deseo frontalmente anticristiano, aunque el lenguaje en que se expresa sea tan deudor de la ortodoxia cristiana. No se engañaron los inquisidores del Index Libri Prohibitorum cuando incluyeron sus dos obras principales en el catálogo de los réprobos. Por si hubiera dudas, Unamuno insiste en que lo que apetece es seguir viviendo tal como es y como quien es, con su mismo lote psíquico y físico, en carne y hueso: no quiere ser redimido de sus miserias e insuficiencias, no quiere que le promocionen a cuerpo glorioso, pues entonces ya no podría seguir siendo él mismo. De lo único que acepta verse libre es del tedio y del miedo a la muerte, que son ambos consecuencia directa del falseamiento de la vida por la obligación de morir. Cuando imagina la «otra vida», que para él tendría que ser la prolongación sempiterna de ésta sin la censura purificadora de la muerte como tránsito, rechaza la idea de gloria porque excluye la posibilidad de dolor, y sin dolor la vida ya no seguiría siendo la suya, sino la de los ángeles o la de los muertos resucitados: y ésa no la quiere. El infinito purgatorio, la ascensión eterna con su esforzado penar, es el mito que le parece más acorde con su apetito de inmortalidad; pero aun así es hereje, pues la puridad de la ortodoxia enseña que el purgatorio no puede ser para siempre. Se parece tanto éste a la vida que tiene necesariamente que acabar para dar paso a algo radicalmente distinto –para bien o para mal–, otra condición ya sin parangón con lo que el hombre de carne y hueso llama precisamente vida.
No morir no es morir para resucitar, ni tampoco perdurar en la memoria de los hombres o en las conquistas frágilmente instituidas de las colectividades. La inmortalidad de carne y hueso de Unamuno no se aviene con el «muero porque no muero» del cristiano, pero tampoco con el «non omnis moriar» del pagano que se consuela con la fama post-mortem, ni con la supervivencia diluida en una empresa comunitaria. Si él ha de morir de veras, totalmente, en la aniquilación de su conciencia y la disyunción definitiva de su carne y de sus huesos, ya nada le interesa lo que los hombres celebren de él o el destino de las empresas comunes en las que colaboró durante su vida. Su individualidad concreta desaparecerá en estos ersatz de inmortalidad no menos que en la trascendencia cristiana pasada por una muerte que tiene que ser absolutamente real para que Dios pueda ejercer su auténtica hegemonía. Se confirma así la irreligiosidad de fondo –la forma, a veces, es contradictoria, como siempre en este paradójico metódico–, de tal apetito de inmortalidad, que rechaza también los lenitivos de los más asentados modelos laicos de supervivencia religiosa, es decir, deshuesada. Ni la fama personal, ni la perduración en los grandes logros culturales o políticos de la humanidad le bastan a Unamuno: de hecho, no atañen siquiera a la radicalidad de su anhelo. Y por eso con razón habló don Miguel de «sentimiento trágico de la vida». Trágico, es decir, imposible de reconciliar con lo que sabemos o con lo que tradicionalmente esperamos, inaquietable, sin asideros verosímiles de ningún tipo y, sin embargo, urgente, que no deja de azuzar. El cristianismo no es trágico: marca más bien una salida hipotética, propuesta a la voluntad de creer, de la asfixiante evidencia trágica. Tampoco los grandes proyectos políticos, científicos o artísticos asumen francamente lo trágico –lo sin salida ni componenda posible, plausible– ni lo asume el renombre tributado por museos y manuales académicos: todo esto es subreligión, infrainmortalidad, derivativos turbios de la pasión trágica. Unamuno elige mantenerse en la más desolada pureza de ésta, en la demanda de una inmortalidad tanto más perentoria cuanto que todo la desmiente y que la niegan de hecho hasta los credos que se atreven a prometerla a su modo.
En la reclamación de inmortalidad formulada por Unamuno, bajo apariencia y terminología religiosas, hay una impiedad de fondo que acabamos de mostrar. Algo así como un narcisismo definitivo cuya sincera hondura tiene que ser atea, del mismo rango que el de aquella «Oración del ateo» que don Miguel incluyó en su Rosario de sonetos líricos: «Sufro yo a tu costa / Dios no existente, pues si Tú existieras / existiría yo también de veras». Lo que habitualmente se considera como su preocupación de más neta raigambre cristiana es en realidad una inquietud trágica, es decir, anticristiana. La otra vertiente de la íntima urgencia que sirve de motor a su reflexión hemos dicho que fue el animus disputandi, afán de contradicción y polémica. A diferencia del anterior, suele ser considerado como un movimiento profano, muestra de enfermiza irritabilidad o ganas de llevar la contraria para unos, refrenado de egolatría quisquillosa y soberbia para los menos amables. Sin embargo, aquí pudiera estar precisamente lo más religioso y aun cristiano del pensamiento de don Miguel. Para él, lo propiamente humano es luchar contra lo evidente, contra lo vigente, cuestionar lo que ya se da de hecho y que, por tanto, convierte una posibilidad libre en necesidad. En La agonía del cristianismo lo expresa así: «Los hombres buscan la paz, se dice. Pero ¿es esto verdad? Es como cuando se dice que los hombres buscan la libertad. No, los hombres buscan la paz en tiempo de guerra, y la guerra, en tiempo de paz; buscan la libertad bajo la tiranía y buscan la tiranía bajo la libertad.» La empresa humana consiste en oponerse a lo que se nos ofrece como irremediable, como dado. ¿Por qué? Porque en lo irremediable nuestra peculiaridad se desdibuja, se funde en la repetición del decorado. Es preciso obrar de tal manera que en cada una de nuestras opciones se quiebre la rutina de lo intercambiable: tal pudiera ser el imperativo categórico de la moral de Unamuno. «Ha de ser nuestro mayor esfuerzo el de hacernos insustituibles, el de hacer una verdad práctica del hecho teórico –si es que esto de hecho teórico no envuelve una contradictio in adiecto– de que es cada uno de nosotros único e irreemplazable, de que no puede llenar otro el hueco que dejamos al morirnos.» Que si la muerte llega, nos sorprenda resistiendo contra la gran tentación de la muerte: hacernos a todos por fin ineluctablemente iguales.
El ímpetu agónico de Unamuno es religioso en el sentido de que intenta superar la fragmentación acomodaticia del ser: cuando don Miguel discute, aunque sea de nimiedades o de lo que Chesterton llamaría «enormes minucias», lo hace por rabia contra la finitud y como protesta por cuanto queda fuera de él, al margen de su esforzadamente conquistado «yo». No querer conformarse con nuestro destino de simple porción, aspirar alucinatoriamente a fagocitar el todo, a convertirlo todo en «yo», he aquí una tarea específicamente religiosa, en el sentido más amplio y auténtico de la palabra. Dice Unamuno que el universo empezó con un infinito de materia y un cero de espíritu y que nuestra misión es empeñarnos en que llegue a un cero de materia y a un infinito de espíritu: este tipo de enormidad es sin duda desesperadamente religiosa, lleva un sello desaforado que no es de este mundo. Imponerse a los demás es amarles: así, Unamuno se revela como fiel a ese cristianismo esencial que la decadencia de la Iglesia nos ha querido maquillar con dulzuras que no le cuadran. El precepto cristiano es de entrega, se nos amonestará empalagosamente; pero Unamuno pone las cosas en su sitio: «Entregarse supone, lo he de repetir, imponerse. La verdadera moral religiosa es, en el fondo, agresiva, invasora.» No se refiere evidentemente a cualquier moral religiosa, no al budismo o al taoísmo, sino que con fiereza inequívoca habla del cristianismo; y es también el amor cristiano el que describe así: «Amar al prójimo es querer que sea como yo, que sea otro yo, es decir, es querer yo ser él; es querer borrar la divisoria entre él y yo, suprimir el mal. Mi esfuerzo por imponerme a otro, por ser y vivir yo en él y de él, por hacerlo mío –que es lo mismo que hacerme suyo–, es lo que da sentido religioso a la colectividad humana». Por una parte, luchar por hacernos insustituibles y contra el igualitarismo forzoso de la muerte; por otra, querer convertir al otro en mí, imponerme a él hasta fundirnos en un solo y único yo (aunque Unamuno intenta mostrar como equivalente el hacer al otro mío o el hacerme yo del otro, siempre habla de imponerme yo al otro y nunca de permitir que el otro se me imponga): pues bien, esta contradicción lleva al absurdo o a la religión, que es la forma más elevada y socialmente aceptada de él. No nos engañemos, esta propuesta dominante nada tiene que ver con la ética entendida como valoración racional, pues en la ética lo que yo reconozco precisamente en el otro es su derecho –idéntico al mío– a inventarse infinitamente como diferente: la moral que propone Unamuno es netamente religiosa, no humanista laica. De modo que ocurre en el pensamiento del rector de Salamanca como en el del profesor de Koenigsberg: que la religiosidad que niega o sabotea en su primer gran impulso teórico retorna luego allí donde menos se la esperaba ya, como razón práctica.
Del sentimiento trágico de la vida en los hombres y en los pueblos se publicó por vez primera en 1913, en vísperas de la gran conflagración mundial que inauguró otro siglo sanguinario y despótico, como todos. No se trata de una obra serena, ni concluyente; no abre nuevos caminos de indagación –más bien maldice de algunos de los más prestigiosos– ni favorece de ningún modo la integración de la arriscada España en el mercado europeo de las ideas. Por este libro vaga lanzando clamores el yo de Unamuno, desatado, como un ornitorrinco, según la malignamente certera expresión de Ortega. Ese yo asusta, impacienta, fatiga: como si se tratara de un extraño marsupial antediluviano, el lector lo ve evolucionar con cierto reparo y no sabe cómo arreglárselas con él. Y es que también el yo, como cualquier otra noción fundamental, tiene sus alzas y bajas en la cotización de la bolsa filosófica. En el año treinta y siete, unos cuantos meses después de la muerte de Unamuno, el joven Albert Camus anotaba en sus Carnets: «¡El culto del yo! ¡Hágame el favor! ¿Qué yo y qué personalidad? Cuando contemplo mi vida y su color secreto, siento en mí como un temblor de lágrimas.» Demasiadas cosas iban siendo trituradas a lo largo de las décadas recientes como para que el yo unamuniano no resultara algo impúdico, un desplante fuera de lugar o un intento trágico de monopolizar individualmente una atención solicitada por tantas tragedias colectivas. Por lo demás, desde el punto de vista de la objetividad científica, nada podía sacarse en limpio de tales vociferaciones de energúmeno. Y aunque Unamuno tenía señalado que, a su juicio, la filosofía se acuesta más hacia la poesía que hacia la ciencia, tampoco la relajación formal y el descoyuntamiento del sentido que marcaron la poesía del siglo, precisamente a partir de los mismos años en que apareció Del sentimiento trágico, podían favorecer una lectura calibradamente poética de esta pieza irritante de reflexión sin mesura. El mensaje impresionó, con todo, pero quedó como pendiente, ahorcado espectacularmente en la alta ventolera convulsa del siglo, aviso huérfano de un genial extravagante, cuyo destino parecía vedarle juntamente el ser olvidado y el saber dejar huellas fecundas.
Ahora que ya puede leerse otra vez todo sin que nadie se atreva a buscar inmediatamente remedios para nada, quizá Del sentimiento trágico pueda ser degustado con mayor cercanía. Aquí se brinda el lado grave y fiero del narcisismo, la cara oculta del lifting, del footing yde la meditación trascendental con yogui de guardarropía haciendo el oso. No es obra para ponernos por fin de acuerdo, pero al menos colaborará seriamente con un desacuerdo que no suele ser demasiado consciente de sus motivos últimos. Cuando llegó a París, huido de su confinamiento isleño bajo Primo de Rivera, Unamuno fue entrevistado por Benoist-Méchin, quien le preguntó qué había leído durante su cautividad. «He leído lo esencial: Byron», respondió don Miguel. Pues bien, en uno de los más característicos textos de Byron, Manfred, puede encontrarse esta espléndida caracterización digna de Shakespeare: «We are the fools of time and terror». Somos los bufones del tiempo y del terror, tal fue la convicción de fondo de Unamuno durante toda su ejecutoria reflexiva. Pero desde el tiempo y el terror que nos acosan alzamos una reclamación, una protesta, un canto, y así se nos acerca subjetivamente la dignidad trágica que los hechos –y su mera administración positivista– nos niegan. No es suficiente, pero es suficiente; suena a énfasis ridículo, pero es lo único no ridículo a nuestro alcance; no lleva a ninguna parte, pero nos ahínca al menos donde estamos; voz que brota del atormentado capricho de uno solo y voz de todos, voz impuesta y desmentida por herederos rebeldes pero que vuelven a acercársele.
Fernando SavaterDonostia-Madrid, enero de 1986
Del sentimiento trágico de la vida
1. El hombre de carne y hueso
Homo sum; nihil humani a me alienum puto, dijo el cómico latino. Y yo diría más bien: Nullum hominem a me alienum puto; soy hombre, a ningún otro hombre estimo extraño. Porque el adjetivo humanus me es tan sospechoso como su sustantivo abstracto humanitas, la humanidad. Ni lo humano ni la humanidad, ni el adjetivo simple, ni el adjetivo sustantivado, sino el sustantivo concreto: el hombre. El hombre de carne y hueso, el que nace, sufre y muere –sobre todo muere–, el que come, y bebe, y juega, y duerme, y piensa, y quiere: el hombre que se ve y a quien se oye, el hermano, el verdadero hermano.
Porque hay otra cosa, que llaman también hombre, y que es el sujeto de no pocas divagaciones más o menos científicas. Y es el bípedo implume de la leyenda, el ζῶονπολιτικόν de Aristóteles, el contratante social de Rousseau, el homo œconomicus de los manchesterianos, el homo sapiens, de Linneo, o, si se quiere, el mamífero vertical. Un hombre que no es de aquí o de allí, ni de esta época o de la otra; que no tiene ni sexo ni patria, una idea, en fin. Es decir, un no hombre.
El nuestro es el otro, el de carne y hueso; yo, tú, lector mío: aquel otro de más allá, cuantos pisamos sobre la tierra.
Y este hombre concreto, de carne y hueso, es el sujeto y el supremo objeto a la vez de toda filosofía, quiéranlo o no ciertos sedicentes filósofos.
En las más de las historias de la filosofía que conozco se nos presenta a los sistemas como originándose los unos de los otros, y sus autores, los filósofos, apenas aparecen sino como meros pretextos. La íntima biografía de los filósofos, de los hombres que filosofaron, ocupa un lugar secundario. Y es ella, sin embargo, esa íntima biografía, la que más cosas nos explica.
Cúmplenos decir, ante todo, que la filosofía se acuesta más a la poesía que no a la ciencia. Cuantos sistemas filosóficos se han fraguado como suprema concinación de los resultados finales de las ciencias particulares, en un período cualquiera, han tenido mucha menos consistencia y menos vida que aquellos otros que representaban el anhelo integral del espíritu de su autor.
Y es que las ciencias, importándonos tanto y siendo indispensables para nuestra vida y nuestro pensamiento, nos son, en cierto sentido, más extrañas que la filosofía. Cumplen un fin más objetivo, es decir, más fuera de nosotros. Son, en el fondo, cosa de economía. Un nuevo descubrimiento científico, de los que llamamos teóricos, es como un descubrimiento mecánico, el de la máquina de vapor, el teléfono, el fonógrafo, el aeroplano, una cosa que sirve para algo. Así, el teléfono puede servirnos para comunicarnos a distancia con la mujer amada. Pero ésta, ¿para qué nos sirve? Toma uno el tranvía eléctrico para ir a oír una ópera, y se pregunta: «¿Cuál es en este caso más útil, el tranvía o la ópera?».
La filosofía responde a la necesidad de formarnos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida, y como consecuencia de esa concepción, un sentimiento que engendre una actitud íntima y hasta una acción. Pero resulta que ese sentimiento, en vez de ser consecuencia de aquella concepción, es causa de ella. Nuestra filosofía, esto es, nuestro modo de comprender o de no comprender el mundo y la vida brota de nuestro sentimiento respecto a la vida misma. Y ésta, como todo lo afectivo, tiene raíces subconcientes, inconcientes tal vez.
No suelen ser nuestras ideas las que nos hacen optimistas o pesimistas, sino que es nuestro optimismo o nuestro pesimismo, de origen fisiológico o patológico quizá, tanto el uno como el otro, el que hace nuestras ideas.
El hombre, dicen, es un animal racional. No sé por qué no se haya dicho que es un animal afectivo o sentimental. Y acaso lo que de los demás animales le diferencia sea más el sentimiento que no la razón. Más veces he visto razonar a un gato que no reír o llorar. Acaso llore o ría por dentro, pero por dentro acaso también el cangrejo resuelva ecuaciones de segundo grado.
Y así, lo que en un filósofo nos debe más importar es el hombre.
Tomad a Kant, al hombre Manuel Kant, que nació y vivió en Koenigsberg a fines del siglo XVIII y hasta pisar los umbrales del XIX. Hay en la filosofía de este hombre Kant, hombre de corazón y de cabeza, es decir, hombre, un significativo salto, como habría dicho Kierkegaard, otro hombre –¡y tan hombre!–, el salto de la Crítica de la razón pura a la Crítica de la razón práctica. Recostruye en ésta, digan lo que quieran los que no ven al hombre, lo que en aquélla abatió. Después de haber examinado y pulverizado con su análisis las tradicionales pruebas de la existencia de Dios, del Dios aristotélico, que es el Dios que corresponde al ζῶονπολιτικόν, del Dios abstracto, del primer motor inmóvil, vuelve a reconstruir a Dios, pero al Dios de la conciencia, el Autor del orden moral, al Dios luterano, en fin. Ese salto de Kant está ya en germen en la noción luterana de la fe.
El un Dios, el Dios racional, es la proyección al infinito de fuera del hombre por definición, es decir, del hombre abstracto, del hombre no hombre, y el otro Dios, el Dios sentimental o volitivo, es la proyección al infinito de dentro del hombre por vida, del hombre concreto, de carne y hueso.
Kant recostruyó con el corazón lo que con la cabeza había abatido. Y es que sabemos, por testimonio de los que le conocieron y por testimonio propio, en sus cartas y manifestaciones privadas, que el hombre Kant, el solterón un si es no es egoísta, que profesó filosofía en Koenigsberg a fines del siglo de la Enciclopedia y de la diosa Razón, era un hombre muy preocupado del problema. Quiero decir del único verdadero problema vital, del que más a las entrañas nos llega, del problema de nuestro destino individual y personal, de la inmortalidad del alma. El hombre Kant no se resignaba a morir del todo. Y porque no se resignaba a morir del todo dio el salto aquel, el salto inmortal, de una a otra crítica.
Quien lea con atención y sin antojeras la Crítica de la razón práctica, verá que, en rigor, se deduce en ella la existencia de Dios de la inmortalidad del alma, y no ésta de aquélla. El imperativo categórico nos lleva a un postulado moral que exige, a su vez, en el orden teleológico, o más bien escatológico, la inmortalidad del alma, y para sustentar esta inmortalidad aparece Dios. Todo lo demás es escamoteo de profesional de la filosofía.
El hombre Kant sintió la moral como base de la escatología, pero el profesor de filosofía invirtió los términos.
Ya dijo no sé dónde otro profesor, el profesor y hombre Guillermo James, que Dios para la generalidad de los hombres es el productor de inmortalidad. Sí, para la generalidad de los hombres, incluyendo al hombre Kant, al hombre James y al hombre que traza estas líneas que estás, lector, leyendo.
Un día, hablando con un campesino, le propuse la hipótesis de que hubiese, en efecto, un Dios que rige cielo y tierra. Conciencia del Universo, pero que no por eso sea el alma de cada hombre inmortal en el sentido tradicional y concreto. Y me respondió: «Entonces, ¿para qué Dios?» Y así se respondían en el recóndito foro de su conciencia el hombre Kant y el hombre James. Sólo que al actuar como profesores tenían que justificar racionalmente esa actitud tan poco racional. Lo que no quiere decir, claro está, que sea absurda.
Hegel hizo célebre su aforismo de que todo lo racional es real y todo lo real racional; pero somos muchos los que, no convencidos por Hegel, seguimos creyendo que lo real, lo realmente real, es irracional; que la razón costruye sobre irracionalidades. Hegel, gran definidor, pretendió recostruir el universo con definiciones, como aquel sargento de Artillería decía que se costruyen los cañones tomando un agujero y recubriéndolo de hierro.
Otro hombre, el hombre José Butler, obispo anglicano, que vivió a principios del siglo XVIII, y de quien dice el cardenal católico Newman que es el hombre más grande de la Iglesia anglicana, al final del capítulo primero de su gran obra sobre la analogía de la religión (The Analogy of Religion), capítulo que trata de la vida futura, escribió estas preñadas palabras: «Esta credibilidad en una vida futura, sobre lo que tanto aquí se ha insistido, por poco que satisfaga nuestra curiosidad, parece responder a los propósitos todos de la religión tanto como respondería una prueba demostrativa. En realidad, una prueba, aun demostrativa, de una vida futura, no sería una prueba de la religión. Porque el que hayamos de vivir después de la muerte es cosa que se compadece tan bien con el ateísmo y que puede ser por éste tan tomada en cuenta como el que ahora estamos vivos, y nada puede ser, por tanto, más absurdo que argüir del ateísmo que no puede haber estado futuro».
El hombre Butler, cuyas obras acaso conociera el hombre Kant, quería salvar la fe en la inmortalidad del alma, y para ello la hizo independiente de la fe en Dios. El capítulo primero de su Analogía trata, como os digo, de la vida futura, y el segundo, del gobierno de Dios por premios y castigos. Y es que, en el fondo, el buen obispo anglicano deduce la existencia de Dios de la inmortalidad del alma. Y como el buen obispo anglicano partió de aquí, no tuvo que dar el salto que a fines de su mismo siglo tuvo que dar el buen filósofo luterano. Era un hombre el obispo Butler, y era otro hombre el profesor Kant.
Y ser un hombre es ser algo concreto, unitario y sustantivo, es ser cosa, res. Y ya sabemos lo que otro hombre, el hombre Benito Spinoza, aquel judío portugués que nació y vivió en Holanda a mediados del siglo XVII, escribió de toda cosa. La proposición sexta de la parte III de su Ética, dice: unaquaeque res, quantum in se est, in suo esse perseverare conatur; es decir, cada cosa, en cuanto es en sí, se esfuerza por perseverar en su ser. Cada cosa, en cuanto es en sí, es decir, en cuanto sustancia, ya que, según él, sustancia es id quod in se est et per se concipitur, lo que es por sí y por sí se concibe. Y en la siguiente proposición, la séptima, de la misma parte, añade: conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur, nihil est praeter ipsius rei actualem essentiam; esto es, el esfuerzo con que cada cosa trata de perseverar en su ser no es sino la esencia actual de la cosa misma. Quiere decirse que tu esencia, lector, la mía, la del hombre Spinoza, la del hombre Butler, la del hombre Kant y la de cada hombre que sea hombre, no es sino el conato, el esfuerzo que pone en seguir siendo hombre, en no morir. Y la otra proposición que sigue a estas dos, la octava, dice: conatus, quo unaquaeque res in suo esse perseverare conatur, nullum tempus finitum, sed indefinitum involvit; o sea, el esfuerzo con que cada cosa se esfuerza por perseverar en su ser, no implica tiempo finito, sino indefinido. Es decir, que tú, yo y Spinoza queremos no morirnos nunca y que este nuestro anhelo de nunca morirnos es nuestra esencia actual. Y, sin embargo, este pobre judío portugués, desterrado en las nieblas holandesas, no pudo llegar a creer nunca en su propia inmortalidad personal, y toda su filosofía no fue sino una consolación que fraguó para esa su falta de fe. Como a otros les duele una mano, o un pie, o el corazón, o la cabeza, a Spinoza le dolía Dios. ¡Pobre hombre! ¡Y pobres hombres los demás!
Y el hombre, esta cosa, ¿es una cosa? Por absurda que parezca la pregunta, hay quienes se la han propuesto. Anduvo no ha mucho por el mundo una cierta doctrina que llamábamos positivismo, que hizo mucho bien y mucho mal. Y entre otros males que hizo, fue el de traernos un género tal de análisis que los hechos se pulverizaban con él, reduciéndose a polvo de hechos. Los más de los que el positivismo llamaba hechos no eran sino fragmentos de hechos. En psicología su acción fue deletérea. Hasta hubo escolásticos metidos a literatos –no digo filósofos metidos a poetas, porque poeta y filósofo son hermanos gemelos, si es que no la misma cosa– que llevaron el análisis psicológico positivista a la novela y al drama, donde hay que poner en pie hombres concretos, de carne y hueso, y en fuerza de estados de conciencia, las conciencias desaparecieron. Les sucedió lo que dicen sucede con frecuencia al examinar y ensayar ciertos complicados compuestos químicos orgánicos, vivos, y es que los reactivos destruyen el cuerpo mismo que se trata de examinar, y lo que obtenemos son no más que productos de su composición.
Partiendo del hecho evidente de que por nuestra conciencia desfilan estados contradictorios entre sí, llegaron a no ver claro la conciencia, el yo. Preguntarle a uno por su yo es como preguntarle por su cuerpo. Y cuenta que al hablar del yo hablo del yo concreto y personal, no del yo de Fichte, sino de Fichte mismo, del hombre Fichte.
Y lo que determina a un hombre, lo que le hace un hombre, uno y no otro, el que es y no el que no es, es un principio de unidad y un principio de continuidad. Un principio de unidad primero, en el espacio, merced al cuerpo, y luego en la acción y en el propósito. Cuando andamos, no va un pie hacia adelante y el otro hacia atrás; ni cuando miramos mira un ojo al norte y el otro al sur, como estemos sanos. En cada momento de nuestra vida tenemos un propósito, y a él cospira la sinergia de nuestras acciones. Aunque al momento siguiente cambiemos de propósito. Y es en cierto sentido un hombre tanto más hombre cuanto más unitaria sea su acción. Hay quien en su vida no persigue sino un solo propósito, sea el que fuere.
Y un principio de continuidad en el tiempo. Sin entrar a discutir –discusión ociosa– si soy o no el que era hace veinte años, es indiscutible, me parece, el hecho de que el que soy hoy proviene, por serie continua de estados de conciencia, del que era en mi cuerpo hace veinte años. La memoria es la base de la personalidad individual, así como la tradición lo es de la personalidad colectiva de un pueblo. Se vive en el recuerdo y por el recuerdo, y nuestra vida espiritual no es, en el fondo, sino el esfuerzo de nuestro recuerdo por perseverar, por hacerse esperanza, el esfuerzo de nuestro pasado por hacerse porvenir.
Todo esto es de una perogrullería chillante, bien lo sé; pero es que, rodando por el mundo, se encuentra uno con hombres que parece no se sienten a sí mismos. Uno de mis mejores amigos, con quien he paseado a diario durante muchos años enteros, cada vez que yo le hablaba de este sentimiento de la propia personalidad, me decía: «Pues yo no me siento a mí mismo; no sé qué es eso».
En cierta ocasión, este amigo a que aludo me dijo: «Quisiera ser Fulano» (aquí un nombre), y le dije: «Eso es lo que yo no acabo nunca de comprender, que uno quiera ser otro cualquiera. Querer ser otro es dejar de ser uno el que es. Me explico que uno desee tener lo que otro tiene, sus riquezas o sus conocimientos; pero ser otro es cosa que no me la explico. Más de una vez se ha dicho que todo hombre desgraciado prefiere ser el que es, aun con sus desgracias, a ser otro sin ellas. Y es que los hombres desgraciados, cuando conservan la sanidad en su desgracia, es decir, cuando se esfuerzan por perseverar en su ser, prefieren la desgracia a la no existencia. De mí sé decir que cuando era un mozo, y aun de niño, no lograron convencerme las patéticas pinturas que del infierno se me hacían, pues ya desde entonces nada se me aparecía tan horrible como la nada misma. Era una furiosa hambre de ser, un apetito de divinidad, como nuestro ascético dijo».
Irle a uno con la embajada de que sea otro, de que se haga otro, es irle con la embajada de que deje de ser él. Cada cual defiende su personalidad, y sólo acepta un cambio en su modo de pensar o de sentir en cuanto este cambio pueda entrar en la unidad de su espíritu y enzarzar en la continuidad de él; en cuanto ese cambio pueda armonizarse e integrarse con todo el resto de su modo de ser, pensar y sentir, y pueda a la vez enlazarse a sus recuerdos. Ni a un hombre, ni a un pueblo –que es, en cierto sentido, un hombre también– se le puede exigir un cambio que rompa la unidad y la continuidad de su persona. Se le puede cambiar mucho, hasta por completo casi; pero dentro de continuidad.
Cierto es que se da en ciertos individuos eso que se llama un cambio de personalidad; pero esto es un caso patológico, y como tal lo estudian los alienistas. En esos cambios de personalidad, la memoria, base de la conciencia, se arruina por completo, y sólo le queda al pobre paciente, como substrato de continuidad individual –ya que no personal–, el organismo físico. Tal enfermedad equivale a la muerte para el sujeto que la padece; para quienes no equivale a su muerte es para los que hayan de heredarle, si tiene bienes de fortuna. Y esa enfermedad no es más que una revolución, una verdadera revolución.
Una enfermedad es, en cierto aspecto, una disociación orgánica; es un órgano o un elemento cualquiera del cuerpo vivo que se rebela, rompe la sinergia vital y cospira a un fin distinto del que cospiran los demás elementos con él coordinados. Su fin puede ser, considerado en sí, es decir, en abstracto, más elevado, más noble, más... todo lo que se quiera, pero es otro. Podrá ser mejor volar y respirar en el aire que nadar y respirar en el agua; pero si las aletas de un pez dieran en querer convertirse en alas, el pez, como pez, perecería. Y no sirve decir que acabaría por hacerse ave, si es que no había en ello un proceso de continuidad. No lo sé bien, pero acaso se pueda dar que un pez engendre un ave, u otro pez que esté más cerca del ave que él; pero un pez, este pez, no puede él mismo, y durante su vida, hacerse ave.
Todo lo que en mí cospire a romper la unidad y la continuidad de mi vida, cospira a destruirme y, por lo tanto, a destruirse. Todo individuo que en un pueblo cospira a romper la unidad y la continuidad espirituales de ese pueblo, tiende a destruirlo y a destruirse como parte de ese pueblo. ¿Que tal otro pueblo es mejor? Perfectamente, aunque no entendamos bien qué es eso de mejor o peor. ¿Que es más rico? Concedido. ¿Que es más culto? Concedido también. ¿Que vive más feliz? Esto ya..., pero, en fin, ¡pase! ¿Que vence, eso que llaman vencer, mientras nosotros somos vencidos? Enhorabuena. Todo eso está bien; pero es otro. Y basta. Porque para mí, el hacerme otro, rompiendo la unidad y la continuidad de mi vida, es dejar de ser el que soy; es decir, es sencillamente dejar de ser. Y esto no; ¡todo antes que esto!
¿Que otro llenaría tan bien o mejor que yo el papel que lleno? ¿Que otro cumpliría mi función social? Sí, pero no yo.
«¡Yo, yo, yo, siempre yo! –dirá algún lector–; y ¿quién eres tú?» Podría aquí contestarle con Obermann, con el enorme hombre Obermann: «Para el Universo, nada; para mí, todo»; pero no, prefiero recordarle una doctrina del hombre Kant, y es la de que debemos considerar a nuestros prójimos, a los demás hombres, no como medios, sino como fines. Pues no se trata de mí tan sólo; se trata de ti, lector, que así refunfuñas; se trata del otro, se trata de todos y de cada uno. Los juicios singulares tienen valor de universales, dicen los lógicos. Lo singular no es particular, es universal.
El hombre es un fin, no un medio. La civilización toda se endereza al hombre, a cada hombre, a cada yo. ¿O qué es ese ídolo, llámese Humanidad o como se llamare, a que se han de sacrificar todos y cada uno de los hombres? Porque yo me sacrifico por mis prójimos, por mis compatriotas, por mis hijos, y éstos, a su vez, por los suyos, y los suyos por los de ellos, y así en serie inacabable de generaciones. ¿Y quién recibe el fruto de ese sacrificio?
Los mismos que nos hablan de ese sacrificio fantástico, de esa dedicación sin objeto, suelen también hablarnos del derecho a la vida. ¿Y qué es el derecho a la vida? Me dicen que he venido a realizar no sé qué fin social; pero yo siento que yo, lo mismo que cada uno de mis hermanos, he venido a realizarme, a vivir.
Sí, sí, lo veo; una enorme actividad social, una poderosa civilización, mucha ciencia, mucho arte, mucha industria, mucha moral, y luego, cuando hayamos llenado el mundo de maravillas industriales, de grandes fábricas, de caminos, de museos, de bibliotecas, caeremos agotados al pie de todo eso, y quedará, ¿para quién? ¿Se hizo el hombre para la ciencia, o se hizo la ciencia para el hombre?
«¡Ea! –exclamará de nuevo el mismo lector–, volvemos a aquello del Catecismo: “Pregunta. ¿Para quién hizo Dios el mundo? Respuesta. Para el hombre”.» Pues bien, sí, así debe responder el hombre que sea hombre. La hormiga, si se diese cuenta de esto y fuera persona, conciente de sí misma, contestaría que para la hormiga, y contestaría bien. El mundo se hace para la conciencia, para cada conciencia.
Un alma humana vale por todo el universo, ha dicho no sé quién, pero ha dicho egregiamente. Un alma humana, ¿eh? No una vida. La vida esta no. Y sucede que a medida que se cree menos en el alma, es decir, en su inmortalidad conciente, personal y concreta, se exagerará más el valor de la pobre vida pasajera. De aquí arrancan todas las afeminadas sensiblerías contra la guerra. Sí, uno no debe querer morir, pero de la otra muerte. «El que quiera salvar su vida la perderá», dice el Evangelio; pero no dice el que quiera salvar su alma, el alma inmortal. O que creemos y queremos que lo sea.
Y todos los definidores del objetivismo no se fijan, o mejor dicho, no quieren fijarse en que al afirmar un hombre su yo, su conciencia personal, afirma al hombre, al hombre concreto y real, afirma el verdadero humanismo –que no es el de las cosas del hombre, sino el del hombre–, y al afirmar al hombre afirma la conciencia. Porque la única conciencia de que tenemos conciencia es la del hombre.
El mundo es para la conciencia. O mejor dicho, este para, esta noción de finalidad, y mejor que noción sentimiento, este sentimiento teleológico, no nace sino donde hay conciencia. Conciencia y finalidad son la misma cosa en el fondo.
Si el sol tuviese conciencia, pensaría vivir para alumbrar a los mundos, sin duda; pero pensaría también, y sobre todo, que los mundos existen para que él los alumbre y se goce en alumbrarlos y así viva. Y pensaría bien.
Y toda esta trágica batalla del hombre por salvarse, ese inmortal anhelo de inmortalidad que le hizo al hombre Kant dar aquel salto inmortal de que os decía, todo eso no es más que una batalla por la conciencia. Si la conciencia no es, como ha dicho algún pensador inhumano, nada más que un relámpago entre dos eternidades de tinieblas, entonces no hay nada más execrable que la existencia.
Alguien podrá ver un fondo de contradicción en todo cuanto voy diciendo, anhelando unas veces la vida inatacable, y diciendo otras que esta vida no tiene el valor que se le da. ¿Contradicción? ¡Ya lo creo! ¡La de mi corazón, que dice sí, y mi cabeza, que dice no! Contradicción, naturalmente. ¿Quién no recuerda aquellas palabras del Evangelio: «¡Señor, creo; ayuda a mi incredulidad!»? ¡Contradicción!, ¡naturalmente! Como que sólo vivimos de contradicciones, y por ellas; como que la vida es tragedia, y la tragedia es perpetua lucha, sin victoria ni esperanza de ella; es contradicción.
Se trata, como veis, de un valor afectivo, y contra los valores afectivos no valen razones. Porque las razones no son nada más que razones, es decir, ni siquiera son verdades. Hay definidores de esos pedantes por naturaleza y por gracia, que me hacen el efecto de aquel señor que va a consolar a un padre que acaba de perder un hijo muerto de repente en la flor de sus años, y le dice: «¡Paciencia, amigo, que todos tenemos que morirnos!». ¿Os chocaría que este padre se irritase contra semejante impertinencia? Porque es una impertinencia. Hasta un axioma puede llegar a ser en ciertos casos una impertinencia. Cuántas veces no cabe decir aquello de
Para pensar cual tú, sólo es preciso
no tener nada más que inteligencia.
Hay personas, en efecto, que parecen no pensar más que con el cerebro, o con cualquier otro órgano que sea el específico para pensar; mientras otros piensan con todo el cuerpo y toda el alma, con la sangre, con el tuétano de los huesos, con el corazón, con los pulmones, con el vientre, con la vida. Y las gentes que no piensan más que con el cerebro, dan en definidores; se hacen profesionales del pensamiento. ¿Y sabéis lo que es un profesional? ¿Sabéis lo que es un producto de la diferenciación del trabajo?
Aquí tenéis un profesional del boxeo. Ha aprendido a dar puñetazos con tal economía, que reconcentra sus fuerzas en el puñetazo, y apenas pone en juego sino los músculos precisos para obtener el fin inmediato y concretado de su acción: derribar al adversario. Un voleo dado por un no profesional, podrá no tener tanta eficacia objetiva inmediata; pero vitaliza mucho más al que lo da, haciéndole poner en juego casi todo su cuerpo. El uno es un puñetazo de boxeador; el otro, de hombre. Y sabido es que los hércules de circo, que los atletas de feria, no suelen ser sanos. Derriban a los adversarios, levantan enormes pesas, pero se mueren o de tisis o de dispepsia.
Si un filósofo no es un hombre, es todo menos un filósofo; es, sobre todo, un pedante, es decir, un remedo de hombre. El cultivo de una ciencia cualquiera, de la química, de la física, de la geometría, de la filología, puede ser, y aun esto muy restringidamente y dentro de muy estrechos límites, obra de especialización diferenciada; pero la filosofía, como la poesía, o es obra de integración, de concinación, o no es sino filosofería, erudición pseudo-filosófica.
Todo conocimiento tiene una finalidad. Lo de saber para saber no es, dígase lo que se quiera, sino una tétrica petición de principio. Se aprende algo, o para un fin práctico inmediato, o para completar nuestros demás conocimientos. Hasta la doctrina que nos aparezca más teórica, es decir, de menos aplicación inmediata a las necesidades no intelectuales de la vida, responde a una necesidad –que también lo es– intelectual, a una razón de economía en el pensar, a un principio de unidad y continuidad de la conciencia. Pero así como un conocimiento científico tiene su finalidad en los demás conocimientos, la filosofía que uno haya de abrazar tiene otra finalidad extrínseca, se refiere a nuestro destino todo, a nuestra actitud frente a la vida y al universo. Y el más trágico problema de la filosofía es el de conciliar las necesidades intelectuales con las necesidades afectivas y con las volitivas. Como que ahí fracasa toda filosofía que pretende deshacer la eterna y trágica contradicción, base de nuestra existencia. ¿Pero afrontan todos esta contradicción?
Poco puede esperarse, verbigracia, de un gobernante que alguna vez, aun cuando sea por modo oscuro, no se ha preocupado del principio primero y del fin último de las cosas todas, y sobre todo de los hombres, de su primer por qué y de su último para qué.
Y esta suprema preocupación no puede ser puramente racional, tiene que ser afectiva. No basta pensar, hay que sentir nuestro destino. Y el que, pretendiendo dirijir a sus semejantes, dice y proclama que le tienen sin cuidado las cosas de tejas arriba, no merece dirijirlos. Sin que esto quiera decir, ¡claro está!, que haya de pedírsele solución alguna determinada. ¡Solución! ¿La hay acaso?
Por lo que a mí hace, jamás me entregaré de buen grado, y otorgándole mi confianza, a conductor alguno de pueblos que no esté penetrado de que, al conducir un pueblo, conduce hombres, hombres de carne y hueso, hombres que nacen, sufren, y, aunque no quieran morir, mueren; hombres que son fines en sí mismos, no sólo medios, hombres que han de ser los que son y no otros; hombres, en fin, que buscan eso que llamamos la felicidad. Es inhumano, por ejemplo, sacrificar una generación de hombres a la generación que le sigue cuando no se tiene sentimiento del destino de los sacrificados. No de su memoria, no de sus nombres, sino de ellos mismos.
Todo eso de que uno vive en sus hijos, o en sus obras, o en el Universo, son vagas elucubraciones con que sólo se satisfacen los que padecen de estupidez afectiva, que pueden ser, por lo demás, personas de una cierta eminencia cerebral. Porque puede uno tener un gran talento, lo que llamamos un gran talento, y ser un estúpido del sentimiento y hasta un imbécil moral. Se han dado casos.
Estos estúpidos afectivos con talento suelen decir que no sirve querer zahondar en lo inconocible ni dar coces contra el aguijón. Es como si se le dijera a uno a quien le han tenido que amputar una pierna que de nada le sirve pensar en ello. Y a todos nos falta algo; sólo que unos lo sienten y otros no. O hacen como que no lo sienten, y entonces son unos hipócritas.
Un pedante que vio a Solón llorar la muerte de un hijo, le dijo: «¿Para qué lloras así, si eso de nada sirve?» Y el sabio le respondió: «Por eso precisamente, porque no sirve». Claro está que el llorar sirve de algo, aunque no sea más que de desahogo; pero bien se ve el profundo sentido de la respuesta de Solón al impertinente. Y estoy convencido de que resolveríamos muchas cosas si saliendo todos a la calle, y poniendo a luz nuestras penas, que acaso resultasen una sola pena común, nos pusiéramos en común a llorarlas y a dar gritos al cielo y a llamar a Dios. Aunque no nos oyese, que sí nos oiría. Lo más santo de un templo es que es el lugar a que se va a llorar en común. Un Miserere, cantado en común por una muchedumbre azotada del destino, vale tanto como una filosofía. No basta curar la peste, hay que saber llorarla. ¡Sí, hay que saber llorar! Y acaso ésta es la sabiduría suprema. ¿Para qué? Preguntádselo a Solón.
Hay algo que, a falta de otro nombre, llamaremos el sentimiento trágico de la vida, que lleva tras sí toda una concepción de la vida misma y del Universo, toda una filosofía más o menos formulada, más o menos conciente. Y ese sentimiento pueden tenerlo, y lo tienen, no sólo hombres individuales, sino pueblos enteros. Y ese sentimiento, más que brotar de ideas, las determina, aun cuando luego, claro está, esas ideas reaccionen sobre él, corroborándolo. Unas veces puede provenir de una enfermedad adventicia, de una dispepsia, verbigracia; pero otras veces es costitucional. Y no sirve hablar, como veremos, de hombres sanos e insanos. Aparte de no haber una noción normativa de la salud, nadie ha probado que el hombre tenga que ser naturalmente alegre. Es más: el hombre, por ser hombre, por tener conciencia, es ya, respecto al burro o a un cangrejo, un animal enfermo. La conciencia es una enfermedad.
Ha habido entre los hombres de carne y hueso ejemplares típicos de esos que tienen el sentimiento trágico de la vida. Ahora recuerdo a Marco Aurelio, San Agustín, Pascal, Rousseau, René, Obermann, Thomson, Leopardi, Vigny, Lenau, Kleist, Amiel, Quental, Kierkegaard, hombres cargados de sabiduría más bien que de ciencia.
Habrá quien crea que uno cualquiera de estos hombres adoptó su actitud –como si actitudes así cupiese adoptarlas, como quien adopta una postura– para llamar la atención o tal vez para congraciarse con los poderosos, con sus jefes acaso, porque no hay nada más menguado que el hombre cuando se pone a suponer intenciones ajenas, pero honni soit qui mal y pense. Y esto por no estampar ahora y aquí otro proverbio, éste español, mucho más enérgico, pero que acaso raye en grosería.
Y hay, creo, también pueblos que tienen el sentimiento trágico de la vida.
Es lo que hemos de ver ahora, empezando por eso de la salud y la enfermedad.