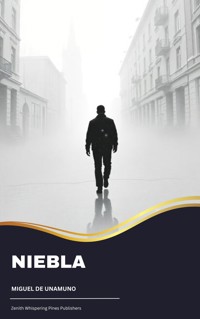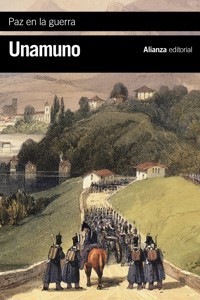Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Unamuno
- Sprache: Spanisch
Se edita en este volumen la edición definitiva de 1933 con las variantes de la de 1930, de " San Manuel Bueno, mártir " , obra maestra de Miguel de Unamuno, considerada como su testamento espiritual. La novela muestra un espacio no descriptivo en el que se asientan los símbolos clave de la dialéctica entre fe y duda, el lago, la montaña, la nieve, la villa sumergida, etc. Don Manuel asume esta lucha y se convierte en mártir en tanto toma sobre sí la duda y la sufre por toda la comunidad que, sumida en el engaño, avanza cohesionada por esa supuesta verdad no cuestionada.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 207
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel de Unamuno
San Manuel Bueno, mártir
Cómo se hace una novela
Introducción de Paulino Garagorri
Índice
Presentación.La novela de Unamuno
San Manuel Bueno, mártir
Cómo se hace una novela
Prólogo
Retrato de Unamuno por Jean Cassou
Comentario
Cómo se hace una novela
Continuación
Créditos
Presentación
La novela de Unamuno
La obra novelesca de Unamuno principia con su primer libro, Paz en la guerra (Madrid, 1897), y culmina con el primer relato de su penúltimo libro, San Manuel Bueno, mártir, y tres historias más (Madrid, 1933). El último fue El hermano Juan o el mundo es teatro. Vieja comedia nueva (Madrid, 1934). La huella escrita de uno de los hombres más reflexivos y meditabundos que se han expresado en nuestra lengua dio, pues, comienzo y fin con la prosa fantástica de la creación literaria. La importancia del «san Manuel» de Unamuno (inicialmente divulgado en «La novela de hoy») fue pronto reconocida, y en el prologuillo que antepuso a la edición citada recogía el juicio de que «esta novelita ha de ser una de mis obras más leídas y gustadas en adelante, como una de las más características de mi producción toda novelesca». Y agregaba: «Y quien dice novelesca dice filosófica y teológica. Y así pienso yo, que tengo la conciencia de haber puesto en ella todo mi sentimiento trágico de la vida cotidiana».
La fama y la estimación hacia esta «novelita» no ha hecho sino crecer y confirmarse con el paso del tiempo. Obra de madurez y de síntesis, resume y expresa con una sobriedad definitiva su «sentimiento trágico de la vida cotidiana». Y no creo aventurado decir que para Unamuno la vida cotidiana significaba el nivel más hondo de la existencia humana. No es Unamuno un autor que pueda reducirse a ninguna de sus obras, y ni siquiera las incontables cuartillas que fue manuscribiendo cada día durante muchos años contienen el ímpetu que anidaba en su persona. Sin embargo, en el trance de elegir una que fuese lo mejor y más representativo para esta universidad popular que quiere ser nuestro libro de bolsillo, el «san Manuel» de Unamuno aparece en primer término. Novela que es a un tiempo filosofía y teología, según él escribe, y además –y como toda su obra– me permito agregar que es autobiografía imaginaria y fiel trasunto de sus más íntimas congojas y esperanzas.
A esta obra maestra –a su mejor novela–, he creído adecuado agregar otro escrito, quizá el más informe de todos los suyos, pero en el que el desnudamiento de su intimidad nos lleva como a una palpación del destierro y la orfandad desde los que fue redactado. Su argumento y título –Cómo se hace una novela– resulta además el mejor complemento de la obra precedente. La prolija explicación de sí mismo que ese texto contiene exime de dilatados preámbulos. El escrito se proyecta como una confidencia o confesión; se convierte en diálogo –con Jean Cassou–; termina en diario, que podía continuarse o cesar en cualquier momento. Aunque la inspiración sea en buena parte distinta, próxima al monólogo a varias voces pirandelliano, alejada del precursor Journal des Faux-Monnayeurs de André Gide, la tarea de Unamuno resulta afín al prurito de muchos autores contemporáneos que gustan destripar sus novelas y contarnos los caminos andados en el proceso de fabricación de sus mentefacturas. Mas quizá el precedente estaría en las extraordinarias Memorias del subsuelo (1864) de Dostoyevski. Como en ellas, el itinerario intelectual del relato nos lleva a la profundidad del subterráneo de la vida mental, a la germinación imaginativa, novelesca, de la trama de la propia vida. Y a despecho de apariencias, la especulación unamuniana trasciende el subjetivo narcisismo. «Contar la vida ¿no es acaso un modo, y tal vez el más profundo, de vivirla?», se dice Unamuno en estas páginas. Pero agrega: «¿Cuándo se acabará esa contraposición entre acción y contemplación? ¿Cuándo se acabará de comprender que la acción es contemplativa y la contemplación es activa?».
La reedición del relato Cómo se hace una novela –cuyo más propio título quizá fuese La novela de Unamuno– tiene además el aliciente de su público desconocimiento. Apareció editado como libro en Buenos Aires y en 1927, pero no se reimprimió hasta compilarse en el volumen X de las Obras Completas (Madrid, 1958) de Unamuno; y de esa segunda edición, autorizada por el director de la misma, Manuel García Blanco, y por los herederos del autor, tomamos el texto que aquí se reproduce. En esta su tercera salida se imprime, pues, por primera vez en España y en libro suelto.
Paulino Garagorri(1966)
San Manuel Bueno, mártir
Si sólo en esta vida esperamos en Cristo, somos los más miserables de los hombres todos.
San Pablo: 1 Cor., XV, 19
Ahora que el obispo de la diócesis de Renada, a la que pertenece esta mi querida aldea de Valverde de Lucerna, anda, a lo que se dice, promoviendo el proceso para la beatificación de nuestro don Manuel, o mejor San Manuel Bueno, que fue en ésta párroco, quiero dejar aquí consignado, a modo de confesión y sólo Dios sabe, que no yo, con qué destino, todo lo que sé y recuerdo de aquel varón matriarcal que llenó toda la más entrañada vida de mi alma, que fue mi verdadero padre espiritual, el padre de mi espíritu, del mío, el de Ángela Carballino.
Al otro, a mi padre carnal y temporal, apenas si le conocí, pues se me murió siendo yo muy niña. Sé que había llegado de forastero a nuestra Valverde de Lucerna, que aquí arraigó al casarse aquí con mi madre. Trajo consigo unos cuantos libros, el Quijote, obras de teatro clásico, algunas novelas, historias, el Bertoldo, todo revuelto, y de estos libros, los únicos casi que había en toda la aldea, devoré yo ensueños siendo niña. Mi buena madre apenas si me contaba hechos o dichos de mi padre. Los de don Manuel, a quien, como todo el pueblo, adoraba, de quien estaba enamorada –claro que castísimamente–, le habían borrado el recuerdo de los de su marido. A quien encomendaba a Dios, y fervorosamente, cada día al rezar el rosario.
De nuestro don Manuel me acuerdo como si fuese de cosa de ayer, siendo yo niña, a mis diez años, antes de que me llevaran al colegio de religiosas de la ciudad catedralicia de Renada. Tendría él, nuestro santo, entonces unos treinta y siete años. Era alto, delgado, erguido, llevaba la cabeza como nuestra Peña del Buitre lleva su cresta, y había en sus ojos toda la hondura azul de nuestro lago. Se llevaba las miradas de todos, y tras ellas los corazones, y él al mirarnos parecía, traspasando la carne como un cristal, mirarnos al corazón. Todos le queríamos, pero sobre todo los niños. ¡Qué cosas nos decía! Eran cosas, no palabras. Empezaba el pueblo a olerle la santidad; se sentía lleno y embriagado de su aroma.
Entonces fue cuando mi hermano Lázaro, que estaba en América, de donde nos mandaba regularmente dinero con que vivíamos en decorosa holgura, hizo que mi madre me mandase al colegio de religiosas, a que se completara fuera de la aldea mi educación, y esto aunque a él, a Lázaro, no le hiciesen mucha gracia las monjas. «Pero como ahí –nos escribía– no hay hasta ahora, que yo sepa, colegios laicos y progresivos, y menos para señoritas, hay que atenerse a lo que haya. Lo importante es que Angelita se pula y que no siga entre esas zafias aldeanas.» Y entré en el colegio pensando en un principio hacerme en él maestra; pero luego se me atragantó la pedagogía.
En el colegio conocí a niñas de la ciudad e intimé con alguna de ellas. Pero seguía atenta a las cosas y a las gentes de nuestra aldea, de la que recibía frecuentes noticias y tal vez alguna visita. Y hasta al colegio llegaba la fama de nuestro párroco, de quien empezaba a hablarse en la ciudad episcopal. Las monjas no hacían sino interrogarme respecto a él.
Desde muy niña alimenté, no sé bien cómo, curiosidades, preocupaciones e inquietudes, debidas, en parte al menos, a aquel revoltijo de libros de mi padre, y todo ello se me medró en el colegio, en el trato, sobre todo, con una compañera que se me aficionó desmedidamente y que unas veces me proponía que entrásemos juntas a la vez en un mismo convento, jurándonos, y hasta firmando el juramento con nuestra sangre, hermandad perpetua, y otras veces me hablaba, con los ojos semicerrados, de novios y de aventuras matrimoniales. Por cierto que no he vuelto a saber de ella ni de su suerte. Y eso que cuando se hablaba de nuestro don Manuel, o cuando mi madre me decía algo de él en sus cartas –y era en casi todas–, que yo leía a mi amiga, ésta exclamaba como en arrobo: «¡Qué suerte, chica, la de poder vivir cerca de un santo así, de un santo vivo, de carne y hueso, y poder besarle la mano! Cuando vuelvas a tu pueblo escríbeme mucho, mucho, y cuéntame de él».
Pasé en el colegio unos cinco años, que ahora se me pierden como un sueño de madrugada en la lejanía del recuerdo, y a los quince volví a mi Valverde de Lucerna. Ya toda ella era don Manuel; don Manuel con el lago y con la montaña. Llegué ansiosa de conocerle, de ponerme bajo su protección, de que él me marcara el sendero de mi vida.
Decíase que había entrado en el seminario para hacerse cura, con el fin de atender a los hijos de una su hermana recién viuda, de servirles de padre; que en el seminario se había distinguido por su agudeza mental y su talento y que había rechazado ofertas de brillante carrera eclesiástica porque él no quería ser sino de su Valverde de Lucerna, de su aldea perdida como un broche entre el lago y la montaña que se mira en él.
¡Y cómo quería a los suyos! Su vida era arreglar matrimonios desavenidos, reducir a sus padres hijos indómitos o reducir los padres a sus hijos, y sobre todo consolar a los amargados y atediados y ayudar a todos a bien morir.
Me acuerdo, entre otras cosas, de que al volver de la ciudad la desgraciada hija de la tía Rabona, que se había perdido y volvió, soltera y desahuciada, trayendo un hijito consigo, don Manuel no paró hasta que hizo que se casase con ella su antiguo novio Perote y reconociese como suya a la criaturita, diciéndole:
–Mira, da padre a este pobre crío que no le tiene más que en el cielo.
–¡Pero, don Manuel, si no es mía la culpa...!
–¡Quién lo sabe, hijo, quién lo sabe...! Y, sobre todo, no se trata de culpa.
Y hoy el pobre Perote, inválido, paralítico, tiene como báculo y consuelo de su vida al hijo aquel que, contagiado de la santidad de don Manuel, reconoció por suyo no siéndolo.
En la noche de San Juan, la más breve del año, solían y suelen acudir a nuestro lago todas las pobres mujerucas, y no pocos hombrecillos, que se creen poseídos, endemoniados, y que parece no son sino histéricos y a las veces epilépticos, y don Manuel emprendió la tarea de hacer él de lago, de piscina probática y tratar de aliviarles y si era posible de curarles. Y era tal la acción de su presencia, de sus miradas, y tal sobre todo la dulcísima autoridad de sus palabras y sobre todo de su voz –¡qué milagro de voz!–, que consiguió curaciones sorprendentes. Con lo que creció su fama, que atraía a nuestro lago y a él a todos los enfermos del contorno. Y alguna vez llegó una madre pidiéndole que hiciese un milagro en su hijo, a lo que contestó sonriendo tristemente:
–No tengo licencia del señor obispo para hacer milagros.
Le preocupaba, sobre todo, que anduviesen todos limpios. Si alguno llevaba un roto en su vestidura, le decía: «Anda a ver al sacristán, y que te remiende eso». El sacristán era sastre. Y cuando el día primero de año iban a felicitarle por ser el de su santo –su santo patrono era el mismo Jesús Nuestro Señor–, quería don Manuel que todos se le presentasen con camisa nueva, y al que no la tenía se la regalaba él mismo.
Por todos mostraba el mismo afecto, y si a algunos distinguía más con él era a los más desgraciados y a los que aparecían como más díscolos. Y como hubiera en el pueblo un pobre idiota de nacimiento, Blasillo el bobo, a éste es a quien más acariciaba y hasta llegó a enseñarle cosas que parecía milagro que las hubiese podido aprender. Y es que el pequeño rescoldo de inteligencia que aún quedaba en el bobo se le encendía en imitar, como un pobre mono, a su don Manuel.
Su maravilla era la voz, una voz divina, que hacía llorar. Cuando al oficiar en misa mayor o solemne entonaba el prefacio, estremecíase la iglesia y todos los que le oían sentíanse conmovidos en sus entrañas. Su canto, saliendo del templo, iba a quedarse dormido sobre el lago y al pie de la montaña. Y cuando en el sermón de Viernes Santo clamaba aquello de: «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?», pasaba por el pueblo todo un temblor hondo como por sobre las aguas del lago en días de cierzo de hostigo. Y era como si oyesen a Nuestro Señor Jesucristo mismo, como si la voz brotara de aquel viejo crucifijo a cuyos pies tantas generaciones de madres habían depositado sus congojas. Como que una vez, al oírlo su madre, la de don Manuel, no pudo contenerse, y desde el suelo del templo, en que se sentaba, gritó: «¡Hijo mío!». Y fue un chaparrón de lágrimas entre todos. Creeríase que el grito maternal había brotado de la boca entreabierta de aquella Dolorosa –el corazón traspasado por siete espadas– que había en una de las capillas del templo. Luego Blasillo el tonto iba repitiendo en tono patético por las callejas y como en eco, el «¡Dios mío, Dios mío!, ¿por qué me has abandonado?», y de tal manera que al oírselo se les saltaban a todos las lágrimas, con gran regocijo del bobo por su triunfo imitativo.
Su acción sobre las gentes era tal que nadie se atrevía a mentir ante él, y todos, sin tener que ir al confesonario, se confesaban. A tal punto que como hubiese una vez ocurrido un repugnante crimen en una aldea próxima, el juez, un insensato que conocía mal a don Manuel, le llamó y le dijo:
–A ver si usted, don Manuel, consigue que este bandido declare la verdad.
–¿Para que luego pueda castigársele? –replicó el santo varón–. No, señor juez, no; yo no saco a nadie una verdad que le lleve acaso a la muerte. Allá entre él y Dios... La justicia humana no me concierne. «No juzguéis para no ser juzgados», dijo Nuestro Señor.
–Pero es que yo, señor cura...
–Comprendido; dé usted, señor juez, al César lo que es del César, que yo daré a Dios lo que es de Dios.
Y al salir, mirando fijamente al presunto reo, le dijo:
–Mira bien si Dios te ha perdonado, que es lo único que importa.
En el pueblo todos acudían a misa, aunque sólo fuese por oírle y por verle en el altar, donde parecía transfigurarse, encendiéndosele el rostro. Había un santo ejercicio que introdujo en el culto popular y es que, reuniendo en el templo a todo el pueblo, hombres y mujeres, viejos y niños, unas mil personas, recitábamos al unísono, en una sola voz, el Credo: «Creo en Dios Todopoderoso, Creador del Cielo y de la Tierra...» y lo que sigue. Y no era un coro, sino una sola voz, una voz simple y unida, fundidas todas en una y haciendo como una montaña, cuya cumbre perdida a las veces en nubes, era don Manuel. Y al llegar a lo de «creo en la resurrección de la carne y la vida perdurable» la voz de don Manuel se zambullía, como en un lago, en la del pueblo todo, y era que él se callaba. Y yo oía las campanadas de la villa que se dice aquí que está sumergida en el lecho del lago –campanadas que se dice también se oyen la noche de San Juan– y eran las de la villa sumergida en el lago espiritual de nuestro pueblo; oía la voz de nuestros muertos que en nosotros resucitaban en la comunión de los santos. Después, al llegar a conocer el secreto de nuestro santo, he comprendido que era como si una caravana en marcha por el desierto, desfallecido el caudillo al acercarse al término de su carrera, le tomaran en hombros los suyos para meter su cuerpo sin vida en la tierra de promisión.
Los más no querían morirse sino cogidos de su mano como de un ancla.
Jamás en sus sermones se ponía a declamar contra impíos, masones, liberales o herejes. ¿Para qué, si no los había en la aldea? Ni menos contra la mala prensa. En cambio, uno de los más frecuentes temas de sus sermones era contra la mala lengua. Porque él lo disculpaba todo y a todos disculpaba. No quería creer en la mala intención de nadie:
–La envidia –gustaba repetir– la mantienen los que se empeñan en creerse envidiados, y las más de las persecuciones son efecto más de la manía persecutoria que no de la perseguidora.
–Pero fíjese, don Manuel, en lo que me han querido decir...
Y él:
–No debe importarnos tanto lo que uno quiera decir como lo que diga sin querer...
Su vida era activa y no contemplativa, huyendo cuanto podía de no tener nada que hacer. Cuando oía eso de que la ociosidad es la madre de todos los vicios, contestaba: «Y del peor de todos, que es el pensar ocioso». Y como yo le preguntara una vez qué es lo que con eso quería decir, me contestó: «Pensar ocioso es pensar para no hacer nada o pensar demasiado en lo que se ha hecho y no en lo que hay que hacer. A lo hecho pecho, y a otra cosa, que no hay peor que remordimiento sin enmienda». ¡Hacer!, ¡hacer! Bien comprendí yo ya desde entonces que don Manuel huía de pensar ocioso y a solas, que algún pensamiento le perseguía.
Así es que estaba siempre ocupado, y no pocas veces en inventar ocupaciones. Escribía muy poco para sí, de tal modo que apenas nos ha dejado escritos o notas; mas en cambio hacía de memorialista para los demás, y a las madres, sobre todo, les redactaba las cartas para sus hijos ausentes.
Trabajaba también manualmente, ayudando con sus brazos a ciertas labores del pueblo. En la temporada de trilla íbase a la era a trillar y aventar, y en tanto les aleccionaba o les distraía. Sustituía a las veces a algún enfermo en su tarea. Un día del más crudo invierno se encontró con un niño, muertito de frío, a quien su padre le enviaba a recoger una res a larga distancia, en el monte.
–Mira –le dijo al niño–, vuélvete a casa a calentarte, y dile a tu padre que yo voy a hacer el encargo.
Y al volver con la res se encontró con el padre, todo confuso, que iba a su encuentro. En invierno partía leña para los pobres. Cuando se secó aquel magnífico nogal –«un nogal matriarcal» le llamaba–, a cuya sombra había jugado de niño y con cuyas nueces se había durante tantos años regalado, pidió el tronco, se lo llevó a casa y después de labrar en él seis tablas, que guardaba al pie de su lecho, hizo del resto leña para calentar a los pobres. Solía hacer también las pelotas para que jugaran los mozos y no pocos juguetes para los niños.
Solía acompañar al médico en su visita, y recalcaba las prescripciones de éste. Se interesaba sobre todo en los embarazos y en la crianza de los niños, y estimaba como una de las mayores blasfemias aquello de: «¡teta y gloria!» y lo otro de: «angelitos al cielo». Le conmovía profundamente la muerte de los niños.
–Un niño que nace muerto o que se muere recién nacido y un suicidio –me dijo una vez– son para mí de los más terribles misterios: ¡un niño en cruz!
Y como una vez, por haberse quitado uno la vida, le preguntara el padre del suicida, un forastero, si le daría tierra sagrada, le contestó:
–Seguramente, pues en el último momento, en el segundo de la agonía, se arrepintió sin duda alguna.
Iba también a menudo a la escuela a ayudar al maestro, a enseñar con él, y no sólo el catecismo. Y es que huía de la ociosidad y de la soledad. De tal modo, que por estar con el pueblo, y sobre todo con el mocerío y la chiquillería, solía ir al baile. Y más de una vez se puso en él a tocar el tamboril para que los mozos y las mozas bailasen, y esto, que en otro hubiera parecido grotesca profanación del sacerdocio, en él tomaba un sagrado carácter y como de rito religioso. Sonaba el Angelus, dejaba el tamboril y el palillo, se descubría y todos con él, y rezaba: «El ángel del Señor anunció a María: Ave María...». Y luego:
–Y ahora, a descansar para mañana.
–Lo primero –decía– es que el pueblo esté contento, que estén todos contentos de vivir. El contentamiento de vivir es lo primero de todo. Nadie debe querer morirse hasta que Dios quiera.
–Pues yo sí –le dijo una vez una recién viuda–; yo quiero seguir a mi marido...
–¿Y para qué? –le respondió–. Quédate aquí para encomendar su alma a Dios.
En una boda dijo una vez: «¡Ay, si pudiese cambiar el agua toda de nuestro lago en vino, en un vinillo que por mucho que de él se bebiera alegrara siempre sin emborrachar nunca..., o por lo menos con una borrachera alegre!».
Una vez pasó por el pueblo una banda de pobres titiriteros. El jefe de ella, que llegó con la mujer gravemente enferma y embarazada, y con tres hijos que le ayudaban, hacía de payaso. Mientras él estaba, en la plaza del pueblo, haciendo reír a los niños y aun a los grandes, ella, sintiéndose de pronto gravemente indispuesta, se tuvo que retirar y se retiró escoltada por una mirada de congoja del payaso y una risotada de los niños. Y escoltada por don Manuel, que luego, en un rincón de la cuadra de la posada, le ayudó a bien morir. Y cuando, acabada la fiesta, supo el pueblo y supo el payaso la tragedia, fuéronse todos a la posada, y el pobre hombre, diciendo con llanto en la voz: «Bien se dice, señor cura, que es usted todo un santo», se acercó a éste queriendo tomarle la mano para besársela, pero don Manuel se adelantó y tomándosela al payaso pronunció ante todos:
–El santo eres tú, honrado payaso; te vi trabajar y comprendí que no sólo lo haces para dar pan a tus hijos, sino también para dar alegría a los de los otros, y yo te digo que tu mujer, la madre de tus hijos, a quien he despedido a Dios mientras trabajabas y alegrabas, descansa en el Señor, y que tú irás a juntarte con ella y a que te paguen riendo los ángeles a los que haces reír en el cielo de contento.
Y todos, niños y grandes, lloraban y lloraban tanto de pena como de un misterioso contento en que la pena se ahogaba. Y más tarde, recordando aquel solemne rato, he comprendido que la alegría imperturbable de don Manuel era la forma temporal y terrena de una infinita y eterna tristeza que con heroica santidad recataba a los ojos y a los oídos de los demás.
Con aquella su constante actividad, con aquel mezclarse en las tareas y en las diversiones de todos, parecía querer huir de sí mismo, querer huir de su soledad. «Le temo a la soledad», repetía. Mas aun así, de vez en cuando se iba solo, orilla del lago, a las ruinas de aquella vieja abadía donde aún parecen reposar las almas de los piadosos cistercienses a quienes ha sepultado en el olvido la Historia. Allí está la celda del llamado Padre Capitán, y en sus paredes se dice que aún quedan señales de las gotas de sangre con que las salpicó al mortificarse. ¿Qué pensaría allí nuestro don Manuel? Lo que sí recuerdo es que como una vez, hablando de la abadía, le preguntase yo cómo era que no se le había ocurrido ir al claustro, me contestó:
–No es sobre todo porque tenga, como tengo, mi hermana viuda y mis sobrinos a quienes sostener, que Dios ayuda a sus pobres, sino porque yo no nací para ermitaño, para anacoreta; la soledad me mataría el alma, y en cuanto a un monasterio, mi monasterio es Valverde de Lucerna. Yo no debo vivir solo; yo no debo morir solo. Debo vivir para mi pueblo, morir para mi pueblo. ¿Cómo voy a salvar mi alma si no salvo la de mi pueblo?
–Pero es que ha habido santos ermitaños, solitarios... –le dije.
–Sí, a ellos les dio el Señor la gracia de soledad que a mí me ha negado, y tengo que resignarme. Yo no puedo perder a mi pueblo para ganarme el alma. Así me ha hecho Dios. Yo no podría soportar las tentaciones del desierto. Yo no podría llevar solo la cruz del nacimiento.
He querido con estos recuerdos, de los que vive mi fe, retratar a nuestro don Manuel tal como era cuando yo, mocita de cerca de dieciséis años, volví del colegio de religiosas de Renada a nuestro monasterio de Valverde de Lucerna. Y volví a ponerme a los pies de su abad.
–¡Hola, la hija de la Simona –me dijo en cuanto me vio–, y hecha ya toda una moza y sabiendo francés, y bordar y tocar el piano y qué sé yo qué más! Ahora a prepararte para darnos otra familia. Y tu hermano Lázaro, ¿cuándo vuelve? Sigue en el Nuevo Mundo, ¿no es así?
–Sí, señor, sigue en América...
–¡El Nuevo Mundo! Y nosotros en el Viejo. Pues bueno, cuando le escribas, dile de mi parte, de parte del cura, que estoy deseando saber cuándo vuelve del Nuevo Mundo a este Viejo, trayéndonos las novedades de por allá. Y dile que encontrará al lago y a la montaña como les dejó.