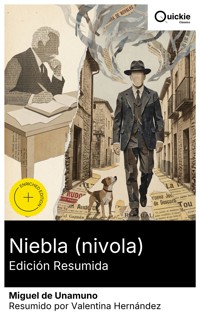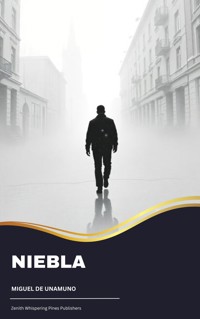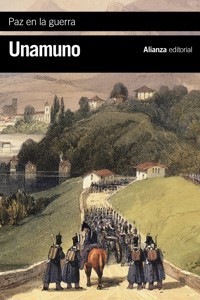Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Unamuno
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1921, en un periodo de intensa actividad creativa, "La tía Tula" debe su riqueza e intensidad (como observa José-Carlos Mainer en el prólogo a esta edición) a las contradicciones o a la superposición de los materiales que le dieron origen. A la historia de la mujer que renuncia a una vida propia para hacer el papel de madre de los hijos de una hermana muerta se añaden elementos recurrentes en la obra de Miguel de Unamuno (1864-1936), como la pelea por la fe religiosa, el dilema entre el mérito y el reconocimiento exterior o el histrionismo, la sinceridad de la vida moral y la conciencia del dolor.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 192
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel de Unamuno
La tía Tula
Introducción de José-Carlos Mainer
Índice
Introducción
La tía Tula
Prólogo
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Créditos
Introducción
Es una cosa terrible la inteligencia. Tiende a la muerte como a la estabilidad la memoria. Lo vivo, lo que es absolutamente inestable, lo absolutamente individual es, en rigor ininteligible.
M. De Unamuno,Del sentimiento trágico de la vida.
En su ciudad adoptiva de Salamanca y en el día de los Desposorios de Nuestra Señora (que es el 26 de noviembre) de 1920 fechaba Miguel de Unamuno ese «Prólogo (que puede saltar el lector de novelas)» y que, como ha de verse enseguida, precede a la narración de La tía Tula. Como todo prefacio que en el mundo ha sido, fue escrito al concluir la obra y cuando ésta cobraba ante su autor intenciones y premoniciones que quizá no estaban en su ánimo al componerla, aunque lo cierto es que la fecha de 1920 no debió distar mucho de la de redacción de la novela: lo acreditan tanto la madurez nivolesca de su concepción, cuanto el parentesco –que se irá desmenuzando más abajo– de su trama y sus personajes con otros de su misma época y paternidad. Y, a mayor abundamiento, el hecho de que en un bello artículo necrológico en la muerte de Emilia Pardo Bazán, fechado el 27 de mayo de 1921, poco antes de la publicación de La tía Tula, Unamuno confidencie que «hace ya años le hablé del asunto y argumento que he desarrollado luego en mi última novela La tía Tula», que, por cierto, complacieron a la novelista gallega que «no cayó en la sandez –ni podía caer en ella– de decirme que esa tía Tula de mi novela está al margen de la vida»1. De esta alusión se infieren, sin embargo, dos cosas: que hubo una primitiva concepción de la novela y que luego (por otros testimonios, sabemos que quizá fue hacia 1917-1919) vino la redacción que se prefació en la fecha litúrgica de marras. Y que aquella primitiva concepción debió ser muy antigua a tenor de lo que Unamuno escribía a su amigo catalán Joan Maragall en carta de 3 de noviembre de 1902:
Ahora ando metido en una nueva novela, La tía, historia de una joven que rechazando novios se queda soltera para cuidar a unos sobrinos, hijos de una hermana que se le muere. Vive con el cuñado, al que rechaza para marido, pues no quiere manchar con el débito conyugal el recinto en que respiran aire de castidad sus hijos. Satisfecho el instinto de maternidad, ¿por qué ha de perder su virginidad? Es Virgen madre. Conozco el caso2.
Y el caso no cambió, en efecto, entre 1902 y la fecha de la redacción. Unamuno –tan gustoso siempre de las metáforas fisiológicas– se había definido (y precisamente en un artículo barcelonés de abril de 1902) como un «escritor ovíparo», género que veía como el de aquellos cavilosos de la pluma «que producen un óvulo de idea, un germen, y una vez que de un modo u otro se les fecunda, empiezan a darle vueltas y más vueltas en la mente, a desarrollarlo, ampliarlo, diversificarlo y añadirle toda clase de desenvolvimientos», lo que se contrapone a la índole de los vivíparos que gestan en su interior y que cuando escriben lo hacen «empezando por la primera línea y así siguen hasta que la sueltan toda entera»3. No hace falta reiterar, pues viene de suyo, que este sistema es el que proporciona sentido a cuantos síntomas conocemos de la composición de La tía Tula y de tantas obras de Unamuno. El óvulo primitivo pudo ser la historia patética de una tía real, conocida por el escritor, cuya imagen suscitó preguntas y reflexiones sin respuesta, pero el paso de los años trajo sesgos y desarrollos (los unos venidos de la propia experiencia vital unamuniana, los otros acarreados por lecturas que Unamuno siempre digirió como testimonios de vida) y de éstos ha de hablar este prólogo de ahora. La escritura unamuniana se produjo bajo el signo de la continuidad porque, mal que pese a las contradicciones que contiene (y que su autor cultivaba), nada queda atrás ni nada se margina: en rigor, es permanente re-escritura (como hubiera dicho, sin duda, aquel amante de la intensificación o modificación por prefijos) y, a la vez, es sentimiento confiado a la improvisación, a ese lema de «a lo que salga» que dio título a un revelador artículo. Y es que aquella idea de los «óvulos» y aquella oscura concepción del pensamiento como continuidad de intuiciones (y quién sabe si como plasmación individualizada de un único pensamiento universal humano) forma parte sustancial de la poética unamuniana. Pocas veces lo expresó tan clara y tan turbadoramente como en esta carta de 29 de mayo de 1904 a su joven amigo Luis de Zulueta:
En la mente, junto a conceptos que forman entre sí un todo orgánico, hay otros que no han entrado en él –son como la albúmina que rodea la yema del huevo– y otros que han salido: conceptos protoplasmáticos y excrementicios. Junto a las ideas expresables en palabras, hay otras que no han encontrado aún su palabra y muchas que la han perdido. No quiero desecharlos. A lo mejor se me ocurre de repente algo que a mí mismo me resulta una incongruencia, pero lo apunto. Es como un bólido o aerolito que cruza mi mente viniendo del firmamento de las ideas madres. ¿Sé yo mismo qué es lo mejor de lo que a mí me parece bueno? Nuestras ideas no son nuestras4.
Cabe que, en efecto, las ideas –óvulos en gestación o meteoritos errantes– no sean nuestras pero se dan únicamente en el ámbito concreto de nuestra vida, de nuestra soledad que quisiera, eso sí, sumergirse en solidaridad. Y esa dimensión fundamental de su arraigo es lo que ha autorizado sobradamente a Ricardo Gullón para hablar de «autobiografías de Unamuno» al respecto de sus novelas y es la que hace inexcusable ahora rememorar la circunstancia unamuniana que vio el último desarrollo y el feliz alumbramiento de La tía Tula.
Algo más que nel mezzo del camin de su vida estaba don Miguel cuando escribió esta novela: cuarenta y algunos años de edad, unas trayectorias personal y profesional ya hechas y acuñadas, e incluso una notable aceptación de que, desde 1905-1910, se había producido un inevitable relevo biológico en la intelligentsia española. En 1918 y en lugar tan representativo como el semanario izquierdista España, Unamuno se había preguntado «¿qué se ha hecho de los que hace veinte años partimos a la conquista de una patria?» y había concluido que la patria «que buscábamos era un público, y no un pueblo, y menos una hermandad»5. La paladina confesión no era tanto la aceptación de una jubilación honrosa (y de un consecuente fracaso por sobra de egoísmo) cuanto la confirmación de un cambio en los espíritus: el que separaba la vivencia individualista del fin de siglo (cuando los jóvenes asistieron al fraude de las expectativas abiertas en 1868 y al ridículo nacional del Desastre colonial) y la experiencia más solidaria y colectiva con la que la juventud intelectual de 1910 abordó las recientes convocatorias de la vida nacional y, muy especialmente, las afiliaciones platónicas a los bandos contendientes en la guerra europea de 1914.
No es que Unamuno hubiera hurtado el cuerpo a los nuevos combates. Antes al contrario, su ardorosa postura aliadófila y liberal fue motivo de escándalo en la pazguata Salamanca y su poca docilidad ante la autoridad gubernativa le había costado la destitución del Rectorado precisamente en 1914. Fue aquella tropelía –para la que se pretextó un fútil asunto administrativo– un hecho de gran repercusión y de notables consecuencias personales, porque si, de una parte, explica el retoñar de cierto radicalismo que Unamuno había olvidado desde principios de siglo, por otra, le enfrentó a dos amargas comprobaciones: la sensación del hostigamiento ajeno (lo llamó envidia y dictaminó que esa dolencia cainita era el estigma de la clase media española) y el vértigo de verse convertido en símbolo y fetiche de una campaña política. «¡Terrible tragedia íntima –leemos en un artículo de El Liberal, 29 de octubre de 1920– la del que ha convertido su nombre en firma y vive de la firma! ¿Retirarse a la vida privada? Sí, eso se dice fácilmente. Ahora, que esa tragedia se ennoblece no firmando nunca sino aquello que sinceramente y lealmente se siente y se cree»6. Y así hizo, aunque en el verano de aquel mismo año, un trabajo suyo aparecido en la prensa de Valencia con el título «Antes del diluvio» le costó un proceso por injurias al rey (¡dieciséis años de cárcel se le pidieron en el tribunal levantino!) y aunque su popularidad le obligara a aceptar, en las elecciones de diciembre, la condición de candidato independiente en las listas de los socialistas por Madrid y de los republicanos por su Bilbao. Una compleja mezcla de agobio y euforia, de irritación política y resignación estoica, asaltan a Unamuno en estos días febriles y nuevamente es una carta a su amigo Zulueta (del 30 de septiembre de 1921) la que mejor nos revela su estado de ánimo: tenía previsto un viaje a la América de habla española, ya aplazado en otras ocasiones, pero se niega a pedir licencia a sus «compañeros de nómina y no digo de Claustro porque moralmente no pertenezco a él»; querría trabajar en paz pero, a la vez, le tienta emigrar «de esta España de doña María Cristina de Habsburgo-Lorena», donde el propio monarca es responsable de la tragedia de Annual («¡lucido quedó el señorito de olé!») y donde arrecia la represión de la protesta obrera (tiene, nos dice, una carta del anarquista Salvador Seguí, escrita desde la prisión, «que pienso utilizar»)7.
Y, sin embargo de tantos afanes, estos años son literariamente muy fecundos. De 1917 es la publicación de Abel Sánchez. Una historia de pasión donde virtió toda la amargura de su experiencia de envidiado... y de envidioso, y quizá un doloroso episodio fraternal. En 1918 estrenó Fedra, conmovedor drama donde –como en La tía Tula– la gente muere de dolor reprimido y, como en Abel Sánchez, viven a la vez en el pecado y el arrepentimiento. De 1920, aunque lo hubiera comenzado en 1913, es la publicación del poema El Cristo de Velázquez que, tras el temblor de sus endecasílabos que tanto dicen de la lucha de Unamuno por la conquista de la fe, no oculta su entraña española de «auto sacramental supremo» donde «dice / su fe mi pueblo trágico», ni la preocupación por una guerra que ensangrienta «la Humanidad sin lindes y sin hitos». Y de ese mismo año de 1920 es la edición de Tres novelas ejemplares y un prólogo, dos de las cuales, cuando menos (hablo de «Dos madres» y «El marqués de Lumbría»), tienen bastante que ver con el mundo moral del relato de 1921 que ahora se presenta. Pero tampoco falta razón a Ronald Batchelor cuando llamaba la atención sobre la similitud de caracteres de nuestra Tula y del Joaquín Monegro de Abel Sánchez8: como se dijo de la Fedra escénica, ambos padecen a la vez el estigma de su pasión desordenada y el esfuerzo por sublimarla (la una en la construcción de una familia, el otro en el ejercicio de la medicina); como se verá en las ardorosas páginas de este relato y cabe ver en el de Abel, Tula y Monegro son moralmente muy superiores, la una a sus «víctimas» (Ramiro, Rosa y Manuela) y el otro a su vacuo y egoísta envidiado, Abel Sánchez, pintor de fama.
Y es que todo lo que traen estas autobiografías de 1917-1920 ha sido vivido por su autor: la pelea por la fe religiosa está en El Cristo de Velázquez, pero puebla y hasta sobrecarga de referencias piadosas la tensa trama de La tía Tula; el dilema entre mérito y reconocimiento exterior y la difícil frontera entre el histrionismo y la sinceridad en la vida moral sacuden vigorosamente todas las obras que se han citado y, a la vez, son temas que contaminan la visión del Cristo-Hombre y la concepción misma de la vivencia religiosa. Todo ha nacido de la vida histórica de Unamuno, pero, al transfigurarse en versos, diálogos dramáticos o ficciones, los sueños han cobrado vida propia. Cuando en 1935 prologaba la tercera edición de Niebla, lo consignaba para la posteridad, mientras pasaba lista a sus criaturas desde la lejana Paz en la guerra de 1897:
Todo ese mi mundo de Pedro Antonio y Josefa Ignacia, de don Avito Carrascal y Marina, de Augusto Pérez, Eugenia Domingo y Rosarito, de Alejandro Gómez, «nada menos que todo un hombre» y Julia, de Joaquín Monegro, Abel Sánchez y Helena, de la tía Tula, su hermana, su cuñado y sus sobrinos, de San Manuel Bueno y Ángela Carballino –una ángela–, y de don Sandalio, y de Emeterio Alfonso y Celedonio Ibáñez, y de Ricardo y Liduvina, todo ese mundo me es más real que el de Cánovas y Sagasta, de Alfonso XIII, de Primo de Rivera, de Galdós, Pereda, Menéndez Pelayo y todos aquellos: a quienes conocí o conozco vivos9.
Aquella nominilla que ahora nos ocupa (la que se cita entre la Helena de Abel Sánchez y el párroco de Valverde de Lucerna) tuvo que ver con muchos sueños y experiencias personales, o, si se prefiere, fue un óvulo de larga incubación. Quizá sea el más remoto y previo la conciencia de dolor, convertido en fundamento de epistemología humana, tal como quiere un párrafo muy conocido de Del sentimiento trágico de la vida (1913):
El dolor es la sustancia de la vida y la raíz de la personalidad, pues sólo sufriendo se es persona (...) Eso que llamamos voluntad, ¿qué es sino dolor? (...), la eterna congoja, la fuente del sentimiento trágico de la vida, que va a posarse en lo hondo de lo eterno y allí despierta el consuelo10.
Porque es dolor y es congoja lo que más padecen los personajes todos de La tía Tula: la epónima del relato siempre y a toda hora; Ramiro, cada vez que se ve juguete de su destino; Rosa y Manuela, las víctimas resignadas de la maternidad, cuando ésta les pide como tributo sus propias vidas. Por el dolor se saben vivos y dolor es para Tula su propia voluntad de realizarse y de realizarlos a todos. Y en forma de dolor acaban sabiendo todos de las oscuras relaciones que unen el amor, la posesión y el deseo de perpetuación de cada cual. Si el dolor es nuestra forma de conocernos, el amor es la herramienta que usamos para afianzarnos, parasitando y quizá haciendo daño al objeto amado:
Háse dicho del amor –leemos de nuevo en Del sentimiento trágico de la vida– que es un egoísmo mutuo. Y, de hecho, cada uno de los amantes busca poseer al otro, y buscando mediante él, sin entonces pensarlo ni proponérselo, su propia perpetuación, que es el fin, ¿qué es sino avaricia? Y es posible que haya quien para mejor perpetuarse guarde su virginidad. Y para perpetuar algo más humano que la carne11.
He subrayado las dos últimas frases porque en ellas reside un primer germen evidente de entre los que condujeron a La tía Tula. El siguiente fue una convicción de historia no menos larga: la de que las mujeres, custodias de la especie, seres en contacto más directo con el misterio de la vida, atesoran una especial capacidad para el dolor y entienden el amor con otra generosidad, a la vez que intuyen con más sagacidad los abismos del alma. «Las mujeres vivimos siempre solas», dirá en esta novela su protagonista a medias entre el orgullo de que sea así y la resignación ante una condena. Y hasta la pobre Rosa, ese ser que tiene «algo de planta» que «chupaba jugos de las entrañas de la vida común ordinaria», sabe muy bien, sin embargo, que «somos nosotras las que nos casamos» porque a los hombres no les lleva a la coyunda sino el deslumbramiento y la rutina, cuando no cosas peores (el «remedio» o la «poltronería», como se dirá más adelante).
Pero entre ambas, aunque iguales en capacidad intuitiva, hay una notable diferencia que es esencial en la visión unamuniana de la mujer. Rosa pertenece al género de las pacientes y leales servidoras de la continuidad de la especie y, en ese orden de cosas, emparenta con aquellas otras que recordaba al prologar su obra de teatro El hermano Juan (1934): la Josefa Ignacia de Paz en la guerra que, ya mayor, confiesa entre rubores estar embarazada, la Marina de Amor y pedagogía a quien su marido, don Avito, llama «la Materia» y, añadiría yo, la Soledad del drama homónimo que ampara la desesperación de su esposo y edifica un hogar sobre el triste caballito de cartón que dejó el hijo muerto, mujeres que «pasan por mis obras casi siempre en silencio, a lo más susurrando, rezando, callándose al oído –al oído del corazón– de sus hombres, ungiéndolos con el rocío de su entrañada humanidad»12. Pero Gertrudis –Tula, por nombre doméstico– forma parte del censo de aquellas féminas que sienten su misión de madres con la urgencia y la tensión de un dolor que se transforma en voluntad indomable. No son hombrunas sino viriles en su carácter y su lucha es, precisamente, la de obligar al varón descuidado o aniñado a realizar su cometido social en el misterio de la perpetuación. A esta especie, sospechosamente olvidada en la lista de El hermano Juan, pertenecen las hermanas espirituales de Tula: la protagonista de Raquel, encadenada (1921) que, como su homónima del Génesis, quiere que su marido, el avaro Simón, le dé un hijo, pero que, al no ser así, rompe con su carrera de violinista triunfante y huye con un antiguo novio para poder cuidar del hijo natural que éste tuvo en su juventud; la también Raquel de «Dos madres» que obliga a su amante –patética y significativamente se llama don Juan– a casarse con Berta, la chica que les dará el hijo que ella no puede tener; la Carolina de «El marqués de Lumbría» que, tras la muerte de su hermana, logra casarse con el viudo de ésta (y antiguo amante suyo) para que su hijo bastardo (el «de sangre roja») prevalezca como heredero sobre su hermanastro, hijo de su desdichada hermana. Para todas estas féminas de voluntad los hombres son zánganos de la colmena colectiva, michinos, como dice la Raquel de «Dos madres» o incluso –como increpa Raquel, la encadenada, a su marido Simón– mulos marcados por el estigma de una esterilidad que ellas jamás saben soportar.
Hay, sin embargo, entre unas y otras, entre las sumisas esclavas y las voluntariosas jacobinas de la reproducción, un término medio que representa la trémula humanidad que, bajo su dureza, revela la tía Tula y que, unos años antes, reflejó un cuento espléndido de Unamuno, «Soledad», que pertenece a la colección a la que da título El espejo de la muerte (1913). Su heroína nació de la muerte de la madre, «consumida en el triste desamparo de un hogar ceniciento» donde imperaba su taciturno y hosco marido, Pedro. Pero Soledad era «una naturaleza exquisitamente receptiva, un genio de sensibilidad» que «se da con frecuencia en las mujeres» y esto no ha de servirle sino para sufrir la cerril insensibilidad de su padre, la violencia dañina de un hermano que «era, como hombre que había de ser, un bruto» y hasta la doblez de un novio que la abandona con la hipócrita frase hecha de que «acaso llegue algún día otro que te pueda hacer más feliz que yo». Ya anciana, Soledad «ha sentido toda la enorme brutalidad del egoísmo animal del hombre» y por eso quiere un día hablar con el autor, que la ha encontrado, sobre «la relación general entre hombre y mujer, lo mismo que sean madre e hijo, hija y padre, hermana y hermano, amigo y amiga (...). Lo importante, lo capital, es la relación general, es cómo ha de sentir un hombre a una mujer, sea su madre, su hija, su hermana, su mujer o su querida, y cómo ha de sentir una mujer a un hombre, sea su padre, su hijo, su hermano, su marido o su amante»13. Y cabe preguntarse, ¿no tiene La tía Tula algo de esa conversación aplazada entre Unamuno y su Soledad de ficción? ¿No se habla de «cómo ha de sentir un hombre a una mujer?» cuando Tula se pronuncia sobre Ramiro, habla con el P. Álvarez, rechaza al untuoso médico –otro don Juan, por cierto– que la pretende y, sobre todo, cuando riñe a Ramirín porque, igual que el hermano de Soledad, al tratar a su hermana ya empieza «a ser bruto, a ser hombre»?
A esa reflexión sobre la dignidad y la función de la mujer –otro óvulo germinal de nuestro relato– apunta el prólogo unamuniano que Ricardo Gullón ha considerado, creo que sin razón, como «el esquema de un personaje opuesto al novelado en las páginas siguientes», ya que «no es posible negar el monstruo agazapado tras la abnegación de Tula»14. Si Tula es la inflexible encarnación de la dureza sobran efectivamente la Teresa de Jesús, la Antígona sofocleana y la Abisag del Antiguo Testamento que allí se invocan. Pienso, sin embargo, que no se hace a humo de pajas en ninguno de los casos y que cada una de las tres heroínas son también óvulos, aunque éstos de ficción, que alimentaron o se sumaron al óvulo primigenio del relato. Quizá el nexo más discutible sea el que una a Tula con la sunamita del Libro de los Reyes, la doncella que dio calor a la vejez de David y que le sobrevivió, viuda y virgen, porque ese óvulo concreto –«y su suerte y su sentido»– fueron a desarrollarse, y ya lo anticipa Unamuno, en otro libro: La agonía del cristianismo, escrito en París y en 1924. Allí Abisag es trasunto del alma del hombre y David es Dios: el alma «trata de calentarlo en su agonía, en la agonía de su vejez, con besos y abrazos de encendido amor. Y como no puede conocer al amado y, lo que es más terrible, el amado no puede ya conocerla, se desespera de amor»15. Solamente una escena de La tía Tula –el turbador enfrentamiento de Gertrudis y su cuñado moribundo y aquel beso inútil de las dos bocas anhelantes– parecen tener algo de aquel mito de un «alma hambrienta y sedienta de una maternidad espiritual» que se debate entre la renuncia orgullosa y la menesterosidad patética, entre la voluntariosa creencia y la soledad más absoluta.
Pero los engarces de Tula con la fundadora Teresa (incluida la decisión de su virginidad) y con la tenaz Antígona (que hace triunfar la sororidad de todas las simas de la abyección: como lazarillo de su padre –¡y hermano!– Edipo y como piadosa enterradora de su hermano, el traidor Polinices) son mucho más sólidos, y no solamente porque sea fiel lectora –se recuerda al final del capítulo XI– de la santa de Ávila o porque, al igual que la princesa griega, amortaje –con la misma devoción con que faja a sus sobrinos– a su hermana, su tío y padre adoptivo, a Manuela y a Ramiro mismo. Lo cierto es que Tula, verdadera autora y sustento moral de una familia, es, como aquellas mujeres ilustres, ejemplo de sororidad