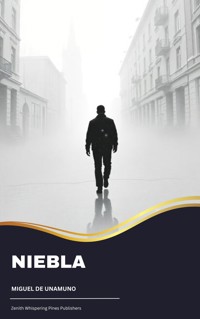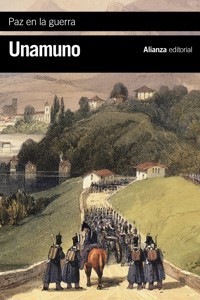
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Alianza Editorial
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: El libro de bolsillo - Bibliotecas de autor - Biblioteca Unamuno
- Sprache: Spanisch
Publicada en 1897, "Paz en la guerra" fue la primera novela de Miguel de Unamuno (1864-1936), quien vertió en sus páginas muchas de sus experiencias de niñez y su recuerdo de algunos momentos decisivos de la historia del pueblo vasco. En el prólogo a esta edición de esta obra centrada episódicamente en el sitio que sufrió Bilbao en 1874, en el curso de la última guerra carlista, y que aún sigue arrojando luz sobre la cuestión vasca, Juan Pablo Fusi señala que Unamuno consideró siempre esta obra "como su más importante esfuerzo de reflexión sobre el País Vasco".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 524
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Miguel de Unamuno
Paz en la guerra
Introducción de Juan Pablo Fusi
Índice
Introducción. Unamuno y el País Vasco, por Juan Pablo Fusi
Paz en la guerra (1897)
Prólogo del autor a la segunda edición
Capítulo I
Capítulo II
Capítulo III
Capítulo IV
Capítulo V
Créditos
Introducción
Unamuno y el País Vasco
1
Unamuno consideró siempre Paz en la guerra, la novela que publi có en 1897 y en la que trabajó unos diez años, como su más importante esfuerzo de reflexión sobre el País Vasco; por lo menos, es justoconsiderarla como la novela de Bilbao –con las implicaciones que veremos–, aunque sólo sea porque el episodio central de la obra es el sitio que la capital vizcaína sufrió en 1874, durante la última guerra carlista. Precisamente porque el mismo Unamuno tenía aquella opinión sobre su propia novela, es por lo que parece oportuno que, para entenderla en una de sus más interesantes dimensiones, veamos, aunque sea brevemente, la manera como Unamuno entendió su propia tierra.
Empecemos por algo sabido y evidente: Unamuno es la personalidad más significada de la que se puede llamar cultura vasco-española. Lo es por una simple razón: porque en Unamuno se aunaron de forma indisociable la preocupación por España y la asunción explícita de su condición de vasco. Tan es así que, como acertadamente se ha dicho, la síntesis de lo vasco y lo castellano constituía para Unamuno una de las claves de su visión de España, tan importante, además, que en ella llegó a ver, en más de una ocasión, el fundamento deseable de la regeneración nacional.
Con ser eso así, conviene, sin embargo, advertir de inmediato contra lo que he llamado el «error Unamuno», que no es otra cosa que la teoría que, a la vista de esa dimensión a la vez española y vasca de aquél, quiere ver en lo vasco únicamente un elemento constitutivo de lo español. La clave, aquí, está lógicamente en el adverbio «únicamente». Porque es claro que lo vasco ha sido un elemento constitutivo de la nacionalidad española, aunque sólo sea porque los territorios vascos bascularon hacia Castilla desde el siglo XII y Castilla fue el reino aglutinante de esa nacionalidad. Pero no es menos cierto que en la identidad vasca, en lo vasco, existen elementos etnográficos, culturales y lingüísticos singulares y diferenciadores, que no pertenecen plenamente al tronco vertebrador de lo que entendemos por español. El «error Unamuno» es, pues, enfatizar todo lo mucho que en común hay o ha habido entre lo vasco y lo español, minimizar la singularidad del hecho diferencial vasco e ignorar la realidad del particularismo étnico euskaldún. Le llamo «error Unamuno» y no, error de Unamuno, porque no se trata de que las tesis de Unamuno sobre el País Vasco y lo vasco fuesen erróneas. Lo que quiero decir es que el error está en creer que lo vasco en la España contemporánea encarna sólo en Unamuno y en todo lo que él significó y representa. Guste o no, ya no es cierto aquello que escribió Marías en 1964: que «cuando hoy se dice “vasco” en lo primero que se piensa es en Unamuno». Tratemos, por tanto, de rectificar el error, y de poner la relación Unamuno-País Vasco en su debida perspectiva.
A tal efecto, formularía las siguientes proposiciones:
1.Que Unamuno representa lo que podemos llamar la dimensión vasco-española del País Vasco contemporáneo.
2.Que el vasco-españolismo de Unamuno –y de otros vascos– es una de las culturas esenciales y constitutivas de ese País Vasco y, probablemente, la tradición cultural más vigorosa e innovadora de la región –al menos en los siglos XIX y XX–, como lo prueban, además de la obra del mismo Unamuno, las de un Baroja, un Zuloaga, un Blas de Otero o un Zubiri. Pero esa cultura vasco-española es solamente una de las varias culturas que coexisten en el País Vasco, coexistencia sobre la que se ha conformado la identidad vasca contemporánea. Las restantes –la cultura euskaldún, las culturas provinciales, comarcales y aun locales, la misma cultura española– no son menos esenciales y constitutivas que aquélla.
3.Que el vasco-españolismo de Unamuno tuvo un fundamento evidente en la historia de Bilbao, en distintos aspectos de la historia del resto del País Vasco y, aun, en los estudios del propio Unamuno sobre la lengua vasca. Pero tuvo también limitaciones y, sobre todo, una esencial: que se trata de una interpretación del País Vasco que Unamuno construyó principalmente sobre el Bilbao de su infancia, el Bilbao liberal, español y anticarlista de las décadas 70 y 80 del siglo XIX, y que construyó sobre la negativa a pensar sobre el Bilbao posterior a aquellas fechas, sobre la negativa a enfrentarse, por tanto, con un Bilbao que, además de liberal y español, era, como tendremos ocasión de ver, industrial, nacionalista y socialista.
Veamos, pues, algo de todo ello, dando por sentado que dos de las afirmaciones anteriores parecen difícilmente discutibles: que Unamuno representa la dimensión vasco-española del País Vasco –expresión más exacta que la de Marías, que ve en Unamuno la dimensión vasca de España–; y que la identidad vasca se define por la coexistencia de varias culturas, una de las cuales es, precisamente, esa cultura española tan admirablemente encarnada por el propio Unamuno.
2
Paradójicamente, lo primero que al recorrer la biografía de Unamuno aparece es que ese vasco-españolismo tan caracterizadamente suyo no fue la primera reacción que le inspiró la realidad histórico-cultural de su tierra. Sabemos por su propio testimonio que en su adolescencia, allá por los años 80 del pasado siglo, atravesó una etapa de intensa exaltación vasquista: «Fui yo en mis mocedades –diría en el discurso que pronunció en el Ateneo de Vitoria, en septiembre de 1912– acérrimo bizkaitarra, o lo que entonces valía lo mismo». En sus Recuerdos de niñez y de mocedad (1908) y en más de un artículo, explicó cómo su espíritu se formó en el clima de emoción fuerista y vasca que siguió a la abolición foral de 1876, y cómo su ambición primera fue escribir una historia del pueblo vasco en dieciséis o veinte tomos. No lo hizo, pero es indudable que la preocupación por lo vasco ocupó algún tiempo lugar preferente en el quehacer del joven Unamuno. Expresión de ello fueron, además de un buen número de artículos y ensayos, dos de sus primeros grandes empeños intelectuales: su tesis doctoral dedicada a la «Crítica del problema sobre el origen y prehistoria de la raza vasca» –leída en Madrid el 20 de junio de 1884–, y su primer libro, precisamente Paz en la guerra, aparecido, como indiqué, en 1897.
Pero, entre el Unamuno que al marchar a estudiar a Madrid en 1880 esperaba escribir la historia del pueblo vasco en interminables tomos, y el que redactó la tesis doctoral y, al tiempo, se ocupó del vascuence y de recoger información para su novela –tarea que, según dijera, le llevó diez años–, había ya evidentes diferencias. No fueron sólo los años, la gimnasia y los desengaños los que le cambiaron como él escribiría entre irónica y melancólicamente al evocar sus primeros años. Lo que le hizo cambiar fue, con toda probabilidad, la misma lógica de su propia reflexión científica e intelectual, que Unamuno asumió desde un primer momento con rigurosa independencia e insobornable honestidad. Porque la tesis doctoral de Unamuno y los artículos que sobre el elemento alienígena en el vascuence escribió en 1885-1886 suponían ya una evidente ruptura con la exaltación «patriótica» del joven Unamuno, que él mismo llamó neorromántica y rousseauniana.
En efecto, las conclusiones de su tesis doctoral rectificaban de raíz las ilusiones, especulaciones y fantasías del apasionado e ingenuo euscarismo pre-nacionalista de los años 70 y 80 (y las de todos sus precursores). Contra teorías tan peregrinas pero tan ampliamente extendidas como el vasco-celtismo, el vasco-cantabrismo y las tesis que relacionaban el vascuence o con los arios, o con los etruscos o con el Cáucaso, y contra teorías más serias como el vasco-iberismo, Unamuno afirmaba que no existía base científica que permitiese abonar teoría alguna sobre el origen y las afinidades del euskera, y que nada se sabía de la prehistoria del pueblo vasco. En sus artículos sobre el vascuence, iba aún más lejos. Sostenía que en el vascuence existía un importante elemento alienígena y que dicho elemento representaba todo lo que de cultura podía rastrearse en la lengua vasca. Más aún: en razón de esa evidencia, concluía que el vascuence se moría, básicamente porque no era una lengua literaria, una lengua culta, y porque, al no serlo, no resistía el choque con un idioma más fuerte como era el castellano.
Lógicamente, tales ideas no podían satisfacer a quienes veían en el euskera o la lengua nacional de los vascos o, en todo caso, la expresión sublime del espíritu de éstos, ni a quienes, mitificando el mal conocido pasado remoto de los vascos –o especulando sobre él a propósito de la lengua vasca–, querían ver en su autoctonía inmemorial el fundamento de su supuesta y ancestral independencia. En tales condiciones, la ruptura era inevitable; y se produjo: «ya no puedo más», escribió Unamuno en El Norte, de Bilbao, el 15 de octubre de 1887, al comentar la publicación del Diccionario Etimológico de Novia de Salcedo, libro simplista hasta extremos grotescos –pero aclamado en medios vasquistas–, cuyo empeño no era sino buscar raíz vascongada a todas las palabras usadas en euskera, incluso a muchas tan obviamente latinas como fabore (favor), fede (fe), anima (alma) y otras, a las que se atribuían significaciones etimológicas disparatadas.
La precisión cronológica no es irrelevante. Prueba que Unamuno se separó del vasquismo antes de que éste cristalizara en un partido de significación nacionalista, lo que no ocurrió, como se sabe, hasta la creación del Partido Nacionalista Vasco por Sabino Arana en 1893. Prueba también que la ruptura de Unamuno respondió a razones esencialmente científicas. Unamuno no tuvo jamás prejuicios antivascos. Al contrario, afirmó siempre orgullosamente su condición de vasco. Lo que no pudo soportar fue el empecinamiento anticientífico, simplificador y ridículamente autosatisfecho del particularismo vasquista.
Con el tiempo, el vasco-españolismo de Unamuno vino a concretarse en unas cuantas tesis y afirmaciones. Entre ellas, las más repetidas y elaboradas fueron las siguientes:
1.Que al ser el euskera incompatible con el pensamiento moderno, al ser un idioma rural y sin tradición literaria, el pueblo vasco debía verter su personalidad y su cultura en castellano. Más aún: Unamuno sostenía que la cultura vasca se había hecho históricamente en aquella lengua (y en francés).
2.Que el rasgo dominante del espíritu de los vascos era su universalidad, y no el localismo. Para Unamuno, aquel espíritu se había plasmado de forma incomparable en dos empresas universales: en América (en las gestas de Elcano, Legazpi, Urdaneta, Lezo, Lope de Aguirre, Irala, etcétera) y en la Compañía de Jesús, a la que consideraba como una orden vascongada (de la misma forma que consideraba a Ignacio de Loyola como el espíritu más representativo de lo vasco).
3.Que la obra de los vascos en la historia se insertó siempre en la historia española. A Unamuno le gustaba repetir la frase del escritor catalán Brossa de que los vascos eran el alcaloide del castellano. Incluso afirmaría, en alguna ocasión, que los castellanos viejos no eran sino vascos que habían adoptado el latín como lengua propia. Por eso repetiría también que los vascos, por el hecho de serlo, eran doblemente españoles (e incluso que el bizkaitarrismo era archiespañol).
4.Que la conciencia histórica de Bilbao era esencialmente liberal y española (como ya estaba implícito en Paz en la guerra, como desarrolló en su conocida conferencia en El Sitio de Bilbao de 5 de septiembre de 1908 –titulada precisamente «la conciencia liberal y española de Bilbao»–, y como reiteró, posteriormente, en numerosísimos artículos). A Unamuno, Bilbao hablando en vascuence le parecía un contrasentido; el liberalismo le parecía el elemento definidor y constitutivo de su ciudad natal, al extremo de atribuir a esa circunstancia su propia conciencia histórica y su misma conciencia liberal.
La teoría unamuniana del País Vasco era, pues, clara. Unamuno veía en el pueblo vasco un pueblo singular al que caracterizaba psicológicamente como un pueblo rudo, poco imaginativo y fanático, a la vez autoritario e independiente, pero como un pueblo vigoroso, enérgico, alegre y tenaz, volcado a la acción, a la fuerza y al movimiento; un pueblo cuya castellanización creía evidente e imparable, y cuya historia no existía al margen de la española. Esa teoría era, ciertamente, la antítesis de las teorías que, por el mismo tiempo, iría formulando el nacionalismo vasco. Donde los nacionalistas veían una lengua única y admirable, Unamuno veía un idioma declinante y arcaico, incapaz de servir de vehículo a la cultura moderna. Donde los nacionalistas veían una mentalidad particularista, una historia propia y una colectividad unitaria y diferenciada, Unamuno discernía un espíritu universal, una historia incapaz de circunscribirse al ámbito local y una comunidad fragmentada por profundas diferencias regionales y, ante todo, por un secular enfrentamiento entre sus villas y sus zonas rurales (la tierra llana).
3
Se abría ahí, por tanto, un abismo insalvable, y capital, además, en el debate intelectual sobre la identidad cultural y política del País Vasco. Conviene, pues, preguntarse si Unamuno llevaba o no razón en sus ideas sobre éste, y plantearse la medida en que eso importa. Pues bien; la respuesta no puede ser unívoca, por las razones que en seguida veremos. Unamuno llevaba razón en muchas de sus afirmaciones: los estudios de historia, filología y lingüística vascas así lo corroborarían.
Era injusto con el euskera; no quería valorar en su justa dimensión la cultura popular euskaldún, e incluso se podría decir que, al fijarse sólo en las gestas de los vascos universales, ignoraba la intrahistoria vasca, ese pulso silencioso y anónimo de lo cotidiano a través de los siglos que, aunque poco se sepa de ello, debió tener tanto de euskaldún como de español. Pero Unamuno llevaba razón cuando decía que el euskera no había sido una lengua literaria y que había retrocedido ante el castellano sencillamente porque éste era una lengua más moderna que aquél. Llevaba razón, igualmente, cuando decía que los vascos habían utilizado de siempre el castellano (o el francés) como vehículo de expresión; cuando afirmaba que la historia vasca había sido indisoluble de la española; cuando recordaba la amplísima participación de los vascos en las grandes empresas universales de los españoles; cuando decía que Bilbao hablando en vascuence era un contrasentido.
La teoría vasco-española del País Vasco de Unamuno tenía, por tanto, un fundamento histórico y científico sólido y bien cimentado, mucho más sólido, desde luego, que el de las teorías históricas del nacionalismo vasco. Y, sin embargo, que la interpretación vasco-española del País Vasco fuese científicamente correcta –o más correcta, al menos, que teorías alternativas– no pudo impedir la progresiva adhesión emocional de muchos vascos a las interpretaciones vasquistas (nacionalistas), que no sólo eran históricamente incorrectas, sino, a veces, escandalosamente falsas y casi siempre abusivamente ideologizadas. Era ésa una de las paradojas más flagrantes del debate intelectual vasco, explicable sólo en razón de la naturaleza emotiva y voluntarista de los sentimientos nacionalistas. Que las provincias vascas hubieran sido españolas y se hubieran expresado en castellano, no impedía que, a raíz de la aparición del nacionalismo, muchos vascos interpretaran su singularidad etnográfica y cultural como fundamento de una nacionalidad diferenciada, y que optaran por la euskaldunización de su tierra (aun a costa de violentar la secular castellanización de ésta). Unamuno, puesto a elegir entre el bizkaitarrismo y sus convicciones –por parafrasear las palabras que Maeztu escribía a Ortega en la carta que le envió desde Londres a fines de septiembre de 1908–, optó por quedarse con sus convicciones, convencido de que, al hacerlo, cumplía con «su deber patriótico y filial» –son sus palabras– para con su tierra. El nacionalismo le irritó por muchas razones (irritación que le fue devuelta, como quedó de manifiesto en la airada reacción nacionalista contra el discurso de Unamuno en los Juegos Florales de Bilbao de 1901): le irritó por sus teorías –falsas– sobre el euskera y sobre la historia vasca, por su ultrarreligiosidad, por su xenofobia racista y excluyente (llegó a escribir que el nacionalismo no era sino «antimaquetismo», esto es, hostilidad a los trabajadores foráneos, lo que, por lo que se refiere al primer nacionalismo era en parte cierto); le irritó, en fin, por su espíritu estrechamente localista y por su anti-españolismo.
Y por lo dicho, se comprende que le irritara. Salvo por una objeción. Y es que Unamuno, que tan hondamente sintió el patriotismo español, no quiso entender la pasión «nacional» –sobre bases falsas o no, es irrelevante– que alentaba en el nacionalismo vasco. Le obsesionó casi metafísicamente el nacionalismo nacional; no tuvo paciencia –ni interés intelectual– para con los nacionalismos étnicos y regionalistas. No tuvo sensibilidad para ver que tras las disparatadas teorías históricas de Arana y los nacionalistas, tras las «puerilidades nacionalistas» –como las llamó– en materias gramatical y lingüística (el uso de la b y la k, la invención continua y ridícula de neologismos euskéricos, etcétera), tras la odiosidad de aquel antimaquetismo racista tras aquella «monstruosa vanidad rural de paicu (aldeano) que se ha hecho señorito en la Villa» –como definió Unamuno al nacionalismo en uno de sus más feroces desahogos–, había una realidad viva e innegable: el sentimiento de una colectividad –o de una parte de ella– empeñada en defender una identidad que veía amenazada, y determinada a afirmarla aun sobre argumentos irracionales y falsos. No es claro que Unamuno entendiera que el nacionalismo –el vasco en este caso– es una reacción emocional de masas, contradictoria, ambigua y perturbadora casi siempre, pero que responde a complejas necesidades de la mentalidad colectiva frente a las que poco pueden las verdades históricas y las razones científicas.
4
Parte de lo dicho se entiende mejor si se analizan la relación de Unamuno con su propia ciudad natal, Bilbao, y sus reacciones ante la evolución política y cultural de ésta. Como ya he indicado, Unamuno sostuvo reiteradamente que Bilbao era una población esencialmente liberal y española: «aunque los bilbaínos nos hiciéramos carlistas –hacía decir a uno de los protagonistas de Paz en la guerra, a uno de aquellos comerciantes liberales que habían hecho el Bilbao del siglo XIX–, Bilbao seguiría siendo liberal, o dejaría de serlo». Toda Vizcaya le parecía «española, españolísima», según dijo en Bilbao, en su conferencia en El Sitio, el 5 de septiembre de 1908. Todavía en artículos de los años veinte y treinta volvía a su tesis de que el liberalismo de Bilbao renacería de sus crisis temporales y se afirmaba en su convicción de que el Bilbao liberal sobreviviría tanto al Bilbao plutocrático y socialista como al Bilbao «bizkaitarra». Incluso diría que del liberalismo de Bilbao, renovado e impregnado de sentido social, aún habría de salir una nueva política, idealizante y esperanzada, para España.
Pero la realidad como Unamuno no ignoraba, era otra. El Bilbao mercantil, el de los escritorios de comercio, el de los corredores, el de los tenderos, de pequeña burguesía y clase media –en palabras del propio Unamuno– había dado paso en poco menos de dos décadas, entre 1880 y 1900, al Bilbao industrial, de las fábricas y los bancos, de la plutocracia, el socialismo obrero y las huelgas. El liberalismo de la villa quedó seriamente amenazado. Es más, la conciencia liberal y española de Bilbao había desembocado ya a principios de siglo en una conciencia que en parte seguía siendo liberal, pero que era sobre todo socialista y nacionalista.
El partido socialista, establecido en Bilbao desde 1886, con representación en el Ayuntamiento local desde 1891 y que hacia 1900 controlaba en torno al 20-25 por cien del electorado bilbaíno, fue la expresión de la organización política y sindical de los trabajadores industriales de Vizcaya, su respuesta al formidable proceso de industrialización que la provincia experimentó desde 1880. El nacionalismo, surgido a principios de la década de 1890 –aunque incubado antes–, fue en origen un fenómeno específicamente bilbaíno: fue, como ya ha quedado apuntado, una reacción en defensa de una identidad cultural amenazada, la reacción de determinados sectores de la sociedad vasca, y más concretamente bilbaína, ante la amenaza que para su identidad cultural supusieron la industrialización y la inmigración de trabajadores foráneos; en otras palabras, ante la desintegración del orden tradicional.
Es más, el liberalismo político de Bilbao quedó seriamente erosionado desde principios de siglo. Ninguno de los diputados elegidos por aquella ciudad entre 1903 y 1936 militó en un partido que se autodenominase liberal (aunque algunos de ellos se proclamasen «liberales» en sentido genérico). José María de Urquijo, elegido en 1903, era católico independiente; Federico Solaegui, que lo fue en 1905, republicano; Fernando de Ybarra, diputado en 1907, era conservador; Horacio de Echevarrieta, elegido en 1910, 1914 y 1916, republicano; Indalecio Prieto, diputado entre 1918 y 1923, socialista. En las tres elecciones de la II República, Bilbao envió al Parlamento diez diputados de izquierda (cinco socialistas, cuatro republicanos, un comunista) y ocho nacionalistas. En el Ayuntamiento, los liberales quedaron en franca minoría desde la primera década de siglo. En 1907, Bilbao tuvo su primer alcalde nacionalista; en 1920, su primer alcalde socialista.
Por la izquierda, el liberalismo cedió desde principios de siglo el liderazgo del progresismo local a republicanos y socialistas: «el liberalismo –escribía el propio Unamuno el 11 de julio de 1896– está aquí muerto, total y absolutamente muerto en la burguesía»; «en Bilbao –añadía– no quedan ya más liberales que los socialistas» (idea que retomaría mucho más tarde, en un artículo que publicó el 6 de enero de 1924 en El Mercantil Valenciano, titulado «Desde mi Bilbao»). Por la derecha, pudo apreciarse desde la misma época –primera década de siglo, si no antes– una evolución claramente conservadora del monarquismo liberal bilbaíno, que culminaría en lo que I. Olábarri ha definido acertadamente como su giro autoritario, concretado en la aparición en 1919 de la Liga Monárquica vizcaína, embrión de la derecha españolista y autoritaria vasca. El rotundo fracaso del partido liberal creado en 1910 y la misma evolución de su dirigente más significado, Gregorio de Balparda, incorporado a la Liga antes mencionada, resulta revelador. El liberalismo que había impregnado la conciencia histórica de la villa –de una localidad cuyo principal periódico hasta 1936 se llamó El Liberal y cuya fiesta anual, el 2 de mayo, conmemoraba el triunfo del liberalismo sobre los carlistas en 1874–, ese liberalismo había, a todos los efectos, desaparecido como fuerza política propia del Bilbao del siglo XX. Restaba, por supuesto, el prestigio del término liberal; y es claro que el espíritu liberal de Bilbao –sostenido en la memoria histórica de quienes, como Unamuno, vivieron los acontecimientos de 1874, y renovado en el ritual de los festejos anuales del 2 de mayo– impregnaría de alguna forma la política local. Que el líder socialista de Bilbao, Prieto, se definiera siempre como liberal o que el dictador Primo de Rivera se sintiera obligado a honrar al liberalismo bilbaíno en el cincuenta aniversario de la liberación de la villa, el 2 de mayo de 1924, pueden ser buenos ejemplos de ello.
Pero, al lado del Bilbao liberal, había, como hemos visto, un Bilbao nacionalista y vasquista, y un Bilbao socialista. De la pujanza política de este último, el propio Unamuno podría dar fe. Algunos círculos republicanos le presentaron como candidato en las elecciones generales de diciembre de 1920. Su derrota frente al candidato socialista, Prieto, fue contundente. Unamuno obtuvo 2.919 votos y Prieto, 8.742.
Unamuno, como ya he advertido, no ignoraba lo que políticamente estaba ocurriendo en su ciudad natal. Ya se ha visto cómo en fecha tan temprana como 1896 daba por muerto el liberalismo burgués de la villa. La aparición del socialismo en ésta no le sorprendió: en 1924 escribió que el Bilbao industrial había traído la agitación obrera y el socialismo proletario. De otro lado, en las páginas finales de Paz en la guerra ya dejó indicado cómo del viejo fondo de la comunión carlista empezó a germinar lo que allí llamó «el regionalismo exclusivista y ciego a toda visión amplia». En el mismo escrito de 1896 en que constataba la muerte del viejo liberalismo bilbaíno, aludía a la «gangrena del bizkaitarrismo»: la aparición de éste está detrás de muchas de las reflexiones que sobre la crisis del patriotismo español escribió entre 1896 y 1905. No desconocía, pues, el auge del socialismo y del nacionalismo vascos: «Y entre unos y otros, que propenden o al socialismo o al bizkaitarrismo, el viejo liberalismo de la Villa –escribía en España, el 1 de septiembre de 1919–... ha sufrido un eclipse». No desconocía lo que ocurría: pero prefería decir que se trataba de un hecho ocasional y pasajero –un eclipse– antes que variar sustancialmente la interpretación histórica y cultural que de su ciudad natal se había forjado.
Las razones de esa negativa de Unamuno fueron, probablemente, de doble tipo: afectivas e intelectuales. De una parte, la nostalgia de su villa natal le llevó a idealizar el Bilbao de su infancia, el Bilbao del sitio de 1874, el Bilbao de los liberales «sin color ni grito», como decía el himno de los batallones de voluntarios civiles que defendieron la ciudad sitiada por las fuerzas carlistas. Paz en la guerra (1897), De mi país. Descripciones, relatos y artículos de costumbres (1903), Recuerdos de niñez y de mocedad (1908) y Sensaciones de Bilbao (1922) fueron el resultado de esa emotiva vinculación de Unamuno a su pueblo natal. La nostalgia de la infancia tenía, además, en Unamuno una dimensión trascendente, que le confería un sentido mucho más profundo que el de ser un mero recuerdo placentero y emocionado. La niñez era para Unamuno lo que él llamó «la patria sensitiva», la raíz última de la propia identidad y el origen de la sensibilidad y las lealtades más íntimas. A su niñez en Bilbao –o como él mismo precisaría, en el Bilbao de los decenios del 70 al 90– debió Unamuno, o eso dijo, gran parte de lo que llamó su «conciencia impersonal histórica», esto es, su conciencia liberal. Sabemos, por lo menos, que Unamuno la alimentó ejercitando constantemente el recuerdo de aquel Bilbao y de aquel tiempo.
Y de otra parte, que Bilbao fuese liberal y español era algo esencial a la concepción intelectual que Unamuno había acabado por forjarse de España; era esencial a esa concepción de lo que llamó «la patria intelectiva o histórica». A medida que en Unamuno fue cristalizando el sentimiento patriótico español –lo que ocurrió, según su propio testimonio, en los diez años que mediaron entre 1895, cuando escribió los artículos que luego recogería en En torno al casticismo, y 1905, cuando publicó en Nuestro Tiempo su conocido ensayo sobre «La crisis actual del patriotismo español»–, a medida que se definió su españolidad, Unamuno necesitó aproximar sus sentimientos localistas con su idea de España. Necesitó que su interpretación de lo que eran el pueblo vasco y Bilbao se conciliara con su visión del espíritu castellano-aglutinante, para Unamuno, de la nacionalidad española: necesitó aproximar lo vasco y lo castellano, y fundirlos en lo español. A tal efecto, un Bilbao carlista y euskaldún –suponiendo que hubiera existido– no servía; sólo servía un Bilbao liberal y español, que era, en efecto, el Bilbao histórico pero que no era ya, como indiqué, el Bilbao del siglo XX. Unamuno no desdeñaba los regionalismos. Al contrario, quería su vigorización, pero vertidos al castellano e integrados en un gran esfuerzo colectivo de regeneración nacional. Por lo que hace al País Vasco, eso es lo que vino a decir en el más controvertido de sus discursos a ese respecto, el que pronunció en Bilbao, en los Juegos Florales, el 26 de agosto de 1901, cuando afirmó que el vascuence se extinguía, cuando dijo aquello de que Bilbao hablando en euskera le parecía un contrasentido, cuando llamó al pueblo a verterse «en la gran raza histórica de lengua española», a conquistar las mesetas, y a aportar su propia contribución histórica a la administración, riqueza, religiosidad, arte y ciencia españolas.
En suma, por unas y otras razones, Unamuno ancló su teoría del País Vasco en la idealización del Bilbao del siglo XIX. Ya lo advirtió en la carta que el 9 de junio de 1895 escribió a su amigo Pedro de Múgica: «Sigo conservando gran cariño –le decía– a un Bilbao ideal construido en gran parte con recuerdos de mi infancia, pero de éste, concreto y real, me siento despegado cada día». Reconocía los cambios que Bilbao había experimentado desde que él marchó a Salamanca en 1891. Admiraba, a veces, el nuevo Bilbao, el Bilbao fabril y financiero, pero ni le gustaba ni acabó nunca de reconciliarse con él: en su corazón y en su memoria llevó siempre el Bilbao de la guerra civil de 1874. Se quedó con el Bilbao que más añoraba y con el que mejor cuadraba a sus ideas, con el Bilbao que le provocaba «una bruma de lágrimas de añoranza» y con el Bilbao que legitimaba su abolengo liberal. Unamuno se quedó con un Bilbao liberal y español no tanto porque Bilbao lo fuera, sino porque era él, Unamuno, quien era verdaderamente español y liberal.
Paz en la guerra es antes que nada –como ya he dicho– la novela de ese Bilbao de Unamuno. Eso importa, y mucho: al decir «Bilbao» una de las primeras cosas en que se piensa es en Unamuno. Paz en la guerra, la personalidad y el pensamiento de Unamuno, figurarán siempre en toda historia de Bilbao y del País Vasco, lo que basta para probar lo que decía al principio: que la cultura vasco-española por él presentada constituye una de las tradiciones culturales que conforman la realidad del País Vasco del siglo XX. Prueba que ser liberal y español ha sido en este siglo una forma de ser vasco. No la única, desde luego –de ahí mi advertencia inicial contra el «error Unamuno»–; pero sí, por supuesto, una forma esencial de serlo.
Juan Pablo Fusi
Paz en la guerra(1897)
Prólogo del autor a la segunda edición
La primera edición de esta obra, publicada en 1897, hace, pues, veintiséis años, ha ya tiempo que se agotó, por lo que he decidido dar a la luz esta segunda. Y al hacerlo no he querido retocarla, ni pulir su estilo conforme a mi posterior manera de escribir, ni alterarla en lo más mínimo, salvo corrección de erratas y errores de bulto. No creo tener derecho, ahora que me falta año y medio para llegar a la sesentena, para corregir, y menos reformar, al que fui en mis mocedades de los treinta y dos años de vida y de ensueño.
Aquí, en este libro –que es el que fui–, encerré más de doce años de trabajo; aquí recogí la flor y el fruto de mi experiencia de niñez y de mocedad; aquí está el eco, y acaso el perfume, de los más hondos recuerdos de mi vida y de la vida del pueblo en que nací y me crié; aquí está la revelación que me fue la historia y con ella el arte.
Esta obra es tanto como una novela histórica una historia anovelada. Apenas hay en ella detalle que haya inventado yo. Podría documentar sus más menudos episodios.
Creo que, aparte el valor literario y artístico –más bien poético– que pueda tener, es hoy, en 1923, de tanta actualidad como cuando se publicó. En lo que se pensaba, se sentía, se soñaba, se sufría y se vivía en 1874, cuando brizaban mis ensueños infantiles los estadillos de las bombas carlistas, podrán aprender no poco los mozos, y aun los maduros de hoy.
En esta novela hay pinturas de paisaje y dibujo y colorido de tiempo y de lugar. Porque después he abandonado este proceder, forjando novelas fuera de lugar y tiempo determinados, en esqueleto, a modo de dramas íntimos, y dejando para otras obras la contemplación de paisajes y celajes y marinas. Así, en mis novelas Amor y pedagogía, Niebla, Abel Sánchez, La tía Tula, Tres novelas ejemplares y otras menores, no he querido distraer al lector del relato del desarrollo de acciones y pasiones humanas, mientras he reunido mis estudios artísticos del paisaje y el celaje en obras especiales, como Paisajes, Por tierras de Portugal y España y Andanzas y visiones españolas. No sé si he acertado o no con esta diferenciación.
Al entregar de nuevo al público, o mejor a la nación, este libro de mi mocedad, aparecido el año anterior al histórico 1898 –de cuya generación me dicen–, este relato del más grande y más fecundo episodio nacional, lo hago con el profundo convencimiento de que si algo dejo en la literatura a mi patria, no será esta novela lo de menos valor en ello. Permitidme, españoles, que así como Walt Whitman dijo en una colección de sus poemas: «¡Esto no es un libro; es un hombre!», diga yo de este libro que os entrego otra vez: «Esto no es una novela; es un pueblo».
Y que el alma de mi Bilbao, flor del alma de mi España, recoja mi alma en su regazo.
Miguel de UnamunoSalamanca, abril de 1923
Capítulo I
En una de las llamadas en Bilbao siete calles, núcleo germinal de la villa, había por los años de cuarenta y tantos una tienducha de las que ocupaban medio portal a lo largo, abriéndose por una compuerta colgada del techo, y que a él se enganchaba una vez abierta; una chocolatería llena de moscas, en que se vendía variedad de géneros, una minita que iba haciendo rico a su dueño, al decir de los vecinos. Era dicho corriente el de que en el fondo de aquellas casas viejas de las siete calles, debajo de los ladrillos tal vez, hubiese saquillos de peluconas, hechas, desde que se fundó la villa mercantil, ochavo a ochavo, con una inquebrantable voluntad de ahorro.
A la hora en que la calle se animaba, a eso del mediodía, solíase ver al chocolatero de codos en el mostrador, en mangas de camisa, que hacían resaltar una carota afeitada, colorada y satisfecha.
Pedro Antonio Iturriondo había nacido con la Constitución, el año doce. Fueron sus primeros de aldea, de lentas horas muertas a la sombra de los castaños y nogales o al cuidado de la vaca, y cuando de muy joven fue llevado a Bilbao a aprender el manejo del majadero bajo la inspección de un tío materno, era un trabajador serio y tímido. Por haber aprendido su oficio durante aquel decenio patriarcal debido a los Cien mil Hijos de San Luis, el absolutismo simbolizó para él una juventud calmosa, pasada a la penumbra del obrador los días laborables, y en el baile de la campa de Albia, los festivos. De haber oído hablar a su tío de realistas y constitucionales, de apostólicos y masones, de la regencia de Urgel y del ominoso trienio del 20 al 23, que obligara al pueblo, harto de libertad según el tío, a pedir la inquisición y cadenas, sacó Pedro Antonio lo poco que sabía de la nación en que la suerte le puso, y él se dejaba vivir.
En sus primeros años de oficio iba con frecuencia a ver a sus padres, mas lo descuidó tan luego como hubo conocido en los bailes domingueros a una buena moza, Josefa Ignacia, expresión de serena calma y dulce alegría difusa. Aconsejado por su tío, decidió, tras una buena rumia, hacerla su mujer, e iba el asunto en vísperas de arreglo cuando, muerto Fernando VII, estalló la insurrección carlista, y obedeciendo Pedro Antonio al tío que le hiciera hombre, se unió, a los veintiún años, a los voluntarios realistas que Zabala sublevó en Bilbao, dejando así el majadero para defender con el fusil de chispa su fe amenazada por aquellos constitucionales, hijos legítimos de los afrancesados, decía el tío; añadiendo que el pueblo que rechazó las águilas del Imperio sabría barrer la cola masónica que nos dejaron en casa. Sintió Pedro Antonio, al separarse de su novia, lo que el que a punto de ir a acostarse a dormir es llamado a trajinar, pero Josefa Ignacia, tragándose las lágrimas, y creyendo en un Dios que da tiempo y lo quita, fue la primera en excitarle a que cumpliese lo que era la voluntad de su tío, y la de Dios según los curas, asegurándole que le esperaría, aprovechando de paso la espera para hacer sus ahorrillos, y que rezaría por él para que no bien triunfasen los buenos se casaran en paz y en gracia de Dios.
¡Cómo recordaba Pedro Antonio los siete años épicos! Era de oírle narrar, con voz quebrada al fin, la muerte de don Tomás, que es como siempre llamaba a Zumalacárregui, el caudillo coronado por la muerte. Narraba otras veces el sitio de Bilbao, «de este mismo Bilbao en que vivimos», o la noche de Luchana, o la victoria de Oriamendi, y era, sobre todo, de oírle referir el convenio de Vergara, cuando Maroto y Espartero se abrazaron en medio de los sembrados y entre los viejos ejércitos que pedían a voces una paz tan dulce tras tanto y tan duro guerrear. ¡Cuánto polvo habían tragado!
Hecho el convenio, volvió, dejando el fusil ahumado, a empuñar en Bilbao el majadero, y la guerra de los siete años vivificóle la vida, nutriéndosela de un tibio ideal hecho carne en un mundo de recuerdos de fatiga y gloria. Así, vuelto al oficio del año 40, a los veintiocho de edad, casó con Josefa Ignacia, que le entregó la calceta de sus ahorrillos, se hicieron uno a otro desde el primer día, y el calorcillo de su mujer, expresión de serena calma y dulce alegría, templó en él los recuerdos de los años heroicos.
–A Dios gracias –solía repetir–, pasaron esos tiempos. ¡Cuánto hemos sufrido por la causa! ¡Qué de sacrificios! No me ha producido más que disgustos... ¡Valiente cosa sacamos de la guerra! Todo eso es bueno para contarlo... Paz, paz, y gobierne quien gobierne, que Dios le pedirá cuentas al fin y al cabo.
Al decir esto saboreaba la miel de sus memorias. Josefa Ignacia, aunque se los sabía ya de memoria, hallaba siempre nuevos los episodios de los siete años, sin acabar de convencerse de que aquel santo varón hubiese sido un soldado de la fe, ni ver bien bajo sus himnos a la paz el rescoldo del amor a la guerra.
Muertos los padres y el tío de Pedro Antonio, quedóse éste con la tienda, y despegado de su aldea. No tanto, sin embargo, que, enjaulado en su tenderete, no soñara en ella alguna vez. Íbansele los ojos tras de las vacas que pasaban por la calle, y muchas veces, dormitando junto al brasero en las noches de invierno, oía el rechasquido de las castañas al asarse, viendo la cadena negra en la ahumada cocina. Hallaba especial encanto en hablar vascuence con su mujer cuando, después de cerrada la tienda, quedaban solos dentro de ésta a contar el dinero recaudado durante el día y a guardarlo.
En la monotonía de su vida gozaba Pedro Antonio de la novedad de cada minuto, del deleite de hacer todos los días las mismas cosas y de la plenitud de su limitación. Perdíase en la sombra, pasaba inadvertido, disfrutando, dentro de su pelleja como el pez en el agua, la íntima intensidad de una vida de trabajo, oscura y silenciosa, en la realidad de sí mismo, y no en la apariencia de los demás. Fluía su existencia como corriente de río manso, con rumor no oído y de que no se daría cuenta hasta que se interrumpiera.
Todas la mañanas bajaba a abrir la tienda y sonreír saludando a los antiguos vecinos que acudían a la misma faena; quedábase luego un rato contemplando a las aldeanas que acudían al mercado con su vendeja ycruzaba cuatro palabras con las conocidas. Después de echar un vistazo a la calle, siempre en feria, esperaba los sucesos de costumbre: a las nueve, los jueves, la criada de Aguirre a por las tres libras de chocolate; a las diez, tal otra criada, y como novedad los compradores imprevistos y fortuitos, a los que no pocas veces miraba cual a intrusos. Tenía su parroquia, una verdadera parroquia, heredada de su tío en la mejor y mayor parte, y se cuidaba de los parroquianos, enterándose del curso de sus enfermedades e interesándose en sus vicisitudes. A las criadas mismas, y sobre todo a las que eran antiguas en casa de sus amos, tratábalas familiarmente, dándoles consejos, y cuando se constipaban, caramelos para suavizar la garganta.
Comía en la trastienda, desde donde vigilaba el despacho; esperaba en invierno la hora de la tertulia, y concluida ésta, se recogía a la cama con ansia, a dormir el sueño de los niños y de los limpios de corazón. Durante la semana hacía provisión de ochavos, y los sábados los colocaba en el mostrador para ir dándoselos uno a uno a los pobres que desfilaban pordioseando. Cuando el que mendigaba era algún niño, añadía al ochavo un caramelo.
Amaba tiernamente a su tienducha, y era reputado de marido modelo, de chocholo por sus convecinos, que mientras dejaban a sus mujeres al cuidado de las tiendas, se iban a echar el taco a los chacolíes. Sus ojos habían recorrido en calma aquel recinto durante años, dejando en cada uno de sus rinconcillos el imperceptible nimbo de un pensamiento de paz y de trabajo; en cada uno de ellos dormía el eco vaguísimo de momentos de vida olvidados de puro ser iguales todos, y todos silenciosos. Y porque le hacían querer más el íntimo recogimiento de su tienda, amaba los días grises y de lluvia lenta. Los de calor y luz parecíanle ostentosos e indiscretos. ¡Qué tristeza la de las tardes de los domingos en verano, cuando los vecinos cerraban sus tiendas, y él desde la suya, abierta por ser confitería, contemplaba en la calle silenciosa y despierta el recortado perfil de las sombras de las casas! ¡Qué encanto, por el contrario, el de ver en los días grises caer el agua pertinaz y fina, hilo a hilo, lentamente, sintiéndose él en tanto a cubierto y al abrigo!
Josefa Ignacia ayudábale en el despacho, charlaba con los parroquianos y gozaba en la paz de su vida al ver que de nada sentía falta su marido. Todas las mañanas, con el alba, iba a misa a su parroquia, y cuando en el viejo devocionario de márgenes mugrientas y grandes letras, libro que hablándole en vascuence era el único al que sabía entender, llegaba al hueco de la oración en que decía que se pidiese a Dios la gracia especial que se deseara obtener, sin mover los labios, de vergüenza, mentalmente, hacía años en que, día por día, pedía un hijo a Dios. Gustaba acariciar a los niños, cosa que impacientaba a su marido.
Pedro Antonio deseaba el invierno, porque una vez unidas las noches largas a los días grises, y llegadas las lloviznas tercas e inacabables, empezaba la tertulia en la tienda. Encendido el brasero, colocaba en torno de él las sillas, y gobernando el fuego esperaba a los contertulios.
Envueltos en ráfagas de humedad y frío iban acudiendo. Llegaba el primero, soplando, don Braulio, el indiano, uno de esos hombres que, nacidos para vivir, viven con toda su alma, que daba grandes paseos para poner a prueba las bisagras y los fuelles, llamaba allá a América y no dejaba pasar año sin observar el alargarse o acortarse de los días, según la estación. Venía luego: frotándose las manos un antiguo compañero de armas de Pedro Antonio, conocido por Gambelu; limpiando, al entrar, los anteojos, que se le empañaban, don Eustaquio, ex oficial carlista acogido al convenio de Vergara, del cual vivía; el grave don José María, que no era asiduo, y, por último, el cura don Pascual, primo hermano de Pedro Antonio, refrescaba la atmósfera al desembozarse airosamente de su manteo. Y Pedro Antonio saboreaba los soplos de don Braulio, el frote de manos de Gambelu, la limpia de los anteojos de don Eustaquio, la aparición imprevista de don José María y el desembozo de su primo, y a las veces se quedaba mirando al reguero de agua que corría por el suelo chorreando de los enormes paraguas que los contertulios iban dejando en un rincón, mientras arreglaba él con la badila la brasa echándole una firma. «No tanto, no tanto», le decía don Eustaquio; mas a él recreábale ver, removida la capa de ceniza, palpitar el encendido rojor de la brasa, y recordar entonces aquellas ondulantes llamas de la cocina de la casería natal; llamas que crepitando lamían con sus cambiantes lenguas la ahumada pared, y en cuya contemplación se durmiera tantas noches, aquellas llamas que le habían interesado cual seres vivos, encadenados y ansiosos de libertad, terribles en sí, y allí inofensivas.
Habíase formado la tertulia a poco de terminar la guerra, glosada en ella como lo fue más tarde la que promovieron los montemolinistas en Cataluña. Comentaban los artículos en que Balmes, desde El Pensamiento de la Nación, pedía la unión de las dos ramas dinásticas o reñían Gambelu y don Eustaquio acerca de lo que aquél llamaba la traición y éste el convenio de Vergara. Indignóse el convenido cuando el Gobierno contestó con terribles circulares al ramo de oliva que ofreciera Montemolín en su manifiesto de Bourges, y dejó que en Madrid decapitaran la imagen del pretendiente, a quien Gambelu y el cura tachaban de liberal y de masón, encarnizándose a la vez contra los Orleans, familia de monstruos. Aseguraba don José María, en tanto, que Inglaterra estaba con ellos, e insistía en el hecho de que el autócrata, que así llamaba al zar, no hubiera reconocido a Isabel II, y cuando Gambelu le replicaba: «Y los rusos que venían eran seras de carbón, lairón, lairón», sonreía el grave señor, diciéndose: «¡Pero que haya hombres tan niños!».
Estalló la insurreción montemolinista de Cataluña; no escaseó el convenio de Vergara sarcasmos a cuenta de aquellos oficiales catalanes que no habían gozado de convenio alguno, y animóse la tertulia con diarias peleas entre él y Gambelu, idólatra de Cabrera, y que achacaba a los ricos los males todos. La entrada de Cabrera en Cataluña, la suerte varia de sus armas, su victoria en Aviñó, su extraña humanidad, la unión de carlistas y republicanos y el fin de la guerra dieron pábulo a la tertulia, así como la dieron las noticias de la revolución italiana desencadenada contra el Papa, las hazañas de Garibaldi, la expedición española y los chismes que corrían acerca de la camisa y las llagas de sor Patrocinio. Todo parecía desquiciarse para don José María, todo iba bien según don Eustaquio, y todo hacía exclamar a Pedro Antonio:
–Ahora, a trabajar y vivir; basta de aventuras, que ya tenemos qué contar.
Josefa Ignacia hacía entre tanto media contando los puntos y equivocándose a menudo, oyendo cosas que iban a encerrarse en su espíritu sin que de ellas se enterase. Cuando algo detenía su atención distraída, suspensa la labor, sonreía mirando al que hablaba.
No siempre eran sucesos públicos lo que daba pábulo a la tertulia, sino que a menudo volvían su atención a pasados recuerdos, sobre todo don Eustaquio, el marotista, bilbaíno neto y a la antigua, admirador de sus buenos tiempos, que él creía los buenos de la villa.
–¡Qué tiempos aquéllos, don Eustaquio! –le decía el cura para tentarle.
Y con un «No me tire usted de la lengua», arrancaba don Eustaquio.
¡Tiempos aquellos en que sin fábricas, ni más puente que el viejo, con las viejas forjas catalanas en la provincia y la charnela para complemento del puente, era la tacita de plata un hogar en que todos vivían en familia! ¡Qué costumbres! Desnudándose en cualquier quechemarín, remojábanse los chiquillos en la ría, frente a las casas de la Ribera, en medio de la villa. ¿El comercio? En aquella villa, de donde salieran las famosas Ordenanzas del Consulado de Mar, jugaban los comerciantes al tresillo, a paca de algodón el tanto... ¿Y quién no sabía la canción?:
Un gran viajero,
lord de Inglaterra
vio mucha tierra,
vino a Bilbao;
nuestro comersio,
nuestra riquesa,
nuestra grandesa,
quedó espantao.
Jauja, Jauja fue del 23 al 33, mientras mandaron ellos, los realistas, y se hicieron la Plaza Nueva, el cementerio por el cabildo, y el hospital por tandas que trabajaban de balde.
–Entonces cayó el 29, el año del frío –observaba don Braulio.
Y con un «¡Ya salió éste!», seguía don Eustaquio hablando de constitucionales y progresistas, del año 40, de las aduanas. Y cuando Pedro Antonio, escarbando el brasero, atribuía su establecimiento a trabajos de los comerciantes grandes, perjudicados por el contrabando de los chicos, exclamaba el convenido:
–Cállate, hombre, cállate; parece mentira que hayas servido a la Causa... ¿Te atreverás a defender aquella progresistada? ¿Te atreverás a defender a Espartero? ¡Hasta serás capaz de defender las barbaridades de Barea!...
–¡Por Dios, Eustaquio!...
–Te digo y te diré siempre que aquello fue el acabóse... ¡Me río yo de los progresistas de ahora!... Entonces, fíjese usted bien, don Pascual, entonces aquí, aquí mismo, por estas mismas calles, en el mismísimo Bilbao, cantaban «¡Abajo las cadenas y degollina a los frailes!». Lo oí yo mismo. Y derribaban iglesias... han derribado hasta la torre de San Francisco... Desde el año de la revolución, el 33, todo anda mal...
–¿Y el convenio?
–¡Qué convenio ni qué chanfaina! Estos liberales de ahora... ¿éstos?, no sirven para nada... Cállate, Pedro, cállate...
–No volveremos ya a ver –añadía Gambelu– otra matanza de frailes... No tienen éstos el coraje de aquéllos... No valen...
–Esto va cada vez a peor...
–¡Qué le hemos de hacer! Mientras vivamos en paz, ¡vaya todo por Dios! –concluía a modo de moraleja Pedro Antonio.
Sacaba don Braulio el reló, y al exclamar: «Señores, las diez y media», empezaba la desbandada.
A las veces, cuando llovía, esperaban a que escampase un poco prolongando un rato el palique mientras a Pedro Antonio le amagaba el sueño.
Descargó la gran tormenta revolucionaria del 48, y el socialismo alzó cabeza. El cura se preocupaba de la cuestión italiana, y discutía de ella irritado por la falta de contradictor. Los sucesos gordos se precipitaban; el Papa huyó de Roma, y erigióse en ella la República; en Francia pasaban por sangrientas jornadas. Josefa Ignacia abría mucho los ojos, suspendiendo la labor, al oír hablar de hombres que no creen ni aun en Dios, y volvía a dormitar en su trabajo, murmurando algo entre dientes. Pedro Antonio deleitábase en secreto con las truculentas noticias del ramalazo social, con el secreto deleite del que viendo desde junto al brasero, al través de la vidriera, descargar la ventisca, compadece al pobre caminante. Cuando reunía unos ahorrillos, íbase al Banco con ellos, y entonces pensaba en lo que sería si tuviese un hijo a quien dejárselos.
Una de aquellas noches del 49, cuando acabada la tertulia se quedaron marido y mujer a contar y guardar las ganancias del día, la pobre Pepiñasi, balbuciente y encarnada, dijo algo a su Peru Antón, diole a éste el corazón un vuelco, abrazó a su mujer y exclamó con lágrimas en los ojos: «¡Sea todo por Dios!». En junio del año siguiente tuvieron un hijo, a quien llamaron Ignacio, y don Pascual fue desde entonces el tío Pascual.
Los primeros meses se encontró Pedro Antonio como desorientado ante aquel pobre niño tardío, a quien un aire colado, una indigestión, un nada invisible que viene sin saberse cómo ni de dónde, podría matar. Al retirarse por las noches inclinaba su oído sobre la carita del niño para oírle respirar. Tomábale en brazos muchas veces, y le contemplaba exclamando: «¡Qué buen soldado hubieras hecho!... Pero, gracias a Dios, vivimos en paz... ¡Ea..., ea... ea!». Mas nunca le pasó por las mientes besar al chiquitín.
Propúsose educar a su hijo en la sencilla rigidez católica, y a la antigua española, ayudado de su primo el cura, y todo ello se redujo a que besara la mano a sus padres al acostarse y levantarse, y a que no aprendiese a tutearlos, costumbre nefanda, hija de la revolución, según el tío, que se encargó de inculcar en el sobrinillo el santo temor de Dios.
Y buena falta hacía, porque iban poniéndose los tiempos imposibles, y empezaba Pedro Antonio a mirar al porvenir del mundo. El atentado del cura Merino contra la reina y los comentarios del tío Pascual a tal suceso dejaron honda huella en el chocolatero, que creía ver a Lucifer, disfrazado de cura, saliendo sigilosamente, y durante la noche, del Valle Invisible para pervertir al mundo.
Estos sus primeros años modelaron el lecho del espíritu virgen de Ignacio, y las impresiones en ellos recibidas fueron más tarde el alma de su alma. Como sus padres vivían todo el día en la tienda, apenas paraba en casa, a la que rara vez subía más que a acostarse.
Su casa era la calle que desembocaba en el mercado, teniendo limitado su horizonte por las montañas fronteras. Viejas casas, ventrudas no pocas, de balcones de madera y asimétricos huecos, casas en que parecían haber dejado su huella los afanes de las familias, de largos aleros volantes, formaban la calle estrecha, larga y sombría. No lejos, el ancho soportal de Santiago, el simontorio o cementerio, donde en días de lluvia se reunían los chiquillos, cuyas voces frescas resonaban en la bóveda. La calle adusta, cortada por angostos cantones de sombra; la calle, que parecía un túnel cubierto por un pedazo de cielo, gris de ordinario, parecía alegrarse al sentir a los chiquillos corriéndola y chillando. Ni era triste por dentro, pues sus tiendas ostentaban al exterior todo un caleidoscopio de boinas, fajas, elásticos, de vivos colores todo ello, yugos, zapatos, colgado todo el género para que los aldeanos lo tocaran y retocaran. Era una perpetua feria, y los domingos bandadas de campesinos la cruzaban por medio, yendo y viniendo, parándose a contemplar el género, regateándolo, haciendo como que se iban para volver luego a pagar y tomarlo. Entre ellos, burlándolos no pocas veces, se crió Ignacio.
Tenían los chicuelos su calendario especial de diversiones, según la estación y época del año, según el tiempo; desde los molinillos que armaban en la corriente llovediza del centro de la calle los días de chaparrón, hasta el espectáculo imponente, por la octava del Corpus, de contemplar a los trompeteros de la villa, con sus casacas rojas, dar desde los balcones de la Casa Consistorial, al aire del crepúsculo moribundo, sus notas largas y solemnes.
El amigote de la niñez de Ignacio, su inseparable, era Juanito Arana, hijo de don Juan Arana, de la casa Arana Hermanos, un liberalote de tomo y lomo.
El fundador de la casa Arana, don José María de Arana, había sido un pobre sastre diligente y no tonto, que con algunos ahorrillos sacados a su sudor había traficado en géneros coloniales pidiendo pequeñas remesas que venían en carga general o agregadas a los grandes cargamentos de las casas fuertes del comercio de la villa. Tras de la sastrería había tenido el almacén, y solía dejar la sisa, soplándose los dedos, para despachar bacalao. Decíase que habiéndosele escapado en cierta ocasión algunos ceros de más al hacer un pedido, hubo de creer en su perdición al encontrase con todo un buque de carga consignada a él, pues no tenía con qué responder al pago; mas que halló fiadores, escaseó el género por entonces, encareciendo; lo vendió todo, y que esta ganancia inesperada, aumentando sus recursos, y despertándole sobre todo el dormido espíritu de iniciativa, le había alentado a empresas más vastas, base de la fortuna de sus hijos. Así explicaban ésta los perezosos y los envidiosos, sin que faltara mala lengua en asegurar que el buen señor había acabado afirmando haber sido voluntaria y calculada la equivocación. El caso fue que al morir legó a sus hijos un bonito capital y una firma acreditada, recomendándoles desde el lecho de muerte que no se separasen, sino que continuaran la casa en comandita.
Eran los Aranas dos, don Juan, el mayor, el que dirigía la casa, y don Miguel. Esclavo don Juan del escritorio, hallábase en él al abrirlo, y hasta que se cerrara no lo dejaba; iba al muelle a ver llegar el barco consignado a él y a presenciar algo de la descarga, y cuando se paseaba entre los géneros del almacén, solían darle accesos de sentimentalismo mercantil pensando en la vasta extensión de la tierra y en la infinita variedad de países que alimentan el comercio.
–¡El comercio matará a la guerra y a la barbarie! –solía decir.
¡Cuánto pudo gozar cuando por primera vez leyó lo de «comercio de las ideas»! ¡Hasta las ideas sujetas a la ley de la oferta y la demanda! Era progresista tibio, con fondo conservador.
Su padre, don José María, no había podido dar a sus hijos una educación brillante; pero harto hiciera por ellos, pues que sabían lo referente al negocio, y entre otros conocimientos, la lengua francesa, en que se iniciaron en los cursos del Consulado.
Asuntos de la casa llevaron a don Juan a viajar, y estos viajes le dieron cierta tinturilla cosmopolita y postiza, y un más hondo cariño a su bochito, que es como llamaba a Bilbao. En sus viajes trabó relaciones con la Economía Política, de la que se apasionó. Suscribióse a una revista francesa de economía, compró obras de Adam Smith, J. B. Say y otros, las de Bastiat, entonces muy en boga, sobre todo. Saboreaba a éste como a un poeta, y después de leídas algunas páginas de sus Armonías, meditaciones vagas le sumían en un sopor dulce, análogo a la soñolencia que sigue a la digestión laboriosa de una comida fuerte, acabando por dormirse con su Bastiat entre las manos. Cuando alguien le recordaba la leyenda de los ceros de su padre, contestaba con dignidad que no le hubiesen remitido tan fuerte partida a no haber pagado siempre las menores religiosa y formalmente –para él, religión y formalidad eran lo mismo– y que su crédito le hizo fecunda la equivocación. «Es muy fácil hablar de la suerte –decía–, pero difícil no dejarla escapar.»
–Por eso no hemos dejado escapar nosotros el haber nacido de tal padre –añadía su hermano con sorna.
Su mujer, doña Micaela, era hija de un emigrado de los siete años que murió en el sitio del 36. Su familia había sufrido mucho en aquella guerra, y criádose ella entre sobresaltos y huidas. Molestábale cualquier cosilla, evitaba los contactos y tomaba en ella todo dolor forma opresiva. Sufría de pesadillas, y dábale dentera todo lo chillón. Habíale sido la vida un torrente que no le dejara reposar ni tomar respiro; le aturdía lo imprevisto, y leyendo los periódicos no dejaba de repetir: «¡Jesús, cuánta desgracia!». Al llegar a edad a propósito casó con don Juan, soñando encontrar reposo a su arrimo, y fue la unión fecunda. Cada vez que su mujer le daba un nuevo hijo, meditaba don Juan en la ley de Malthus, aplicándose luego con mayor ardor al negocio para asegurarles un porvenir que les permitiese vivir del trabajo ajeno; y agradeciendo a la Providencia que le concediera el lujo de poder tener muchos hijos, hacíale el favor de resignarse a la vida. Muy a menudo repetía que la rotura de la última ruedecilla de una gran máquina, la simple avería de uno de sus dientes menores, bastaba para el trastorno del movimiento en general, y al decirlo pensaba en sí mismo y en su propia importancia en la maquinaria de la sociedad humana.
Don Miguel, el menor de los Aranas, era un solterón con fama de raro, que vivía solo con una criada, lo cual daba no poco que hablar a los desocupados. De niño había sido encanijado y desmedradillo, objeto de la burla de sus compañeros, lo que desarrollara en su interior un enfermizo sentimiento de lo ridículo, llevándole a avergonzarse de ver hacer u oír decir tonterías. Creía en sugestiones, presentimientos y corazonadas; entreteníase por la calle en ir contando los pasos, se sabía en la baraja hasta cuarenta y cuatro solitarios, juego que constituía sus delicias, cuando no se sentaba, solo en su casa, junto al fuego, a conversar consigo mismo. Gustábale, además, concurrir a romerías y holgorios, donde gozaba en ver bailar a los demás, cantando entre dientes entretanto. En el escritorio era laborioso, y lleno de un respetuoso cariño hacia su hermano mayor.
La razón social Arana Hermanos era liberal de abolengo y católica a la antigua, y su firma, una de las primeras en toda suscripción piadosa. Perseguían el negocio de tejas abajo sin desatender el gran negocio de nuestra salvación.
Hijo de don Juan Arana era Juanito, el amigote de Ignacio, desde muy niños compañeros de escuela. En los bancos de ésta alargábansele cada vez más las horas a Ignacio, que mal sometido a ellos, se distraía pegando al vecino porque era de los que a cada momento alegaban una necesidad para escapar, empujados por la aburrida y forzosa quietud, a aprender porquerías en un oscuro y hediente cuchitril. Al sentir el aire de la calle, aperitivo de la vida, ¡qué de brincos y carreras para empapuzarse de aire libre! ¡Qué de lanzarse a aprender la libertad en el juego!
Allí, en la calle, con los chicos de la escuela de la villa, la dedebalde, eran las primeras jactancias del sexo, al ahuyentar a las chicas corriendo tras de ellas por los cantones, soltándoles ratoncillos, divirtiéndose en hacerlas llorar, ¡las muy miedosas!
–¡Mira que llamo a mi hermano!...
–¡Anda, llámale, que salga! De un voleo le rompo los morros...
El hermano salía, y el morradeo