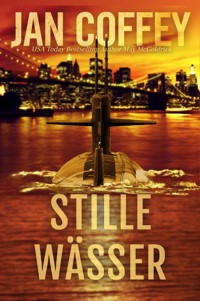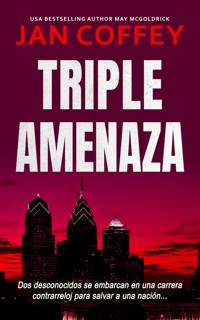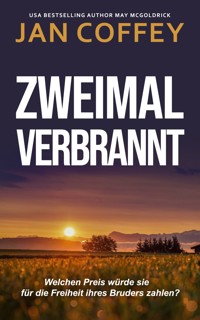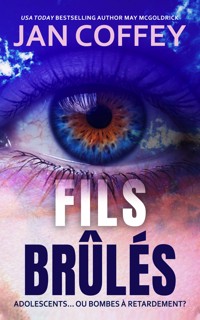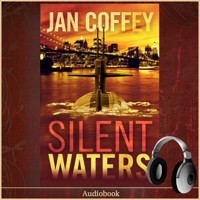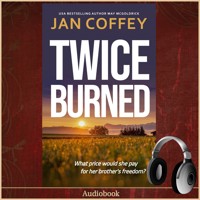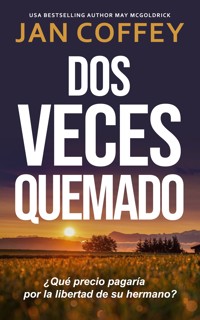
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
FINALISTA DEL PREMIO RITA DE LA RWA GANADOR DEL PREMIO A LA EXCELENCIA DAPHNE DU MAURIER FINALISTA DEL PREMIO NACIONAL DE LOS LECTORES Un hombre espera su ejecución por un asesinato que no cometió. . . Una mujer regresa a un lugar de escándalo y muerte para salvar a su hermano. . . Los secretos de un pequeño pueblo están a punto de estallar en una hoguera de sospechas y represalias mortales… Hace veinte años, Lea y Ted Hardy volvieron del colegio y encontraron a sus padres muertos, víctimas de un asesinato-suicidio. Lea deja atrás la pequeña ciudad de Stonybrook y los dolorosos recuerdos. Pero Ted parece no poder escapar del pasado. Al casarse con la mimada hija de la familia más importante de Stonybrook, comienza una nueva vida… hasta que descubre secretos que conducen a la muerte de su mujer y sus hijas. Y a acusaciones de asesinato. Ahora, condenado y a punto de ser ejecutado, Ted ha perdido la esperanza. Entonces Lea recibe cartas anónimas que proclaman la inocencia de Ted. Decidida a salvar a su hermano, debe regresar a un pueblo que alberga un feroz deseo de ver morir a Ted… llevándose consigo secretos enterrados desde hace mucho tiempo. Desesperada, Lea recurre a Mick Conklin, un hombre por el que se siente profundamente atraída, pero en el que no puede confiar plenamente. Ahora más que nunca necesita un aliado. Porque la mecha está encendida y el fuego de la verdad está a punto de hacer estallar Stonybrook.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 539
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
DOS VECES QUEMADO
Twice Burned
JAN COFFEY
withMAY MCGOLDRICK
Book Duo Creative
Derechos de autor
Gracias por leer esta novela. Si te gusta Dos Veces Quemado, por favor, comparte tus buenas palabras dejando una reseña o ponte en contacto con los autores.
Dos veces quemado Copyright © 2014 de Nikoo K. y James A. McGoldrick
Traducción al español © 2025 por Nikoo y James A. McGoldrick
Editora de Lengua Española - Sophie Hartmann
Publicado por primera vez por Mira Books, 2002
Todos los derechos reservados. Excepto para su uso en cualquier reseña, queda prohibida la reproducción o utilización de esta obra, en su totalidad o en parte, en cualquier forma, por cualquier medio electrónico, mecánico o de otro tipo, conocido actualmente o inventado en el futuro, incluidos la xerografía, la fotocopia y la grabación, o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso por escrito del editor: Book Duo Creative, Camino El Molino, Dana Point CA 92624.
Contacto: https://www.maymcgoldrick.com/
Ésta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se utilizan de forma facticia, y cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, establecimientos comerciales, acontecimientos o lugares es pura coincidencia.
SIN ENTRENAMIENTO DE IA: Sin limitar de ninguna manera los derechos exclusivos del autor [y del editor] en virtud de los derechos de autor, queda expresamente prohibido cualquier uso de esta publicación para «entrenar» tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa para generar texto. El autor se reserva todos los derechos para autorizar usos de este trabajo para el entrenamiento de IA generativa y el desarrollo de modelos de lenguaje de aprendizaje automático.
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Capítulo 32
Capítulo 33
Capítulo 34
Capítulo 35
Nota de edición
Nota del autor
Sobre el autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
A los Kepples, nuestra familia ampliada,
Con amor.
CapítuloUno
Condado de Bucks, Pensilvania
Viernes, 19 de mayo de 2000
En ondas tan palpables como la niebla, el frío del río irradiaba a través del aire nocturno. Instalado en la piel, en el cuero cabelludo, era un sentimiento, una sensación, una presencia viva… casi. Con el tiempo, calaría hasta los huesos.
La ubicación resultaba irrelevante. Ya fuera el insondable azul del océano, la quietud de un lago de montaña o incluso escenarios familiares desde la infancia como la orilla de un río o el contorno de un estanque, la percepción podía variar notablemente. A veces, un simple contacto de humedad en la piel generaba una sensación diferente.
A la luz del día, uno podría pensar que momentos como éste dieron origen a los cuentos de Grendel y los de su especie, de monstruos que surgían de pantanos, lagos y océanos para destruir y devorar.
Pero ahora, de pie junto al agua por la noche, el frío levantaba los pelos del cuello. Los sonidos de los pájaros nocturnos se convirtieron en presagios. El brillo de las luciérnagas se convertía en advertencias. Las sombras de las rocas y los árboles se convertían en trampas mortales.
El bajo gorgoteo del río ocultaba cualquier ruido de pasos. Protegido por un cielo sin luna, el intruso abandonó el sendero de la orilla y se movió en silencio bajo los árboles. Arriba, las hojas emitían sonidos ásperos con la solitaria brisa nocturna, temblando ligeramente antes de caer en la oscuridad.
El aire era fresco, pesado, y se extendía como la oscura espiral de una serpiente enorme e inmóvil por el terreno. El intruso, ahora uno con la sombra profunda, se detuvo y miró más allá del césped, hacia las ventanas sin luz de la casa, y esperó.
Un coche deportivo bajó a toda velocidad por la carretera. La puerta del garaje se abrió automáticamente y el conductor entró bruscamente. En un momento volvió a reinar el silencio. Moviéndose sin hacer ruido, la sombra salió de debajo de los árboles y cruzó el césped hasta la casa.
* * *
—Ayuda a tu hermana, Emily.
La niña de cinco años, con ojos soñolientos, se quedó mirando el perfil de su madre a la tenue luz del coche y luego volvió a quedarse dormida. Marilyn Hardy apagó el motor y pulsó el mando a distancia para cerrar la puerta del garaje. Al girarse en el asiento del conductor, encontró a las dos niñas dormidas de nuevo.
—¡Emily! —espetó—. Vamos, chica. Despierta
Tocó la rodilla de su hija mayor y la sacudió con fuerza. La niña abrió los ojos hinchados y enrojecidos y trató de concentrarse en el rostro de su madre.
—Estamos en casa. ¿Me oyes? En casa. Ahora, en marcha, —abriendo de un empujón la puerta del conductor, Marilyn maldijo al chocar contra un triciclo nuevo, atascándolo contra la pared del garaje—. ¡Cristo, Emily! ¿Cuántas veces tengo que decirte que pongas este maldito trasto donde debe estar?
Marilyn cogió las bolsas de las chicas del asiento delantero y las dejó caer sobre el suelo de cemento antes de coger el bolso. La fina correa del asa se enganchó en la palanca de cambios de la consola central. Perdiendo la paciencia, tiró con fuerza para liberarla. El cierre se abrió de golpe y el contenido cayó sobre el asiento y el suelo.
—¡Joder!
Tiró el bolso a un lado y, retrocediendo, echó el asiento hacia delante. Marilyn fulminó con la mirada a Emily, que asentía con la cabeza.
—Te he dicho que necesito tu ayuda. —La niña se despertó de golpe y se acercó para desabrochar el cinturón de seguridad que sujetaba a su hermana pequeña.
Sin abrir los ojos, Hanna lloró y se dio una patada en el pie. Cuando su madre metió la mano para sacarla del asiento del coche, la niña de tres años se retorció y gimoteó enfadada.
—Guárdate esa mierda para tu padre —siseó Marilyn, agarrando a la niña bruscamente por debajo de los brazos y tirando de ella.
Hanna lanzó un suave grito de queja y abrió los ojos, mirando a su hermana mayor por encima del hombro de su madre. Emily cogió el pequeño tigre de peluche del asiento trasero y se puso de puntillas para dárselo. La niña más pequeña metió el precioso juguete bajo la barbilla y acurrucó la cara contra el cuello de Marilyn, volviendo a cerrar los ojos.
La puerta del coche se cerró de golpe. El triciclo se apartó de un puntapié. Emily permaneció junto a su madre mientras las luces temporizadas se apagaban en el garaje y el espacio quedaba sumido en la negrura.
—No más lágrimas. No más lloriqueos. No quiero oír ni una maldita palabra más de vosotros dos esta noche. ¿Me oís?
—Sí, mamá —susurró Emily, aferrándose a una esquina de la chaqueta de Marilyn mientras avanzaban rápidamente hacia la puerta que conducía del garaje a la casa. La niña mantuvo la mirada fija en los tres puntos de luz naranja de los botones que abrían las puertas del garaje.
—Y será mejor que no vuelva a tener que soportar que montes una escena así. ¡Nunca!, ¿me oyes?, nunca volverás a interrogarme así en público. ¿Entendido?
—Sí, mamá —chirrió apenas la vocecita.
La puerta no estaba cerrada, como siempre. El amplio pasillo que conducía a la escalera estaba oscuro, pero Marilyn no se molestó en encender las luces. Sólo se detuvo un segundo para quitarse los zapatos de tacón antes de subir las escaleras.
En el pasillo del segundo piso, se dirigió directamente al dormitorio de las niñas. Sin que nadie se lo dijera, Emily se deslizó delante de su madre y apartó la colcha y las sábanas de la cama de Hanna. La hermana menor ya estaba dormida cuando Marilyn la acostó.
Cuando Marilyn se enderezó, el sonido del teléfono la hizo girar la cabeza.
—¡Cristo! ¿Y ahora qué? —salió furiosa de la habitación, lanzando una mirada penetrante a Emily—. Quítale los zapatos. Y prepárate para ir a la cama.
Marilyn encendió la luz de su habitación y cogió el teléfono junto a la cama un instante antes de que sonara el buzón de voz.
—¿Qué?
La voz al otro lado apenas era más que un gruñido. —Mira, Marilyn, no sé qué mierda pretendes, pero he hecho planes con las niñas para este fin de semana y voy a por ellos ahora mismo.
—Por encima de mi cadáver, Ted —espetó. Podía oír el sonido del tráfico a través de su móvil—. Te lo he dicho antes, y te lo digo ahora, no vas a llevar a mis hijas a ningún sitio cerca de esa loca.
—¡Mi tía tiene Alzheimer, maldita sea! No está loca. Y si todo esto forma parte de algún truco que intentas hacer con ese nuevo abogado tuyo para alejar a las niñas de mí…
—¿Papá? —el suave susurro de la voz de Emily en la línea telefónica sacudió la cabeza de Marilyn hacia el pasillo. La luz del dormitorio se extendía por el suelo enmoquetado. La niña se llevaba el teléfono a la oreja con ambas manos—. Papá, ¿vienes a por nosotros? Por favor, papá…
Marilyn marchó furiosa hacia su hija.
—Sí, cariño —la voz de Ted Hardy se suavizó al instante—. No llores, cariño. Te llamo desde el coche. Estaré allí antes de…
Marilyn arrebató el teléfono de las manos de la niña y lo bajó de golpe. Emily levantó la vista, aterrorizada, con lágrimas perladas rodando por sus redondas mejillas. —Ya… ya viene. Puedo preparar a Hanna. Prometo no ser ninguna…
—Te he dicho que te vayas a la cama —le grito—. ¡Ya!
Durante una fracción de segundo, una chispa de desafío apareció en los ojos azules que la miraban. Marilyn levantó la mano para abofetearla, pero Emily volvió corriendo al pasillo, cerrando la puerta con fuerza tras de sí.
Marilyn se llevó el teléfono a la oreja mientras miraba la puerta cerrada del dormitorio.
—Si alguna vez… —decía—. ¿Me oyes, Marilyn? Si vuelves a poner una mano encima de mis hijas…
—Vete a tomar por culo, Ted.
Dejó el teléfono sobre la larga mesa del vestíbulo. Creyendo haber oído el lejano sonido del motor de un coche, dio la espalda a la puerta de las chicas y empezó a bajar las escaleras.
El vestíbulo y el salón estaban a oscuras. Marilyn caminó por la gruesa alfombra de felpa hasta una de las ventanas delanteras y se asomó a la tranquila calle. No había ningún coche a la vista. Cruzó hasta la puerta principal, cerró el pestillo y enganchó la cadena. Avanzó silenciosamente por la casa y, un momento después, cerró también la puerta del garaje.
Al pie de la escalera, se detuvo y escuchó. El único sonido era el tictac del reloj de pie del salón. Satisfecha, se echó el pelo hacia atrás por encima del hombro y recorrió el largo pasillo hasta la cocina.
Aquella habitación también estaba a oscuras, pero justo cuando Marilyn se acercó para encender las luces, se quedó paralizada al oír un movimiento más allá de la isla que separaba la cocina del espacioso estudio. Casi se le paró el corazón al mirar la cortina de gasa que ondeaba suavemente junto a la puerta del patio.
Con punzadas de pánico, miró la luz que había sobre la estufa. Siempre la dejaba encendida… pero ahora no. Vio cómo la brisa volvía a levantar las cortinas. Y entonces, por primera vez, sintió la presencia de otra persona en la habitación.
Marilyn accionó el interruptor y se dio la vuelta.
—Ah, eres tú.
* * *
—No sé cómo ocurrió, Léa. Estaba allí sentada viendo la tele.
La mujer corpulenta señaló el gastado sillón reclinable de la esquina del pequeño salón. El televisor, encajado en las estanterías y armarios que se alineaban en la pared opuesta, seguía encendido, haciendo millonario a alguien. Léa lo apagó.
—Estaba en la cocina —continuó Clara, nerviosa y alterada—. Estaba hablando con Dolores por teléfono y preparando la bandeja de la cena de Janice. Cuando la saqué, ya no estaba.
Léa volvió a comprobar los dos dormitorios, los armarios, el pequeño cuarto de baño. Incluso corrió la cortina de la ducha y comprobó la bañera. En el armario de los abrigos vio los zapatos de andar por casa y el abrigo marrón que su tía llevaba siempre cuando salía.
—Lo siento mucho —soltó Clara entre lágrimas en cuanto Léa volvió a la cocina—. Sé que me dijiste que vigilara que no saliera. Pero esta noche parecía tan buena. Estaba contenta, charlando sobre Ted y las chicas que vendrán mañana por su cumpleaños. Dijo que Ted había conseguido entradas para el partido de los Phillies al que ibais a ir todos.
—Clara, ¿puedes quedarte aquí hasta que vuelva? —Léa cogió las llaves del coche y el bolso de la pila de libros que acababa de dejar sobre la mesa de la cocina. La cena de su tía seguía sobre la mesa en una bandeja de plástico—. Por si la tía Janice vuelve por su cuenta, tienes mi número de móvil.
—Claro —la mujer de mediana edad miró el reloj de la pared de la cocina—. Puedo quedarme hasta que llegue la hora de despertar a mi hijo. Ahora está en el tercer turno, ¿sabes?
—De acuerdo —dijo Léa, saliendo de la cocina. Clara la siguió por el pequeño apartamento hacia la puerta principal.
Por impulso, Léa se detuvo ante una mesita y cogió uno de los portarretratos. Era una fotografía de Janice, con Ted y las chicas delante de la Campana de la Libertad. Deslizó el reverso cubierto de fieltro y sacó la foto, metiéndosela en el bolsillo de la chaqueta.
—¿Quieres que llame a la policía o algo? Sé que no hace más de una hora que se ha ido. Pero nunca se sabe… en la ciudad y con todos esos gamberros en cada esquina estos días… y la pobre Janice con sus zapatillas y su vestido de casa… —La mujer mayor se detuvo y se secó una lágrima.
—Déjame comprobar el edificio y dar primero la vuelta a la manzana. —Léa abrió la puerta—. Les llamaré yo misma si no la encuentro.
Léa no le contó a Clara la pérdida de tiempo que había supuesto llamar a la policía la semana pasada. El tiempo que había pasado explicándolo todo por teléfono y respondiendo a las preguntas enlatadas de la central no había servido para nada. Al final, Léa había llamado a Ted y él había conducido hasta la ciudad. Los dos habían recorrido las calles hasta que la encontraron, hacia las dos de la madrugada, en un callejón a nueve manzanas del apartamento. Un nudo apretado se abrió paso en la garganta de Léa al recordar lo aterrorizada que había estado Janice, agazapada junto a un contenedor de basura y llorando en voz baja como una niña perdida.
Léa salió a la calle estrecha y decidió no coger el coche. Ya había decidido no llamar a Ted. Sabía lo emocionado que estaba él por tener a Emily y a Hanna el fin de semana, y con todo lo que tenía encima la semana que venía, no necesitaba esto también.
La hilera de casas adosadas se extendía a lo largo de la manzana. Una vieja furgoneta giró hacia la calle y pasó lentamente. El grito airado de un hombre desde la furgoneta, seguido de la risa chirriante de una mujer, sobresaltó a Léa. Cogió las llaves del coche, caminó hasta el final de la manzana y dobló la esquina. Mirando en todas las sombras y puertas, se dirigió hacia el lugar donde habían encontrado a Janice la última vez.
La campana de una iglesia dio las diez en punto unas calles más allá. Dos manzanas más arriba, se cruzó con un grupo de hombres que salían de un bar de la esquina. Uno hizo un comentario grosero en su dirección que provocó las risas de sus amigos. Ella pasó rápidamente de largo.
Léa pensó en las conversaciones que había mantenido con Ted sobre su tía. Hacía dos años y medio, tras jubilarse de toda una vida dedicada a la enseñanza, Janice había decidido que quería vivir más cerca de su única familia: los sobrinos que había criado desde su adolescencia.
El primer año y medio había ido muy bien. Con Léa trabajando como asistente social en uno de los colegios públicos de la ciudad, y Ted y su mujer e hijos viviendo a una hora al norte de la ciudad, en el condado de Bucks, la vida iba bien.
Pero entonces todo había empezado a desmoronarse.
Primero fueron los problemas matrimoniales de Ted y Marilyn y su separación. Luego, a Janice le habían diagnosticado Alzheimer. Un par de semanas después, habían recortado el presupuesto de la escuela y con él el trabajo de Léa.
Léa cruzó Broad Street y esquivó un coche que circulaba a toda velocidad y que, obviamente, no tenía ningún interés en detenerse ante los semáforos en rojo. Rezó para que su tía estuviera donde la habían encontrado la semana pasada.
Se había mudado con Janice y había empezado un programa de posgrado en Temple por las noches, mientras intentaba llegar a fin de mes con trabajos diurnos a tiempo parcial. Ted también se había mudado a una casa al norte de la ciudad. Muchas noches, mientras Léa iba a clase, él había venido a cuidar de Janice. Pero Ted pensaba que vivir aquí, en la parte baja del sur de Filadelfia, no era la mejor situación para Janice.
Léa estuvo de acuerdo. La enfermedad de Janice avanzaba cada vez más deprisa. Pronto, Léa ya no podría permitirse el «lujo» de ser estudiante y trabajadora a tiempo parcial. Necesitaba un trabajo a jornada completa y un lugar donde los peligros no amenazaran a su tía cada vez que salía de casa. Necesitaba encontrar un lugar donde la gente conociera a la mujer mayor.
Aunque eso pondría un poco de distancia entre ellas y Ted, Léa tenía la firme convicción de que necesitaba volver al pueblo de Maryland donde Janice Hardy había vivido y trabajado toda su vida antes de venir a Filadelfia. Léa había enviado unos cuantos currículos a gente que aún conocía en el suburbio de Baltimore. Por el par de llamadas que ya había recibido, la respuesta era positiva, pero no quería hacerse demasiadas ilusiones todavía.
Cuando se detuvo al final del callejón donde habían encontrado a Janice antes, sintió un escalofrío en la boca del estómago. El estrecho callejón estaba a oscuras, iluminado sólo por una única luz sobre una puerta a medio camino. Se trataba sobre todo de las puertas traseras de comedores y tiendas, ahora bien cerradas. Léa se dio cuenta de que era demasiado optimista pensar que su tía volvería a estar aquí. Pero no podía perder la esperanza. Tenía que echar un vistazo.
Al cruzar la calle, vio a dos mujeres sentadas en los escalones de una casa adosada a medio camino de la esquina. Nueve o diez chicos y chicas adolescentes escuchaban una canción de rap un poco más arriba. Léa se metió la mano en el bolsillo de la chaqueta, cambió las llaves por un pequeño bote de espray de pimienta y echó a andar por el oscuro callejón.
Los contenedores decorados con grafiti que bordeaban el callejón estaban rebosantes de basura. Por todas partes había botellas rotas, latas vacías y más basura. Al pasar, un gato la miró desde entre dos de los contenedores, con los ojos brillantes y sin miedo. Léa buscó, recorriendo cada centímetro sombrío del callejón. Cada puerta y cada montón de basura. Cuando casi había llegado al final, sintió alivio al ver una pequeña figura acurrucada contra una pared de ladrillo.
—Janice —gritó en voz baja—. Tía Janice.
No hay respuesta.
Cuando Léa se acercó, su pie pateó sin querer una botella vacía, haciéndola resbalar ruidosamente por la acera junto a la figura dormida. Cuando la botella se hizo añicos contra la rueda de un contenedor de basura, la figura se incorporó, la miró fijamente y le espetó una retahíla de violentas obscenidades con voz grave.
—Lo siento —murmuró Léa, retrocediendo para alejarse del vagabundo—. Creía que eras otra persona.
Rápidamente, retrocedió por el callejón. Sintiendo ahora auténtico pánico, Léa miró arriba y debajo de la calle cuando llegó a ella. Las dos mujeres habían desaparecido. El ritmo de la música atrajo su mirada hacia los adolescentes que seguían colgados de las escaleras calle arriba. Se dirigió hacia ellos. Un par de ellas le dieron la espalda cuando se acercó. Las chicas la miraron con abierta hostilidad.
Léa sacó la foto del bolsillo de la chaqueta. Dobló las caras de Emily y Hanna por debajo.
—¿Alguno de vosotros podría ayudarme?
Alguien subió el volumen de la música. Dos chicas encendieron cigarrillos y se acercaron a la esquina.
—Me preguntaba si alguno de vosotros habría visto a esta mujer por aquí esta noche —extendió la foto y se dirigió al centro del grupo.
Uno de los chicos se pavoneó hacia ella y pasó el brazo por el hombro de Léa, mirando con exagerado interés la foto. —¿Qué ha hecho, cariño, robarte a tu hombre?
Ella le dio un fuerte golpe en las huesudas costillas y se encogió de hombros, provocando una carcajada del resto del grupo cuando él se quejó en voz alta.
—Mira, tengo diez pavos. —Léa empujó la foto hacia los demás—. Quizá te la cruzaste en la calle. Está perdida y…
—Estás de broma, ¿verdad? —Alguien se rió a sus espaldas—. Quizá si prueba con cincuenta, señora.
Un chico que acababa de unirse al grupo se acercó a ella y le hizo la foto. —Déjame ver.
—Lleva un vestido de flores —dijo Léa—. Zapatillas rosas. Es bajita. Así de alta. Muy delgada. Lleva el pelo blanco atado atrás, en una coleta.
El adolescente acercó la foto a la farola.
—¿La has visto? —Su voz debía de mostrar su desesperación. Él se encogió de hombros con frialdad.
—¿Cuánto vale para ti?
—No llevo cincuenta pavos encima —susurró Léa—. Sólo tengo diez. Pero ayúdame a encontrarla y te daré el resto mañana.
—Sí, claro —con la más mínima vacilación, volvió a encogerse de hombros y le hizo un gesto a Léa para que lo siguiera. Ella lo hizo, ignorando las risas y los comentarios que había detrás de ellos.
—Jamal se consiguió una chica blanca.
—Es tan vieja como tu madre, Jamal.
—No pretendía arruinar tu reputación, Jamal. —Léa intentó quitarle importancia a la situación a pesar de la preocupación que la corroía por dentro.
—¿Es tu madre o algo así? —Le devolvió la foto a Léa.
—También podría serlo. Es mi tía. Ella me crió.
—¿Qué le pasa? ¿Está loca o qué?
—No, no está loca. Simplemente… a veces olvida su nombre… y dónde vive… y se pierde.
—¿Alzheimer?
—Sí.
—Lo tiene mi abuela.
—Lo siento. —Léa dudó un segundo mientras Jamal giraba por una calle muy áspera. Un incendio había quemado cuatro o cinco casas de un lado, y otras dos o tres parecían abandonadas. Miró la media docena de coches abandonados que había a lo largo de las aceras rotas—. La has visto, ¿verdad?
—Sí. —Al final de la calle, se detuvo e hizo un gesto con la cabeza hacia una parada de autobús que había al otro lado—. Ahí mismo. Estaba sentada allí cuando pasamos antes. Hablaba sola.
A Léa le dio un vuelco el corazón al ver a su tía meciéndose de un lado a otro en un banco cercano a la esquina. Sus delgadas zapatillas colgaban de sus pies. Su rostro tenía una expresión salvaje mientras miraba a un lado y a otro de la calle en busca de algo. Léa empezó a cruzar, pero luego se dio la vuelta.
—Lo siento. Casi lo olvido. —Buscó su bolso.
—Olvídalo —el chico volvió a encogerse de hombros y la despidió con un gesto—. La próxima vez cuídala mejor.
Antes de que Léa pudiera insistir o intentar explicarse, el adolescente se había marchado. Mientras cruzaba la calle, tenía un sabor amargo en la boca. Hizo lo que pudo, y la tía Janice no estaba siendo desatendida.
La mujer mayor ni siquiera la vio acercarse. Pero cuando Léa se deslizó hasta el asiento contiguo, los ojos grises de Janice se iluminaron al reconocerla.
—Menos mal que has llegado. El autobús llegará en cualquier momento —miró ansiosa hacia la calle.
—¿A dónde vamos, tía? —preguntó Léa al ver acercarse un autobús.
—Vamos a recoger a Ted. Está esperando —Janice cogió a Léa de la mano y se levantó cuando el autobús se detuvo en la acera—. Vamos.
—Pero ya está viniendo a casa. No hace falta que le recojamos. —Léa negó con la cabeza al conductor del autobús cuando abrió la puerta. Con suavidad, pasó un brazo por el hombro de Janice y la hizo girar hacia la calle—. Ted y las chicas vendrán mañana por la mañana.
—¿Quién?
—Las chicas. ¿Te acuerdas de…? Hannah y Emily.
La mujer mayor miró ansiosamente el autobús que partía. —Ted no encontrará el camino.
—Lo hará, tía. No te preocupes. Ted nunca se pierde. Vendrá mañana —Léa enlazó el brazo de Janice con el suyo y se puso en marcha hacia casa a paso lento—. De hecho, hablemos de mañana. ¿Sabías que me encantan los cumpleaños?
—¿El cumpleaños de quién?
—¡Mía!
Janice se rió a carcajadas y Léa sintió que sus propias emociones la invadían. Le encantaba aquella mujer.
—¿El cumpleaños de quién? —repitió con una amplia sonrisa.
—La tuya. —Léa le dio una palmadita en la mano—. Pero nada de mirar los regalos hasta mañana.
A pesar del intento de humor, era evidente que las fechas de nacimiento eran una cosa más que Janice ya no recordaba.
Se tomaron su tiempo para volver a la casa. Cuanto más hablaban, menos confusa y desconfiada parecía estar Janice. Cuando llegaron a la entrada de la casa adosada donde estaba su apartamento, la mujer mayor estaba tranquila y razonablemente lúcida.
Clara seguía esperándoles cuando subieron los escalones. La televisión estaba encendida de nuevo. —Le has dado un buen susto a esta pobre chica, Janice. No deberías haberlo hecho.
Léa sacudió la cabeza ante Clara. Tras llevar a su tía a su sillón favorito, acompañó a Clara a la salida. —No tiene sentido. En realidad, no recuerda lo que hizo ni adónde fue, ni siquiera por qué.
—Quizá no debería decirte esto, querida, pero deberías pensar en meterla en uno de esos hogares o algo así. Si va a desaparecer así como así, será demasiado para ti y para tu hermano. Y tampoco puedes esperar que alguien de mi edad siga cuidándola.
—Janice tuvo una mala noche. Eso es todo. No es así todo el tiempo. Gracias por quedarte, Clara.
—Está bien, Léa. Pero deberías pensar en…
—Lo sé. Lo haré —dijo ella, conteniendo el filo cortante que se deslizaba en su voz—. Buenas noches, Clara. Cerró la puerta a la espalda de la mujer mayor.
Janice estaba de pie junto a su sillón, con los ojos pegados al televisor.
—Ted no va a venir —dijo ella.
—Claro que sí, tía. —Léa cerró la puerta con llave y se dirigió a la cocina. La protección que sentía le hacía zumbar todos los nervios del cuerpo. No iba a enviar a Janice a una institución donde pudieran ignorarla y desatenderla. Por grave que fuera su enfermedad, Léa sabía que podrían superarla ellos mismos, como una familia. Lo superarían del mismo modo que lo había hecho su tía cuando Ted y ella habían caído en sus brazos.
—Léa.
—¿Por qué no te sientas? Voy a buscar algo de comer —dijo, tirando la comida fría de la bandeja y metiendo la mano en la nevera.
—Ted no viene —gritó la anciana, esta vez más alto. Había una nota de pánico en su voz.
—Tienes razón. No vendrá esta noche. Pero él y las chicas vendrán a desayunar —sacó un recipiente de plástico con sopa y lo puso en el microondas.
—No vendrá, hoy no vendrá.
El cántico lastimero de la mujer mayor hizo que Léa saliera de la cocina y cruzara el salón. Las lágrimas rodaban por las mejillas de Janice. Estaba temblando.
—Vamos, tía. —Léa se sentó con la mujer mayor en el sofá y la abrazó como a una niña. Ya estaba acostumbrada a esos repentinos cambios de humor que formaban parte de la enfermedad—. Tú y yo tendremos una buena comida juntas y, antes de que te des cuenta, mañana estará aquí y…
—No vendrá.
El reflejo del televisor en el frontal de cristal de un mueble llamó la atención de Léa. Algo familiar la atravesó. Se volvió para mirar la pantalla del televisor. Una reportera estaba de pie en una calle oscura, con camiones de bomberos y coches de policía detrás de ella. Más allá se veía lo que quedaba de una casa quemada. La mujer estaba recapitulando la historia.
…lo que sabemos. Un triple asesinato aquí, en la tranquila ciudad dormitorio de Stonybrook, en el condado de Bucks.
Léa sintió que cada centímetro de su cuerpo se tensaba.
—El cadáver de Marilyn Foley Hardy, de 33 años, fue descubierto en la cocina. Nos acaban de decir que los cuerpos parcialmente quemados de las dos niñas han sido descubiertos en el piso de arriba.
El rostro de la tía Janice se volvió de nuevo hacia la pantalla. Léa no podía respirar.
Los informes preliminares ya indican que la madre murió apuñalada antes de que se iniciara el incendio.
Léa no podía moverse. No podía decir ni una palabra. Un sonido desgarrador escapó de su garganta, pero seguía sin poder respirar. Aturdida, lo único que podía hacer era mirar fijamente la televisión.
El marido separado de la mujer, Ted Hardy, fue detenido en el lugar de los hechos hace una hora. Está detenido.
Janice sollozó y miró a Léa a la cara. —Ya te lo he dicho. Ted no va a venir.
CapítuloDos
Dos años después
Medio inclinada sobre el retrete, Léa se apoyó en la fría pared metálica del baño e intentó que su estómago dejara de agitarse. Tenía los nervios a flor de piel. Su estómago era, como siempre, lo primero en romperse.
Volvió a tirar de la cadena y salió tambaleándose de la cabina gris. Inclinada sobre el viejo lavabo de porcelana del cuarto de baño del juzgado, abrió de par en par el grifo de agua fría, se enjuagó la boca y se echó puñados de agua en la cara. El agua helada sobre su piel hizo poco por aliviar el ardor febril.
La puerta se abrió a su izquierda, y Léa sacó inmediatamente unas toallitas de papel de un dispensador. Mantuvo la cara hundida en las ásperas sábanas marrones mientras los altos tacones de la recién llegada chasqueaban hacia uno de los lavabos. Cuando la cerradura se cerró con un chasquido, Léa se arriesgó a mirar su propio reflejo en el espejo. Tenía un aspecto horrible.
Del poco maquillaje que se había aplicado aquella mañana sólo quedaban un par de anillos negros emborronados bajo las hendiduras hinchadas que una vez fueron ojos. Tenía la nariz roja y los labios descoloridos. Tenía la piel manchada.
Al oír el sonido de la cisterna del retrete, Léa buscó sus gafas de sol en el bolso. Una mujer más joven, que salía de la cabina del baño, la miró abiertamente mientras se dirigía al lavabo contiguo.
Léa bajó las persianas oscuras y lanzó una última mirada a la atribulada desconocida en que se había convertido. Forzándose a mantener la calma, salió del cuarto de baño para enfrentarse a lo inevitable.
Sintió que le temblaban las rodillas al entrar en la sala casi abarrotada. El reloj de pared marcaba las cuatro menos un minuto. Centró la atención en su propio asiento e intentó que no le afectara el pronunciado silencio que se apoderó del lugar con su llegada. La madre de Marilyn, Stephanie Slater, dijo algo en voz alta, pero Léa no se molestó en dedicarle una mirada. Hacía semanas que había renunciado a responder a sus burlas y amenazas apenas veladas.
El fiscal del distrito y sus tres ayudantes entraron en la sala un minuto después. El abogado de Ted, David Browning, entró con su equipo a las 4:06. Browning lucía, como de costumbre, una almidonada camisa blanca de botones que resaltaba su impecable bronceado. Su traje de hoy era gris marengo, y Léa no creía haberlo visto nunca. Le hizo un gesto amistoso con la cabeza que ella ignoró.
La semana pasada había recibido su última factura. Browning era socio junior de un bufete decente de Filadelfia, pero no podía evitar preguntarse cuántas de sus sesiones de bronceado y manicura se habían sumado a la alucinante suma que ahora debía. Y luego estaba la colección de trajes Armani del joven abogado, cada uno de un tono distinto, pero tan conservador que cubría todos los días de la semana.
Léa dejó caer la barbilla sobre el pecho, sabiendo que buscaba cualquier excusa para explotar. David Browning resultaba ser un blanco fácil.
Cuando se abrió una puerta en la pared de su derecha, unas frías garras de miedo la desgarraron por dentro. Vio cómo dos funcionarios del tribunal escoltaban a su hermano hasta la sala. Había adelgazado mucho. Miró su rostro demacrado, la áspera barba rubia y gris que cubría su rostro antaño vibrante y apuesto. Sólo tenía treinta y cinco años, pero parecía de cincuenta y cinco. Quizá más. Sus ojos habían brillado una vez con vida, pero ahora no había luz ni esperanza.
Él también parecía un extraño.
Ted Hardy no esperaba a que doce jurados decidieran su sentencia. Hacía tiempo que había perdido la esperanza. Ella sabía que ya se había rendido la primera vez que lo había visto tras su detención, hacía dos años.
Las lágrimas quemaron los ojos de Léa, pero las disimuló. Ted se sentó a la mesa del acusado sin mirarla. Ella comprendió lo que estaba haciendo. Estaba cortando este último vínculo, esta última línea de vida que la unía, y ella se sentía más sola y perdida de lo que se había sentido nunca en su vida.
No se había planteado que Ted asistiera al funeral de su tía la semana pasada. Aunque se lo hubieran permitido, no habría ido. Cuando Léa se puso en pie para pronunciar el panegírico ante la pequeña congregación, contempló los rostros de los amigos de toda la vida de su tía. Habían acudido a prestarle su apoyo, pero su único pensamiento había sido que ese tenía que ser el punto más bajo al que podía llegar una vida y seguir siendo soportable. Hasta ahora.
Mientras continuaba el proceso judicial, Léa apenas se fijaba en su entorno, ahora tan familiar que formaba parte de sus sueños. Sólo se puso alerta cuando el pregonero pidió permiso para recibir el veredicto.
En la sala reinó un silencio sepulcral. Léa mantuvo la mirada fija en la nuca de Ted, con las manos entrelazadas en el regazo.
—¿Puede levantarse el capataz?
La mirada de Léa se desvió hacia el jurado número ocho, un hombre de negocios mayor con traje azul marino que se estaba poniendo en pie. Se quitó las gafas de sol de la cara y miró fijamente el rostro del hombre. No había ningún indicio de lo que iba a decir. Nada.
—Jurados, ¿habéis acordado un veredicto y una pena?
—Sí, lo hemos hecho. —Un escalofrío la recorrió ante la tranquilidad de la respuesta.
—¿Están de acuerdo los doce?
—Sí.
Léa se dio cuenta de que golpeaba el suelo con un zapato. Se apoyó una mano en la rodilla, intentando controlarse.
—Habiendo declarado al acusado, Theodore John Hardy, culpable de asesinato en primer grado de Marilyn Foley Hardy, culpable de asesinato en primer grado de Emily Hardy y culpable de asesinato en primer grado de Hanna Hardy, ¿cuál es su veredicto en cuanto a la pena?
Léa contuvo la respiración.
—Muerte.
Alguien jadeó en voz alta en la sala que había detrás de ella. Le pareció oír llorar a Stephanie al otro lado de la sala. Había un fuerte murmullo de gente hablando detrás de ella. Oyó los pasos de algunos que salían corriendo. Periodistas. Léa sintió el ardor de las lágrimas en los ojos y volvió a correr las persianas. Un nudo del tamaño de un puño se formó en su garganta.
—Gracias. Siéntese, por favor, señor —dijo el pregonero en voz alta por encima del ruido mientras la juez martilleaba con su mazo, exigiendo silencio en la abarrotada sala.
—Solicitamos que se sondee al jurado, señoría —la petición de David Browning recibió un asentimiento del juez. Léa esperaba alguna reacción de su hermano. Nada.
A la orden del juez, el pregonero volvió a dirigirse a la docena de jurados. —Cuando se diga vuestro nombre y número, os rogamos que os pongáis en pie y, con voz completa, clara y audible, anunciéis vuestro veredicto.
Léa sintió que el nudo en la garganta le ahogaba toda la vida. Repitiendo los crímenes una y otra vez, el pregonero sondeó a cada miembro del jurado por turno. Ocho mujeres y cuatro hombres se levantaron uno a uno y repitieron la misma palabra a la sala llena de gente.
Y a Ted, que parecía no oír nada.
Muerte… Muerte… Muerte…
No quería recordar los crímenes. La destrozaba pensar en las caras frescas y bonitas de Emily y Hanna. Tan jóvenes y vivas. Pero Ted no podía haberlo hecho. Nunca podría haber prendido fuego a la casa sabiendo que sus propias hijas dormían arriba.
Muerte.
Por muy difícil que fuera Marilyn, una vez la había amado lo suficiente como para casarse con ella. Habían tenido hijos. Habían planeado una vida juntos. Nunca habría podido apuñalarla y matarla.
Muerte.
—Señoría, el jurado ha sido sondeado —la voz del secretario judicial resonó en el tribunal, pero Léa ya no formaba parte del proceso.
No podría haberlo hecho.
Todo su cuerpo temblaba. Sentía como si una bala la hubiera atravesado. De una herida abierta en su alma sangraban emociones y recuerdos que tanto le había costado reprimir.
En su mente, el tiempo se repetía. El recuerdo de otro asesinato avanzaba, bloqueando el presente, abrasando su interior con un calor insoportable. Léa tenía once años, Ted quince, cuando habían vuelto a casa a buscarlos. Ahora podía verlo con tanta claridad como si estuvieran en ese mismo momento tumbados en el suelo de la cocina, delante de ella. La sangre. Su propio grito de angustia. También recordaba el rostro horrorizado de Ted, su silencio absoluto mientras contemplaba los cadáveres de sus padres.
Los funcionarios de Stonybrook lo habían calificado de asesinato-suicidio. John Hardy había apuñalado a su mujer veintisiete veces antes de sacar el revólver del cajón de la mesa de su estudio, sentarse a la mesa de la cocina y volarse los sesos.
Sin dudarlo, Janice Hardy, la única pariente superviviente de Léa y Ted, había asumido toda la responsabilidad de los dos niños. Llevándolos al pequeño pueblo de Maryland donde vivía y enseñaba en la escuela, estaba decidida a borrar las pesadillas que afligían a aquellos dos jóvenes. Sin embargo, todos sabían, tanto los trabajadores sociales como los médicos, que Ted y Léa arrastrarían dolorosas cicatrices psicológicas durante toda su vida.
La voz del juez interrumpió momentáneamente sus pensamientos. —Señoras y señores del jurado, el Código de Deontología Judicial me impide hacer comentarios en un sentido u otro sobre vuestro veredicto. Y así debe ser.
Léa intentó concentrarse en la toga negra del juez. En lo que estaba ocurriendo ahora. A pesar del veredicto, a pesar del vínculo que el propio Browning había sugerido entre este asesinato y las muertes violentas de sus padres, no podía creer que fuera posible que Ted matara a su propia familia.
Ted había sido lo único seguro que había ayudado a Léa a sobrevivir a los dolorosos años que siguieron a la muerte de sus padres… y a todos los años posteriores. Ted y su apoyo eterno. Ted y su sentido del humor. Ted y su inquebrantable lealtad a su hermana y a su tía. Ted y su amor por su familia.
Léa miró a su hermano, sentado inmóvil en la mesa de la defensa, mirando fijamente a la nada.
Su atención volvió a la sala. El jurado había sido despedido y sus sillas estaban vacías. El juez se dirigía directamente a Ted.
—…y este Tribunal desea informarte de que tienes un recurso automático ante el Tribunal Supremo de Pensilvania.
Con voz monótona, el juez leyó el guion que explicaba el recurso automático. Léa ya había leído todo lo que había que leer sobre esta fase. Éste no era el final. No dejaría que lo fuera.
—Sin embargo, antes de que pueda juzgarse ese recurso, deben presentarse y resolverse ciertas peticiones posteriores al juicio en un plazo de diez días a partir de hoy.
Léa miró fijamente a David Browning. Su abogado. Su abogado. Parecía un poco aburrido. Se preguntó si estaría escuchando. Desde luego, no estaba anotando nada. Su par de abogados de veintitantos años, sentados con él, parecían sólo un poco más comprometidos. Entonces, mientras ella les miraba la espalda, uno de ellos cerró el maletín con un chasquido y pareció dispuesto a salir corriendo hacia la puerta.
Un arrebato de rabia le subió la sangre a la cara. A mitad del juicio, Léa se había dado cuenta de que Browning no era más que una cabeza parlante. Pero había tenido pocas opciones y poco tiempo para hacer un cambio, teniendo en cuenta la total falta de cooperación de Ted y la gravedad de la enfermedad de Janice. La gota que colmó el vaso fue la apelación totalmente ineficaz al jurado durante la fase de la pena.
Sentado junto a los abogados, Ted tenía la mirada perdida en la mesa mientras el juez seguía detallando los pormenores de lo que se necesitaba, incluida la fecha, la hora y el lugar para la resolución de cualquier moción posterior al juicio. Aun así, la pluma de Browning ni siquiera rascó el bloc de notas legal que tenía ante sí.
Se buscaba un nuevo abogado. Tenía que vender su antigua casa familiar de Stonybrook. Luego, utilizaría el dinero para contratar a la persona que marcaría la diferencia.
—Mientras tanto, el tribunal ordenará que se realice al Sr. Hardy un examen psiquiátrico previo a la sentencia. ¿Algo más, abogados?
Todo el mundo estaba tan tranquilo. Tan formal. Despreocupados. Un día más. Sólo otro ser humano enviado al corredor de la muerte. Sin preguntas. Sin comentarios. Nada.
Apretó los puños, deseando lanzarle algo a Browning. ¡Di algo!
—De acuerdo. Se levanta la sesión.
Ted seguía llevando la misma máscara sin vida mientras dos funcionarios del tribunal se acercaban para escoltarle a la salida.
Léa se inclinó hacia adelante en la silla y llamó a Ted por su nombre. Él permaneció quieto brevemente, sin identificarla, luego se levantó y se giró, dándole la espalda.
El abogado dijo algo en voz baja a Ted. El condenado sacudió la cabeza una vez. Era la única respuesta que Léa había visto a su hermano durante los últimos días del juicio. Browning se inclinó hacia delante, insistiendo evidentemente en lo que había dicho antes, y esta vez Ted se volvió bruscamente hacia él.
—Ya tienes mi respuesta. Ahora déjalo.
La amargura de su tono hizo que Léa se encogiera en su silla. Seguía sin poder apartar la mirada del rostro de Ted cuando por fin lo sacaron de la sala. No estaba ayudando en su propia defensa. David Browning se había empeñado en decirle repetidamente que su hermano no colaboraba en modo alguno. Léa sabía que Ted se había resistido al examen psiquiátrico que le habían hecho justo después de su detención.
—¿Señorita Hardy?
Un toque en el hombro hizo que Léa se diera la vuelta. Miró interrogante a una mujer vestida con el uniforme de un funcionario judicial. Léa la conocía. La había visto varias veces junto a la puerta de aquel tribunal.
—Se te habrá caído esto al entrar.
Léa miró el sobre blanco que la mujer le tendía. La sala estaba casi vacía. No recordaba haber tirado nada. No recordaba tener ningún sobre en su poder. Aun así, alargó la mano y lo cogió.
—Gracias. —Miró a su alrededor y encontró a Browning hablando con una de las fiscales, una atractiva pelirroja que había presentado las pruebas físicas para el Estado durante el juicio. Sus propios ayudantes ya se habían adelantado a la puerta. Léa necesitaba hablar con Browning antes de que se marchara, pero no parecía tener ninguna prisa.
Léa miró el sobre cerrado que tenía en la mano. Su nombre y el número de la sala estaban escritos a máquina en el anverso. Curiosa, rasgó la solapa y sacó la única hoja de papel doblada. Sólo tardó un momento en leer el contenido, se dio la vuelta y buscó en los asientos vacíos que había detrás de ella. A excepción del funcionario del tribunal que se dirigía a la puerta, no quedaba nadie más. Miró de nuevo el trozo de papel que tenía en la mano y volvió a leer las palabras.
Ted es inocente. Sé quién lo hizo.
* * *
—¡Pero si es otra de esas cartas!
—Ya lo veo. ¿Ha llegado a tu hotel?
—No. Se dejó caer ante la puerta del juzgado. Hoy mismo.
—Lo siento, Léa —Browning le lanzó una mirada mientras bajaban las escaleras—. Es una broma de mal gusto. Creo que también deberías entregar ésta a la policía.
—No les voy a entregar nada —dijo escuetamente—. De hecho, quiero que me devuelvan todo lo que les he dado.
—Eso no quedará bien.
—¿No quedará bien para quién, David?
—Mira, hay cuestiones de procedimiento que hay que considerar. Una progresión de pasos que debemos seguir.
—¿Y si no lo hacemos? —espetó—. ¿De quién nos preocupamos ahora? ¿Has fichado ya por el caso de Ted?
—Una actitud no ayudará en nada.
—¿Quieres ver una actitud? —Léa agarró la manga de la chaqueta del abogado y tiró con fuerza, obligándole a detenerse en las escaleras—. Estoy harta de ti, de esos policías, de tus inútiles ayudantes y de todos los demás. ¡Os importa un bledo salvar la vida de Ted! ¿Por qué demonios aceptaste este caso sí está claro que te importa un bledo, David? ¿No tienes miedo de que tu preciada asociación se vaya por el retrete cuando tus jefes se enteren de lo inútil que fuiste en el juicio?
—Léa, sé que estás disgustada. —Browning soltó un suspiro exasperado y miró arriba y abajo por las anchas escaleras de mármol antes de volver a centrar toda su atención en ella—. Escucha, sé que has estado sometida a mucho estrés. Siento mucho lo de tu tía. Y tenía intención de venir al funeral la semana pasada, pero…
—Maldita sea, no se trata de una obligación social. Mi hermano fue condenado a morir ahí dentro. ¿Lo entiendes? A muerte. Una inyección letal. El fin. Por el amor de Dios, eres su abogado. Se supone que estás de su parte.
—Lo estoy haciendo.
—Entonces, ¿por qué no has hecho nada para ayudarle? No hubo ni un maldito día en que estuvieras preparado. Te sentaste como un tronco y no dijiste ni pío mientras el fiscal presentaba a sus testigos. Y luego dejaste que pasara por encima de tu caso. ¿Por qué no investigaste nada de lo que te dije sobre Ted como persona? No es el monstruo que esos imbéciles hicieron que fuera. Era un padre cariñoso y un buen marido. Marilyn fue la que se puso inquieta. Ella era la que quería el divorcio. Tú, de entre toda la gente, su propio abogado, te quedaste sentado y actuaste como si el caso fuera una causa perdida.
—Eso no es verdad.
David sacudió la cabeza en señal de desacuerdo y, en su forma habitual de evitar la confrontación con ella, volvió a bajar las escaleras. Sin emociones, sin pasión… y sin integridad. Había tardado dos años, pero por fin lo había descubierto.
—¿Sabes qué? —dijo Léa, yendo tras él—. No creo que hicieras nada aunque alguien diera un paso al frente y admitiera haber matado a puñaladas a Marilyn e incendiado la casa. No creo que quieras la complicación. Has invertido tu tiempo. Crees que ahora puedes dejarlo todo atrás y seguir adelante.
—Eso es completamente injusto —la miró—. ¿Pero qué posibilidades crees que hay de que eso ocurra? ¿De que alguien admita algo así, sobre todo a estas alturas del partido?
—Aquí tienes una oportunidad. Aquí mismo, en mi mano —dijo con obstinación cuando llegaron al pie de la escalera—. Esta carta es una oportunidad. Y hay al menos una docena más como ésta que probablemente fueron a parar directamente al archivo circular de tus amistosos detectives de la policía.
Unas cuantas cabezas se giraron en su dirección. Léa reconoció a uno de ellos como un periodista que llevaba un par de meses acosándola para que la entrevistara. Cuando el hombre se dirigió hacia ellos, David la cogió del brazo y la condujo a un despacho del primer piso.
Cerrando la puerta de cristal de guijarros ante la mirada del reportero que se acercaba, el abogado miró los escritorios vacíos que había tras un alto mostrador. El reloj de pared indicaba que eran casi las seis.
—Escúchame con atención, Léa —empezó—. Sé que tienes las emociones a flor de piel —cuando ella abrió la boca para protestar, él levantó una mano en señal de defensa—. Y tienes todo el derecho a estar así después de todo lo que has pasado estos dos últimos meses. Incluso los dos últimos años. Pero antes de salir corriendo de aquí en busca de ese imbécil, ese escritor de cartas que crees que salvará el día, tienes que ocuparte de algo más urgente que podría ayudar realmente a tu hermano.
La voz tranquila y monótona del abogado bastó por sí sola para llevar a Léa al límite de nuevo. Todos sus insultos no bastaron para hacerle fluir la sangre. Sin embargo, se mordió la nueva oleada de mal genio, sabiendo muy bien que, tal y como estaban las cosas en ese momento, Browning era el único abogado de Ted.
—¿Qué quieres decir con «apremiante»? ¿Qué puede haber más apremiante que una sentencia de muerte?
El hombre se quitó una pelusa de la manga de la chaqueta. Miró el reloj. —En realidad no quería decirte nada hasta haber agotado todas las posibilidades. Hasta que tuviera la oportunidad de volver a hablar con Ted.
Léa se hizo a un lado, obligando al abogado a mirarla a los ojos. —¿De qué estás hablando?
—Ted se niega a permitir que avance ningún recurso. Me ha dicho que no puedo presentar nada en su nombre. No aceptará visitas ni de la ACLU ni de Amnistía Internacional ni de nadie que trabaje en casos de pena capital. Sabía… estaba seguro de cuál sería la sentencia hoy. No cambiaría su declaración para evitar la pena de muerte. No quiso ayudarme de ninguna manera. Y ahora, no quiere alargar este asunto cinco o diez años. No renuncia a su derecho de apelación, pero dice que no participará en ningún circo —Browning puso una mano en el hombro de Léa—. Ésas fueron sus palabras exactas. Quiere la firma del gobernador en la orden de ejecución. Tu hermano quiere morir.
Léa sintió que las paredes se inclinaban. —Es la depresión la que habla. Nunca se ha recuperado desde el asesinato. El intento de suicidio del año pasado debería ser una pista suficiente. Necesita auténtico asesoramiento psiquiátrico. En su estado mental, no puede tomar esa decisión por sí mismo.
—Sí, puede hacerlo. A los ojos del Tribunal, era apto para ser juzgado, y es apto para tomar una decisión así. Y no puedo retrasar mucho su decisión. En casos de gran repercusión como éste, los abogados son inhabilitados por lo que hacen o dejan de hacer. Pero eso no va a ocurrir aquí.
Léa se apoyó en el alto mostrador, demasiado alterada para responder, mientras miles de argumentos bullían en su interior.
Suavizó el tono. —Escucha, Léa. Yo también he aprendido que en este negocio nunca hay que perder la esperanza. Mañana pienso volver a hablar con Ted sobre el llamamiento. Creo que tú también deberías hablar con él. Sois la única familia que le queda. Trabaja en su conciencia. Sobre su culpabilidad por abandonarte. Ruégale si es necesario. Creo que eres la única que puede hacerle cambiar de opinión. Su vida está en tus manos.
Se encogió de hombros y se enderezó.
—No te preocupes. Hablaré con Ted. No nos rendiremos.
* * *
—Ocho perritos calientes, dos pretzels, tres palomitas…
—Necesitamos dos perritos calientes más, Hardy.
Ted lanzó una media salutación a su amigo junto al puesto de recuerdos que había al lado del puesto de comida y se volvió disculpándose hacia la cajera.
—¿Puedes añadir dos perritos calientes más a ese pedido? —Le entregó el dinero.
—¿Ted? ¿Ted Hardy?
Hubo un toque plumoso en su hombro. Ted se volvió en la dirección de la voz y contempló durante un segundo el rostro vagamente familiar y muy hermoso de la mujer que estaba un poco más atrás, en la fila de al lado. Él y todos los hombres en un radio de quince metros se habían fijado en ella cuando se había acercado al quiosco. Llevaba un vestido corto, blanco y envolvente, y no había hecho falta mucha imaginación para ver que no llevaba nada debajo. Definitivamente iba demasiado arreglada… o quizá demasiado poco… para un partido de béisbol.
Ahora, mirándola por primera vez a la cara, Ted se esforzaba por recordar.
—¡Marilyn! —Tenía una risa preciosa—. Marilyn Foley. No me digas que lo has olvidado.
—Ah, sí. Tú y yo fuimos juntos a la escuela en Stonybrook —dijo rápidamente, sintiendo que se le ponían rojas las orejas incluso después de tantos años. ¿Cómo había podido olvidarlo? La única hija de la familia número uno de la ciudad. De adolescente, había babeado por ella durante dos años antes de que accediera a salir con él en una cita. Y una cita también había sido el final de su romance. Ted, de quince años, había hecho el ridículo aquella noche. Ella había tenido experiencia, y él había sido torpe y exagerado. Había sido un desastre.
—¿Su comida, señor?
Ted se volvió hacia las bandejas.
—¿Necesitas que te eche una mano con eso? —Sin esperar respuesta, renunció a su puesto en la cola y fue a ayudarle.
—Gracias. ¿Estás aquí sola?
—No, he venido con un amigo y su hijo. Están por ahí. —Inclinó la cabeza hacia los asientos del estadio y sonrió—. Le va eso de crear vínculos entre padre e hija. Se está volviendo un poco aburrido. ¿Tienes hijos?
—Sí, diez. —Su expresión de asombro no tenía precio. Ted no pudo contener la sonrisa—. Pero sólo por hoy. Un amigo mío y yo tenemos con nosotros a un grupo de chavales del centro de la ciudad.
—Oh, como una obra de caridad.
—No, es más bien una tutoría —dejó caer la comida junto a una mesa de condimentos e hizo un gesto al ruidoso grupo que se dirigía lentamente hacia ellos—. Son un grupo estupendo. Vamos a comer pizza después del partido. Si quieres traer a tu amigo y a su hija, sois bienvenidos.
—Demasiada gente —sacudió la cabeza y le entregó la bandeja—. Entonces, ¿vives por aquí?
—Sí. Center City.
—¿Tienes una tarjeta de visita?
Metió la mano en el bolsillo del pantalón y se sorprendió cuando los ojos de Marilyn siguieron el movimiento de su mano al sacar una tarjeta. La miró fijamente.
—Farmacéuticos. Impresionante. En realidad, hay pocas cosas en ti que parezcan… bastante impresionantes.
El comentario y el lenguaje corporal que lo acompañaba eran cien por cien sexuales.
Metió la mano en el bolso y sacó un bolígrafo. —¿Cuál es el número de tu casa?
Cuando Ted se la dio, ella dio la vuelta a la tarjeta y la apretó contra el pecho de él, intentando anotar el número. Sus cuerpos se rozaron. El olor de ella le llenó la cabeza.
—Te llamaré —susurró tentadoramente—. Y podrás llevarme a una cita.
Ted sólo pudo asentir. En lo único que podía pensar cuando ella se alejó era en lo que se pondría… o no se pondría… en su cita.
Estaba impaciente por averiguarlo.
CapítuloTres
Léa salió antes que Browning al vestíbulo del primer piso. El periodista había desaparecido, y casi todo el mundo se había ido también.
—¿Necesitas que te lleve a tu hotel?
—No, estoy lista —respondió Léa secamente. Mientras salían, una al lado de la otra, era imposible seguir siendo civilizada con la abogada. Claro que la vida de Ted dependía de ella. De ella y no del ineficaz espectáculo jurídico de perros y ponis que habían montado Browning y su gente.
—Te llamaré mañana.
—Hazlo tú —Se dio la vuelta en cuanto llegaron a la acera. Léa se sentía furiosa. Corría contra el tiempo.
Enfadada con el mundo y consigo misma por no haber actuado antes, dirigió sus pasos hacia el pequeño hotel donde había estado alojada mensualmente durante el juicio.
Había un mensaje esperándola cuando subió a su habitación. Esta mañana, antes de salir, había intentado ponerse en contacto con la agente inmobiliaria que vendía su casa de Stonybrook. La voz y el mensaje de la mujer eran nítidos y comerciales, y no daban ninguna indicación de si tenía buenas noticias que transmitir o no. La agente inmobiliaria se limitó a decir que estaría trabajando hasta tarde en la oficina, por si Léa podía llamarla.
Su casa familiar, la misma en la que habían muerto sus padres hacía tantos años, era el único bien que les quedaba. Durante los años que siguieron a la tragedia, la casa había sido alquilada por una agencia local, lo que les proporcionaba unos ingresos pequeños pero constantes. Aunque Léa no veía ningún sentido en aferrarse a ella, Ted había insistido en que mantuvieran y conservaran la propiedad. Léa no compartía el sentimentalismo de su hermano hacia el lugar, pero le había dejado salirse con la suya.
Con el paso de los años, Léa había pensado cada vez menos en la casa. No le había importado en absoluto lo que le ocurriera, y nunca había vuelto allí.
Pero ahora sí le importaba, pues todos sus planes dependían del dinero que pudiera conseguir por aquella casa. Ya fuera buscando un nuevo abogado o pagando la factura pendiente de David Browning, o incluso contratando a un investigador privado para ver quién le enviaba aquellas cartas, tenía que vender la casa.
La casa llevaba un año y medio vacía. Aunque, al parecer, los últimos inquilinos la habían destrozado, Léa la puso en venta en cuanto se hizo evidente que necesitarían el dinero para la defensa de Ted. Los agentes inmobiliarios le habían dicho por teléfono que la propiedad era un «arreglo perfecto». Pero «perfecto» no significaba una venta rápida. De hecho, no habían recibido ni una sola oferta por ella.
Léa llamó a la oficina inmobiliaria. Otro agente le dijo que la mujer había salido para una cita, pero que la llamaría cuando volviera.
Mientras se cambiaba el traje, las noticias de la televisión local emitieron un clip de diez segundos sobre la sentencia de Ted con la promesa de informar más después de los anuncios. Lo apagó, sabiendo que no podía derrumbarse ahora.
Léa colgó el traje, intentando pensar qué tendría que decirle el agente inmobiliario. La última vez que habían hablado había sido hacía dos meses, y en aquella ocasión Léa había accedido de nuevo a rebajar el precio.