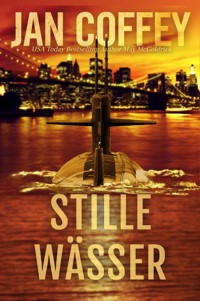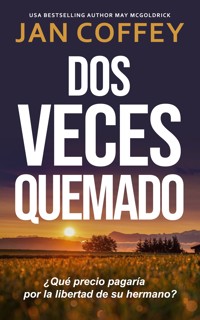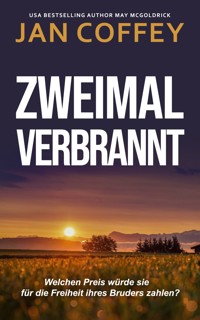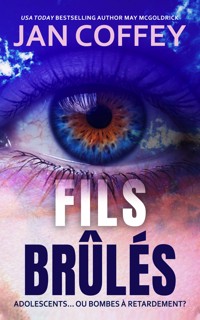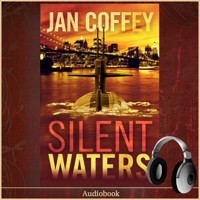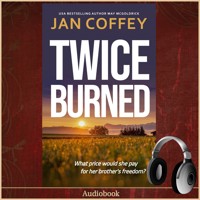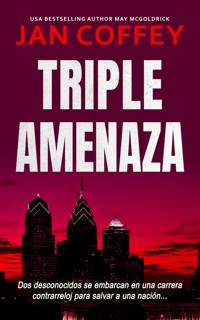
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Book Duo Creative
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Spanisch
Cuenta atrás para el 4 de julio… Apenas unas semanas antes del Día de la Independencia, el presidente es objeto de un atentado por parte de un poderoso cártel financiero que planea estafar el sueño americano. Solo dos personas se interponen entre un desastre nacional y una celebración gloriosa… y el tiempo se acaba. Una preciada bandera de Betsy Ross ha desaparecido y el agente especial del FBI Nate Murtaugh solo tiene diez días para encontrarla. Su búsqueda le lleva al mundo del arte de Filadelfia y a Ellie Littlefield. Hija de un famoso falsificador de arte, es una experta marchante de antigüedades americanas. Ellie tiene contactos en el submundo del arte y Murtaugh hará todo lo posible para que le ayude. A medida que la cuenta atrás para el Día de la Independencia avanza, Ellie y Nate deben navegar por un mundo donde la verdad y la mentira son difíciles de separar, donde el asesinato es solo una forma de hacer negocios y donde los poderosos agentes corporativos se niegan a dejar que nadie, incluso el presidente de los EEUU, se interponga en el camino de las ganancias.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 517
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
TRIPLE AMENAZA
Triple Threat
JAN COFFEY
withMAY MCGOLDRICK
Book Duo Creative
Derechos de autor
Gracias por leer esta novela. En caso de que te guste Triple Amenaza, por favor, considera la posibilidad de compartir una buena reseña, o ponte en contacto con los autores.
Triple Amenaza (Triple Threat). Copyright © 2014 por Nikoo K. y James A. McGoldrick
Traducción al español © 2025 por Nikoo y James A. McGoldrick
Editora de Lengua Española - Sophie Hartmann
Publicado por primera vez por Mira Books, 2003
Todos los derechos reservados. Excepto para su uso en cualquier reseña, queda prohibida la reproducción o utilización de esta obra, en su totalidad o en parte, en cualquier forma, por cualquier medio electrónico, mecánico o de otro tipo, conocido actualmente o inventado en el futuro, incluidos la xerografía, la fotocopia y la grabación, o en cualquier sistema de almacenamiento o recuperación de información, sin el permiso por escrito del editor: Book Duo Creative, c/o McGoldrick, Camino El Molino, Dana Point CA 92624.
Contacto: https://www.maymcgoldrick.com/
Ésta es una obra de ficción. Los nombres, personajes, lugares e incidentes son producto de la imaginación del autor o se utilizan de forma facticia, y cualquier parecido con personas reales, vivas o muertas, establecimientos comerciales, acontecimientos o lugares es pura coincidencia.
SIN ENTRENAMIENTO DE IA: Sin limitar de ninguna manera los derechos exclusivos del autor [y del editor] en virtud de los derechos de autor, queda expresamente prohibido cualquier uso de esta publicación para «entrenar» tecnologías de inteligencia artificial (IA) generativa para generar texto. El autor se reserva todos los derechos para autorizar usos de este trabajo para el entrenamiento de IA generativa y el desarrollo de modelos de lenguaje de aprendizaje automático.
Índice
Capítulo 1
Capítulo 2
Capítulo 3
Capítulo 4
Capítulo 5
Capítulo 6
Capítulo 7
Capítulo 8
Capítulo 9
Capítulo 10
Capítulo 11
Capítulo 12
Capítulo 13
Capítulo 14
Capítulo 15
Capítulo 16
Capítulo 17
Capítulo 18
Capítulo 19
Capítulo 20
Capítulo 21
Capítulo 22
Capítulo 23
Capítulo 24
Capítulo 25
Capítulo 26
Capítulo 27
Capítulo 28
Capítulo 29
Capítulo 30
Capítulo 31
Epílogo
Nota de edición
Nota de los autores
Sobre el autor
Also by May McGoldrick, Jan Coffey & Nik James
A Larry y Gail
Se os quiere.
CapítuloUno
Fuerte Ticonderoga, Nueva York
Viernes, 18 de Junio de 2003
Una excursión durante la última semana de un curso escolar prolongado por las condiciones meteorológicas había parecido una buena idea cuando la planearon allá por abril. Ahora, después de un día entero de gritos, quejas y estallidos inagotables de energía, los adultos que acompañaban a los alumnos de segundo curso empezaban a cuestionarse seriamente la cordura de aquella decisión.
Chris Weaver se separó de la fila de ruidosos niños de ocho años y se dirigió hacia el fondo de la sala de espera, donde su profesora conversaba con uno de los guías del museo.
—Mantente en la fila —dijo con cansancio una de las monitores, tendiéndole la mano.
El chico la esquivó y corrió hasta situarse junto a la señorita Leoni.
—¿Y cuándo van a llevarse la bandera?
—Mañana por la mañana, según tengo entendido. De hecho, cerraremos el museo antes de lo habitual esta tarde por motivos de seguridad. Has tenido suerte de poder entrar hoy con tu clase.
—¿Señorita Leoni?
—Un momento, Chris.
El guía fulminó con la mirada al niño cuando este levantó la mano y tiró de la manga de la profesora.
—Espera. —Le apoyó una mano firme en el hombro y volvió a centrar su atención en el empleado del museo—. ¿Qué estabas diciendo?
—Puede que tú y tu clase seáis el último grupo que vea aquí la Bandera de Schuyler. Tal y como están las cosas, ni siquiera somos una parada destacada en la gira de celebración del «Espíritu de América» del presidente Kent.
—¿Ya te lo han confirmado?
Chris observó cómo el guía, un hombre corpulento, se recolocaba las gruesas gafas sobre la nariz y lanzaba una mirada rápida al mostrador de recepción.
—La verdad es que no podemos obtener una respuesta clara. Lo único que sabemos es que la gira empieza el mes que viene y, por ahora, no estamos en el itinerario.
—¿Y cuándo todo esto termine?
—Querrás decir después de las elecciones —las pobladas cejas del hombre se alzaron de forma significativa.
Chris cruzó las piernas y tiró con más fuerza de la manga de su profesora.
—¿Señorita Leoni?
—¿Qué ocurre? —preguntó ella, mirándolo con evidente fastidio.
—Tengo que ir al baño.
La joven profesora se agachó hasta quedar a la altura de sus ojos. Su voz sonó grave y reprobatoria.
—Christopher, hace menos de quince minutos te di la oportunidad de ir. Ahora estamos a punto de subir al autobús. No hay tiempo. Puedes esperar hasta que volvamos a la escuela.
—Pero no puedo aguantar —se quejó.
—Claro que puedes. Ahora vuelve a tu sitio en la fila —ordenó, enderezándose y volviéndose de nuevo hacia el guía del museo—. Lo siento.
—Hay uno así en cada grupo.
—No como este.
Mientras se alejaba, Chris vio cómo su profesora le decía algo al hombre cubriéndose la boca con la mano. No necesitó quedarse cerca para saber qué era. Niño de acogida. Madre alcohólica. Padre en la cárcel. Un mes viviendo en un coche antes de que los encontraran la última vez. Ya lo había oído todo antes. Los profesores hablaban de ello. Los niños y sus padres lo señalaban como si fuera un grano a punto de estallar.
Pero no le importaba lo que dijeran. Se acercaban las vacaciones de verano. Podía cuidar de sí mismo.
El problema era que ahora mismo tenía que ir al baño.
La sala de espera, junto a las puertas de cristal, estaba abarrotada. Los alumnos de otro colegio estaban subiendo a su autobús. Chris miró hacia las puertas y supuso que el suyo aún tardaría un rato. Luego echó un vistazo a los dos pasillos que desembocaban en la sala e intentó recordar cuál conducía al pequeño comedor. Los baños que habían usado antes estaban justo al lado.
El problema era que habían pasado por demasiadas salas. Después de la búsqueda del tesoro en el Fuerte, habían visto periódicos, libros y cuadros antiguos en el museo hasta que casi había vomitado. En una sala había espadas y pistolas muy chulas, pero no les dejaron tocar nada. Y en otra, una bandera enmarcada dentro de una vitrina. Pertenecía a un tal general Schuyler, que la había usado en la guerra. Probablemente era la bandera estadounidense más antigua que aún existía, había dicho el guía. Una de las primeras fabricadas por Betsy Ross. Chris había oído hablar de ella.
Se retorció, cruzó de nuevo las piernas y miró otra vez hacia las puertas de cristal, esperando que por fin les tocara salir. El otro colegio enviaba a otra clase por delante de ellos. Quería gritar y protestar, pero a ninguna de las acompañantes ni a la señorita Leoni parecía importarles.
No quería pensar en lo humillante que sería mojarse los pantalones allí. Ningún niño se había atrevido nunca a burlarse de él cara a cara, porque nadie quería quedarse con él. Pero hacerse pis en los pantalones era distinto.
Le dolía el costado. Sabía que no lo lograría. Decidió que el pasillo de la izquierda era el que llevaba a la sala de la bandera. Creía haber visto un baño cerca de allí, y tenía que estar más cerca que la zona del comedor.
Se deslizó hasta el fondo de la sala de espera. La señorita Leoni seguía charlando con el guía. Al ver su oportunidad, Chris se dio la vuelta y echó a correr por el pasillo. Nadie lo siguió. Las voces se apagaron tras él, como el final de un programa de televisión.
A mitad del pasillo, otro corredor se abría a la derecha. Todo parecía igual: suelo gris, paredes blancas, cuadros enmarcados, vitrinas, salas abiertas a ambos lados. De pronto, ya no estaba seguro de dónde estaba la bandera.
El pánico se apoderó de él cuando empezó a escapársele un poco de pis. Se desesperó y corrió por otro pasillo. Junto a una puerta de salida de emergencia, al fondo, había una señal más pequeña que no lograba ver bien. La enfermera del colegio le había dado una nota sobre la necesidad de gafas, pero Chris la había perdido. Podría ser un baño, pensó mientras corría hacia allí.
En ese momento, una mujer salió apresuradamente de una sala a la izquierda y Chris tuvo que soltarse la entrepierna. Miró rápido a ambos lados del pasillo antes de fijarse en ella. Aminoró el paso y miró por encima del hombro al pasillo vacío. La mujer no llevaba ninguna de las insignias del personal, pero al acercarse, Chris se dijo que no había hecho nada malo.
Era joven y bastante guapa, con el pelo corto y oscuro, pero tenía esa expresión tensa que había visto en la señorita Leoni cuando lo había reprendido. En ese instante, el bolso que llevaba colgado del hombro empezó a sonar. Metió la mano y sacó el móvil.
Chris se metió las manos en los bolsillos y se dirigió con rapidez hacia la señal, esperando que fuera un baño.
—Sí. No. A las tres. No puedo hablar. Adiós.
Estaban uno al lado del otro. Él se pegó a la pared para pasar.
—¿Estás perdido?
Ella le hablaba, pero fingió no oírla y aceleró el paso. La ropa interior empezaba a pegarse a su piel. Si se detenía, estaba perdido.
—¿Adónde vas?
Cuando ella le tendió la mano, echó a correr. Pero el estúpido dibujo de la figura de palo en la puerta de su derecha apareció demasiado tarde. Para cuando se lanzó contra ella y entró corriendo, el pis ya le corría por la pierna. Le ardía la cara de vergüenza y se metió a toda prisa en un retrete. No quería que nadie lo viera así en un urinario.
Sus pantalones olían fatal. Hasta los calcetines estaban empapados. Se bajó los calzoncillos, se sentó y terminó. Le temblaba la barbilla, pero no quería llorar. Solo los bebés lloraban.
No había sido culpa suya. Nunca esperaba hasta el último momento. Pero Allison había comprado comida para astronautas en la tienda de regalos y, mientras los demás iban al baño, se la había estado enseñando. Chris no sabía por qué, pero había pensado en lo perfecta que habría sido esa comida para su madre y para él cuando vivían en el asiento trasero del viejo Dodge Dart. No hacía falta cocinarla ni refrigerarla, decía Allison. No ocupaba espacio y duraba cien años.
Chris apoyó su cabeza de pelo rubio sucio entre las manos y trató de tragarse el nudo de la garganta. Tenía ocho años y no recordaba la última vez que se había hecho pis encima. No había baños portátiles cerca del Dodge Dart. Había aprendido a ir al baño entre las nueve de la mañana y las nueve de la noche en la vieja estación de tren, a dos calles del aparcamiento. Después de eso, mala suerte.
Ahora tenía los pantalones mojados y sabía que le costaría explicárselo a la señora Green, su última madre de acogida.
El altavoz del techo se activó de repente y lo sobresaltó.
«El museo ha cerrado. Los visitantes que permanezcan en el interior deben dirigirse al vestíbulo principal».
Chris se puso en pie de un salto. Cogió puñados de papel higiénico y se secó las piernas como pudo. Sus calzoncillos eran irrecuperables. Se quitó los pantalones y la ropa interior e intentó tirar de la cadena. A la segunda, el agua empezó a subir y se desbordó.
—Joder.
De pie en el agua, volvió a ponerse los pantalones mojados, abrió la puerta del retrete y avanzó de puntillas para salir del charco.
Los niños se reirían de él. Nadie querría sentarse a su lado en el autobús. Fue al lavabo y, con unas cuantas hojas de papel de cocina, intentó secarse la parte delantera de los pantalones. Si lograba quitar el olor, quizá le creyeran si decía que se había mojado al lavarse las manos.
Salió del baño derrotado. El pasillo estaba en silencio y todas las luces estaban apagadas. La mujer ya no estaba. Sus zapatos hacían ruidos extraños sobre el suelo de baldosas.
Las mentiras se atropellaban en su cabeza. Podía decir que había resbalado en el lavabo. O que un grifo roto le había empapado los pantalones. Se metió las manos en los bolsillos, hinchándolos, con la esperanza de que se secaran un poco antes de llegar al autobús.
Al pasar por la sala de su derecha, la misma de la que había salido la mujer, creyó oír un ruido en el interior. Se detuvo en la puerta. Era la sala de la vieja bandera. Recordó lo que el guía le había dicho a la señorita Leoni, que su clase había sido la última en verla allí. Observó las rayas rojas y blancas descoloridas. Contempló el círculo de estrellas y se acercó para contarlas.
Entonces lo vio.
Un pequeño artilugio extraño adherido al borde inferior del marco de madera que rodeaba la bandera. Una cajita con piezas brillantes y un diminuto reloj digital, sujetos con cinta adhesiva negra. Todo estaba pegado con algo que parecía chicle masticado.
Chris estaba seguro de que antes no estaba allí. Había estado de pie exactamente en el mismo lugar.
Parecía sacado de una película de espías y alargó la mano para quitarlo.
—No lo toques.
CapítuloDos
Sábado, 19 de Junio de 2003
—La bandera está completamente destruida y no podemos hacer nada al respecto. Lo importante ahora es encajar lo ocurrido en su debido contexto.
Sanford Hawes apoyó sobre la mesa de conferencias sus manos, grandes como manoplas. Tenía los hombros encorvados. La nariz rota del subdirector del FBI, el rasgo más llamativo de su rostro recio, estaba roja como un tomate. Tras unas lentes bifocales, sus ojos oscuros recorrieron uno a uno los rostros sentados a la mesa. Los tenía atentos.
—Esta recesión nos persigue desde hace tiempo. El desempleo está en su nivel más alto de los últimos diez años. La gente se ha quedado sin trabajo y muchos de los que aún lo tienen viven amargados con su situación. Y, por si fuera poco, el martes pasado han salido en los telediarios imágenes de diez mil banderas estadounidenses ardiendo por todo el mundo. —Su cuerpo pesado se inclinó hacia delante—. Como país, no podemos permitirnos que el desastre de la bandera de Schuyler trascienda. Eso es lo esencial.
Una docena de personas, bomberos, policías y empleados del Departamento de Interior, ocupaban los asientos alrededor de la mesa oblonga. La puerta estaba cerrada. Las persianas venecianas de los ventanales permanecían bajadas.
Cuando Hawes terminó, Nate Murtaugh se inclinó y, con los dedos, separó una lama de las persianas. Miró hacia los camarógrafos de los informativos de Albany, apostados en la acera. Seguían allí. Instinto de manada.
De espaldas a la ventana, Nate trató de encajar su metro ochenta en la silla giratoria y anotó unas cuantas cosas en el bloc apoyado sobre la rodilla.
Eric Wilcox, director de Artefactos del Museo Nacional, se adelantó en su asiento.
—Señoras y señores, esto podría ser la gota que colme el vaso en lo que respecta a la moral del país. —Golpeó la mesa con el bolígrafo, nervioso, y miró a Hawes. Tras recibir un seco asentimiento del subdirector, continuó—. La celebración del Espíritu de América es un proyecto enorme, distinto a cualquier cosa que haya intentado un presidente de Estados Unidos. Por alcance y planificación, supera con creces el Bicentenario. Lo que el presidente Kent pretende al reunir tantos artefactos nacionales es volver a unir al país bajo un propósito común. Quiere reforzar ese vínculo que compartimos como estadounidenses, un sentido de pertenencia por encima de las diferencias de raza, clase o procedencia. Pese al desasosiego y la hostilidad que vemos fuera, se niega a permitir que nos convirtamos en un país dividido contra sí mismo. Todos somos estadounidenses y debemos volver a comprometernos con los ideales que representan estos artefactos.
Nate maldijo para sí cuando volvió a golpearse la rodilla contra la silla de al lado. Se acabó el café, aplastó la taza de poliestireno y la lanzó a la papelera.
Wilcox siguió citando el discurso del presidente del otoño anterior. Nate lo había escuchado en directo el 11 de septiembre del año pasado en Nueva York, y desde entonces lo había oído demasiadas veces en clips y resúmenes de los medios. El gobierno iba a gastarse alrededor de mil millones y reunir piezas como la bandera de Schuyler, la Campana de la Libertad, la Declaración de Independencia, la espada de George Washington, el libro de leyes de Lincoln, la Biblia de Martin Luther King Jr. y un sinfín de objetos más. Todo, para exhibirlo en Filadelfia el 4 de julio y enviarlo después en una gira nacional de un mes, con el presidente encabezando el desfile.
Bien. La idea no era mala. Incluso el envoltorio patriótico tenía su utilidad. Pero Nate estaba demasiado curtido para ignorar la casualidad de que aquello sucediera en año electoral. Miró al director de Artefactos, con su expresión cortante. Los de dentro sabían que Wilcox era el autor de la idea, pero la Casa Blanca se llevaba el mérito. Al ratón de biblioteca le tocaba reunir la colección. Nate pensó que, para aquello, habrían estado mejor Spielberg o una empresa de espectáculos. Pero qué iba a saber él. Solo era un agente del FBI.
El aire acondicionado estaba tan alto que la sala parecía un frigorífico. Aun así, cuando Wilcox terminó, sacó un pañuelo y se secó el sudor de la frente huesuda.
Hawes volvió a levantarse.
—Según nuestras pesquisas preliminares, está claro que el incendio de ayer fue obra de un profesional. Los restos del artefacto incendiario en la funda de la bandera y el sabotaje de las cámaras de seguridad de la sala apuntan a ello. Lo que todavía no sabemos es si ha sido cosa de una organización terrorista, aunque ya hemos avisado a Seguridad Nacional.
Nate agradeció que el subdirector retomara el control. Treinta y dos casos abiertos habían desaparecido de su mesa de Nueva York de un plumazo, y él estaba listo para ponerse manos a la obra. Ayer mismo habían estado a punto de tenderle una trampa al director general de una firma de corretaje de alto nivel que ocultaba ingresos mediante transacciones de arte en el extranjero, pero Nate había dejado atrás a los cuatro agentes de su grupo y había volado desde la guardia aquella misma noche, con apenas una hora de margen. Sanford Hawes reconoció al hombre impecablemente peinado sentado a su lado, en la cabecera de la mesa.
—El jefe Buckley y su departamento están trabajando a fondo, e incluso podría haber un testigo —explicó Hawes—. Sin embargo, la decisión sobre cómo manejar a la prensa se ha tomado más arriba. Por eso te hemos traído. No podemos permitirnos admitir que la bandera de Schuyler se ha quemado. No podemos permitir que los autores sepan que han triunfado. El mundo está mirando y, si se hace público que este artefacto, pieza central del Espíritu de América, ha sido dañado, no solo se envalentonará el grupo responsable, sino también otros similares que podrían ir a por más objetivos.
El jefe de policía Buckley se inclinó hacia delante y señaló la mesa con el índice mientras se dirigía a los policías y bomberos que habían intervenido en el incendio de la sala de banderas.
—Esto viene de Presidencia: silencio absoluto. Si los periodistas preguntan, se apagó un fuego en un cubo de basura. Hubo algo de humo en los techos, pero no se dañó nada más. ¿Entendido? Es lo mismo que dije anoche en la rueda de prensa. Cualquier otra pregunta, a mi despacho. Punto.
Nate miró a los presentes. Ninguno pareció especialmente incómodo con la orden.
La directora del Museo de Fort Ticonderoga alzó la mano y miró a Wilcox.
—La bandera de Schuyler iba a ser el telón de fondo de toda la ceremonia. ¿Cómo lo explicarás si desaparece?
—Eso es un asunto aparte. Lo solucionaremos antes del inicio de la celebración.
Un guía corpulento resopló.
—Desde que el presidente Kent anunció este espectáculo itinerante el otoño pasado, hemos tenido aquí a una docena de tipos, expertos y pseudo expertos, examinando la bandera con lupa. No podrás colar una falsificación. Y si la prensa se entera…
—No tenemos intención —espetó Wilcox— de hacer algo tan turbio como usar una falsificación en una celebración de nuestro patrimonio.
Hawes levantó una mano, cortándole el paso.
—No es algo que estemos contemplando, señor. ¿De verdad cree que intentaríamos algo tan falto de integridad?
El guía se sonrojó.
—Pues no.
—Aun así, debo recordarle que las consecuencias legales de incumplir esta directiva de seguridad son graves. —Hawes sonrió y dejó ver unos dientes de depredador—. Pero estoy seguro de que no hace falta ni mencionarlo. Con un grupo como este, confío en que sabremos cumplir los deseos del presidente. Y, en nombre del presidente, les doy las gracias por su lealtad y profesionalidad.
Hawes recorrió la mesa con la mirada y se detuvo en el director del museo local.
—En cuanto a qué bandera la sustituirá y de dónde saldrá, en eso están trabajando el Dr. Wilcox y el FBI. Ya tenemos bajo custodia lo que queda de la suya. Si algún periodista pregunta, lo único que debe decir es que la bandera de Schuyler ha sido entregada, tal y como estaba previsto, al Dr. Wilcox en el Smithsonian para preparar la celebración del 4 de julio.
El tono y las palabras sonaban convincentes. Nate observó cómo el empleado corpulento del museo soltaba una risa nerviosa ante una broma de un bombero sobre lo que podían decir «de verdad» a los periodistas.
Nate sabía que había que encontrar otra bandera. Se suponía que él, Wilcox y Hawes se reunirían después para repasar detalles. Por lo visto, el director de Artefactos tenía algún as guardado.
No hubo más preguntas, así que despidieron al personal no policial. El pequeño grupo de agentes y policías se quedó para hablar del posible testigo. Un agente joven repartió una ficha informativa y una foto.
Nate abrió la carpeta manila bajo su bloc y sacó el material que le habían dado antes de la reunión.
Christopher Weaver. Ocho años. Varón caucásico. Un metro cuarenta y cuatro. Sesenta y cinco libras. Cabello castaño claro. Ojos marrones. Alumno de segundo curso de la escuela primaria Washington. Se denunció su desaparición tras la excursión al fuerte y al museo, ayer por la tarde. Las imágenes de seguridad del pasillo exterior de la sala de banderas coincidían con las fotos archivadas en Servicios Sociales.
Pasó páginas. Desastre familiar. Hogares de acogida. Fugas. Una biografía entera en modo supervivencia.
Según el informe, tras separarse del grupo, Christopher había causado destrozos. Después de montar un pequeño desastre en el baño del pasillo, cruzó el vestíbulo hasta la sala de banderas y huyó por una salida trasera.
Nate estudió la foto escolar. La típica pose de dureza aprendida, pero con una vulnerabilidad evidente detrás de aquellos ojos marrones.
Habló el agente que había repartido la ficha.
—Ya hemos revisado sus lugares habituales. Hay una patrulla junto al parque de caravanas donde su madre se instaló hace un par de semanas con un nuevo novio. No hay rastro.
—Como pediste —añadió Buckley, dirigiéndose a Hawes—, de cara al público estamos tratando los incidentes como separados. No hay ninguna relación con el incendio. Para la escuela y los profesores, salió del museo, pero no subió al autobús. Y es un fugado crónico. Todo el mundo cree que aparecerá en uno o dos días. Una semana como mucho. Como siempre.
Nate volvió a mirar la edad en la ficha.
—Estamos hablando de un niño de ocho años —dijo.
Todos se giraron hacia él como si se acordaran de que estaba allí. La silla crujió cuando Nate cambió el peso para mirar a Buckley.
—Sigue siendo un menor desaparecido. Los responsables del incendio podrían haberlo cogido. ¿Estamos contemplando seriamente que Christopher Weaver pueda estar en peligro?
—Por supuesto —respondió Buckley de inmediato—. Pero, como puede ver, sus huellas indican que salió de la sala y tenemos sus huellas en la puerta por la que abandonó el edificio. Queremos saber si vio algo que nos ayude, pero también es muy posible que el artefacto se colocara mucho antes. —Buckley miró a Hawes buscando apoyo—. Y no olvides que el chico tiene antecedentes de conducta delictiva. Se escapa continuamente.
—¿Y si esta vez es distinto? —insistió Nate, fijándose en el pelo perfectamente peinado y el uniforme impecable del jefe. Buckley venía listo para una rueda de prensa—. ¿Y si hay juego sucio? He mencionado un secuestro por parte de los autores, pero olvidemos la bandera y el incendio un momento. ¿Y un secuestro parental? ¿No ha declarado el estado incapaces a ambos? ¿Alguien ha comprobado si el padre sigue en prisión? ¿No cabe la posibilidad de que, después de salir, algún degenerado de la carretera lo recogiera y…?
—Conocemos el procedimiento, agente Murtaugh —cortó Buckley—. Y sí, lo hemos revisado todo.
Nate estaba a punto de apretar más, pero captó la mirada de «déjalo» de Hawes. Era evidente que se estaba saliendo del encargo. Nate se encogió de hombros y dejó el tema, por el momento.
Once años atrás, Sanford Hawes había sido el primer agente especial a cargo de Nate cuando este entró en el FBI. Si había algún recuerdo decente de su carrera, eran aquellos cuatro primeros años bajo su mando. Duro como el acero, Hawes también tenía un punto de humanidad y lealtad raro en los que iban a toda velocidad hacia arriba. Exprimía a sus hombres, sí, pero también tenía criterio. Nate y los demás confiaban en su juicio y lo habrían seguido hasta el infierno si lo pedía. Ese recuerdo era lo que lo callaba ahora.
Tras una recapitulación rápida, Hawes dio por concluida la reunión.
Nate se quedó sentado mientras la gente de Buckley salía en tropel. En la carpeta, apuntó el nombre y la dirección de la señora Green, identificada como la madre de acogida actual de Christopher. Mientras escribía, se le acercó el mismo agente joven.
—Estoy contigo, agente Murtaugh —murmuró—. No creo que esto sea tan sencillo como nos gustaría.
Nate miró la placa del muchacho.
—Si necesitas ayuda, agente McGill, dímelo. Para eso estamos.
—Llámame Tom —echó una mirada insegura a su superior—. Soy bastante nuevo y no quiero meter la pata. Pero si te pasas por comisaría, me gustaría enseñarte lo que tengo sobre el chico. A ver si encaja algo.
Nate se levantó con rigidez y le estrechó la mano.
—Me pasaré. Espera un momento.
Garabateó su número en el bloc, arrancó el papel y se lo dio.
—Por si necesitas localizarme.
Cuando McGill se fue, Nate notó que Hawes lo observaba. Tenía la rodilla izquierda oxidada como una bisagra vieja, pero se negaba a que el subdirector lo viera cojear. Volvió a mirar por las persianas: los periodistas seguían acampados en la acera. Más buitres que lobos, y olían sangre.
Miró a Wilcox. El director de Artefactos hablaba por el móvil y tomaba notas a toda velocidad en una esquina. Más le valía tener un plan.
Hawes cerró la puerta tras el jefe de policía. Al ver que Wilcox seguía al teléfono, cruzó la sala hacia Nate.
—¿Qué tal la rodilla?
—Como nueva. ¿Café? —Nate se acercó a la mesa del rincón para servirse.
—A mí me sigue pareciendo rígida —dijo Hawes, sirviéndose también.
Nate no pensaba hablar del tema. Dos operaciones y cuatro meses de rehabilitación después del disparo lo habían dejado cojo y, para rematar, con un ascenso que lo había sacado del campo y lo había enterrado detrás de un escritorio.
—¿Qué tal el nuevo puesto?
—Apesta.
—Me lo imaginaba. —Hawes dio un sorbo al café hirviendo.
—¿Cómo lo soportas, Sanford? Toda la mierda burocrática, los pelotas…
—Enjuague bucal —sonrió Hawes, enseñando sus dientes enormes—. Pensé que te vendría bien un descanso. ¿Te apetece volver al ruedo?
—¿Por qué hay que levantarse?
Hawes lanzó una mirada impaciente hacia Wilcox.
—Nuestro Dr. Smithsonian ha identificado otra bandera, de la misma época que la que se quemó.
—¿En una colección privada?
—Sí. Y más vinculada a George Washington que esta.
—¿Cómo?
—Había un tipo, Robert Morris, que prácticamente financió la Revolución. Firmó la Declaración de Independencia y todo eso. Se dice que Washington le regaló esta otra bandera después de la guerra. Wilcox asegura que podría ser la primera que entregó Betsy Ross.
—Creía que lo de Betsy Ross era un mito —Nate miró con incredulidad al hombre alto y delgado con el móvil pegado a la oreja—. Entonces, ¿cómo es que nadie sabe nada de esa bandera?
—Algunos coleccionistas sí lo saben. Desde hace años. —Hawes hizo un gesto hacia Wilcox—. Nos enteraremos de los detalles cuando cuelgue el maldito teléfono.
Wilcox parecía terminar la llamada. Nate volvió a sentarse.
—El guía tenía razón. ¿Cómo va a sustituir una bandera por otra?
—Aún no lo sé, pero quizá no haga falta. Si conseguimos la de Betsy Ross, a nadie le importará la de Schuyler.
—¿Sabemos quién la tiene?
—No. Ahí entras tú. Wilcox nos dará lo poco que tenga: quién la tuvo por última vez y dónde la guardó. —La voz de Hawes bajó, confidencial—. Esto tiene que hacerse con discreción. Sin publicidad. Tu trabajo es encontrar esa bandera. Me da igual si la compras o la robas, pero la traes de vuelta en menos de quince días. Tiene que estar en Filadelfia el 4 de julio para que el presidente Kent inaugure el Espíritu de América.
—O sea, que igual basta con ir a los propietarios actuales y convencerlos de que la presten durante la gira —dijo Nate, girando su silla hacia Wilcox, que por fin se acercaba—. No parece un trabajo de la Oficina. A ti te iría mejor un diplomático de salón.
—Me temo que no es tan fácil, agente Murtaugh —repuso Wilcox. Abrió el maletín y sacó un expediente de más de cinco centímetros de grosor, sujeto con gomas elásticas—. Esto es solo una muestra del trabajo que los agentes del Departamento de Interior han hecho en los últimos diez años persiguiendo esa bandera. ¿Le has contado los detalles?
—Todo lo que sé —dijo Hawes.
—¿Y cómo sabemos que es auténtica? —preguntó Nate.
—La afirmación se apoya en una anotación de una carta escrita por el criado personal de Robert Morris. En ella se menciona la bandera como un regalo de George Washington al financiero —explicó Wilcox.
—¿Y por qué esto no ha salido nunca en las noticias?
—Porque la bandera desapareció casi inmediatamente después de ser hallada, a finales de los ochenta, en una propiedad de los descendientes de Morris. Al parecer, se vendió a un coleccionista privado —Wilcox deslizó el expediente por la mesa hacia Nate—. Yo acababa de entrar en Interior cuando se produjo el hallazgo. Nos enteramos entonces, pero se decidió no hacerlo público. Al fin y al cabo, no teníamos nada que mostrar.
Nate abrió el expediente.
—¿Y si fue un engaño? Dijiste que no se había verificado.
—Tenemos un informe de que la bandera cambió de manos hace seis años por veinticinco millones de dólares —Wilcox señaló una pestaña—. Los coleccionistas serios no ponen tantos ceros en un cheque por una falsificación.
Nate leyó el nombre en la página marcada.
—¿Ese tipo la tiene ahora?
—Por desgracia, no. Sabemos que ha cambiado de manos al menos dos veces desde entonces, pero ni quién la compró ni cuánto pagó…
Nate ni preguntó por qué se les había escapado. La bandera no era propiedad robada y, tras el 11-S, todas las agencias habían sido reventadas por dentro y vueltas a montar con otras prioridades. Vigilar un objeto por valor histórico quedaba muy por detrás de cazar terroristas.
—Esa bandera puede estar en cualquier parte del mundo —espetó Hawes—. Y nos quedan dos semanas. ¿Cómo demonios le prometiste al presidente que la encontraríamos si no tenemos pistas?
—Las tenemos… o creo que las tenemos. —Wilcox sacó un pequeño bloc del bolsillo—. Mis contactos dicen que desde hace una semana circula el rumor de que una bandera original de Betsy Ross va a volver a salir a subasta. Pronto.
—Eso lo simplifica —gruñó Hawes—. Podemos pagar lo que haga falta. ¿Cuándo y dónde es?
Wilcox se ajustó las gafas de montura de alambre en el puente de su nariz larga y fina y sacó un pañuelo.
—Aquí viene lo complicado. Esas subastas privadas son solo por invitación. Ya sabe cómo funciona el mundo del arte, agente Murtaugh. Con los… antecedentes turbios de algunos coleccionistas, un representante del gobierno sería persona non grata.
Nate se recostó y escuchó con medio interés cómo Hawes le exigía a Wilcox que metiera a Nate en la lista de postores. Ir de incógnito tenía su gracia, pero hacerse pasar por un millonario para comprar una bandera no era exactamente lo que Nate entendía por «volver al campo». Aun así, al pensar en las montañas de informes de su despacho, se dijo que al menos era un comienzo.
Wilcox evitaba mirar al subdirector. Cuando Hawes tomó aire, Wilcox se adelantó.
—La única forma es que te recomienden las personas adecuadas. Hay una red de intermediarios y no es una comunidad grande. Todo el mundo se conoce. Todo este negocio, es decir, el coleccionismo privado, funciona así: Fulano conoce a Mengano, se lo comenta a su primo o a su terapeuta, y alguien acaba contándoselo a un marchante sobre un tipo con dinero que busca una pieza concreta. A veces se cuelan compradores corporativos, pero también necesitan una referencia. —Wilcox hizo una pausa—. Y, por supuesto, la mayoría de los artefactos importantes de la historia de Estados Unidos solo los compran y venden los miembros de esa red de «viejos amigos».
—Necesitamos nombres, Wilcox —ladró Hawes—. Alguien a quien apretar. Un punto de partida para Nate.
—Lo sé. —Wilcox consultó sus notas—. Mi gente ha dado con una antigua marchante de arte. Cumplió condena por su implicación en las operaciones fraudulentas de su difunto marido. Ha vuelto a la calle y, por lo que sabemos, está bien conectada y es muy respetada en esa comunidad.
—¿Cómo se llama? —preguntó Hawes.
—Debería saberlo —respondió Wilcox, en voz baja—. Fuiste tú quien la metió entre rejas.
Hawes tardó un instante.
—Helen Doyle. La última vez que la vi, se había hecho monja. Estaba fuera de ese mundo.
—Está fuera del negocio y sigue siendo monja. Pero sigue conectada. La hermana Helen es la única persona que tenemos ahora mismo que podría llevarnos hasta la gente adecuada.
CapítuloTres
Filadelfia. Domingo 20 de Junio.
Las rejas y las barandillas de hierro forjado realzaban la sólida fachada de ladrillo rojo y molduras blancas. El portal clásico, con su elegante arco y la cristalería en forma de abanico sobre él, añadía un aire de distinción al aspecto colonial. Como muchas de las casas y tiendas de la calle Pine, el edificio databa de alrededor de 1770.
Ellie Littlefield tenía su tienda de antigüedades americanas en la planta baja. En la segunda planta tenía un estudio de arte con espacios separados que alquilaba a artistas noveles y amigos. En el tercer nivel, tenía su apartamento bajo el alero inclinado. Un gran balcón, a la sombra de las ramas superiores de un roble centenario, daba al minúsculo patio trasero de su edificio y al de una casa que se estaba reformando en la calle de al lado.
La casa tenía todos los inconvenientes extravagantes que suele tener un edificio del siglo XVIII, una fontanería que podía ser francamente intratable, ventanas con corrientes de aire y alguna que otra rata en el sótano, pero Ellie adoraba aquella pequeña joya de casa de la que era orgullosa propietaria desde hacía casi seis años. Para ella, todo era perfecto, excepto las escaleras estrechas y empinadas.
—La perra es demasiado ancha. Vuelve a subir un escalón. Espera, estoy atascado.
—Relájate, Víctor. Sígueme la corriente. Ya casi hemos llegado abajo. Levanta este lado de la barandilla —ordenó Ellie desde cinco peldaños más arriba. Colocó un hombro delgado bajo el extremo superior del marco del espejo y lo levantó.
—Espera. ¡Cristo! —se quejó Víctor cuando todo el peso del monstruo de marco caoba se deslizó por sus esculpidos bíceps y su musculoso pecho—. Acabas de arañar la pared.
—No te preocupes por la pared, Vic. Levanta tu extremo. —Ellie jadeó, apoyando parcialmente el armazón sobre su cabeza e intentando no desplomarse bajo el peso—. No puedo aguantar esto mucho más. Vamos, retrocede un paso.
Víctor se subió el marco al pecho y bajó un escalón. —Espera, sigue arañando la pared.
Sonó el timbre de la puerta de la tienda.
—Entonces inclínalo. Vamos, otro paso.
—Hay alguien en la puerta.
—Estamos cerrados. Verán el cartel y se irán.
Volvió a sonar el timbre.
—Quizá no sepan leer.
—Un paso más. Ya casi hemos llegado. —Ellie sintió que el sudor le resbalaba por la cara y los brazos mientras Víctor levantaba la enorme cosa y seguía su dirección—. Estupendo. No lo olvides, al final de la escalera, gira a la derecha.
—Es un él.
Ellie gimió dolorosamente cuando Vic giró a la izquierda hacia la puerta en vez de a la derecha y acabó encajándola dolorosamente entre el espejo y la pared, con la barandilla clavándose bruscamente en su cadera. —He dicho que gires a la derecha. A la derecha.
—¿Tu derecha o mi derecha? Es un cachas. Un cachas de traje.
—¡Vic! —gritó dolorosamente. Sus dedos ya no podían sostener el peso y dejó que la esquina del espejo se apoyara en la barandilla. El tramo de barandilla de cuatro metros solo emitió un leve gemido antes de salirse de la pared y estrellarse contra los escalones. El espejo y Ellie se estrellaron junto a él.
Volvió a sonar el timbre.
—Déjalo ya —se quejó Víctor desde la esquina—. Da mala suerte romper un espejo. ¿Lo has roto tú?
—No, no lo he roto —espetó Ellie, retorciéndose y desenroscándose los dedos, agradecida de que ninguno de ellos se hubiera aplastado bajo el peso de aquella cosa.
—Mirad lo que has hecho. —La cara horrorizada de Víctor apareció sobre el espejo después de dejar su extremo. A pesar del esfuerzo, el joven no había sudado ni una gota, y Ellie se preguntó cómo era posible que ella estuviera cubierta de polvo y suciedad y él pareciera recién salido de la página central de algún calendario—. Si me hubieras hecho caso y hubieras esperado hasta esta tarde, habría tenido aquí a Brian.
El sonido de unos golpes persistentes desvió su atención. Le vio saludar a alguien con la mano. —¿Quién es?
—El mismo. El de traje. Quiere entrar.
—Qué pena. Hemos cerrado —se incorporó en el estrecho espacio y se limpió las manos sucias en el culo de los vaqueros—. Ayúdame a bajar esto, ¿quieres?
—Me está haciendo señas.
—¡Víctor! —gritó Ellie con más fuerza—. Son las nueve de la mañana de un domingo. No abrimos antes del mediodía. Ignóralo. Se irá.
Ella supo que sus palabras caían en saco roto cuando él mordió el extremo de una mano enguantada y luego la siguiente. Víctor puso los guantes en la repisa superior del espejo.
—Maldita sea. —Volvió la vista de sus dedos hacia la puerta—. Probablemente se ha perdido de camino a la iglesia. Vuelvo enseguida.
Ellie dejó escapar un profundo suspiro de frustración. Apoyando el hombro en el borde del espejo, hizo un débil intento de empujarlo por su cuenta escaleras abajo. No se movió ni un milímetro.
Volvió a sentarse en la escalera. Tendría que esperar a Vic. Víctor Desposito, italiano de tercera generación, con cara esculpida y cuerpo de modelo, medía 1,65 m y le habían dicho que era demasiado bajo para triunfar en el negocio de la moda, pero era un amigo muy apreciado y un empleado inestimable. Además de tener mucho cerebro y fuerza muscular, también se encargaba de dirigir el negocio de Ellie e incluso, a veces, su vida.
El único defecto de Víctor era que se sentía indefenso ante los tipos altos y bien vestidos.
Algún conductor de motocicleta de la calle Pine, que decidió en ese momento poner a prueba el nivel de decibelios de su motor, ahogó la conversación del intruso con Víctor. Ellie limpió una marca de arañazo en el marco y se inclinó para asegurarse de que no había daños en el grueso cristal biselado.
Había pedido a Víctor que viniera temprano esta mañana para ayudarla a reorganizar la tienda. En cuanto a turistas y dinero para gastar, se suponía que el 4 de julio de este año iba a ser el de mayor afluencia de público que Filadelfia había visto nunca. Para prepararse, Ellie había ido más lejos en busca de inventario, y en los dos últimos meses había acudido a más subastas de las que le correspondían. Las colecciones de sus abarrotadas salas de exposición delantera y trasera eran testimonio de sus esfuerzos. Pero el problema era que no le quedaba espacio ni para respirar ni para pasear por la tienda. Abrir el almacén trasero a los clientes era la única solución que se le había ocurrido a Ellie. Pero al no tener ventanas, tuvo que recurrir a unas luces provisionales y a este monstruo de espejo para iluminar el espacio.
El espejo de cuatro por seis había estado colgado en el estudio del segundo piso cuando ella compró la casa. Cristal biselado, respaldo de acero, marco de caoba. Ahora comprendía por qué el último propietario había sido tan generoso al dejar atrás aquel objeto tan caro. La maldita cosa pesaba una tonelada.
Ellie vio su reflejo en el espejo y se encogió. Sin ducha, sin maquillaje. Una mancha de polvo le manchaba la mejilla izquierda. Al menos agradeció que la gorra de béisbol cubriera su corta mata de pelo negro. Echando un segundo vistazo, decidió que con la camiseta sin mangas y los pantalones cortos vaqueros podría pasar por una niña de doce años en un partido de Filadelfia, aunque le costaría demostrar que era la misma anticuaria sofisticada a la que habían invitado a copresidir, junto con la socialité Augusta Biddle, de Main Line, la subasta de famosos del Hospital Infantil el jueves por la noche. La idea de moverse en aquellos círculos le produjo un pequeño cosquilleo de placer en los brazos y se dejó llevar por el resplandor de todo lo que había ido bien en su vida en los últimos meses.
El timbre del móvil de Víctor sacó a Ellie de su ensueño. Recordó que lo había dejado junto a las llaves, en una mesita al pie de la escalera. Un segundo después, apareció y se lo arrebató.
—¡Quiere hablar contigo! —susurró, agitando una mano y articulando «caliente» con los labios antes de dirigirse hacia la parte trasera de la tienda.
—Víctor, sácame de aquí —gritó Ellie tras él. Al no obtener respuesta, se puso en pie e hizo otro intento inútil de apartar el espejo de su camino. Por lo que pudo oír, Víctor ya había empezado otra de sus continuas discusiones con su madre. La Sra. Desposito, tras un reciente viaje a Roma, había elevado su negación de que su hijo fuera gay, y deseaba poder encontrarle una esposa.
Ellie recordó a la persona que había junto a la puerta principal abierta. Apoyó la espalda contra la pared y estaba a punto de intentar trepar por el espejo cuando un traje gris oscuro llenó el fondo de la escalera.
La sensación de que se le erizaban los pelos de la nuca era antigua y familiar, y no le dejaba ninguna duda de a qué se enfrentaba. Si aquel tipo no era un policía, entonces ella no podría distinguir al Papa de una patata. Instintivamente, Ellie retrocedió y subió un escalón hasta quedar a la altura de sus ojos.
—¿Necesitas ayuda?
Miró fijamente la gran mano que se extendía en su dirección. Sacudió la cabeza.
—¿Qué puedo hacer por usted, agente?
La mano se retiró lentamente. Ella se obligó a levantar la vista por encima de los anchos hombros y mirarle a la cara. Ojos azules intensos. Pelo castaño corto, peinado hacia atrás. Un chichón en la nariz, donde debió de rompérsela alguna vez. Una pequeña cicatriz en la barbilla hendida. La camisa blanca abotonada y la corbata y el traje oscuros completaban el efecto. En conjunto, un conjunto bien curtido y conservador. Para cualquier otra persona, podría haber sido un vendedor de seguros o un lobista político. Para ella, su aspecto solo reafirmaba lo que su instinto le había dicho desde el principio. Estaba ante un exatleta convertido en policía, inteligente y machista. Aunque era más alto que el típico pie plano. Sin duda, el estilo de Víctor.
—No soy policía.
—Si tú lo dices.
La ignoró, dirigiendo una mirada crítica a la obra de demolición de las escaleras. —¿Haciendo una pequeña remodelación aquí?
—Eso parece —sus instintos nunca se equivocaban, y no estaba dispuesta a entablar una conversación trivial—. Escucha, vamos un poco retrasados, así que si no estás aquí con algún cargo oficial, voy a tener que pedirte que te marches. La tienda está cerrada. Puedes volver a mediodía.
Sus ojos azules se volvieron duros cuando la miró a la cara. —¿Eres así de amable con todos tus clientes potenciales, o sólo conmigo?
Ellie no iba a hacer de esto algo personal. Tenía buenas razones para desconfiar de la policía; su historia estaba llena de buenas razones, y este tipo no le estaba dando ningún motivo para ser amable con él.
—Me temo que mi formación en la Escuela de Encantamientos no entra en acción hasta las 12 del mediodía. A esa hora abrirá la tienda. Puedes volver entonces si quieres. —Miró a Vic, que seguía hablando por teléfono. Ellie bajó un escalón y empezó a trepar por el espejo.
Esta vez no preguntó, sino que la agarró por el codo y la ayudó a acercarse. —¿Seguro que no necesitas que te eche una mano para mover el espejo?
—No, gracias. Aquí es exactamente donde lo quería. —Su agarre era como el acero, y ella apartó el brazo, intentando no depender de su ayuda, pero sólo consiguió tropezar contra él al final de las escaleras.
—Será un espectáculo ver cómo subes y bajas las escaleras un par de veces al día.
Era aún más alto y ancho ahora que ella estaba a su altura. Y no iba a dejarse engañar por aquella media sonrisa torcida. Ellie estaba deseando deshacerse de él.
—Bueno, a partir de ahora sólo puede ser más fácil. Así que, si no te importa. —Hizo un gesto hacia la puerta, esperando que se fuera. Él se volvió y se acercó a una de las vitrinas.
—Tienes una colección impresionante —se inclinó y miró algunos de sus raros libros de Americana antigua.
—Se ven mucho mejor con las luces encendidas. Las encendemos a mediodía.
—Los Primeros Objetores de Conciencia de América —leyó la etiqueta de uno de los libros—. ¿No es éste uno sobre los «Quakers» de Filadelfia que fueron recluidos en la Logia de los Albañiles antes de ser exiliados a Virginia?
—Primera edición, segunda entrega, y el precio es de quinientos cincuenta dólares —se cruzó de brazos, apoyando un hombro en la puerta abierta, sin querer impresionarse por el hecho de que él hubiera reconocido el libro.
—¿Puedo verlo?
—Sí, a mediodía.
—Entonces no estaré disponible.
—Abrimos hasta las cinco.
—Eso tampoco es bueno para mí.
—Tenemos un horario ampliado durante la semana.
—Me temo que no —le dirigió una mirada fría y bajó por la vitrina—. Sabes, estoy bastante seguro de que tu actitud no puede hacer mucho bien a tu negocio.
—En realidad, no tengo ningún problema para atraer clientes. De hecho, el negocio va muy bien —dijo con arrogancia.
—Entonces debo ser yo.
—Lo has dicho tú, no yo.
—De acuerdo. Dime cómo hacerlo bien.
—Te sugiero que llames con antelación y conciertes una cita para una hora mutuamente conveniente con mi ayudante, Víctor Desposito, a quien conociste cuando irrumpiste aquí —Ellie miró a Vic, que estaba de espaldas a ellos, con el teléfono aún pegado a la oreja—. Víctor estará más que encantado de pasar lo que…
—Me gustaría concertar esa cita contigo.
Ellie se mordió el impulso inmediato de negarse. —Como quieras. Si hay algo en lo que Víctor no pueda ayudarte, siempre podemos concertar una cita para que te reúnas conmigo y con mi actitud. Ahora, si no te importa.
—¿Se limita tu colección a lo que hay en estas salas de exposición, señorita Littlefield?
—¿Cómo es que sabe mi nombre, agente…? Por cierto, ¿puedo ver alguna identificación?
Se enderezó, pero en lugar de mirarla, rodeó otra vitrina de cristal. —Me llamo Nate Murtaugh. Y conozco tu nombre por esto. —Cogió una de sus tarjetas de visita de la parte superior de la vitrina—. ¿Y pides identificación a todos tus clientes?
—Sólo los que insisten en venir cuando estamos cerrados.
—Me parece justo. —Se metió la mano en el bolsillo, sacó la cartera y la abrió. La colocó sobre la vitrina. Incluso sin cogerla, ella pudo ver que contenía un carné de conducir de Nueva York—. Supongo que también querrás comprobar el límite de mi tarjeta de crédito antes de seguir adelante.
Una pareja de mediana edad que caminaba por la calle apareció en la puerta abierta y empezó a entrar. Ellie se excusó rápidamente y les dijo que volvieran a mediodía, cerrando la puerta y metiéndose dentro a regañadientes.
—Mire, Sr. Murtaugh, estoy muy ocupada —dijo en un tono tan controlado como pudo—. ¿Por qué no nos dejamos de tonterías y nos centramos en por qué estás aquí y qué quieres?
—¿Alguna vez haces trabajos de consultoría, Srta. Littlefield?
Por fin estaban llegando a alguna parte. Se acercó al otro lado de la vitrina y miró bien la dirección de su carné. Le acercó la cartera.
—¿Qué tipo de asesoramiento? —preguntó con cautela—. ¿«Tasación»?
—No, lo que busco es tu experiencia y tus contactos. Necesito encontrar un objeto concreto que pertenezca al área Americana.
Apoyó los codos en el cristal y se inclinó hacia él. —¿Te refieres a algo concreto, como una edición determinada de algún libro, o a algo concreto, como el único ejemplar que queda?
—El único ejemplar que queda. Pero no hablo de un libro.
—Los objetos únicos tienen una forma de encontrar un hogar y ser perfectamente felices en él. Y a menos que el propietario actual haya manifestado que está dispuesto a desprenderse de ese objeto concreto, estás perdiendo el tiempo.
—Pero podrás identificar el quién y el dónde.
Aquella sensación punzante en el cuello se hizo más nítida. —Me temo que no.
Muchas antigüedades de valor incalculable, incluidos objetos robados o de contrabando, estaban en manos de coleccionistas que preferían permanecer sin nombre ni rostro. Estas personas creían que las leyes contra el comercio de antigüedades estaban diseñadas para ser violadas y no para ser aplicadas. Y había muchas agencias gubernamentales y de seguros diferentes que existían únicamente para demostrar que este privilegiado grupo estaba equivocado. Ellie consideraba que relacionarse con cualquiera de estos grupos era un riesgo laboral del que prefería prescindir.
—Sr. Murtaugh —dijo en voz baja, mirando los ojos azules y acerados del hombre—. No soy una informadora, y desde luego no estoy tan conectada en el universo de los coleccionistas como parece creer. Sólo soy el propietario de una tienda, como la otra docena que hay en esta manzana. No infrinjo ninguna ley. No comercio con objetos robados. En cuanto a experiencia, me temo que mis conocimientos se limitan a lo que compro y vendo habitualmente en la tienda. En otras palabras, lo que ves es lo que tengo. —Tomó aire, se dijo a sí misma que debía mantener la calma y parecer racional. No podía echarlo a la fuerza, pero tal vez la razón funcionara—. No sé qué o quién te convenció para entrar aquí en lugar de en cualquiera de las otras tiendas de la calle Pine, pero el hecho es que quizá yo sea la menos cualificada para ayudarte con tus problemas. Si quieres, puedo remitirte a otra persona.
—Sra. Littlefield.
Ellie levantó una mano. —Es lo mejor que puedo hacer. Tengo mucho que hacer antes de que abramos a mediodía, así que tendrás que irte.
La cartera desapareció en su bolsillo. Ellie se afanó en ordenar la pila de tarjetas de visita mientras él rodeaba la vitrina y se dirigía hacia la puerta. Vic estaba sentado en una silla Windsor junto a la ventana, escuchando a su madre hablar por teléfono. Ellie se sintió muy aliviada de que Murtaugh se marchara. Se detuvo con la mano en la puerta y se dio la vuelta.
—Quizá podrías responder a una última pregunta —no esperó a que ella hablara—. No te preocupes, no te pediría que delataras a ninguno de tus amigos.
Ellie no mordió el anzuelo. Le vio meter la mano en el bolsillo de la chaqueta y sacar una foto.
—¿Podrías decirme si has visto a este chico?
—¿Quién es? —se acercó a él y cogió la pequeña foto que le tendía.
—Un niño de ocho años desaparecido.
Ellie se quedó mirando la foto. —¿Desaparecido en el sentido de que el sistema lo perdió, o desaparecido en el sentido de que su familia lo está buscando?
—El sistema es todo lo que tiene. Y le han dado por desaparecido.
Ella le devolvió la foto. —No puedo ayudarte.
—Tú y ese chico fuisteis dos de las últimas personas que abandonaron el Museo del Fuerte Ticonderoga el viernes por la tarde.
Ellie se encrespó de inmediato. —También fui una de las primeras personas en la cola del Independence Hall ayer por la mañana, junto con unos cientos de turistas. ¿Espera que yo también recuerde todas esas caras, señor Murtaugh?
—Sabe, señorita Littlefield, habría pensado que usted, entre todas las personas, sentiría un poco más de empatía por este chiquillo y por los problemas en los que podría estar metido ahora mismo.
—Así que ahora vamos al grano. ¿Qué eres, de los Servicios Sociales o del FBI? Bueno, sí sois Servicios Sociales, pensad en esto. Quizá yo, de entre toda la gente, piense que estar desaparecido es una bendición para un chico como él. Quizá piense que es mejor que ser una ficha en el cajón de alguna oficina estatal que identifica a niños que son demasiado para manejar —le rodeó y abrió la puerta de un tirón—. Que tenga un buen día, agente.
Estaba lo bastante enfadada como para empujarle hacia la puerta, pero él le ahorró la molestia y salió él mismo. Dio un portazo y sintió una gran satisfacción al oírlo.
Ellie apoyó la espalda en la puerta y miró a Víctor, que la observaba boquiabierto desde la parte trasera de la tienda, con el teléfono aún en la mano. Por muchos años que pasaran, aquellas autoridades nunca olvidaban. Pero Ellie Littlefield había recorrido un largo camino desde aquella niña de doce años huérfana de madre a la que empujaban constantemente de un hogar de acogida a otro mientras su padre cumplía condena en la prisión de Graterford. Y se había cansado de pasar hambre.
Desechó la mirada interrogadora de Víctor, se dirigió al teléfono que había junto a la caja registradora y marcó un número del norte del estado de Nueva York. Su pasado formaba parte de la persona en que se había convertido. Los días de mentir y robar, las noches durmiendo en suelos fríos y en las escaleras de edificios vacíos, habían quedado atrás, pero también la habían conducido hacia donde estaba ahora. El teléfono tardó seis timbres en descolgarse.
—Es Ellie. Están buscando al chico.
CapítuloCuatro
Nate Murtaugh condujo despacio junto a un coche abandonado, destrozado y asentado sobre sus ejes desnudos. Cincuenta metros más allá, un contenedor de basura desbordante se asentaba sobre la acera agrietada frente a un edificio de ladrillo que parecía haber sido condenado probablemente durante el primer mandato de FDR. Nate echó un vistazo al garabato del trozo de papel que llevaba en la mano y se detuvo en la acera ante dos edificios que el cuerpo de bomberos de Filadelfia debía de utilizar para hacer prácticas.
Su destino, al otro lado de la calle, era una notable mejora respecto al resto del barrio. Nate volvió a mirar el edificio. Era un lugar de ladrillo bien cuidado, una versión de las mil casas como esa que había en Filadelfia. Pulcra, ordenada y austera. Le recordó a una prima segunda, demacrada y sin sangre, que una vez vino a cenar en Acción de Gracias, se sentó en la silla recta con el bolso en el regazo y nunca se quitó el abrigo. Bien cuidada, pero daba miedo. Nate apagó el motor y miró el reloj. Había llegado pronto.
Unos chavales, sin duda recién salidos del reformatorio durante el verano, estaban jugando en la calle, y la pelota color chicle rebotó en el parabrisas y desapareció en algún lugar de la acera. Hacía demasiado calor en el coche, y Nate cogió la chaqueta del asiento del copiloto y salió.
Los niños habían dejado de jugar y le miraban como si fuera de otro planeta. Cerró el coche y apoyó una cadera en él, devolviéndole la mirada.
Uno de los chicos se acercó para recuperar la pelota. Setenta libras de piel, hueso y actitud. Recogiéndola con cara de sabio, se la devolvió al lanzador, se metió la mano en el sobaco e hizo un ruido parecido al de un pedo antes de volver trotando a su sitio, junto al coche abandonado que utilizaban como tercera base.
Nate pensó en Chris Weaver y se lo imaginó con el mismo tipo de actitud. Ayer, tras la sesión informativa de Hawes, se había detenido en la comisaría para hablar con McGill. El joven policía había salido a atender una llamada. Nate intentó ponerse en contacto con él de nuevo antes de salir de la ciudad anoche, pero no habían podido conectar.
Después de ver ayer las cintas de vigilancia de seguridad del museo, Nate tenía más curiosidad que nunca por hablar con McGill sobre Christopher Weaver y lo que sabía del niño. Las cámaras de vídeo habían captado a un niño avanzando por el pasillo en una evidente búsqueda de un cuarto de baño. También habían captado a Ellie Littlefield bajando por el mismo pasillo y hablando con Chris.
Poner un nombre a su cara bonita había sido fácil, teniendo en cuenta que había utilizado su tarjeta de crédito para pagar la entrada al museo. Leer su expediente le había producido una sensación parecida a la de ganar uno de esos rasca y gana de lotería instantánea. Tenía un extenso expediente y estaba conectada con miembros legítimos y más turbios del mundo del coleccionismo de antigüedades. Y el hecho de que estuviera en «Fort Ticonderoga» mirando la bandera de Schuyler minutos antes de que fuera destruida no podía ser casual. Por suerte para ella, las cámaras de seguridad de la sala habían filmado su salida antes de ser puestas fuera de servicio unos minutos más tarde. Otros equipos de vigilancia del edificio también habían grabado la salida de Ellie Littlefield. Sin embargo, lo que confundió a Nate fue que ella negara esta mañana haber visto al chico. Bueno, no había negado exactamente que lo hubiera visto, pero tampoco había sido especialmente sincera al respecto.