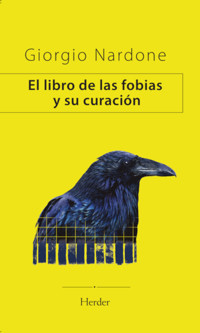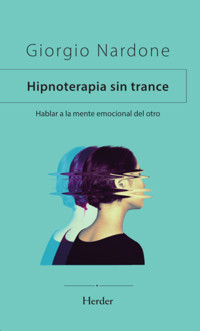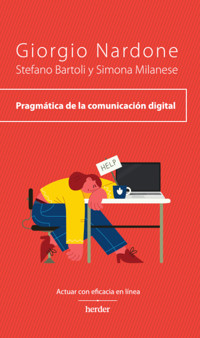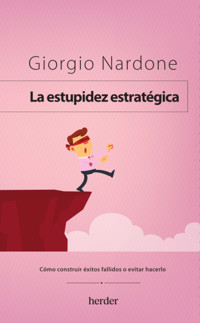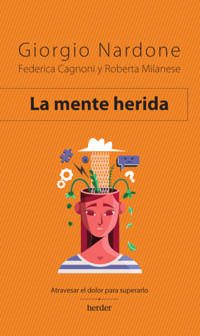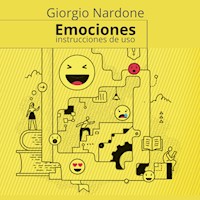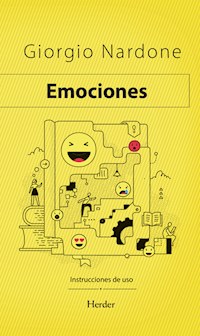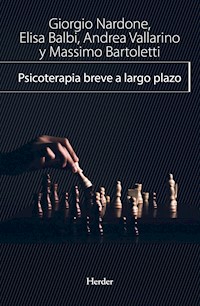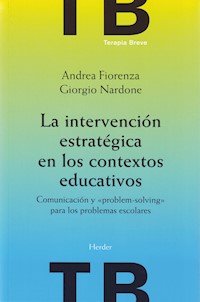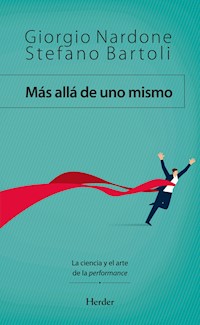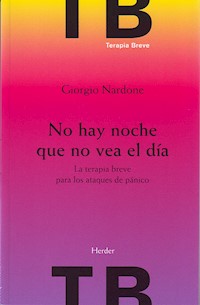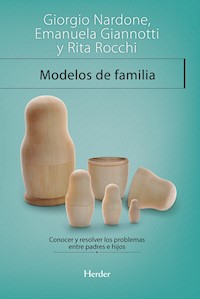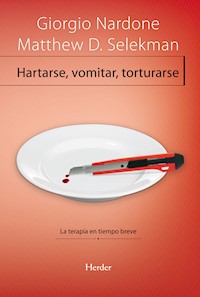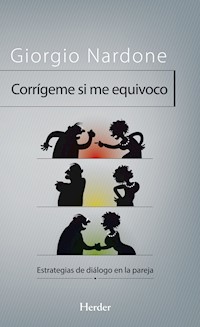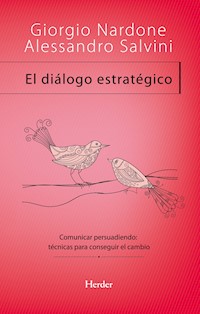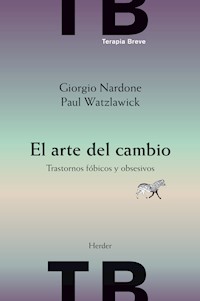
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Serie: Terapia Breve
- Sprache: Spanisch
Esta obra propone una auténtica "revolución copernicana" en psicoterapia. Surge de la fertilidad creadora y permanente innovación teórica y clínica de la escuela de Palo Alto (California), conocida por las interesantes obras de Paul Watzlawick. La aproximación estratégica a la psicoterapia, esto es, la moderna evolución de la terapia sistémica en simbiosis con la hipnoterapia de Milton Erickson, representa realmente un perspectiva revolucionaria respecto de las formas convencionales de intervención psicoterapéutica. Se trata de un nuevo modelo teórico y operativo para la solución, en un período de tiempo breve, de los problemas del individuo, de la pareja y de la familia, aplicable también a contextos interpersonales más amplios, y no sólo clínicos (angustias, miedos, fobias... que paralizan el rendimiento diario). Para ganar las "jugadas", se recurre a técnicas refinadas de sugestión, paradojas y estrategias comportamentales que sortean la resistencia al cambio del paciente, llevándolo a percibir la realidad de un modo nuevo y a obrar, en consecuencia, de una manera funcionalmente correcta.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 294
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Cubierta
Giorgio Nardone / Paul Watzlawick
El arte del cambio
Trastornos fóbicos y obsesivos
Traducción deAntoni Martinez-Riu
Herder
www.herdereditorial.com
Portada
Título original: L'arte del cambiamentoTraducción: Antoni Martínez-RiuDiseño de la cubierta: Claudio BadoMaquetación electrónica: Manuel Rodríguez
© 1990, G.E.F., S.r.l., Florencia © 1992, Herder Editorial, S. L., Barcelona © 2012, de la presente edición, Herder Editorial, S. L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3004-6
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del Copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Herder
www.herdereditorial.com
Créditos
Lo que al final se estrecha
antes ha de ser extenso.
Lo que se debilita
al principio debe estar fuerte.
Lo que se derriba
antes está en pie.
El que quiera tomar
debe empezar dando.
Lao-tse, Tao Te King
Verso
Índice
Introducción
Capítulo primero. Si quieres ver, aprende a obrar
Capítulo segundo. Las «herejías» del enfoque estratégico de la terapia: características generales de la terapia estratégica
1. Primera herejía
2. Segunda herejía
3. Tercera herejía
4. Cuarta herejía
Capítulo tercero. Breve historia evolutiva del enfoque estratégico
1. Orígenes del enfoque estratégico de la terapia
2. La revolución sistémica en psicoterapia
3. De la terapia familiar a la terapia estratégica
Capítulo cuarto. La praxis clínica en terapia estratégica: proceso y procedimientos
1. Primer contacto e iniciación de la relación terapéutica
2. Definición del problema
3. Acuerdo sobre los objetivos de la terapia
4. Individuación del sistema perceptivo-reactivo que mantiene el problema
5. Programación terapéutica y estrategias de cambio
5.1. Acciones y comunicación terapéuticas
5.1.1. Aprender a hablar el lenguaje del paciente
5.1.2. La reestructuración
5.1.3. Evitar las formas lingüísticas negativas
5.1.4. El uso de la paradoja y la comunicación paradójica
5.1.5. Uso de la resistencia
5.1.6. Uso de anécdotas, relatos y lenguaje metafórico
5.2. Prescripciones de comportamiento
5.2.1. Prescripciones directas
5.2.2. Prescripciones indirectas
5.2.3. Prescripciones paradójicas
6. Conclusión del tratamiento
Capítulo quinto. Dos modelos de tratamiento específico
1. El tratamiento de los trastornos fóbicos
1.1. El problema presentado
1.2. El protocolo del tratamiento
1.3. Eficacia y eficiencia del tratamiento
1.3.1. Muestra
1.3.2. Eficacia
1.3.3. Eficiencia
2. El tratamiento de los trastornos obsesivos
2.1. El problema presentado
2.2. El protocolo del tratamiento
2.3. Eficacia y eficiencia del tratamiento
2.3.1. Muestra
2.3.2. Eficacia
2.3.3. Eficiencia
Capítulo sexto. Ejemplos de tratamiento no usual
1. Caso 1: la terapia sin lugar de terapia
2. Caso 2: reestructurar la importancia de ser hermanos
3. Caso 3: la utilidad del error; la invención de la «fórmula mágica»
4. Caso 4: declarar el secreto turbador
Capítulo séptimo. La investigación evaluadora
1. Criterios metodológicos
1.1. El concepto de eficacia de la terapia
1.2. El concepto de eficiencia de la terapia
2. Exposición de la investigación
2.1. La muestra
2.2. Resultados
2.3. Reflexiones sobre los resultados
Bibliografía
Índice de autores
Índice analítico
Introducción
Me complace escribir esta introducción a un libro que considero obra fundamental de aquella disciplina que en la actualidad se denomina terapia estratégica y que es el desarrollo moderno de un planteamiento sistémico y ericksoniano de la psicoterapia. Me complace igualmente haber contribuido a esta importante obra trabajando junto con Giorgio Nardone. Y no me ha complacido menos observar cómo este autor, partiendo de la formación sistémica recibida de colegas míos y de mí mismo, ha sabido desarrollar ideas y definir estrategias a menudo del todo originales, incorporando nuestro modelo sistémico a su trabajo personal.
El libro es un verdadero y auténtico manual para un enfoque estratégico de la psicoterapia, en el sentido de que ofrece una profunda y detallada exposición que se inicia con los presupuestos teóricos y los fundamentos epistemológicos de este modelo, continúa con una presentación sistemática de diversas estrategias que tienen por fin el cambio de las situaciones humanas y concluye con una rigurosa investigación evaluadora de los resultados obtenidos con la aplicación del modelo de terapia expuesto.
Ello significa que esta obra no es un simple recetario constituido por la descripción superficial de formularios dispuestos para uso de terapeutas, sino una compleja exposición tanto teórica como práctica de este nuevo enfoque de la solución de los problemas humanos.
En concreto, el volumen se abre con mi ensayo introductorio al desarrollo moderno de la psicoterapia, al que sigue la definición de las características teóricas y prácticas que diferencian el planteamiento estratégico de las demás formas de psicoterapia. Ello se logra mediante la exposición de las cuatro prerrogativas conceptuales fundamentales típicas de este modelo (las llamadas cuatro «herejías», porque no concuerdan con las presuntas «verdades» tradicionales de la psicoterapia): su base teórica sistémico-constructivista, su referencia a una teoría específica de la persistencia y del cambio y la consiguiente conceptualización referente a la formación y solución de los problemas humanos.
El tercer capítulo presenta una panorámica históricoevolutiva que evidencia la matriz ericksoniana y sistémica de la terapia estratégica. Se delinean también aquí algunas diferenciaciones conceptuales presentes en la actualidad en las formulaciones efectuadas por los principales autores estratégicos.
El más amplio de los capítulos, el cuarto, está dedicado a la exposición del «proceso» terapéutico usual desde el inicio hasta el final de la terapia, y a la explicitación de los «procedimientos» principales (estrategias) utilizados para desbloquear y resolver los problemas humanos. Esta explicitación no se limita a la simple descripción del proceso y de las estrategias de la terapia, sino que hace frente también a la demostración de su eficacia para el cambio del comportamiento y de las concepciones de las personas, y se remite asimismo a investigaciones, experimentos y ejemplos propios también de ámbitos científicos así como de otros contextos distintos de la psicoterapia.
En el capítulo siguiente se presentan dos protocolos, originales e innovadores, de tratamiento específico, uno relativo a las formas graves de los trastornos fóbicos, el otro relativo a los trastornos de tipo obsesivo. Los dos tipos de tratamiento son expuestos de un modo sistemático mediante el análisis puntual de la terapia subdividida en cuatro estadios con objetivos específicos por alcanzar y estrategias específicas ordenadas a la obtención de estos resultados. Ambos protocolos han demostrado en su aplicación una notable eficacia y una sorprendente eficiencia. Por ello representan dos ejemplos de cómo la terapia puede ser un rápido y bien programado viaje del que se procura prever, además del comienzo, los diferentes pasos sucesivos, el punto de llegada y la duración del viaje. Justamente lo contrario de lo que sucede en la concepción tradicional de la psicoterapia entendida como un viaje al vacío del que se conoce sólo el punto de partida, sin que sea posible prever ni las etapas del recorrido ni el punto de llegada, y mucho menos la duración del viaje.
Tras la exposición de estos dos modelos de tratamiento específico, compuesto por una secuencia programada de acciones prefijadas, que pone de relieve el carácter sistemático y la corrección metodológica del trabajo, se presentan, en el capítulo sexto, cuatro casos de tratamiento inusuales y simpáticos. Son ejemplos que muestran cómo, en el intento de hallar la solución focal de diversas situaciones problemáticas humanas, resulta indispensable, por parte del terapeuta, una síntesis personal entre la técnica sistemática, la inventiva y la elasticidad mental.
Porque, a veces, el terapeuta debe, en orden a encontrar nuevas soluciones eficaces a un problema, romper con sus esquemas conceptuales y el propio sistema perceptivo y reactivo con relación al paciente, dejando de lado rápidamente las soluciones ineficaces que se habían intentado hasta aquel momento.
La exposición relativa a los aspectos prácticos del modelo, con miras a hacer evidente la diferencia sustancial entre el comportamiento del terapeuta que se remite a esta concepción y el que es propio de la figura tradicional del psicoterapeuta, sigue una analogía entre el enfoque estratégico de la terapia y el juego de ajedrez. Por ello, como sucede en un manual de ajedrez, primero se describen las reglas del juego y el procedimiento usual de la apertura. Luego se describe una serie de movimientos eficaces y de estrategias disponibles, a los que sigue la exposición de dos clases de jaque mate realizable en unas pocas jugadas para partidas específicas. Por último, se proponen algunas partidas inusuales que demuestran cómo en la interacción de movimientos y jugadas en contra el juego llega a hacerse extraordinariamente complejo y dotado de una gama inestimable de posibles tácticas de juego. Pero gracias a esta analogía, se pone una vez más en evidencia que la terapia, al contrario del juego de ajedrez, es un juego cuya suma final no es cero, en el que no existe un vencedor y un vencido, sino que en él la partida acaba o con la victoria de ambos jugadores, terapeuta y paciente, o con la derrota conjunta de ambos. Esto lleva a pensar que cualquiera que sea el medio que el terapeuta pueda utilizar para ganar la partida, aun en el caso de que parezca deliberadamente manipulador, siempre recibe un valor ético profundo, porque su finalidad se ordena a una rápida y efectiva resolución de los problemas que sufre el paciente. Todo esto ayuda a despejar el campo de las frecuentes acusaciones que se dirigen a los terapeutas estratégicos, por parte de los psicoterapeutas tradicionales, de ser desleales manipuladores de personas.
La obra se cierra con una cosa rara en nuestro sector de trabajo, esto es, con la presentación de una investigación valorativa, sistemática y rigurosa sobre los resultados de la aplicación del modelo de terapia expuesto en una muestra abundante y diferenciada de sujetos por el espacio de dos años. Los datos muestran que este enfoque resulta decididamente eficaz, es decir, capaz de resolver efectivamente los problemas a los que se aplica; así como extremadamente eficiente, a saber, capaz de obtener tales resultados en tiempos muy reducidos respecto de los usuales empleados por los psicoterapeutas.
Considero fundamental la lectura de este libro para todos aquellos profesionales interesados en la psicoterapia basada en conceptos sistémicos y ericksonianos, pero pienso también que esta lectura es ciertamente deseable para todos aquellos que sienten interés por la educación y por la solución de los problemas humanos, porque, aun cuando se trata de una obra especializada, el libro es de lectura agradable y accesible, y las estrategias que en él se describen resultan aplicables no sólo a la psicoterapia, sino también a otros contextos interpersonales más usuales y no clínicos.
Palo Alto, 1989 Paul Watzlawick
1
Si quieres ver, aprende a obrar
El título de este capítulo ha sido tomado de un ensayo del famoso cibernético Heinz von Foerster, quien lo considera su imperativo estético. Aunque postulado en un contexto diferente (Foerster 1973), expresa no obstante lo que considero que es un aspecto importante de la evolución de la terapia (la omisión del prefijo «psico» antepuesto a la palabra «terapia» no es un descuido, como pienso explicar a lo largo de mi exposición).
No sé cómo puede haber surgido la idea exactamente contraria al imperativo de Von Foerster –esto es, la idea de que para obrar de un modo diferente sea necesario antes aprender a ver el mundo de un modo diferente– y haya tomado luego un valor dogmático en nuestro campo. Por muy diferentes y hasta contradictorias entre sí como puedan ser las escuelas clásicas y las filosofías de la psicoterapia, una de las convicciones que comparten resueltamente es que el conocimiento del origen y del desarrollo de un problema en el pasado es la condición previa para su solución en el presente. Sin duda alguna, una de las motivaciones irresistibles para esta manera de ver reside en el hecho de que se halla impresa en el modelo del pensamiento y de la investigación científica lineal, un modelo al que cabe atribuir el vertiginoso progreso de la ciencia en los últimos trescientos años.
Hasta mediados del siglo xx, eran relativamente pocos quienes ponían en duda la presunta validez definitiva de una concepción científica del mundo basada en la causalidad estrictamente determinista, lineal.
Freud, por ejemplo, no vio motivo alguno para ponerla en duda. «Al menos en las más antiguas y maduras ciencias, existe incluso hoy día un sólido fundamento que se modifica y mejora, pero que no se destruye» (Freud 1964). Esta afirmación no reviste un mero interés histórico. Vista desde la perspectiva actual, nos hace conscientes del carácter evanescente de los paradigmas científicos, tanto si se ha leído como si no se ha leído a Kuhn (1970).
Podría ingenuamente creerse que bastaría considerar la historia del siglo xx para no tener ninguna duda acerca de las consecuencias terribles producidas por la ilusión de haber hallado la verdad definitiva y, por tanto, la solución final. Pero la evolución en nuestro campo, normalmente con un retraso de una treintena de años, no ha llegado en modo alguno a comprobar esta misma afirmación. Innumerables horas de discusiones «científicas» y decenas de miles de páginas de libros y publicaciones se han malgastado constantemente para demostrar que, siendo el modo propio de ver la realidad el único justo y verdadero, todo aquel que vea la realidad de otro modo ha de estar necesariamente equivocado.
Un buen ejemplo de este error lo constituye el libro de Edward Glover, Freud or Jung? (1956), en el que este eminente autor emplea cerca de doscientas páginas para decir lo que podría ser dicho en una sola frase, esto es, que Jung estaba equivocado porque estaba en desacuerdo con Freud. Esto, cabalmente, es lo que Glover mismo afirma finalmente en la p. 190 de la versión italiana (1978): «Como hemos visto, la tendencia más consistente de la psicología jungiana es la negación de cualquier aspecto importante de la teoría freudiana.» Ciertamente, escribir un libro de este género debería ser considerado una pérdida de tiempo, a menos que el autor y sus lectores estén convencidos de que su punto de vista es el adecuado y que, por ello, cualquier otro es erróneo.
Hay algo más que el desarrollo de nuestra profesión no debe hacernos descuidar. El supuesto dogmático de que el descubrimiento de las causas reales del problema actual es una conditio sine qua non para cambiar da origen a lo que Karl Popper ha llamado un enunciado que se autoinmuniza, es decir, una hipótesis que se legitima tanto con su cumplimiento como con su fracaso, convirtiéndose por lo mismo en un enunciado no falsable. En términos prácticos, si el mejoramiento de un paciente es el resultado de lo que en la teoría clásica se llama insight, entonces ello constituye la prueba de la corrección de la hipótesis que anuncia que es necesario hallar en el inconsciente las causas reprimidas, olvidadas. Si el paciente no mejora, entonces ello es prueba de que la búsqueda de estas causas no se ha dirigido hacia el pasado con suficiente profundidad. La hipótesis vence en cualquier caso.
Una consecuencia correlativa a la convicción de poseer la verdad última es la facilidad con la que quien lo cree puede refutar toda evidencia en contrario. El mecanismo que ello implica es bien conocido por los filósofos de la ciencia, pero no generalmente por los clínicos. Un buen ejemplo lo ofrece la recensión de un libro que trata de la terapia conductista de las fobias: la reseña culmina en la afirmación de que el autor del libro define las fobias «de un modo aceptable sólo por los teóricos del condicionamiento, pero que no satisface los criterios que exige la definición psiquiátrica de este trastorno. Por consiguiente, sus afirmaciones no pueden aplicarse a las fobias, sino a otras situaciones» (Salzman 1968, p. 476).
La conclusión es inevitable: una fobia que mejora por efecto de la terapia conductista es, por esta razón, una no fobia. Se tiene la sensación de que tal vez parece más importante salvar la teoría antes que al paciente, y vuelve a la mente el dicho de Hegel: «Si los hechos no se adecuan a la teoría, tanto peor para ellos» (Hegel era probablemente una mente excesivamente superior para no hacer una afirmación de este género más que en un tono irónico. Pero puedo equivocarme. El marxismo hegeliano, en verdad, la tomó trágicamente en serio).
Por último, no podemos por más tiempo permitirnos permanecer ciegos con relación a otro error epistemológico, como lo habría llamado Gregory Bateson. Con demasiada frecuencia descubrimos que las limitaciones inherentes a una hipótesis dada son atribuibles al fenómeno que la hipótesis, se supone, debería aclarar. Por ejemplo, en el seno de la estructura de la teoría psicodinámica, la remoción del síntoma debería llevar necesariamente a la sustitución y al agravamiento del síntoma mismo, no porque esta complicación sea de alguna forma inherente a la naturaleza de la mente humana, sino porque se impone lógica y necesariamente a partir de las premisas de aquella teoría.
En medio de tan complicados pensamientos también podemos imaginar que somos presa de una fantasía desconcertante: si aquel hombrecillo verde de Marte llegase y nos pidiera que le explicásemos nuestras técnicas para provocar cambios en los hombres, y nosotros se las expusiéramos, ¿no se rascaría la cabeza (o su equivalente) por la incredulidad y nos preguntaría por qué se nos han ocurrido teorías tan complicadas, abstrusas y poco concluyentes, en vez de, y ante todo, investigar acerca de cómo sucede el cambio, en el hombre, de un modo natural y espontáneo y a partir de hechos cotidianos? Quisiera por lo menos indicar algunos de los antecesores históricos de aquella idea tan razonable y práctica que Von Foerster ha resumido tan acertadamente con su imperativo estético.
Uno de ellos es Franz Alexander, a quien se debe el importante concepto de experiencia emocional correctiva; nos dice (Alexander y French 1946): «Durante el transcurso del tratamiento, no es necesario –ni tampoco posible– evocar todos los sentimientos que han sido reprimidos. Es posible alcanzar resultados terapéuticos sin que el paciente evoque todos los detalles importantes de su historia pasada; en realidad, ha habido buenos resultados terapéuticos incluso en casos en que no ha sido liberado a la superficie ni un solo recuerdo olvidado. Ferenczi y Rank fueron de los primeros en reconocer este principio y aplicarlo en terapia. No obstante, la antigua convicción de que el paciente sufre con los recuerdos ha incidido y penetrado tan profundamente en la mente de los analistas que incluso hoy día les es difícil a muchos reconocer que el paciente está sufriendo no tanto por los propios recuerdos como por su incapacidad de hacer frente a los problemas reales del momento. Los acontecimientos del pasado han preparado, claro está, el camino a las dificultades del presente, pero toda reacción de la persona depende, en definitiva, de los modelos de conducta asumidos en el pasado.»
Algo más adelante el autor afirma que «esta nueva experiencia correctiva pueden proporcionarla la relación de transferencia, las nuevas experiencias vitales o ambas causas a la vez» (Alexander y French 1946, p. 22). Aunque Alexander atribuye una importancia mucho mayor a las experiencias del paciente en las situaciones de transferencia (porque éstas no son acontecimientos casuales, sino inducidos por el rechazo del analista a dejarse imponer un rol parental), es no obstante consciente de que es propiamente el mundo externo el que suministra aquellos acontecimientos casuales que pueden provocar un cambio profundo y duradero. De hecho, en su Psychoanalysis and psychotherapy (Alexander 1956, p. 92), afirma específicamente que «estas intensas y reveladoras experiencias emocionales nos dan la clave para la comprensión de los resultados terapéuticos enigmáticos obtenidos en un tiempo considerablemente más breve de lo que es usual en psicoanálisis».
En relación con esto, Alexander (Alexander y French 1946, p. 68-70) hace referencia al famoso relato de Victor Hugo sobre Jean Valjean, en Los miserables. Valjean, un criminal violento, tras su liberación después de una larga permanencia en la cárcel que lo había vuelto todavía más brutal, es sorprendido robando los objetos de plata de la diócesis. Es conducido ante el obispo quien, en vez de tratarlo como a un ladrón, le pregunta con mucha amabilidad por qué ha olvidado dos candeleros de plata que formaban parte del regalo que él le había hecho. Esta amabilidad cambia totalmente el modo de ver de Valjean. Todavía bajo el efecto de la turbación causada por la «reestructuración» de la situación operada por el obispo, Valjean encuentra a un muchacho, Gervais, que, jugando con sus monedas, pierde una pieza de cuarenta sous. Valjean pone el pie sobre la moneda impidiendo que Gervais la recupere. El muchacho llora, le pide desesperadamente que le devuelva su moneda y, al final, se va. Sólo entonces, a la luz de la generosidad del obispo, Valjean se da cuenta de cuán horrorosamente cruel es su comportamiento que sólo una hora antes le habría parecido de lo más normal. Corre tras de Gervais, pero no llega a encontrarlo.
Victor Hugo explica: «Tuvo la vaga impresión de que la comprensión del obispo era el asalto más formidable que jamás hubiera sufrido; que su dureza habría perdurado si hubiese resistido a su clemencia; que si él hubiese cedido, habría debido renunciar al odio con el que las acciones de los demás habían llenado su alma durante tantos años y que tanto le gustaba; que esta vez debía vencer o quedar vencido y que una lucha, enorme y definitiva, había comenzado entre su maldad y la bondad de aquel hombre. Pero una cosa que antes ni sospechaba era cierta: que él no era ya el mismo hombre; todo había cambiado para él, y ya no estaba en su mano poder desembarazarse del hecho de que el obispo le había hablado y le había cogido la mano.»
Debemos tener presente que Los miserables es una obra escrita en 1862, medio siglo antes de la aparición de la teoría psicoanalítica, y que sería algo ridículo afirmar que el obispo podría ser un simple analista precursor. Más bien, lo que Victor Hugo muestra es la perenne experiencia humana del cambio profundo que emerge de la acción inesperada e imprevisible de alguien.
No sé si otro eminente psiquiatra y estudioso, Michael Balint, ha asumido explícitamente en su trabajo el concepto de Alexander sobre la experiencia emocional correctiva. No obstante, en su libro The basic fault (1968, p. 128-129), menciona el clásico «incidente» de la voltereta, que sirve de excelente ilustración de esta experiencia. Estaba él trabajando con una paciente, «una muchacha atractiva, vivaz, más bien coqueta, de unos treinta años, cuya principal inquietud era su incapacidad de llegar a un objetivo». Ello se debía, en parte, a un «temor e inseguridad paralizantes que le asaltaban cuando se hallaba en trance de exponerse a algún riesgo, como por ejemplo tomar una decisión». Balint describe cómo tras dos años de tratamiento psicoanalítico «se le dio la explicación de que aparentemente la cosa más importante para ella era mantener una postura bien erguida, con los pies bien puestos sobre el suelo. Como respuesta, ella dijo que nunca, desde su más tierna infancia, había sido capaz de hacer una voltereta, aun cuando, en el transcurso de su vida, hubiese intentado muchas veces hacerla. De modo que le dije: "¿Y ahora?" Entonces se levantó del diván y, con gran sorpresa suya, hizo una perfecta voltereta sin dificultad alguna.
»Este hecho vino a ser una auténtica brecha. Siguieron muchos cambios, en su vida emocional, social y profesional, todos ellos en el sentido de una libertad y elasticidad mayores. Además, estuvo en condiciones de hacer frente a un examen profesional de especialización de gran dificultad, superándolo, se prometió y se casó.»
Balint prosigue luego, por un par de páginas más, intentando demostrar que este repentino cambio significativo no estaba, pese a todo, en contradicción con su teoría de las relaciones objetales. «Quiero subrayar –concluye– que la satisfacción no ha sustituido a la interpretación, sino que se le ha añadido» (p. 134).
La primera anomalía notable en la evolución de nuestra comprensión del cambio en el hombre tuvo lugar a partir de 1934, cuando Jean Piaget publicó su obra fundamental La construction du réel chez l'enfant, traducida posteriormente al castellano en 1965 con el título de La construcción de lo real en el niño.
En esta obra demuestra Piaget, partiendo de observaciones minuciosas, que el niño construye literalmente su realidad mediante acciones exploradoras, en lugar de formarse una imagen del mundo mediante sus percepciones y luego actuar en consecuencia. Aquí sólo nos es posible referir algunos de los pasos de su enorme y detallado trabajo ordenado a sostener esta tesis. En lo que Piaget denomina tercer estadio del desarrollo del concepto de objeto, entre los tres y los seis meses de edad, «el niño comienza a asir aquello que ve, a llevarse ante los ojos los objetos que toca, en suma, a coordinar su universo visual con el táctil» (Piaget 1934; versión it. 1973, p. 13).
Seguidamente, en el mismo capítulo, Piaget afirma que estas acciones llevan a un mayor grado de la supuesta permanencia del objeto. «El niño comienza a atribuir un grado más elevado de permanencia a las imágenes que se desvanecen, porque espera hallarlas de nuevo no sólo en el mismo lugar en que se habían quedado, sino también dentro de la extensión de su trayectoria (reacción al caer, prensión interrumpida, etc.). Pero, al comparar este estadio con los sucesivos, demostramos que esta permanencia queda exclusivamente conectada a la acción en curso y no implica todavía la idea de una permanencia sustancial independiente de la esfera de la actividad del organismo. Todo lo que el niño supone es que, si continúa girando la cabeza o bajándola, podrá ver cierta imagen que acaba de desaparecer, que bajando la mano encontrará de nuevo la impresión táctil que poco antes ha experimentado, etcétera.»
Y de nuevo, algo después (p. 42-43): «En efecto, en este estadio, el niño no conoce el mecanismo de sus propias acciones y, por tanto, no las disocia de las mismas cosas; conoce sólo su esquema total e indiferenciado (que hemos denominado esquema de asimilación) abarcando en un solo acto tanto los datos de la percepción externa como las impresiones internas, que son de naturaleza afectiva y cinestésica, etc.
»[...] El universo del niño es todavía sólo una totalidad de figuras que emergen de la nada en el momento de la acción, para volver a la nada en el momento en que la acción ha terminado. Se añade a ella sólo la circunstancia de que las imágenes persisten más tiempo que antes, porque el niño intenta hacer durar estas acciones por más tiempo que antes; al extenderlas, o bien redescubre las imágenes desvanecidas, o bien supone que se hallan a su disposición en la misma situación en que comenzó la acción que se desarrolla.»
Difícilmente puede valorarse la importancia de los descubrimientos de Piaget para nuestro trabajo. Con el desarrollo gradual de los resultados de sus investigaciones, Piaget demuestra que no sólo la idea de un mundo «externo», independiente de por sí, es consecuencia de acciones exploradoras, sino que lo es también el desarrollo de conceptos básicos como la causalidad, el tiempo y hasta, como él dice, la elaboración del universo. Si así es, entonces, obviamente, diferentes acciones pueden llevar a la construcción de diferentes «realidades». Con todo, antes de llegar a este tema, es preciso hacer mención de alguna otra piedra miliar del camino evolutivo de la terapia.
Puede parecer excesivamente rebuscado el que, para remontarnos a este punto, vuelva yo a la época en que Blaise Pascal, en su Pensée 223, desarrolló aquella argumentación que hoy se conoce como la apuesta de Pascal. Resulta interesante para nosotros, los terapeutas, porque, aunque su formulación es teológica, trata de un problema muy cercano a nuestro campo. Pascal examina la antigua pregunta de cómo un no creyente puede llegar, por sí mismo o a través de sí mismo, a la fe. La sugerencia es interesante: compórtate como si ya fueras creyente, por ejemplo, rezando, usando agua bendita, recibiendo los sacramentos y cosas parecidas. La fe seguirá por causa de estas acciones. Y porque hay al menos una probabilidad de que Dios exista, para no hablar de los potenciales beneficios (paz del alma y salvación final), el riesgo en este juego es pequeño. «¿Qué pierdes en ello?», pregunta retóricamente.
La apuesta de Pascal fue origen de innumerables interpretaciones, especulaciones y tratados. Séame permitido mencionar uno.
En su fascinante libro Ulysses and the sirens, el filósofo noruego Jon Elster (1979; versión it. 1983, p. 47-54) recoge el pensamiento de Pascal y lo lleva al extremo para poner en evidencia el hecho de que no se puede decidir creer en algo si no se olvida necesariamente la decisión: «La implicación de esta afirmación es que la decisión de creer se puede mantener con éxito sólo si va acompañada de la decisión de olvidar, es decir, de la decisión de olvidar la decisión de creer. Esto, no obstante, es tan paradójico como la decisión de creer [...]. El procedimiento más eficaz sería iniciar un único proceso causal con el doble efecto de inducir a creer y de obligar a olvidar que esto haya comenzado alguna vez. Pedir ser hipnotizado es uno de estos mecanismos [...]» (p. 50).
Este punto es crucial para mi tema. Olvidar a propósito es algo imposible. Pero otra cosa es hacer algo para que la razón, el impulso o la sugestión para esta acción venga del exterior, ya sea como resultado de un acontecimiento casual o de una acción deliberada o sugestión de otro; en otras palabras, por medio de la interacción comunicativa con otra persona.
Llegados aquí debo tomar en consideración la evolución de la moderna terapia sistémica, que no pregunta ya «¿por qué el paciente correspondiente se comporta de esta manera extraña e irracional?», sino más bien «¿en qué clase de "sistema" humano este comportamiento asume su sentido y es, quizás, el único comportamiento posible?», y «¿qué tipo de solución ha intentado este "sistema" hasta el presente?» Pero estas consideraciones harían excesivo mi tratamiento. Me limito sólo a destacar que, en este momento, la terapia poco o nada tiene que ver con conceptos expresados por términos que comienzan con el prefijo «psico»: psicología, psicopatología, psicoterapia. Puesto que no es sólo la psykhe individual, monádica, lo que entra en juego, sino aquellas estructuras supraindividuales que nacen de la interacción entre individuos.
Lo que pretendo afirmar es el hecho de que, en su gran mayoría, los problemas que queremos resolver mediante el cambio no son problemas relacionados con las propiedades de los objetos o de las situaciones –la realidad de primer orden, como se ha propuesto llamarla (Watzlawick 1976; versión cast. 41989, p. 148-150)–, sino únicamente relacionados con el significado, el sentido y el valor que hemos llegado a atribuir a estos objetos o situaciones (su realidad de segundo orden). «No son las cosas en sí lo que nos preocupa, sino las opiniones que tenemos de las cosas», decía Epicteto hace unos 1900 años. Casi todos sabemos la respuesta a la pregunta sobre la diferencia que hay entre un optimista y un pesimista: de una botella en la que el vino llega hasta la mitad, el optimista dice que está medio llena; el pesimista, que está medio vacía. Una misma realidad de primer orden –una botella conteniendo vino–, pero dos realidades de segundo orden bastante diferentes que, en verdad, suponen dos mundos diversos.
Desde este punto de vista, se puede decir que toda la terapia consiste en operar cambios en aquellas modalidades por cuyo medio las personas han construido su realidad de segundo orden (realidad respecto de la cual están totalmente convencidos de que es la única verdadera).
En la psicoterapia tradicional, se intenta llegar a este resultado mediante el uso del lenguaje indicativo, esto es, el lenguaje de la descripción, de la explicación, de la confrontación, de la interpretación y demás. Éste es el lenguaje de la ciencia clásica y de la causalidad lineal. No obstante, este lenguaje no se presta muy bien a la descripción de los fenómenos no lineales, sistémicos (por ejemplo, las relaciones humanas); y aún se presta menos a la comunicación de nuevas experiencias y percepciones, para las que el pasado no proporciona posibilidad de comprensión y que se encuentran más allá de la construcción de la realidad de una persona determinada.
¿Y qué otro lenguaje existe? La respuesta nos la da, por ejemplo, George Spencer Brown (1973) en su libro Laws of form (Leyes de la forma), en el que, casi entre líneas, define el concepto de lenguaje imperativo. Tomando la comunicación matemática como punto de partida, escribe (p. 77): «Puede ser provechoso en esta fase comprobar que la forma primaria de la comunicación matemática no es la descripción, sino la imposición. En este sentido se puede establecer una comparación con las "artes" prácticas, como la cocina, en la que el gusto de un dulce, aunque indescribible con palabras, puede ser comunicado al lector en forma de un conjunto de instrucciones que se denomina receta. La música es una forma artística similar: el compositor no intenta ni tan siquiera describir el conjunto de sonidos que tiene en su mente, y menos aún el conjunto de sentimientos por su medio imaginados, sino que escribe un conjunto de órdenes que, si el lector las pone en práctica, pueden conducir al lector mismo a la reproducción de la experiencia original del compositor.»
Más adelante (p. 78) el autor comenta el papel del lenguaje imperativo en la formación del científico: «Hasta la ciencia natural parece más dependiente del imperativo de cuanto estamos dispuestos a admitir. La iniciación del científico consiste menos en la lectura de textos apropiados que en la obediencia a órdenes como "mira por el microscopio". Pero no cae fuera de lo normal en un hombre de ciencia el que, tras haber mirado por el microscopio, describa a otro científico lo que ha visto y discuta con él y escriba reseñas y textos con dicha descripción.»
En otras palabras, si logramos motivar a alguien a que emprenda una acción, por sí misma siempre posible, pero que alguien no ha llevado a cabo porque en su realidad de segundo orden no veía ni sentido ni razón en cumplirla, entonces a través de la misma realización de esta acción experimentará algo que nunca explicación o interpretación alguna habría podido inducirlo a ver o experimentar. Y con esto hemos llegado a Heinz von Foerster y a su imperativo: Si quieres ver, aprende a obrar.
Es inútil decir que es posible resistir esforzadamente a la exigencia de llevar a cabo una acción de este género. Un ejemplo clásico lo constituyen los contemporáneos de Galileo, cuando rechazan mirar por su telescopio, porque ellos sabían, aun sin mirar, que lo que él afirmaba ver no podía quedar comprendido entre los límites de su realidad de segundo orden, esto es, el geocentrismo. Recordemos: «Si los hechos no se adecuan a la teoría, tanto peor para ellos.»
Para quien conozca la labor de Milton Erickson, el concepto de lenguaje imperativo, si ya no la misma designación, no representa nada nuevo. En la segunda mitad de su carrera profesional, Erickson utilizó cada vez más, en orden a lograr un cambio terapéutico, las prescripciones de comportamiento directo al margen de los estados de trance. Siendo como era un verdadero maestro en esquivar la resistencia, nos proporcionó una regla importante: «Aprende y usa el lenguaje del paciente.»
También esto representa un alejamiento radical de la psicología clásica, en la que buena parte del tiempo en los estadios iniciales del tratamiento se emplea en el intento de enseñar al paciente un nuevo «lenguaje», esto es, los conceptos característicos de la escuela particular de terapia a la que se adhiere el terapeuta. Sólo cuando el paciente ha empezado a pensar en términos de esta epistemología, para verse a sí mismo, con sus problemas y su propia vida desde dicha perspectiva, puede alcanzar, desde el interior de esta estructura de trabajo, el cambio terapéutico. Es innecesario decir que este proceso puede exigir mucho tiempo. En la hipnoterapia, sucede lo contrario: es el terapeuta quien aprende el lenguaje del paciente, su construcción de la realidad (como podemos llamarla hoy) y luego imparte sus sugestiones en este mismo lenguaje, minimizando así la resistencia (y el tiempo).
Al margen de sus aplicaciones terapéuticas, el estudio del lenguaje imperativo tuvo sus orígenes en el trabajo del filósofo austríaco Ernst Mally. En su obra Grundgesetze des Sollens (Leyes fundamentales del deber) (1926), Mally desarrolló una teoría de los deseos y de los imperativos que denominó lógica «deóntica».