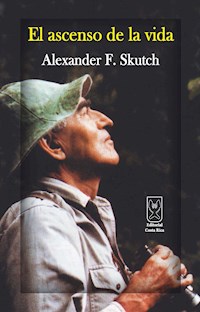
5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Costa Rica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
El naturalista Alexander F. Skutch declara, en El ascenso de la vida, la responsabilidad enorme depositada con el tiempo y la historia en el ser humano, cúspide de esa evolución maravillosa, única especie capaz de apreciar los valores estéticos, pues "el Universo fue de tal modo establecido, que dándole tiempo suficiente, no fallaría en engendrar belleza con seres idóneos para gozarlo y apreciarlo". "Yo espero que, al llamar la atención sobre la importancia de nuestro planeta y de los espléndidos dones que la evolución nos ha dado mediante esfuerzo tan vasto, este libro pueda ayudar a disipar la debilitante tiniebla que se cierne sobre la humanidad en una época angustiosa, de modo que podamos sobrellevar el curso ascendente de la vida, con renovado vigor y coraje". ALEXANDER F. SKUTCH
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
El ascenso de la vida
Alexander F. Skutch
Traducción
Raúl Elvir
A Derek Goodwin,
de cuyos libros disfruto.
Un planeta en la encrucijada
Introducción
Hace unos cuantos millones de años, antes de la última época glacial, la Tierra no era menos bella que hoy en día. Múltiples regiones, devastadas y polucionadas por el hombre durante siglos recientes, deben haber sido más hermosas. Sin duda alguna, nunca hemos visto cielo más azul, nubes más blancas, paisajes más verdes, mares tropicales más ultramarinos, corrientes de montaña más resplandecientes, como lo fueron en aquella remota edad. Igual que ahora, los árboles crecían altos y majestuosos; las flores eran lindas y fragantes; los pájaros, abundantes, coloridos y melodiosos; y eran bellas las mariposas. Grandes y pequeños mamíferos saltaban a través de los bosques, pastaban en floridas praderas, horadaban el suelo o nadaban en los mares. Los océanos desbordaban con multitudes de peces, cefalópodos, crustáceos y muchas criaturas menores. El planeta estaba lleno de una miríada de formas de vida. E, indudablemente, estas criaturas, en la medida de su desarrollo síquico, disfrutaban de su existencia. La vida les era preciosa y se adherían a ella con todas sus fuerzas.
Entonces, ¿qué faltaba sobre la Tierra antes de aparecer el hombre? ¿Qué podría lograr una evolución continua, aparte de conservar el mundo viviente adaptado a los cambios de clima y de hábitat y de ejecutar nuevas variaciones sobre viejos temas? ¿Qué podría producir el tiempo que no hubiera ya logrado durante los billones de años desde que la vida se originó en nuestro planeta?
Si bien los animales disfrutaban de sus propias vidas, ¿apreciaban la belleza de las cosas vivientes a su alrededor y de la verdosa tierra que los sustentaba? ¿Se volvían hacia las estrellas con asombro y especulaban acerca de la magnitud del cosmos? ¿Se preguntaban cómo vinieron a estar aquí y qué destino les esperaba como individuos y especies? ¿Estudiaban las costumbres de las criaturas con quienes compartían la Tierra y simpatizaban con sus gozos y penas? ¿Eran capaces de compasión o misericordia? Sobre todo, ¿estaban agradecidos por el privilegio de vivir en un planeta tan hermoso?
Gusto estético, admiración, curiosidad científica, simpatía, compasión, aprecio agradecido por el don de vivir en un planeta bello: si bien no faltaban tales atributos síquicos, en el mejor de los casos parece que se encontraban en estado rudimentario antes de aparecer el hombre; aún hoy están pobremente desarrollados en buena parte de la humanidad. Producirlos y perfeccionarlos fue la difícil tarea, costosa en tiempo y dolor, que le esperaba a la evolución después de haber cubierto el planeta de vida en una variedad innumerable de formas bellas o grotescas, hecho que había ya tenido lugar muchos millones de años atrás.
La creación de seres aptos para comprender y apreciar, capaces de gratitud y de gozo, parece ser el fin y la meta del proceso del mundo. ¿Cuál sería el mérito de un universo esparcido a través de un espacio de billones de años luz, si no es infinito dentro de los mismos términos, que contiene millones de galaxias y trillones de estrellas y un número inimaginable de planetas, pero desprovisto de consciencia? Un universo sin un solo ser para disfrutar de su existencia en él, para celebrar su belleza, o para maravillarse de su inmensidad, sería un universo estéril. El cosmos logra valor y una razón de existir exactamente en la medida en que contiene seres para gozarlo, apreciarlo y entenderlo.
Aparentemente, esto es lo que, desde el principio, ha estado tratando de conseguir el Universo. A veces hablamos de un propósito inmanente o inconsciente; pero este es un concepto que causa confusión. Podríamos simplemente decir que el Universo fue de tal modo establecido que, dándole tiempo suficiente, no fallaría en engendrar belleza junto con seres idóneos para gozarla y apreciarla.
No podemos imaginamos siquiera de qué manera llegó a ponerse en marcha el Universo para desarrollarse como lo ha hecho; sin embargo, la naturaleza de su montaje es bastante obvia. Los átomos son seres sociales con una fuerte tendencia a unirse en patrones de amplitud, coherencia y complejidad siempre creciente (el proceso de armonización). En condiciones favorables, tales como se encuentran solo en algunas partes del espacio extremadamente restrictas, la creciente complejidad de patrones atómicos y moleculares genera sustancia viviente que, al continuar el movimiento que la produjo, asume formas muy diversas y viene a ser capaz de las más variadas funciones.
El hombre, un producto reciente de este movimiento indefinidamente antiquísimo, lejos de ser un accidente cósmico, es, en cierto aspecto, una realización parcial del proceso del mundo. Él aporta a este planeta cualidades mentales necesarias para darle su más alta significación y su máximo valor. Probablemente otros planetas han dado a luz seres inteligentes que igualan o superan al hombre en su habilidad para comprender y apreciar, pero no son evidentes en nuestro sistema solar.
Aunque parece que el Universo ha sido establecido para evolucionar en una cierta dirección, su evolución no ha estado obviamente dirigida por una mente cósmica con la previsión y el poder necesarios para guiarlo de manera infalible hacia su meta más elevada. Con frecuencia, la evolución ha desatinado y errado el camino, destruyendo una y otra vez lo que ha logrado y emprendiendo nuevos comienzos. Pero, con persistencia indomable, nunca ha cesado de esforzarse, con el resultado de que ha creado mucho que es bello y admirable y a la vez mucho que es horrible y repugnante. Debido a su método de tanteo, sus mejores logros se han pagado al precio de enorme sufrimiento.
El hombre, uno de los productos más recientes de la evolución cósmica, carga las señales del proceso de tanteo que lo conformó. Por una parte, si concedemos que un planeta en que faltan habitantes que lo aprecien con gratitud y traten de comprenderlo no ha logrado su más alto valor, debemos además reconocer que el hombre comienza a llenar esta carencia del planeta. Por otra parte, es claro que el hombre llena esta carencia todavía en forma muy imperfecta y que, como consecuencia de la prolongada agonía evolucionista que lo moldeó, tiene muchos defectos que lo hacen peligroso no solo para sí mismo sino también para el planeta que lo sustenta. Así, aunque el hombre cuenta con atributos que lo capacitan para jugar un papel esencial sobre su planeta, no fue ciertamente diseñado por una mente maestra para ejercer su rol a la perfección.
¿No es paradójico que el animal mejor equipado en sentidos y mente para disfrutar de la hermosura de su planeta, sea entre las multitudinarias especies que lo pueblan el más destructivo de todos y la mayor amenaza para su prosperidad continuada? Tal paradoja no es enteramente inexplicable. A fin de desempeñar su función, que es única, el hombre necesita una mente capaz, que a su vez requiere un cerebro bastante grande para soportar y nutrir un cuerpo suficientemente grande. Es decir, entre mayor el animal, más onerosas las demandas que hace sobre su medio ambiente: los animales grandes tienden a ser destructivos para la vegetación, el suelo o los animales de otras especies.
Algo más: para desarrollar su mente, aumentar su comprensión, expresar sus impulsos estéticos y transmitir sus logros de región a región y de generación en generación, el hombre necesita muchos adminículos: libros, aparatos científicos, materiales con que hacer obras de arte, medios de comunicación y de transporte. Requiere construcciones para su propio alojamiento, sus bibliotecas, sus equipos científicos y más; necesita ropa y mobiliario para su comodidad. En síntesis, el hombre se apoya sobre la productividad de la Tierra, con mayor peso que ningún otro animal, haciendo caso omiso de tamaño.
En adición a todo cuanto parece indispensable al hombre para ejercer su función única de comprender y apreciar su mundo y así aumentar el valor de este, él hace muchas demandas innecesarias sobre la generosidad de su planeta y lo oprime de indefendibles maneras. Su voracidad y deseo de satisfacciones superfluas, e incluso dañinas, aumenta de modo inconmensurable la carga que pone sobre la liberalidad de la naturaleza: debido a sus primitivos instintos de cazador, ahora innecesarios para su supervivencia pero difíciles de superar, atribula a sus hermanos animales. Sus guerras insensatas son tan destructivas para el planeta como para sus propias ciudades. Por su incapacidad de controlar su reproducción y mantener ajustada su población al medio ambiente, amenaza con agobiar a la Tierra por exceso de sus habitantes humanos.
Esto nos lleva a una situación causante de perplejidad: somos, entre todos los habitantes de un planeta excepcionalmente favorecido, los mejor equipados para disfrutarlo, comprenderlo y apreciarlo. Sin embargo, el mismo proceso evolutivo que nos dio dotes superiores, nos cargó de apetitos y pasiones que nos hacen dañar o destruir lo que más necesitamos. Para corregir esta peligrosa situación, son útiles algunos procedimientos: en primer lugar, debemos intensificar nuestro conocimiento acerca de la unicidad de nuestro planeta. La exploración del espacio en años recientes ha contribuido mucho a que la gente pensante reconozca cuán excepcional es su planeta natal dentro del sistema solar (solo por esto tal exploración es digna, hasta el último centavo, de los billones de dólares que costó). Segundo, debemos descubrir cuál es el papel que más conviene a los seres bien dotados que habitamos este planeta (un asunto de discernimiento e interpretación filosófica). Tercero, debemos, por educación y cultura, profundizar nuestro entendimiento e intensificar nuestra apreciación del bien y de la belleza. Finalmente, debemos desarrollar la fuerza moral suficiente para controlar o amortiguar todos aquellos impulsos y pasiones, impuestos sobre nuestra estirpe por la larga lucha evolutiva, que desvirtúan nuestra habilidad de desempeñar nuestro papel y nos hacen peligrosos para el planeta al cual nos toca amar y proteger.
Nuestro planeta se halla en la encrucijada. Hasta donde podemos decirlo, nunca antes, durante los billones de años desde que se originó el primer rudimento de vida en los mares primordiales, ha estado en situación tan crítica. Si el hombre, su animal dominante, hace un esfuerzo amplio y sostenido para desarrollar en sí las cualidades peculiarmente humanas de comprensión, apreciación y responsabilidad, el planeta puede moverse constantemente hacia su plenitud. Si, por el contrario, el hombre permite que sus elevados atributos sean dominados por la voracidad, la hostilidad y los ciegos impulsos reproductivos, entonces la abundancia y calidad de la vida vegetal y animal de la Tierra, incluyendo la suya misma, declinarán progresivamente, y aquella promesa que entrañaban en ella los crecientes rasgos espirituales del hombre no tendrá cumplimiento.
Mientras los astrónomos nos han hablado acerca de la extensión del Universo y han estimado el número de galaxias y estrellas; mientras los físicos han medido la masa atómica del hidrógeno y la carga del electrón; mientras los geólogos han determinado la edad y la estructura de la Tierra; mientras los biólogos han delineado la espiral del ácido deoxirribonucleico (ADN) que controla a los cuerpos vivientes y han clasificado a todas las plantas y animales; mientras nosotros tenemos acceso a toda esta información y mucho más, las preguntas más inquietantes, de interés no solo para los filósofos sino para cualquiera persona pensante, suelen permanecer sin respuesta: ¿cuál es la importancia de este universo inmenso y de todo aquello que posee? ¿Qué contiene para darle valor? ¿Cuál sería la pérdida si fuera aniquilado en un instante? Para cuestiones tan penetrantes, la ciencia objetiva, dentro de las limitaciones que a sí misma se impone, no puede dar respuesta (porque la ciencia se ocupa de hechos y mediciones, no de valores que acrecientan la existencia y hacen preciosa la vida).
Lanzo una mirada hacia las estrellas y me pregunto qué clase de criaturas existen sobre los planetas que probablemente orbitan alrededor de muchos de ellos. Observo a los pájaros revoloteando entre los árboles de mi jardín y me pregunto qué pensamientos o sentimientos ocupan sus cabecitas. En ninguno de ambos casos puedo yo hacer más que vagas especulaciones: la ciencia no me ilumina. Sin embargo, el esclarecimiento en cualesquiera de las esferas profundizaría inmensamente nuestro entendimiento de este misterioso Universo, sobre el cual la ciencia positiva, con todos sus maravillosos descubrimientos, nos da cuando más una visión parcial, puesto que mucho de lo que existe permanece inaccesible a sus procedimientos. Tal limitación es tan frustrante que nosotros persistimos en conjeturar y escudriñar, aferrándonos esperanzadamente hasta al más leve indicio. Libros tras libros salen a luz, los cuales evalúan seriamente las probabilidades de vida en planetas, ya sea dentro o más allá de nuestro sistema solar, mientras los escritores de ciencia-ficción nos ofrecen imágenes fantásticas de seres extraterrestres.
Por otra parte, cada vez más intentamos penetrar en la mente de diversos animales que comparten con nosotros la Tierra, para comprender sus procesos síquicos y comunicarnos con ellos. Ya sea que busquemos vida consciente en planetas distantes o intentemos evaluar su cualidad en las criaturas que nos rodean, los resultados, a la fecha, o faltan, o son inadecuados, o no convencen. Sin embargo, en ambos casos, el esfuerzo es inmensamente valioso: mantiene abiertas nuestras mentes a las excitantes posibilidades a las que una gran parte de la humanidad ha permanecido cerrada por demasiado tiempo, y con sagaz persistencia, puede al fin damos el esclarecimiento que ansiosamente buscamos.
Si bien las mentes de las criaturas que nos rodean parecen con frecuencia tan inaccesiblemente remotas como los posibles habitantes de los satélites de estrellas distantes, cuando buscamos en esta dirección alguna evidencia de que en el Universo se hallan esparcidos, en gran cantidad, seres capaces de disfrutar su existencia dándole así mayor valor a este, nuestra búsqueda a tientas no es tan incierta. Nosotros estamos seguros de que estos animales existen, y solo el escéptico más obstinado podrá negar que al menos los de más elevada organización entre ellos, sienten y se agitan con emociones, aunque sean incapaces de pensamiento racional.
Una criatura puede contribuir a la riqueza total del cosmos con solo disfrutar de su vida, o contribuyendo al gozo de otros seres, o de las dos maneras. Sabemos que somos capaces de gozo y que nuestras vidas se ensanchan con la presencia de otra gente de cualidades amables, de manera que estamos seguros de que los humanos son, o tienen capacidad de ser, criaturas que a la vez generan valores y los disfrutan. La delectación que nos producen los animales por su belleza, su gracia, su canto melodioso, sus hábiles construcciones, no deja duda acerca de que ellos generan valores, y nosotros sospechamos fuertemente que al menos algunos de ellos, al encontrar satisfacción en sus propias vidas y actividades, también disfrutan de valores.
Cuando nos dirigimos hacia las plantas, que no solamente sustentan nuestra vida sino que la embellecen en no poca medida, tenemos mayores dudas en cuanto a si derivan alguna satisfacción de su crecimiento a la luz del sol, aunque sería dogmático afirmar que son incapaces de sentimiento. Un amplio examen sobre el ascenso de la vida debería conceder atención a ambos aspectos de valores (la habilidad de cada organismo para disfrutar de su propia existencia, así como su capacidad para ensanchar las vidas de las criaturas circundantes). Ahora bien, cuando consideramos de qué manera las varias formas de vida enriquecen la nuestra, obviamente estamos sobre suelo más firme que cuando intentamos evaluar sus capacidades de gozo. Aunque demos nuestras razones sobre la creencia de que ellas son, en alguna medida, seres sensibles que encuentran satisfacción al existir, no es más fútil que especular acerca de la vida en planetas tan distantes que aun los más poderosos telescopios no logran revelarlos.
Como naturalista comprometido durante más de medio siglo en el estudio de la vida vegetal y animal del trópico en América, y habiendo realizado lecturas sobre filosofía y religión bastante amplias, he ponderado estas cuestiones por mucho tiempo y seriamente. En este libro intento responderlas, con la creencia de que tener respuestas, aunque sean tentativas y sujetas a revisión, pueden ayudarnos a desarrollar una visión acerca del Universo y de nuestro lugar en él, que fortificaría nuestra determinación de resolver nuestros problemas y jugar nuestro propio rol en este planeta excepcionalmente favorecido. Tal vez, después de todo, el Universo sea lo que nosotros y todas sus otras partes, en especial las de organización más avanzada, podamos hacer de él.
En los capítulos siguientes, se examina la evolución de la vida desde un punto de vista diferente al de innumerables volúmenes que exponen métodos evolutivos o trazan la historia geológica de plantas y animales. Interesado en valores más que en métodos y estructuras, este libro se propone responder a otra interrogante: ¿qué logros ha obtenido la evolución como para merecer nuestra lealtad? Solamente en la medida en que eleve el valor de la existencia en su aspecto más amplio, haciéndola más satisfactoria y deseable, merece la evolución nuestra aprobación en vez de nuestra condena como un proceso áspero y dispendioso. En el único capítulo en que se revisan las explicaciones universalmente aceptadas sobre la evolución, se compara esta con un juego de azar, por el cual la vida ha tenido que sortear su camino hacia arriba en ausencia de un guía inteligente, compasivo y previsor.
Después de llamar la atención sobre la unicidad de la Tierra y su aptitud para soportar vida, examinamos las etapas del ascenso de la vida desde sus comienzos más simples, dando especial atención a los valores, reales o potenciales, que emergen lentamente. Luego pasamos al hombre, sus dotes excepcionales, físicas y mentales, y sus contribuciones al planeta donde, con todas sus imperfecciones, llena una necesidad ideal y eleva la creación a un nivel más alto. Los capítulos finales sugieren maneras de ver nuestra relación con un todo del cual somos parte, que pueden elevar nuestro propio respeto, fortalecer nuestra lealtad y hacernos sentir menos alienados. Yo espero que, al llamar la atención sobre la importancia de nuestro planeta y de los espléndidos dones que la evolución nos ha dado mediante esfuerzo tan vasto, este libro pueda ayudar a disipar la debilitante tiniebla que se cierne sobre la humanidad en una época angustiosa, de modo que podamos sobrellevar el curso ascendente de la vida, con renovado vigor y coraje.
Capítulo 1
El planeta afortunado
Así como la materia gravita hacia la materia, haciendo fuerza siempre para acercarse más a lo que tiene su misma esencia, así el espíritu busca al espíritu y la mente anhela comunicarse con la mente. Desde que devino pensante, el hombre nunca se ha reconciliado con la posibilidad de que este vasto Universo esté desprovisto de otros seres con mentes semejantes a la suya, susceptibles al placer y al dolor, que aspiren y teman, que intenten inteligentemente mejorar sus condiciones y se esfuercen por comprender el mundo en que viven. A los animales que le rodean les ha atribuido pensamientos y motivos humanos: ha poblado el bosque, el campo, el agua y el cielo con una horda de espíritus invisibles; y, sobre todo, ha buscado a Dios, la Mente Suprema que conoce todo, que comprende al hombre y hasta quizás le ayuda en sus dificultades.
Además, desde que los astrónomos demostraron que la Tierra es solo uno entre la familia de planetas que circulan alrededor del Sol, que las incontables multitudes de estrellas son otros soles más distantes que bien pueden brillar sobre planetas propios, los hombres pensantes se han estado preguntando si en algunos de estos planetas existe vida, en especial vida inteligente. Así, desde hace varios años, los científicos han estado tratando de captar señales que puedan emanar de una civilización tecnológicamente avanzada, en algún satélite de alguna estrella cercana. Mientras yo escribo esto, la nave espacial Pioneer avanza velozmente hacia Júpiter; lleva consigo una placa que, si todo marcha bien, será transportada más allá del sistema solar, con la remota posibilidad de que pueda ser recogida por habitantes de otro planeta, miles de años después. Por la inscripción de la placa, estos podrían llegar a la conclusión de que seres inteligentes de un mundo distante han estado tratando de comunicarse con ellos.
La suposición que sustenta esas recientes y costosas tentativas de comunicarse con seres inteligentes de otros mundos es que, cualesquiera que sean las extrañas formas corporales en que puedan haber evolucionado en medio ambientes distintos de los nuestros, sus mentes trabajan de manera muy parecida a las nuestras, y que ellos no están menos deseosos que nosotros de comprender el Universo, ni menos curiosos por saber si son las únicas criaturas racionales en este. Que todas las mentes inteligentes tienen alguna afinidad, que la razón es la misma no importa donde se origine, que todos los seres racionales tienen aspiraciones algo similares, me parece una razonable suposición.
Imaginémonos una nave espacial que viene desde un planeta distante, conduciendo hacia nuestro sistema solar a un grupo de científicos equipados con telescopio, espectroscopio y una serie de instrumentos sensitivos. Tales astronautas están ansiosos por explorar un sistema planetario distinto y compararlo con el suyo –sobre todo, averiguar si se ha originado vida en alguna parte de este. Antes de emprender un aterrizaje que podría ser irreversible, de hacerse con imprudencia, ellos guían su nave internándose con dirección al Sol, mientras examinan los cuerpos subalternos de este.
Primero los astronautas se aproximan al planeta Plutón, cuyo diámetro es de alrededor de un cuarto del de la Tierra y tan distante que hasta 1930 permaneció desconocido para la humanidad. Desde un Sol tan remoto que difícilmente parece mayor que una estrella, Plutón recibe poca radiación para disipar el frío del espacio vacío. Su temperatura, cercana a los 230 grados centígrados bajo cero, no lo hace prometedor como morada de la vida e impide cualquier intento de aterrizar en él.
Más próximos al Sol (a 1450 millones de kilómetros), los exploradores se acercan a Neptuno, un planeta enorme de 45 000 kilómetros de diámetro, con dos satélites. Pero apenas es un poquito menos frío que Plutón; su densa atmósfera, rica en metano, sofocaría a los organismos que respiran oxígeno y no convida a visitarlo. El planeta siguiente, Urano, más próximo al Sol en unos ciento sesenta millones de kilómetros, es por consiguiente, algo más cálido, pero todavía mantiene una temperatura de menos 212 grados centígrados en las cimas de las nubes. Su masa imponente de 48 000 kilómetros de diámetro, está envuelta en una atmósfera de hidrógeno y metano, y cinco satélites lo circundan.
Cuando se aproximan a Saturno, el siguiente planeta en dirección hacia el Sol, nuestros exploradores están fascinados por sus extraordinarios anillos, nada parecido a lo que han visto en otra parte del cosmos. Con una anchura de miles de kilómetros desde sus bordes interiores a sus bordes exteriores, pero con espesores de apenas unos pocos kilómetros, los chatos anillos están compuestos por millones de lunas o satélites, helados y diminutos, que orbitan a ese planeta de 120 800 kilómetros de diámetro. Uno de los quince satélites mayores es casi tan grande como Marte. Ningún astronauta prudente intentaría llegar a la superficie de Saturno, oculto tras una densa y frígida atmósfera de hidrógeno y helio. Parece ser otro mundo desprovisto de vida.
Cuando les falta un largo trecho para llegar a Júpiter, los astronautas se dan cuenta de que la inmensa masa de este (318 veces la de la Tierra) está desviando a la nave hacia su superficie. Para evitar ser atraídos por un planeta con un campo gravitacional tan intenso que nunca los dejaría escapar, aumentan su velocidad y se ponen rápidamente a distancia segura, mientras contemplan el espectáculo imponente de un cuerpo de 142 700 kilómetros de diámetro, rodeado por trece lunas de varios tamaños. Dos de ellas son mayores que el planeta Mercurio, pero lo que más provoca el asombro del grupo de astrónomos es que las cuatro o cinco ubicadas más afuera circulan a gran velocidad de este a oeste, dirección opuesta a la de las restantes y a la rotación con que gira rápidamente el planeta mismo. ¿Serán asteroides que habían flotado dentro del poderoso campo gravitacional de Júpiter y fueron capturados por este?
A medida que los astronautas penetran más profundamente dentro del sistema solar, encuentran cada planeta sucesivo más cálido que el anterior. Pero Júpiter, a 780 millones de kilómetros del Sol, es todavía prohibitivamente frío, con una temperatura cercana a menos 140 grados centígrados en su nublada atmósfera superior (casi la del aíre líquido). Compuesta principalmente por hidrógeno y helio, con algo de amoníaco, metano y vapor de agua, esta atmósfera es evidentemente de un espesor de tantos miles de kilómetros, que impide cualquier visión de la superficie sólida del planeta, si es que la hay. La enorme atracción gravitacional de Júpiter es causada por su gran tamaño más que por su densidad (apenas un tercio mayor que la del agua). Cualquier interior rocoso tendría que ser relativamente pequeño; pero hacia el centro de semejante espesor de gases cada uno de estos asumirá el estado líquido, luego el sólido, a menos que todos estén mucho más calientes. Es posible que un océano de gases comprimidos tremendamente profundo, recubra a una masa central compuesta de hierro y otros elementos pesados. Las variables sombras en la atmósfera del planeta sugieren que se encuentra sometido a gran turbulencia, con tormentas terroríficas de relámpagos y truenos. El astronauta incauto que se aventurara demasiado cerca del planeta gigantesco, quedaría atrapado para siempre en una nube de gases frígidos y letales. Ningún organismo que dependa del agua, del oxígeno y de temperaturas moderadas podría florecer aquí.
Mientras nuestros astronautas se alejan velozmente del imponente planeta prohibido, especulan sobre la posibilidad de que pueda darse en él alguna forma extraña de vida. Los organismos en su planeta de residencia, como en la Tierra, se componen principalmente de carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, y sus procesos vitales requieren un medio acuoso. Sin embargo, la esencia de la vida no es tanto una cierta composición química, sino su capacidad de crecer, reproducirse, reaccionar de sutiles maneras a una gran variedad de estímulos y –en sus formas más elevadas y muy probablemente a través de su alcance entero– sentir con mayor o menor agudeza. En su propio planeta, los viajeros están familiarizados con ciertos organismos muy humildes cuya química es muy diferente de aquella de las plantas y animales dominantes.
Si la vida se originara en amoníaco y no en agua podría florecer a temperaturas más bajas, porque el amoníaco tiene un punto de congelación inferior. Además, el amoníaco es un elemento químico versátil, capaz de entrar en muchos compuestos complejos, incluyendo algunos estrechamente análogos a las proteínas y los ácidos nucleicos indispensables en las criaturas conocidas. El carbono para tales compuestos se obtendría del metano tan abundante en Júpiter, sino de las trazas del anhídrido carbónico allí presente. La tremenda presión que se da sobre la superficie del hipotético Mar de Jove no sería más hostil a la vida que la presión menor, pero siempre enorme, de las profundidades en los océanos terrestres. Quizás también los organismos a base de amoníaco podrían flotar en la densa atmósfera de Júpiter, creciendo y reproduciéndose sin descansar nunca sobre una superficie sólida o líquida. Resultaría dogmático negar la posible existencia en Júpiter de seres a los que se pueda llamar vivos, e incluso sobre planetas aún más alejados del Sol, pero serán criaturas inimaginablemente distintas de aquellas que conocemos.
Mientras discuten asuntos tan intrigantes sobre alternativas químicas de vida, nuestros astronautas entran al ancho cinturón de asteroides entre Júpiter y Marte. En breve, caen en cuenta de que se encuentran en una zona peligrosa para la nave, por la que atraviesan innumerables cuerpos de los más variados tamaños, cada uno de ellos un planeta en miniatura circulando alrededor del Sol en órbitas independientes, con una velocidad intermedia entre las de Marte y de Júpiter. Si los astronautas se juntaran a la procesión dentro de la velocidad prevaleciente, tendrían menos peligro, pero mientras atraviesen la zona de lado a lado estarían expuestos a devastadores impactos. Con terror sostienen el aliento cuando una masa de roca desnuda, del tamaño de una casa, se aproxima hacia ellos a terrible velocidad, pero sacando el vehículo de su curso mediante un pequeño soplo de un propulsor lateral, escapan por escasos metros. Luego pasan muy cerca de Ceres, el mayor de los asteroides, lo suficiente como para examinarlo con sus instrumentos de observación, y se convencen de que esta masa de roca y metal, de aproximadamente 800 kilómetros de diámetro, tiene un campo gravitacional demasiado débil como para contener una atmósfera y que su superficie rugosa, profundamente horadada por el impacto de meteoritos, no sustenta vida visible.
Cuando el globo de Marte se expande frente a ellos, los astronautas experimentan una gran emoción: ¡aquí está, por fin, un planeta con una superficie visible! En breve notan que la esfera, de un tinte generalmente rojizo, tiene casquetes blancos opuestos, sin duda hielo polar, tal como los conocidos en su planeta de residencia. Pero cuando sus instrumentos revelan que la atmósfera, excesivamente delgada, se compone en su mayor parte de anhídrido carbónico, con apenas trazas de vapor de agua y oxígeno, sospechan que los casquetes blancos son principalmente anhídrido carbónico congelado, conocido en la Tierra como hielo seco.
Los viajeros examinan atentamente la superficie de Marte, pero no detectan ningún destello de agua permanente. No obstante, su ausencia se hace enigmática cuando al aproximarse más, ven que la superficie excesivamente quebrada del planeta, con montañas mucho más altas que cualesquiera de la Tierra, está marcada por cráteres de volcanes que deben haber emitido mucho vapor de agua, junto con otros gases. Además, detectan zanjas y profundos cañones que difícilmente habrían sido formados de otra manera que no fuera por la prolongada acción de ríos caudalosos. Sin embargo, no encuentran trazas de los canales largos y rectos que el astrónomo norteamericano Percival Lowell creyó distinguir en Marte, interpretando erróneamente los esbozos hechos por el italiano Giovanni Schiaparelli. Lowell infirió que estos canales fueron excavados por seres inteligentes para conducir agua del deshielo de los polos hacia campos cultivados en latitudes inferiores, demorando así la extinción de su civilización a medida que el planeta se secaba lentamente.
Marte es por dondequiera rojizo, amarillento o gris, sin ninguna extensión amplia de verde que indique bosques o praderas florecientes. Aunque su agua y oxígeno escasos pudieran sustentar algo de vida, esta sería evidentemente de un orden muy humilde, quizás el que corresponde a los líquenes y musgos que crecen sobre roca expuesta y en suelo árido de planetas más hospitalarios. Una zona más oscura alrededor del casquete blanco sobre el polo que se halla volteado hacia el Sol sugiere que el agua del deshielo sustenta una vegetación más exuberante. Cualquier cosa que creciera sobre Marte necesitaría ser extremadamente resistente, apta para soportar la luz solar con su radiación ultravioleta, apenas ligeramente filtrada por su delgada atmósfera, e igualmente las temperaturas que cerca del ecuador pueden caer desde alrededor de 10 grados centígrados cuando el Sol está directamente en el cenit hasta menos 90 grados centígrados durante la noche (una variación casi tan grande como la del agua desde el punto de congelación al punto de ebullición).
Así como la topografía de Marte indica la anterior presencia de agua en mayor abundancia, así la coloración rojiza de sus desiertos sugiere que antaño el oxígeno fue más copioso, pues este color se debe a la oxidación de minerales. ¿Por qué entonces son ahora tan escasos el agua y el oxígeno? Un indicio sobre el enigma lo proporciona la pequeñez del planeta, cuyo diámetro, apenas mayor que la mitad del de la Tierra, unido a su menor densidad, le dan una masa ligeramente superior a un décimo de la de aquella, mientras que la fuerza de la gravedad en su superficie es alrededor de dos quintos de la gravedad que se da en la superficie de la Tierra. Su velocidad de escape –la velocidad que un átomo o un cohete debe alcanzar para quedar libre de su campo gravitacional– es solo de 4,98 kilómetros por segundo, mientras que la de la Tierra es de 11,20 kilómetros y la de Júpiter de 59,54 kilómetros por segundo. A esta baja velocidad de escape, los átomos y las moléculas, especialmente las más livianas, están volando fuera hacia el espacio en forma constante. Marte generalmente pierde su provisión de agua a una tasa estimada de 378 000 litros por día. Evidentemente, en épocas pasadas el planeta contenía agua en cantidades generosas, y con una atmósfera rica en oxígeno podría haber soportado vida más abundante, trazas de la cual deben preservarse como fósiles bajo sus desiertos. Marte, como escribió Sir H. Spencer Jones mucho antes del tiempo de las sondas espaciales, es un planeta de vida gastada. Tal vez represente una imagen de lo que semejará la Tierra de aquí a muchos millones de años, después de que la mayor parte de su atmósfera más rica que la de aquel se disipe en el espacio.
Mientras los astrónomos continúan orbitando Marte, estudiando atentamente sus paisajes desérticos, estos se hacen cada vez menos visibles. Vientos impetuosos se desatan en su delgada atmósfera, levantando del suelo desnudo grandes nubes de polvo amarillento que oscurecen vastas áreas de su terreno. Mientras abandonan el desolado Marte, los viajeros se alegran de no haber descendido sobre el planeta árido, porque semejantes ventarrones podrían desbaratar la nave.
Los exploradores dirigen enseguida su curso hacia la Tierra, que en ese momento va a entrar en conjunción con su planeta vecino, y se ve en el telescopio como un fino arco luminoso, similar a la Luna nueva. Lentamente, el arco se hace mayor, mientras ellos corren hacia él a una velocidad aún no alcanzada por naves espaciales humanas. Para evitar un impacto, viran a un lado con la intención de orbitar alrededor de la Tierra a velocidad reducida, mientras la inspeccionan. Cuando se acercan lo bastante como para distinguir detalles, el lado oscuro de la Tierra está volteado hacia ellos; pero las nubes que bordean la margen oriental del disco resplandecen de polo a polo con los colores del amanecer: carmesí, rosado y anaranjado, un glorioso espectáculo que parece dar la bienvenida a los visitantes desde lejos.
Mientras la nave espacial aminora la velocidad y entra en órbita y la cara de la Tierra iluminada por el Sol se eleva ante la vista más y más, los astrónomos se pegan a sus ventanillas visorias captados por la perspectiva que se despliega frente a ellos. Como crema desparramada por arrolladores movimientos de una mano gigante sobre un inmenso queque, blancas nubes se extienden a través de enormes distancias sobre la faz del planeta, en largas, irregulares y curvadas franjas, con alguna que otra masa lanuda entre ellas. Las nubes cubren casi la mitad de la Tierra visible. Entre ellas fulguran mares azules tachonados de islas. Los continentes están jaspeados con grandes extensiones de verdor que evidencian vegetación floreciente, desiertos amarillos o pardos, imponentes cordilleras montañosas con picos nevados y grandes ríos serpeando como bandas de acero bruñido a través de las planicies. Los polos de esta colorida esfera son blancos con enormes acumulaciones de nieve y hielo. El hemisferio norte aparece más verde, porque ahora es verano allí, pero el del sur muestra con ventaja las mayores extensiones de agua. Aunque todavía se hallan demasiado arriba como para detectar animales e inseguros acerca de interpretar ciertas figuras extrañas que podrían haber sido hechas por habitantes inteligentes, los astronautas tienen poca duda de que este planeta favorecido rebosa de vida. En algunos aspectos se asemeja a aquel del cual ellos vienen, pero este es todavía más bello, porque contiene más agua y lo alumbra una estrella más brillante. Un toque de nostalgia desciende sobre los viajeros cuando sus pensamientos retroceden al hogar, lejano en varios años luz.
Una y otra vez orbitan la Tierra, tratando de distinguir cada detalle, acercándose cuanto se atreven sin intentar el aterrizaje. En verdad, este planeta amerita ser explorado sobre su superficie; pero, antes de descender, ellos desean examinar los dos planetas restantes del sistema solar. ¡Quizás el próximo sea aún más halagador!
Mitad bajo luz y mitad bajo sombra, Venus relumbra bellamente cuando los astronautas se aproximan, después de describir un amplio arco a través del espacio. Con mucha anticipación, reducen la velocidad y encajan en la órbita alrededor del planeta; pero al atisbar ansiosamente hacia abajo, no ven nada sobre su superficie. Aquí no hay atmósfera transparente, como la de la Tierra, sino una envoltura lóbrega, extremadamente densa, cargada de polvo, a través de la cual no puede penetrar la visión.
Cuando sus instrumentos revelan que la atmósfera venusina está compuesta principalmente de anhídrido carbónico y ácido sulfúrico, llegan a la conclusión de que, al igual que el vidrio de un invernadero, esta atrapa los rayos del Sol que brilla fieramente sobre ella y crea temperaturas muy altas cerca de la superficie.
Ellos no podrían saber que, un poco antes de su visita, una sonda espacial rusa reveló sobre la superficie de este planeta una temperatura de aproximadamente 480 grados centígrados y una presión atmosférica de alrededor de 100 veces la de la Tierra al nivel del mar. Afortunadamente, deciden no aterrizar. Antes de que pudieran alcanzar la superficie, su nave espacial se aplastaría y ellos quedarían convertidos en cenizas.
En verdad, ninguna vida que se base en protoplasma inestable puede existir sobre la superficie de este planeta ardiente, de un tamaño semejante al de la Tierra. Es posible que organismos livianos puedan vivir y reproducirse en las capas superiores más frescas de la pesada atmósfera, flotando continuamente, en perpetuo riesgo de ser calcinados si se sumergen demasiado abajo; pero se trata de una conjetura que los astronautas no están preparados para investigar.
Mercurio, con un diámetro que no sobrepasa la mitad del de Venus, parece demasiado pequeño para retener una atmósfera. Su lado que da al Sol, distante solo 58 millones de kilómetros, viene a ser intensamente caliente; mientras que el lado oscuro, sin ninguna capa de gases que lo abrigue, pronto irradia su calor al espacio vacío y desciende a muchos grados bajo cero. Su superficie estéril, llena por dondequiera de cráteres, parece tan inhóspita a la vida, que los astronautas se contentan con verlo de lejos. Después de una vuelta final alrededor de Venus, aumentan la velocidad y se lanzan hacia la Tierra, que resplandece a la distancia como una estrella excepcionalmente brillante.
Su larga exploración del sistema solar ha convencido a estos extranjeros de que la Tierra es, con ventaja, el más favorecido de los nueve planetas: situado ni demasiado cerca ni demasiado lejos del Sol; suficientemente grande para retener abundancia de aire, pero no tan masivo que su atmósfera resulte excesivamente densa; con una reserva liberal del oxígeno mezclado con gases más inertes que moderen su actividad química muy intensa; con mucha agua; con extensiones inmensas de tierra fértil elevándose por encima de océanos que suben y bajan; con un manto de hermosa vegetación protectora de su suelo, que constantemente renueva el suministro de oxígeno sostenedor de la vida y proporciona alimentación abundante para animales… Con estas múltiples ventajas, el planeta afortunado tiene variedad, belleza e interés no igualados por ningún otro cuerpo celeste conocido por los viajeros.
Con mezcladas emociones, los astronautas se preparan para aterrizar sobre este mundo, aunque todavía no sometido a prueba. Su conocimiento del Universo es suficientemente amplio para darles seguridad de que la Tierra está compuesta de los mismos elementos que su propio planeta, tal vez mezclados en muy diferentes proporciones; pero más allá de esto difícilmente saben lo que les espera. Sin duda, pueden encontrarse con un vasto conjunto de formas de vida totalmente extrañas, tan fascinantes como para dejarlos perplejos.
Ellos desean comparar la historia geológica de la Tierra con la de su planeta. Esperan encontrar seres inteligentes que puedan, probablemente con mucha dificultad, comunicarse con ellos, quizás arrojando nueva luz sobre problemas que por largo tiempo han confundido a los científicos y filósofos de su propia civilización.
No obstante, unidos a tales perspectivas seductoras, hay temores insidiosos: ¿este medio ambiente, aún no probado, contendrá sustancias letales para los extranjeros, en el aire, en el suelo o en el agua? ¿Será la atmósfera en la superficie del planeta demasiado enrarecida o demasiado pesada para su respiración? ¿Encontrarán gérmenes patógenos contra los cuales no han desarrollado resistencia? Ellos desean traer un mensaje de paz y amistad, y seguridad de que la inteligencia se halla difundida a través del Universo, aunque tenuemente; pero ¿los habitantes que dominan este planeta desconocido, no rechazarán rudamente las gestiones de amistad de seres de aspecto tan extraño y quizás lleguen hasta hacerles daño o matarlos como a invasores peligrosos?
A los astronautas no se les ocurre que, si descendieran en un distrito densamente poblado, una multitud de bípedos llenos de curiosidad se aglomeraría alrededor de ellos y podría aplastarlos o sofocarlos, sin dar crédito a su origen distante.
Capítulo 2
La importancia de la Tierra
El poblador dominante del planeta afortunado es su animal más sociable. Y esto no porque el hombre se aglomere en enormes ciudades de millones de habitantes. Algunos de los insectos sociales, especialmente entre termitas y hormigas, viven en comunidades populosas, apretujados de manera tan compacta que resultaría intolerable para muchos seres humanos. En verdad, muchos residentes urbanos existen en completa soledad entre la multitud. Nosotros somos los animales más sociables porque anhelamos una compañía más amplia que la ofrecida por nuestra propia especie. Cultivamos el trato de nuestros hermanos, los animales, las plantas, las colinas y quebradas, las estrellas arriba y el suelo abajo. Para muchos de nosotros, esta sociedad más amplia es tan necesaria como la de nuestros semejantes para la salud espiritual. Algunas veces se dice de cierta persona que es insociable porque dedica poco tiempo a otra gente; pero si se investiga su círculo social, se encontrará con que este incluye a un segmento importante del mundo natural, o tal vez, a mentalidades que existieron antaño. Esta persona no es menos sociable que aquellos que demandan la constante presencia humana; su sociabilidad toma una dirección diferente. Lo más avanzado es su desarrollo espiritual; lo más amplio y diverso, el compañerismo que busca. Necesita de una sociedad mucho más comprensiva que la humanidad.
No es accidental el que seamos sociables: los mismos átomos de que están hechos nuestros cuerpos son seres sociables. Estos despliegan conjuntamente una sociabilidad indiscriminada y otra más selectiva. La primera se manifiesta como gravitación, que da lugar a que se agrupen en cuerpos cuya densidad depende únicamente de sus masas más bien que de sus clases. Por su parte, la sociabilidad discriminativa es llamada a veces afinidad química: para sus uniones más estrechas, los átomos necesitan compañeros solo de ciertas clases, con los cuales se juntan en estructuras de formas definidas conocidas como moléculas. Dentro de condiciones favorables, tales como una solución en proceso de secarse o un magma en enfriamiento, las moléculas se alinean, se arreglan ordenadamente en rangos, para formar cristales que pueden durar por mucho tiempo y a menudo son tan bellos que se les llama gemas. En otras situaciones, como en los mares tibios ricos en sustancias disueltas, sobre planetas en enfriamiento, las moléculas pueden combinarse formando agregados, mucho más complejos pero mucho menos estables, que tienen la peculiar aptitud de reproducirse ellos mismos, viniendo a ser de este modo los precursores de la vida.
Este impulso social que da lugar a que los átomos se ordenen a sí mismos en patrones de amplitud, coherencia y complejidad siempre creciente es lo que pone en marcha el proceso del mundo. Impele la materia hacia adelante, reuniéndola en soles y planetas, cubriendo luego a los más favorecidos de estos planetas con seres vivientes, algunos de los cuales llegan a ser capaces de sentir fuertemente, de pensar y de responder a la belleza que les rodea. Podemos llamar armonización a este proceso, porque ordena algunos de los materiales del Universo originalmente difusos en patrones armoniosamente integrados. Una fase particular de este gran movimiento es la evolución orgánica, en que la armonización se complica, y a menudo se disfraza, por la interacción compleja y frecuentemente destructiva entre sus productos vivientes.
Ahora bien, para realizar sus potencialidades creativas, los átomos sociales requieren algunas condiciones especiales: en primer lugar, ellos no deben estar ni demasiado dispersos ni demasiado condensados. Los astrónomos estiman que cerca de la mitad de la materia en el Universo flota ahora en grandes nubes de gas y polvo en los espacios interestelares; en un medio tan enrarecido, el desarrollo no puede llegar lejos; pueden originarse simples moléculas y quizás pequeños cristales, pero no moléculas de una complejidad que se aproxime remotamente a aquellas de los organismos vivientes. Comprimiéndose a una fracción muy pequeña de su tamaño original, calentándose mientras se condensan, las nubes gaseosas pueden, sin embargo, formar estrellas. Al aumentar en edad, la materia interna de las más pesadas de ellas se pone muy densa. Bajo la tremenda presión de la masa superpuesta, los átomos mismos son aplastados y despojados de sus electrones, de modo tal que sus núcleos desnudos vienen a estar muy apretujados entre sí. Se ha estimado que en el interior de una estrella enana blanca la materia se halla tan compacta que un puñado de esta, si se pudiera traer inalterada a la Tierra, pesaría cientos de toneladas. Aun en el centro de los planetas mayores, tales como Júpiter, la materia puede que yazga aplastada y degradada bajo la masa superpuesta, incapaz de desplegar sus poderes constructivos.
En segundo lugar, para realizar sus potencialidades creativas, la materia no debe estar ni demasiado caliente ni demasiado fría. A temperaturas muy altas no pueden existir moléculas ni cristales. El Sol es una esfera de gases incandescentes de 1 392 000 kilómetros de diámetro, cuyos metales inclusive se hallan volatilizados. Por el otro extremo, cuando la temperatura se aproxima al cero absoluto (menos 273 grados centígrados), los movimientos de los átomos se hacen tan lentos que las reacciones químicas se retardan y finalmente cesan por completo. Así, las temperaturas muy bajas son favorables para la preservación de estructuras complejas pero no para su construcción. A temperaturas elevadas, por el contrario, los átomos en extrema movilidad pueden caer dentro de las configuraciones más diversas, pero no pueden mantenerlas. Solamente a temperaturas moderadas pueden originarse y persistir moléculas complejas. El estrecho campo entre los puntos de congelación y de ebullición del agua parece ser el más favorable para el desarrollo y preservación de patrones moleculares complejos.
Se sigue de aquí que, para mostrar sus poderes constructivos, especialmente para asumir el estado viviente, la materia debe estar sobre o cerca de la superficie de un planeta que se halle no muy próximo ni muy alejado de la estrella que lo calienta. Mercurio y Venus están demasiado cercanos al Sol. Júpiter y todos los otros planetas más alejados, demasiado remotos. La Tierra y Marte giran alrededor del Sol en la zona óptima, estando más favorablemente situado nuestro planeta. Este no ocupa tal situación privilegiada porque sea el nuestro; por el contrario, nosotros estamos aquí debido a su localización afortunada.
Algo más, para que la vida se origine y evolucione a niveles elevados, un planeta no debe ser demasiado pequeño ni demasiado masivo. Si es demasiado liviano, perderá la mayor parte de su atmósfera o la totalidad y tendrá poca agua o ninguna, como le sucedió a la Luna y le está ocurriendo a Marte. Si es demasiado masivo, el planeta retendrá una atmósfera muy densa, que impedirá el paso de los energizantes rayos solares a su superficie. En este sentido, la Tierra ha sido particularmente favorecida: de tamaño intermedio entre los más pequeños y los más grandes miembros de la familia planetaria, intermedio en distancia al Sol entre los más próximos y los más remotos, ha venido a ser el más hermoso y fértil de todos ellos.
Las exploraciones del Sistema Solar, al comienzo mediante telescopio y espectroscopio, más recientemente con sondas espaciales, nos permite afirmar con creciente confianza que este es, al presente, el único planeta cubierto con una capa viviente de vegetación, el único sobre el que hay flores, vuelan mariposas a la luz del sol, cantan los pájaros, plateados peces se deslizan en agua límpida, y con habitantes inteligentes y apreciativos que pintan o fotografían sus paisajes, celebran su belleza en versos y tratan de escudriñar su origen y su destino. Con la excepción de Marte, el ardiente Mercurio y el glacial Plutón, este es probablemente el único planeta desde el cual las criaturas que pueblan en su superficie pueden ver los cielos estrellados y maravillarse frente a la inmensidad del espacio; todos los otros parecen tener una atmósfera densamente oscura.
La importancia de la Tierra se nos hace ahora manifiesta. No es debido a su tamaño, porque incluso en el Sistema Solar es pequeña (ocupa apenas una fracción infinitesimal del espacio universal) o su composición (porque está hecha de elementos que, según revela el espectroscopio, se hallan ampliamente dispersos a través del cosmos). Por el contrario, su importancia se puede adscribir al hecho mismo de que está constituida de materiales comunes a todas las estrellas y planetas. La materia tiene las mismas potencialidades dondequiera. Con los elementos presentes en Neptuno, el Sol, Arturo o la galaxia más lejana se podría hacer un cristal de nieve, un árbol, un pájaro o un hombre si se ponen juntos bajo el patrón apropiado en un medio ambiente adecuado. Pero solo en ciertos cuerpos relativamente pequeños, favorablemente situados, puede la sustancia del Universo conducir a un nivel elevado de desarrollo el impulso creativo que parece llenarlo por todas partes; solamente en ciertos puntos de la vastedad del espacio puede la materia realizar sus potencialidades latentes. En nuestro sistema solar, el principal de tales puntos es el planeta Tierra.
La Tierra, entonces, debe mirarse como un punto de expresión del Universo, un lugar privilegiado donde la energía creativa revela lo que puede llevar a cabo. Su valor debe reconocerse no por su tamaño sino por su posición clave en un sistema planetario extendido a través de unos 13 000 millones de kilómetros del espacio. Sin embargo, no tenemos razón para concluir que hasta aquí la armonización ha alcanzado su más elevada y perfecta expresión. Esperamos que esta pueda modelar seres racionales muy superiores en muchas maneras a lo que somos en el presente, que logre poblar algún planeta con animales que vivan en armonía en vez de pelearse y devorarse mutuamente, como sucede en la Tierra. No obstante, toda nuestra evidencia actual tiende a la conclusión de que aquí el poder formativo del Universo ha alcanzado una expresión bastante más adecuada que en cualquier otra parte de nuestro sistema solar. La Tierra es única en cuanto escenario donde las fuerzas creativas representan una actuación excepcionalmente admirable.





























