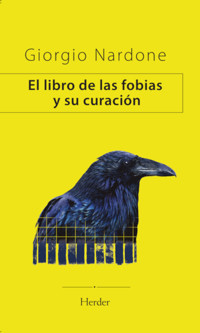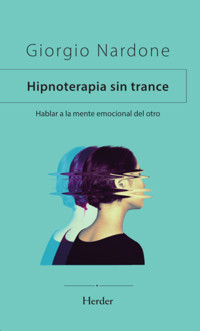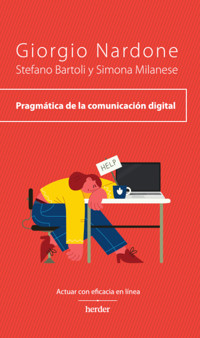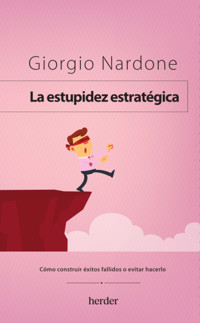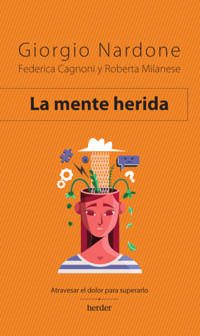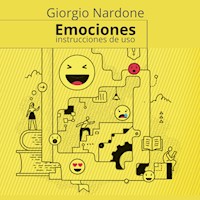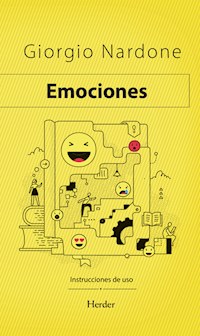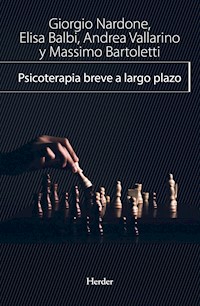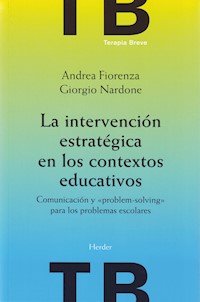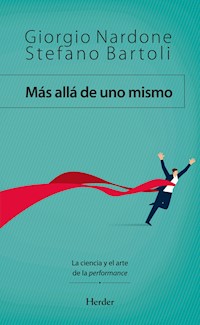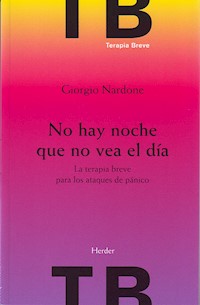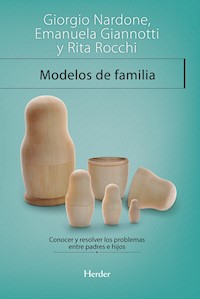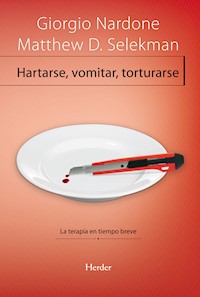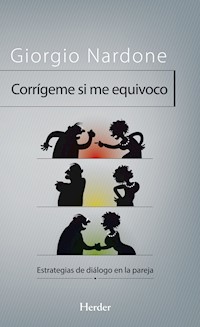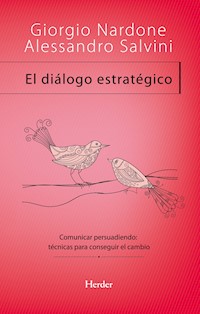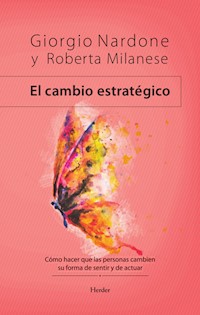
7,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Spanisch
Cuando una persona se halla atrapada en un problema psicológico hace falta introducirla en una nueva experiencia emocional concreta (esto es, crear una "emoción correctiva") para poder hacerla salir de su encrucijada. En este libro, el prestigioso psicólogo y psicoterapeuta Giorgio Nardone propone innovadoras soluciones terapéuticas basadas en la "experiencia emocional correctiva" para tratar específicamente las distintas formas de trastorno en el sujeto. El objetivo de esta obra es analizar cómo el cambio emocional puede llevarse a cabo de forma estratégica y eficaz en la vida personal e interpersonal de cada uno de nosotros. Asimismo, además de centrarse en el campo clínico, se examinará también otros ámbitos en los que la emoción correctiva se aplica con eficacia, como la economía y el mundo de las organizaciones productivas, las relaciones internacionales o la política. Fruto del resultado de años de investigación clínica, Giorgio Nardone hace un completo balance de las principales nuevas técnicas y descubrimientos de los últimos años y muestra cómo el terapeuta puede guiar al paciente hacia la emoción correctiva, la única herramienta capaz de transformar completamente su problema.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 180
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
GIORGIO NARDONE ROBERTA MILANESE
El cambio estratégico
Cómo hacer que las personas cambien su forma de sentir y de actuar
Traducción: MARIA PONS IRAZAZÁBAL
Herder
Título original: Il cambiamento strategico
Traducción: Maria Pons Irazazábal
Diseño de la cubierta: Gabriel Nunes
Edición digital: José Toribio Barba
© 2018, Adriano Salani Editore, s.u.r.l., Milán
© 2019, Herder Editorial S. L., Barcelona
ISBN digital: 978-84-254-4337-4
1.ª edición digital, 2019
Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro de Derechos Reprográficos) si necesita reproducir algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com).
Herder
www.herdereditorial.com
Índice
PRÓLOGO
1. EL CAMBIO EMOCIONAL CORRECTIVO
2. CAMBIA LA MENTE, CAMBIA EL CEREBRO
3. CAMBIO: TIPOS DINÁMICOS
4. CAMBIO: TIPOS SEGÚN EL EFECTO
4.1. Cambios inestables y cambios persistentes
4.2. Cambios lentos y cambios rápidos
5. LAS TEORÍAS SOBRE EL CAMBIO: UN ANÁLISIS CRÍTICO
5.1. La teoría conductual y cognitiva
5.2. La teoría de los factores comunes
5.3. La teoría interaccional
6. EL CAMBIO ESTRATÉGICO
6.1. La psicoterapia breve estratégica
6.2. El coaching estratégico
6.3. El problem solving estratégico para sistemas complejos
7. CIENCIA Y ARTE: REGULARIDAD Y SINGULARIDAD DEL CAMBIO
8. PRAGMÁTICA DEL CAMBIO
La estructura del diálogo estratégico
8.1. El cambio terapéutico
8.2. El cambio estratégico-evolutivo
EPÍLOGO
BIBLIOGRAFÍA
Prólogo
No hay ninguna palabra que, en los últimos decenios, haya sido tan utilizada como change: eso demuestra la fuerza de un término que, además de explicar, evoca. Esta palabra, tanto en forma de sustantivo como de verbo, no solo indica una dinámica, sino que expresa también la acción del movimiento hacia un objetivo. A ese tipo de palabras la lingüística las llama «performativas»: tienen un significado y son un significante, es decir, tienen la capacidad de definir algo y, al mismo tiempo, de determinar su efecto (Martinet, 1960; Austin, 1962). No es casual que estas palabras se hayan utilizado desde siempre también para persuadir a las masas (Le Bon, 1900; Tarde, 1969; Moscovici, 1976). Piénsese, por ejemplo, en la frecuencia con que el término «cambio» aparece en los textos budistas y taoístas o en cómo change fue la palabra clave de las exitosas campañas electorales de Barack Obama y, antes de este, del éxito político de Gorbachov (Perestroika, en ruso, tiene el mismo significado y efecto performativo). Pero si, entre las numerosas palabras performativas, change es la que tiene un uso más recurrente, es porque lo que indica y evoca afecta directamente a la mejora de la vida de los seres humanos, tanto del individuo como de la masa. Esto no significa que cambiar siempre dé buenos resultados, y ciertamente son muchos los ejemplos de cambios a peor; no obstante, como decía Georg C. Lichtenberg, «si las cosas tienen que mejorar, deben cambiar».
El lector ha de saber, a este respecto, que las obras dedicadas al tema del cambio son hasta el momento casi seiscientas, y cada año se añaden nuevos títulos. Pero si, además de al término, nos referimos al constructo en sí, el cambio es sin duda uno de los más utilizados transversalmente, y sus consecuencias operativas afectan a todos los aspectos de la vida humana. No solo eso, sino que limitando el cálculo de su impacto a la aplicación directa, vemos que prácticamente no hay ninguna disciplina, actividad o profesión a la que no se aplique. Esta universalidad nos llevaría a pensar que hay un acuerdo igualmente universal sobre cómo se realiza el cambio y sobre cómo puede ser planificado y conseguido mediante estrategias adecuadas y reproducibles. En realidad, las cosas no son así porque las teorías sobre su estructura evolutiva y sobre los procedimientos para llevarlo a cabo son numerosas y a menudo antitéticas, empezando por las ciencias, incluida la más pura, la física, que contiene dos teorías con perspectivas opuestas sobre los fenómenos de cambio: la teoría de la relatividad general de Einstein y la mecánica cuántica de Heisenberg. O bien, de una forma aún más llamativa, la psicología con sus distintos enfoques teórico-prácticos, que ofrecen explicaciones diferentes de los cambios humanos y prescriben pautas operativas muchas veces opuestas (Nardone y Salvini, 2013). Hay, no obstante, un libro que destaca entre todos los dedicados a este tema: Cambio. Formación y solución de los problemas humanos, escrito por Paul Watzlawick en 1974 (Watzlawick et al., 1974). Watzlawick, que ya era muy conocido por haber escrito unos años antes con Beavin y Jackson Teoría de la comunicación humana (1967), considerado la «Biblia» en el estudio de la manera en que las personas se influyen recíprocamente a través de la inevitable comunicación entre sí, expone en esta obra ilustrativa una teoría y una pragmática del cambio tan rigurosa y epistemológicamente correcta como flexible y adaptable en su aplicación a contextos incluso muy distintos: de la psicoterapia a las relaciones internacionales, de la lógica formal a las disciplinas más empíricas o biológicas, del mundo de la gestión empresarial al de la literatura.
La lectura de este libro fue para mí, un joven ayudante universitario de Filosofía de la ciencia, un auténtico rayo de luz que me condujo inexorablemente a modificar mi carrera, puesto que a partir de entonces mi deseo fue aplicar lo que en ese libro se exponía. Este es un claro ejemplo de «experiencia emocional correctiva», que será el tema central de nuestra exposición. Cuando fui por primera vez a Palo Alto observé, con la mirada escéptica del que se había formado en la más rigurosa epistemología, el trabajo concreto que realizaban Paul Watzlawick y John Weakland ayudando a las personas a resolver sus problemas, a menudo invalidantes, mediante elegantes y potentes reestructuraciones de sus puntos de vista, utilizando prescripciones, sorprendentes y a veces paradójicas, capaces de desmontar las conductas desadaptativas. Fue precisamente viendo trabajar a los dos maestros del Mental Research Institute cuando tuve la segunda «experiencia emocional correctiva», es decir, pude constatar la aplicación real de un brillante aforismo de Gregory Bateson: «No hay nada más práctico que una buena teoría». La teoría de la llamada Escuela de Palo Alto no solo era correcta desde el punto de vista epistemológico, rara virtud en los modelos tradicionales de psicoterapia, sino que también era concretamente aplicable y verificable. La convicción que ya se estaba formando en mí se consolidó: en los años siguientes tuve la responsabilidad y el honor de que el gran maestro me designara su heredero; el fruto de nuestro trabajo conjunto fue la publicación en 1990 del libro El arte del cambio, en el que se exponían, a partir de una laboriosa investigación empírico-experimental sobre el terreno, las evoluciones de las estrategias y de las técnicas para realizar rápidos y eficaces cambios estratégicos, tanto en el ámbito terapéutico como en contextos no clínicos. Nuestra relación científica y profesional se prolongó hasta su muerte y, además de dar lugar a toda una serie de soluciones innovadoras del enfoque de Palo Alto, me permitió entrar en contacto con las personalidades y los estudiosos más eminentes del cambio y de su realización, como los lógicos Newton da Costa y Jon Elster, el cibernético Heinz von Foerster, el psicólogo constructivista Ernst von Glasersfeld, Michael Mahoney, uno de los fundadores del moderno cognitivismo, grandes terapeutas como Viktor Frankl, Gianfranco Cecchin, Luigi Boscolo, Steve De Shazer, Cloé Madanes, Mony Elkaïm, Camillo Loriedo y los discípulos de Milton Erickson, Jeffrey Zeig y Gunther Schmidt, por citar tan solo a algunos de los numerosos colegas o estudiosos de otras disciplinas con los que, a lo largo de más de treinta años de investigación-intervención, he tenido la oportunidad de intercambiar opiniones y la suerte de colaborar. En 2008 publiqué el texto summa de las elaboraciones teóricas sobre la lógica del cambio terapéutico y de las estrategias elaboradas para una terapia eficaz y eficiente de las psicopatologías más importantes (Nardone y Balbi, 2008). Algunas de aquellas ideas, como veremos en la última parte de esta obra, se han convertido en técnicas terapéuticas de probada eficacia, hasta el punto de ser consideradas idóneas para algunas formas de trastorno psicológico.
Llegados a este punto, el lector podría albergar con razón ciertas dudas sobre la necesidad de escribir otra obra sobre el tema, cosa que está justificada si tenemos en cuenta que en los últimos años tanto la investigación empírica como las elaboraciones técnicas relativas al cambio han conducido a convergencias importantes entre los estudiosos, que por una parte corroboran algunas perspectivas históricas y, por la otra, desvelan, gracias a nuevos métodos y experimentaciones, mecanismos y dinámicas del cambio que permiten una explicación de los mismos más clara y convincente, además de una más reproducible y predictiva aplicación de las técnicas para realizarlo estratégicamente.
La convergencia más importante la representa el constructo de «experiencia emocional correctiva», formulado por primera vez por Franz Alexander en 1946: «El principal resultado terapéutico de nuestro trabajo es la conclusión de que el paciente, para ser liberado de sus formas neuróticas de sentir y actuar, ha de sufrir nuevas experiencias emocionales capaces de acabar con los efectos morbosos de las experiencias emocionales de su vida anterior. Otros factores terapéuticos, como el insigth intelectual, la abreacción, el recuerdo del pasado, etc., están subordinados a este principio terapéutico […]. Es una cuestión secundaria qué técnica se utiliza para producirlo» (Alexander y French, 1946).
El análisis del modo en que el cambio emocional puede llevarse a cabo de forma estratégica, es decir, como procedimiento para alcanzar objetivos prefijados, es la finalidad de este libro, en el que no nos limitaremos al campo clínico, aunque este es un ámbito de aplicación fundamental y sumamente atractivo incluso para el lector no especialista, sino que examinaremos cómo este tipo de cambio se aplica con eficacia en ámbitos aparentemente alejados de las experiencias emocionales correctivas, como la economía y el mundo de las organizaciones productivas, las relaciones internacionales y la política y, sobre todo, la vida personal e interpersonal de cada uno de nosotros, seres humanos «condenados» por naturaleza, cultura y experiencia, a oscilar continuamente entre cambiar y seguir siendo los mismos.
GIORGIO NARDONECentro di terapia Strategica, Arezzo Abril de 2018
1. El cambio emocional correctivo
Todo conocimiento comienza por los sentimientos. LEONARDO DA VINCI
Por numerosas que sean las teorías sobre el cambio y sobre el modo en que puede ser realizado, como veremos detalladamente en los capítulos siguientes, hay un constructo común a todos los enfoques: «el de la experiencia emocional correctiva». Tanto los estudiosos y los investigadores como los terapeutas y los problem solvers coinciden en que, para que se produzca un cambio real en el sentimiento y en la actuación es indispensable que el sujeto viva una experiencia que le haga descubrir algo que transforme su forma de ver las cosas. En otras palabras, el reconocimiento de haber adoptado un punto de vista distinto hace transformar completamente la realidad que está bajo observación. Esto no solo permite cambios terapéuticos en personas que sufren, sino que además permite al científico realizar descubrimientos importantes. Piénsese en la manzana de Newton y en cómo un hecho aparentemente banal, esto es, la fruta que cae sobre el gran científico, provoca en este una intuición perseguida pero no encontrada. Cuando William James declara, a propósito de los genios, que su característica esencial es «la facultad de percibir las cosas desde perspectivas no comunes», se refiere justamente a la capacidad de cambiar los puntos de vista y descubrir así lo que permanece oculto si mantenemos posturas rígidas. Pero si el genio posee este don o esta capacidad adquirida, al hombre corriente le cuesta mucho apartarse aunque sea ligeramente de su forma de pensar y de sus convicciones, y se aferra a ellas constantemente porque son la base de su identidad y estabilidad personal. No obstante, aunque pueda parecer extraño, la escasez de inteligencia o de conocimientos no son directamente proporcionales a la resistencia al cambio. Es más: son las personas más capaces y que han tenido más éxito las que están ligadas de forma más rígida a sus esquemas, porque, en virtud de nuestro funcionamiento mental, todos tendemos a volver a proponer los guiones de conducta triunfadores que, la mayoría de las veces, actúan por debajo de la conciencia y, por tanto, son muy poco controlables por la razón (Nardone, 2017). Por este motivo, incluso los auténticos genios han tenido terribles fracasos. Como el lector comprenderá perfectamente, hablar de cambio conduce inevitablemente a tomar también en consideración las resistencias que suscita.
Volvamos al constructo de experiencia emocional correctiva y preguntémonos: ¿cuál es la diferencia, en términos de dinámica, entre el descubrimiento de la ley de gravitación universal de Newton o la «casual» de la penicilina por parte de Alexander Fleming, y una taumatúrgica curación de un trastorno mental? Diría que muy poca, excepto que, utilizando las palabras del propio Fleming, «la casualidad ayuda a la mente preparada». Es decir, los dos científicos, gracias a su preparación como investigadores captaron algo que la mayoría de los seres humanos no es capaz de entrever ni de lejos. En cambio, el sujeto que padece una patología mental o es arrollado casual e inconscientemente por un hecho perturbador que lo lleva a cambiar sus percepciones y su modo de actuar, o ha de ser inducido por un terapeuta hábil a vivir una serie de experiencias emocionales correctivas capaces de sacarle de la trampa mental de su trastorno. Ahora bien, la dinámica de «efecto descubrimiento» que induce al cambio es isomorfa en ambos casos. Si pasamos de la ciencia y de la terapia al campo de la economía vemos que también se pueden observar dinámicas de cambio parecidas. Richard Thaler, premio Nobel de economía en 2017, explica claramente que el comportamiento económico responde mucho más a estrategias que indirectamente conducen al sujeto a «descubrir» la mejor opción respecto a «explicaciones racionales» sobre la elección que hay que realizar. En su libro Nudge (Thaler y Sunstein, 2009), expone de manera convincente la estrategia del cambio, que se produce dando pequeños empujones a un sistema de modo que este responda desencadenando una reacción en cadena que subvertirá completamente su equilibrio. Lástima que se olvidara de mencionar tanto a Kurt Lewin, quien casi cien años antes trató brillantemente este tema, y a Watzlawick y Weakland (1977) que, hace más de cuarenta años ya formularon el modelo del pequeño cambio que, cuando se introduce en un sistema complejo, desata la reacción en cadena del gran cambio. Ahora bien, el indiscutible mérito de Thaler consiste en haber aplicado este concepto a la economía. Uno de sus ejemplos más ilustrativos es el de la «arquitectura de la elección» (choice architecture), que se refiere a que, variando el modo de presentar las distintas opciones de elección a las personas se puede influir en gran medida en sus procesos de decisión. Por ejemplo, para cambiar los hábitos alimentarios de los chicos de la escuela primaria es suficiente disponer los alimentos en el comedor escolar de una manera determinada; con ello se consigue reducir el consumo de ciertos alimentos (por ejemplo, alimentos «basura») e incrementar el de otros (por ejemplo, alimentos sanos), sin necesidad de prescripción explícita alguna. Este experimento social también remite a estudios anteriores como los de Mayo y Zimbardo, es decir, a una época en que las ciencias sociales estaban muy poco influidas por los algoritmos estadísticos que, en los últimos tiempos, han empezado a dominar la metodología de la investigación, limitando bastante la capacidad real de descubrimiento del investigador, dedicado cada vez más al control estadístico de los procedimientos (Nardone, 2017). Daniel Kahneman, otro psicólogo galardonado con el premio Nobel de economía, pone de relieve, más aún que Thaler, que las decisiones y los cambios se producen mucho más bajo el influjo de las emociones que de la razón. En su obra Thinking, Fast and Slow (2011), explica claramente cómo las dinámicas inconscientes influyen en las conscientes mucho más que a la inversa, incluso en el campo frío y cínico de la economía. Si, como debería parecer evidente por todo lo expuesto hasta aquí, el cambio se produce la mayoría de las veces de una manera inconsciente y, en un segundo momento, a nivel cognitivo, habría que preguntarse por qué la mayor parte de las teorías más acreditadas sobre el cambio afirman lo contrario. En estas teorías, a lo sumo se le atribuye al cambio inconsciente el poder de propiciar modificaciones superficiales y no un cambio cualitativo real, porque se considera, una vez más, que este solo es posible mediante un proceso consciente. Aunque los hechos lo niegan continuamente, como se explicará más adelante, sigue prevaleciendo la noción preconcebida de inspiración platónica de que el pensamiento consciente y la conciencia cristalina son los que influyen sobre todo en nuestras acciones. ¡Se podría argumentar, irónicamente, que es el que lo estudia quien se resiste al cambio!
Recientemente, además, también las neurociencias han demostrado que la «mente antigua» influye en la «mente moderna» mucho más que a la inversa; sin embargo, tampoco esto parece menoscabar la fe en la razón y en el pensamiento racional como única y auténtica fuente de cambios profundos (Nardone, 2013). Asimismo, la psicología, nacida justamente de los estudios sobre la percepción y sobre cómo esta, con sus distorsiones y ambigüedades, es capaz de influir en nuestro modo de sentir y de actuar, en los últimos decenios se ha orientado hacia los aspectos cognitivos del funcionamiento de la mente. Este desplazamiento del foco de atención, claramente arbitrario pero dominante en la actual cultura psicológica, induce a considerar, de forma indirecta y raras veces explicitada, los procesos cognitivos como los máximos responsables del cambio. Es decir, es el conocimiento lo que hace cambiar. Por tanto, es necesario distanciarnos de esta convicción dogmática, desmentida además empíricamente, y estudiar el cambio mediante una metodología adecuada a su funcionamiento efectivo. En la práctica, esto significa estudiarlo a través de su propia aplicación y comprobar, por tanto, a partir de los resultados, los mecanismos que lo producen. En palabras de Kurt Lewin, «si quieres conocer cómo funciona un sistema, intenta cambiar su funcionamiento» (1951, 2005). Siguiendo esta línea, hace más de treinta años que empezamos a experimentar el método alternativo de «cambiar para conocer», esto es, elaborar estrategias y estratagemas para obtener cambios concretos que, si resultan ser eficaces y se pueden reproducir para los mismos problemas, permiten comprender cómo esas realidades persisten en su equilibrio y cómo pueden ser modificadas. Se trata del método conocido como «investigación-intervención», mediante el que se conoce cómo funciona un problema gracias a su solución, en vez de intentar conocer una realidad para introducir después el cambio (Watzlawick y Nardone, 1997; Nardone, 2005; y Nardone y Portelli, 2005; Nardone y Watzlawick, 2005; Wittezaele y Nardone, 2016).
Aplicando sistemáticamente este método de investigación-intervención empírico-experimental a decenas de miles de situaciones humanas que necesitaban un cambio terapéutico, relacional y organizativo estratégico, las soluciones adoptadas con éxito y reproducidas han puesto de manifiesto que los seres humanos tienden a aplicar a su vida esquemas de percepción y de reacción redundantes. Se trata de auténticos guiones de acción activados por modalidades redundantes de percepción de la realidad, que hemos llamado «sistemas perceptivo-reactivos» y que funcionan como los sistemas biológicos autopoiéticos descubiertos por Humberto Maturana, es decir, esas dinámicas que en un sistema vivo se alimentan a sí mismas en virtud de su funcionamiento. En palabras más comprensibles incluso para los no expertos en la materia, se trata de formas de percibir la realidad, tanto externa como interna, mediante el filtro de un esquema rígido y cerrado en sí mismo que activa respuestas psicobiológicas redundantes no mediadas por la conciencia ni activadas por la voluntad, sino determinadas de manera automática. Desde un punto de vista observacional, el sistema perceptivo-reactivo se manifiesta en las modalidades redundantes que un individuo pone en práctica en la gestión de su realidad personal, interpersonal y social. Por ejemplo, el que pretende tenerlo siempre todo bajo control, o la persona que busca constantemente protección y seguridad, o que necesita una confirmación social continua, o incluso el sujeto que busca continuamente sensaciones fuertes, por citar algunos de los casos más relevantes (Nardone, 1993, 2000, 2003a, 2013, 2016a; Nardone y Portelli, 2013). A estos hay que añadir también los sistemas perceptivo-reactivos más complejos, porque están construidos por más de una modalidad constante de sentir y de actuar, que se combinan creando una estructura todavía más persistente y resistente al cambio. Cuando determinados sistemas perceptivo-reactivos se repiten y anquilosan se estructuran en auténticas psicopatologías. Es el caso, por ejemplo, del típico sistema perceptivo-reactivo del fóbico, constituido por la evitación sistemática de aquello que le provoca miedo, por la búsqueda constante de seguridad y protección y por el intento fallido de controlar sus reacciones fisiológicas; o bien del sistema perceptivo-reactivo del inseguro, caracterizado por la delegación continua de las responsabilidades y la procrastinación de sus actos; o el del paranoico, que tiende a la defensa preventiva y al apartamiento social defensivo; o incluso de la puesta en práctica de rituales para la fobia por parte del obsesivo compulsivo, asociada a la evitación y a la búsqueda de seguridad en los demás; o de la necesidad constante de comprobar la posible presencia de enfermedades del hipocondríaco, combinada con la búsqueda de apoyo diagnóstico-especialista y el discurso continuo sobre salud y patologías.