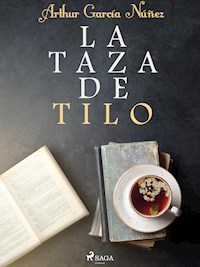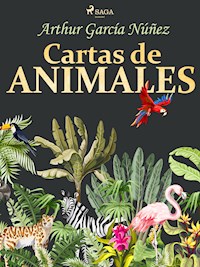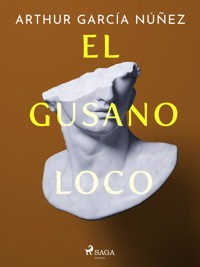
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
«El gusano loco» es una recopilación de textos breves y reflexiones de Wimpi relacionados con muy distintos temas sociológicos, culturales y filosóficos y tratados con el particular estilo desenfadado de su autor. Algunos de estos textos son «El gusano loco», «Optimismo y pesimismo», «Castillo de naipes», «El Premio Nobel del Dr. Waksman» o «Función política y cultural de la rata».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Wimpi
El gusano loco
PORTADA DE ROBERTO MEZZADRA
3a EDICIÓN
Saga
El gusano loco
Copyright © 2023 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682021
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga is a subsidiary of Egmont. Egmont is Denmark’s largest media company and fully owned by the Egmont Foundation, which donates almost 13,4 million euros annually to children in difficult circumstances.
No hay que hacerse mala sangre: la máquina de tomar radiografías es una máquina fotográfica que adelanta. Pero así como hay muchos que se ponen tristes cuando ven su retrato de algunos años antes, uno ofrece con alegre ternura su retrato de algunos años después.
Para Caracol, mi mujer, criatura admirable.
Homo sum: humani nihil a me alienum puto 1 .
Terencio, Heautontimorumenos, acto I, esc. 1, v. 77.
And feel that I am happier tham know 2 .
John Milton, The Paradise Lost, VIII, v. 282.
Quand mes amis son borgnes, je les regarde de profil 3 .
Joseph Joubert, Pensées.
PALABRAS PARA LA TERCERA EDICION
La primera edición de este libro —diciembre de 1952— se agotó en Buenos Aires y Montevideo, simultáneamente, en menos de tres meses.
La segunda —febrero de 1953— no duró más tiempo que aquél en las librerías, que también agotaban en Montevideo “10 Charlas de Wimpi” editadas por Radio Carve y AUPO; y en Buenos Aires, “Los Cuentos del Viejo Varela” de Nalé Editores.
El público pide cosas de Wimpi y Wimpi trabaja en libros que quiere presentar, como nos lo ha dicho, “con paquetería”.
Como ninguno de ellos estará terminado antes de mediados de 1954 y teniendo en cuenta la insistencia de la expuesta solicitud unánime, Editorial Borocaba se complace en presentar la tercera edición de El Gusano Loco ”.
Los Editores
EL GUSANO LOCO
Había una vez, hace mil millones de años, una colonia de gusanos cuyos individuos estaban adaptados a su medio en tal forma que podían considerar asegurados su mantenimiento y su conservación.
La adaptación, empero, no bastó para auspiciar mejoramiento alguno en las formas de vida que optaran por ella. La adaptación constituyó un criterio tendiente a garantizar una utilidad y un reparo. La evolución, antes bien —“inestabilidad creadora”— fué el criterio que inauguró la libertad sobre la tierra; que permitió avanzar al pequeño latido elemental de la primera vida, a través de una espesura de monstruos, para que viniera a cobijarse en el corazón que ahora lleva en su pecho la Criatura del Destino.
Aferrados al medio, los adaptados fueron quedando atrás.
Por fortuna, en aquella colonia reptante apareció un gusano rebelde.
Se sintió incómodo en el sitio que a los otros les satisfacía, y se apartó de ellos. Sin duda habría querido que lo siguieran. Pero lo dejaron solo. Era el gusano loco.
De él —fundador de la libertad sobre la tierra— se valió la Naturaleza para culminar su obra en la gracia del sentimiento y en el milagro de la idea.
¡Loor al gusano loco!
Como la rosa está, ya, dentro de la semilla, dentro de él se preparaba una aurora de Franciscos, de Leonardos, de Galileos y de Colones.
OPTIMISMO Y PESIMISMO
El tipo se hace, por lo general, pesimista, a fuerza de ir viviendo lo que les pasa en la vida a los optimistas.
Hay un optimismo capaz de producir pesimismos: y es el de los optimistas que enajenan el presente, que desatienden la hora en que se vive, a fuerza de anticiparse un futuro prodigioso de esa hora.
Aspirar a la plenitud, es un modo de conspirar contra ella. Quien aspira a mucho, en efecto, siempre se siente defraudado por lo que pudo, luego, conseguir.
Cada hora de la vida tiene una riqueza, un significado y un sentido. Cuando el tipo no aprovecha esa riqueza, no advierte ese significado, no entiende ese sentido, ha sufrido una pérdida que ya con nada podrá compensar.
No es optimismo auténtico el de quien espera confiado a que la realidad llegue a tener el tamaño de sus sueños: lo es, en cambio, aquel capaz de vivir su sueño como una realidad.
Esperar a que una ilusión se realice, es una falta de respeto para con la ilusión.
Esperar a que se transforme en una cosa que pueda tocarse o guardarse en el cofre-fort o ponerse en la heladera, es quitarle a la ilusión sus valores más ciertos y su gracia más diáfana y su gloria más pura.
Es confundir a la ilusión con un pagaré.
Dicen los pesimistas que no puede haber felicidad completa, porque están aburridos de ver la decepción de los optimistas que creían que podía haberla.
Pero es que la felicidad no es nunca una cosa hecha: se va haciendo.
No se trata de que el tipo piense, edificado, en que llegará a ser feliz: se trata de que, lúcido, vaya siendo feliz.
A cada momento el tipo está llegando a algo. Lo malo es que no se da cuenta.
Nada de lo que pasa, pasa. Todo se hace nuestro.
Y el tipo, que siempre quiere apoderarse de todo ¡nunca sabe ser dueño de nada!
La felicidad no puede estar al fin de ningún camino: debe ir estando en el camino.
No es, nunca, una cosa hecha: es intención y referencia, es conciencia y fe.
No busca el camino hacia una cosa: se hace, entre las cosas, un camino . . .
Todo momento es algo, todo paso es una decisión.
Cada latido es un regalo.
Por no haber entendido eso tuvo que confesar, allá en sus años viejos, la Marquesa de Sevigné: —“¡Qué feliz era yo en aquellos tiempos en que era infeliz . . .!”
CASTILLO DE NAIPES
El esqueleto es no sólo una obra maestra de arquitectura, sino que, también, la prenda más durable de cuantas se le concedieron al tipo para caracterizarse como protagonista de la vida.
Impresionan vivamente, por ejemplo, la solidez y la gracia de la columna vertebral Su leve forma de “S” constituye la más discreta y fina solución al problema de equilibrio que se le presentó a un ser cuya estructura no estaba calculada para que anduviese parado.
El tipo, en efecto, se enderezó a última hora.
Y el orden de sus vísceras era inadecuado para la posición erecta. Pero la columna vertebral resolvió el conflicto que él se creara incorporándose.
Sus curvaturas —y su flexibilidad y su reciedumbre— le permiten al tipo atarse los zapatos, levantar al nene, lavarse los dientes, mover la cabeza como un sillón de hamaca meciéndola sobre la articulación del atlas para decir que “sí” cuando le preguntan si quiere más gató, o hacerla girar entre el atlas y el axis para decir que “no”, sin que lo oigan, cuando le preguntan si está contento.
Desde la bóveda del pie, que amortigua el traqueteo, siguiendo la pierna hasta la rodilla —que dió origen al bandoneón y permite destapar botellas—, y de ella, muslo arriba, por la cadera, el costillar, el cráneo, todo está dispuesto para el usufructo de la posición vertical, con la levedad y la gracia de un castillo de naipes.
Sin embargo, pese a esa levedad, a esa frágil apariencia de su esqueleto, el tipo puede cargar bolsas, llevar a otro a babucha y jugar a las bochas sin que el castillo se le deshaga.
El esqueleto es jaula, percha y caballete: todo en uno.
Se ha dicho que el hombre es hombre por la cabeza y por la mano. Lo es más, empero, por la mano que por la cabeza: hay muchos que no piensan, y lo mismo agarran. Y otros que únicamente piensan en agarrar.
La mano es el primer ensayo serio de técnica. No sólo basta con poner el dorso hacia arriba y mover los dedos hacia abajo para llamar, sino que, lo que es mucho más importante, basta, asimismo, con poner el dorso hacia abajo y mover los dedos hacia arriba para despedirse.
El codo es sorprendente. Cuando el tipo serrucha, rinde como una charnela, que es la articulación característica de la navaja de afeitar. Permite la realización de mil trabajos porque se adapta al esfuerzo, responde a la exigencia, cede en su quicio.
Es mediante el recurso del codo que el tipo puede dar vuelta las hojas de un libro, trabajar de mótorman, tocar la guitarra y subirse a los árboles. Lo clava y se abre paso, lo apoya y descansa, lo empina y se alegra.
Cuando el tipo se pone en cuclillas para enchufar la lámpara de pie, para recoger la moneda o para acomodarle el fuego al asado, está aprovechando un mecanismo en cuya preparación trabajó la naturaleza millones de años.
El que pudiendo agacharse se queja, es un desagradecido.
EL PREMIO NOBEL DEL DR. WAKSMAN
Hay microbios que se comen a otros microbios.
Ya Pasteur había observado esa conducta una vez en que habiéndose contaminado, por exposición al aire, un cultivo de bacilos de carbunco, cuando fué el sabio a inspeccionarla, comprobó, alelado, que los bacilos de carbunco habían desaparecido y en su lugar había otros microorganismos invasores que se levantaban de la mesa con el escarbadiente.
Otras veces el microbio no llega al canibalismo: se limita a apestar a su congénere.
De pronto un microbio X enferma a la persona. Está satisfecho. Ha cumplido con su deber. Un microbio que enferme a una persona representa su misión tan normalmente como el médico que la cure, el sastre que la mida, el camionero que la pise o el vigilante que se la lleve.
Pero, al rato, es el microbio quien empieza con chuchos, dolor de cabeza y arcadas.
Otro microbio lo enfermó a él.
El espectáculo de un microbio enfermo es tan paradojal y sorprendente como el del tipo que, al estarse bañando de ducha y saltarle el jabón, acude a buscarlo al rincón en que cayó y, hallándolo lleno de tierra y pelusa, lo lava antes de volverlo a usar.
No puede negarse que el lavado de un jabón se parece a un microbio enfermo por el cambio de frente que presenta, en ambos casos, la lógica tradicional.
En seguida se piensa que si el microbio, agente de la enfermedad, puede enfermarse —y el jabón, inventado para que nos lave, puede necesitar ser lavado— con poco que se desarrolle esa tergiversación en el mecanismo corriente de la peripecia del mundo, podría llegarse a una era en la que el tipo, a la hora del desayuno, se comiera el diario y leyera el pan con manteca.
Volviendo, empero, a los quebrantos de salud en los inventores de las enfermedades, resulta que el doctor Selman Waksman, de la Estación Experimental de Nueva Jersey, que había iniciado en 1915 sus estudios sobre los actinomices —microbios del suelo— llegó a aislar, en 1919, el “Actinomyces griseus”, una de cuyas subdivisiones —el “Streptomyceus griseus”— produce una substancia que ataca a otros gérmenes patógenos. Aislada esa substancia, es, hoy, la estreptomicina.
El doctor Waksman fué distinguido por sus estudios —posiblemente uno de los planes de investigación más largos que se conocen— y por su notable descubrimiento, con el Premio Nóbel de Medicina 1952.
Y el caso del doctor Waksman es muy especial: porque no sólo el tipo debe estar agradecido al sabio que encontró el antibiótico capaz de salvarlo de tantas otras enfermedades, sino que deben estarle agradecidos, asimismo, los microbios, por haber, el sabio, señalado al microbio que los enferma a ellos.
Claro que la misma cachiporra —en este caso la estreptomicina— que el Stretomyceus utiliza contra su prójimo —o sea los demás microbios— la utiliza, ahora, contra ellos mismos, el tipo.
Pero tanto los microbios como el tipo saben, por experiencia, que un cambio de mano en la cachiporra es el único alivio que se ha podido experimentar, de tanto en tanto, en este mundo.
FUNCIÓN POLÍTICA Y CULTURAL DE LA RATA
Si se le llama agradecido al que todavía espera algo más, es porque implícitamente se admite que, cuando al tipo ya no le hace falta una cosa, la considera innecesaria, pese a la necesidad que de ella pueden tener en ese momento los demás, o en otro momento cualquiera, el tipo mismo.
Sin embargo, todo cuanto existe en el mundo es necesario. Todo está hecho con vista a un fin. Todo tiene su razón de ser.
Jacques Henri Bernardin de Saint-Pierre —autor de “Voyage a l’Ille-de-France”, “L’Arcadie”, “Essai sur les journaux”, “La mort de Socrate”—, amigo de mademoiselle Lespinasse y de madame Necker y de Napoleón, el intendente del Jardín Botánico de París, exagerando los propósitos de François de la Motte Fenelón en su “Demostration de l’existence de Dieu”, escribió sus “Etudes de la Nature”, desarrollados en “Vœux d’un solitaire pour servir de suite aux études de la Nature”.
Y dice —en estas últimas obras— que hay, incluso, una razón para que las mujeres tengan las caderas 4más voluminosas que los hombres. La Naturaleza le asignó a la mujer, entre otros quehaceres, el de llevar a su niño en brazos; el niño, llevado en brazos, le pesa, a ella, adelante, tendiendo, desde luego, a inclinarla. De ahí que la Naturaleza le haya otorgado a la mujer el don de un contrapeso en la parte posterior, para restablecerle el equilibrio.
Todo está hecho con un fin preconcebido.
Bernardino de Saint-Pierre se explica la sorpresa de muchos ante el hecho de que la vaca tenga cuatro mamas, pese a que no suele alumbrar más de un ternero por vez —dos, acaso, cuando se trata de vacas muy bambolleras—, en tanto que la cerda, que en ocasiones alumbra hasta quince criaturas, tiene sólo doce mamas.
Parecería —admite el autor— que a la vaca le sobraran dos mamas y que a la cerda le faltaran tres.
Pero, no.
La Naturaleza ha dispuesto así las cosas porque dos de las mamas de la vaca están para que se las ordeñen con el fin de proveer a las lecherías de concurrencia humana y porque los hijos de la cerda es forzoso que abunden, aunque ella carezca de espacio para las mamas necesarias, en tanto que hay que contemplar la demanda de las rotiserías.
Abreviando: la vaca dispone de cuatro mamas no obstante alumbrar, generalmente, un solo ternero, y la cerda tiene pentecaidecallizos 5, magüer sólo contar con trece mamas, para que al tipo no le falten nunca ni su café con leche, ni su lechón.
Dice Saint-Pierre que las pulgas son negras para que resalten en la piel blanca y pueda la gente atraparlas sin mayores dificultades. Y dice que los melones ya vienen con los gajos marcados para que no haya discusiones cuando se comen en familia.
Todo está bien como está. Todo se necesita.
No ha de faltar quien, irónicamente, pregunte: —“¿Y los mosquitos? ¿Son necesarios?”
¡Claro que son necesarios!
Si fué respetado el mosquito en la antigüedad por gentes sabias, se debió a que esas gentes sabias presentían lo que iba a aportar el mosquito a esta era industrial.
¡El mosquito fué cantado por Publio Virgilio Marón en “Las Geórgicas”, la mejor de las obras del ilustre mantuano!
Por aquella misma época, Meleagro de Gadara se había enamorado de Zenófila, y como no la podía encontrar a tiro, ¡mandó al mosquito, en confianza, a que la enterara de su cuita! 6
Si no hubiese mosquitos, ¿de qué viviría la gente que hace mosquiteros, espirales y mosquiticidas?
Uno ya supone qué pensará, a esta altura, más de un desaprensivo:
—“Esa gente podría ocuparse de otra cosa”.
Pero si los que viven de los mosquitos se ocuparan de otra cosa, ¿de qué se ocuparían los que se ocupan, ahora, de otra cosa, cuando se vieran desalojados de ella por los que en ella irían a ocuparse al quedar sin ocupación por la falta de mosquitos?
El tipo vive de sus plazas.
¿Innecesaria la mosca? ¡No! Ya Homero había comparado el valor de Aquiles con el de la mosca 7—que por más que la manoteen, siempre vuelve a la carga. Luciano de Samosata había escrito, ya, su “Elogio a la Mosca”; Claudio Eliano de Preneste, en su “De natura animalium”, ya había asegurado que la mosca tenía un alma inmortal; ¡y como si todo eso no bastara para configurarle un prestigio, hoy la mosca es la primera colaboradora en los estudios de Genética! 8
¿Innecesaria la lombriz? ¡Tampoco! Según las observaciones hechas recientemente por los doctores Henry Hopp y Clarence S. Sláter —del Servicio de Conservación del Suelo del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos—, la lombriz nutre la tierra, la afloja, la mantiene porosa, la abona con una substancia que ella misma segrega. Es tan importante una lombriz como un agricultor 9.
Cierto día de 1822, navegando por las costas orientales de Groenlandia a bordo del “Baffin”, el explorador inglés William Scoresby se asombró de la enorme cantidad de medusas que arrojaban las olas a la playa. Y dicen que por un momento consideró antieconómica, derrochona, a la Naturaleza. Sin duda, habrá pensado: —Toda esta materia prima de vida que la Naturaleza desperdició en las medusas le podría haber servido para confeccionar seres más útiles: caballos, gallinas, motormen, langostinos, plomeros, referees, corvinas, doctores . . .
Tras reflexionar un poco, sin embargo, el explorador advirtió lo siguiente: las medusas les sirven de alimento a los arenques, de los arenques se mantienen las focas, y las focas constituyen el menú de los osos. Si no hubiese medusas, los arenques morirían de hambre. Y no habiendo arenques, ¿con qué comerían las focas? ¡Morirían de hambre las focas también! Pero ¿y los osos?” 10Los osos no se resignan a morirse de hambre. ¡Invadirían las ciudades en busca de víveres!
Quedó todo aclarado: la Naturaleza hizo a las medusas para salvar a las ciudades de la invasión de los osos.
Cabe aún admitir que surja quien inquiera: —“Pero ¿y la rata? ¿Para qué sirve la rata?”
A causa de presentar muchas de sus reacciones vitales parecidas a las del tipo, la rata sirve para estudiar al propio tipo. Los sabios, entre otros abusos que cometen con ellas, ponen a una dieta pobre en sales y aminoácidos a ratas de cuatro semanas de edad, y, observándolas, establecen las curvas del crecimiento.
En su obra “Problemas of Aging”, Cowdey publica retratos de ratas taradas a causa de tales experiencias, que parten el alma.
Además, le cupo a la rata una función histórica de incalculable trascendencia.
En la primavera de 1347 pasó por Constantinopla una peste procedente del Asia, y al año siguiente —1348 11—, tras asolar la Europa entera, llegó a Londres. Según las estadísticas de que dispuso el Papa Clemente VI, murieron en aquella pandemia 42.836.486 de personas.
El mal se iniciaba con respiración agitada y estornudos. Y era tal el temor al contagio 12, que cuando uno oía estornudar a otro se apartaba alarmado, pero no sin antes desearle, cristianamente, “salud”.
La costumbre de decirle “salud” al prójimo estornudante fué, pues, la primera consecuencia de aquella peste.