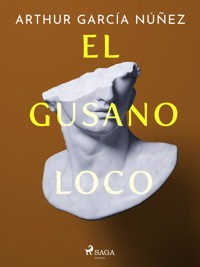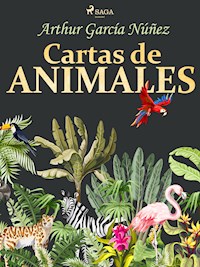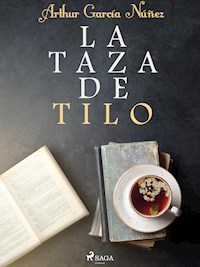
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
«La taza de tilo» es una recopilación de textos breves y reflexiones de Wimpi relacionados con muy distintos temas sociológicos, culturales y filosóficos y tratados con el particular estilo desenfadado de su autor. Algunos de estos textos son «El juego, la filosofía y el calor», «Nociones de huevología», «Progreso» o «Evocación de don Quijote, frente a los nuevos molinos».
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 165
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Arthur García Núñez
La taza de tilo
2.ª EDICIÓN
WIMPI
Saga
La taza de tilo
Copyright © 1971, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726682014
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Del mismo autor:
LA COCA
“... y no cuesta poco trabajo a los indios, ni aún pocas vidas, por ir a cultivalla, beneficialla y traella”, dice el padre Joseph de Acosta, en su Historia natural de las Indias, cuando se refiere a la obtención y el uso de la coca en tierras de Incas.
Nació la coca en los valles más calientes y húmedos de los Andes. Allí la encontraron, así como extendieron sus conquistas, los reyes del Sol.
Y se le dio, desde el principio, una importancia fenómena.
Los amautas —adivinos del Inca— que se la ofrecían a Pacha Mama y a Viracocha como presente propiciatorio, le inventaron una emocionante procedencia.
Dijeron que hacía muchos años al oriente del Cuzco, había vivido una huanina —en quichua se le decía huanina a lo que nosotros le decimos purretita, claro que ya media crecida— muy linda ella, pero, entonces, trasnochadora.
Liberal, bah.
Fueron tales los dolores de “uma” (mate) en que vivían, por ella, el yaya y la máma, que la tuvieron que mandar matar.
Y la enterraron en medio de un valle.
Y de su cuerpo brotó una planta maravillosa: la coca.
Erythroxylon cocca; para decir las cosas como son.
Fue así que los Incas empezaron a hacer unas pelotitas con hojas de coca mezclada con la ceniza del jume, o con polvo de conchuelas molidas.
La pasta resultante de esa manipulación se llamó “yicta”; llamándosela, por otra parte, “acullicar”, a la tarea de prepararla.
Después la mascaban.
¡Meta chacchar! —del quichua “tratracuy”: mascar coca.
A la especie de chicle en que la masticación transformaba a la “yicta”, se le llamó, y se le llama “acullico”.
Al principio, sólo los Incas podían chacchar la coca.
Empezaron las concesiones cuando, una vez al año, el soberano gustó mandar de regalo a aquellos de sus señores que tuvieran, por lo menos, diez mil vasallos, una bolsa de hojas de coca.
De ahí para adelante, mascaron todos.
Y cuenta Concolocorvo en su “Lazarillo de ciegos caminantes” y el Padre Bernabé Cobo en su “Historia del Nuevo Mundo” y el doctor Nicolás Monardes en su “Historia Medicinal de las cosas que se traen de nuestras Indias Occidentales”, que la coca —el jugo de la coca que tragan quienes mastican el acullico—, suprime las sensaciones de hambre y sed.
Mientras trabajaban el acullico, los viejos amautas invocaban el espíritu de los muertos para pedirles consejo sobre cosas de este mundo.
Y los quichuas silvestres, que tenían por cosa de mal agüero el canto de la lechuza, le ofrecían, a ésta, hojas de coca para que callara.
Sin ser uno nadie ha osado contribuir, con lo precedente, a la ilustración de la comisión que según un despacho de la A. P. —venido de Lake Success— enviará la UN al Perú “para estudiar los efectos de las hojas de coca que mastican millones de personas”.
Claro que ahora que se inventaron los bifes a caballo y la cerveza; y que se puede comprar en cualquier parte una mesa de tres patas y que los lechuzones —que no hablaban pero se fijaban— fueron substituidos universalmente por el loro, ya no necesitamos la coca ni como matambre, ni para atraer espíritus, ni como amuleto.
Claro que la UN puede necesitarla para otra cosa.
Ya se va a saber.
EL JUEGO, LA FILOSOFIA Y EL CALOR
La señorita J. K. Oudenjik ha escrito un lindo ensayo para demostrar que buena parte de la política es juego. Pero la señorita J. K. Oudenjik lo dice así, contra lo que podría parecer, en elogio del tipo. Si es capaz de jugar en cosas tan serias, viene a decir la erudita dama de la sociología, es porque sabe lo que se trae entre manos.
Basa su tesis en muchos ejemplos, algunos muy bonitos. Dice que los ingleses le han dado a la vida parlamentaria un aire constante de “Match”. En 1937, lord Cecil declaraba en plena Cámara de los Lores que allí no eran deseables los obispos, tema que discutió largamente con el arzobispo de Canterbury, el cual usaba argumentos propios de Chesterton.
En Estados Unidos pasa tres cuartos de lo mismo. Durante las elecciones de 1840, los partidarios de Harrison no tenían ni programa ni símbolo, y el candidato les ofreció el del LOG CABIN, esto es, la ruda cabaña del pionero, lo cual recordaba el humilde origen de Harrison, quien por ese motivo venció.
El distinguido profesor Huizinga, comentando ese ensayo de la joven citada, la cual es su discípula, añade por su cuenta: “La ciega fidelidad al partido, la organización secreta, el entusiasmo de las masas, junto con un afán infantil por los símbolos exteriores, otorga el elemento del juego a la política norteamericana, con algo de la ingenuidad y la espontaneidad que hoy faltan en el Viejo Mundo”.
Hace ya muchos años, por otra parte, que Ruskin, un esteta, si los hay, decía que la guerra es un juego artístico, y sólo se trata de que se ajuste a un perfecto “fair play”.
El tipo, en una palabra, nace para jugar, y de ahí su ironía y todo lo demás. Cuando se pone grave, en realidad sólo está jugando a que es un hombre serio y trascendental, un chiste, bah.
Y la cosa parece tan cierta que el mencionado Huizinga, verdadero filósofo del juego, sostiene que en vez del “Vanidad de vanidades, que todo es vanidad”, se debiera decir: “Todo es juego”. Y Lutero no tenía más razón que Platón cuando decía: “Todas las criaturas son larvas de Dios y disfraces”, en tanto que el griego opinaba que los hombres son juguetes de la divinidad.
Existen, en una palabra, estupendos testimonios para probar que cuando el tipo elige una quiniela, porque ha soñado con un número, o compra un billete de lotería, o se pone a acertar un cuadrante de la ruleta, está siguiendo las huellas luminosas del pensamiento helénico, que le dicen.
Claro está que puede perder y que entonces se pone grave y lamenta la vanidad de este mundo, pensamiento que acomete después de la fuga del último peso. Pero entonces es ya un estoico, y con ese motivo puede forjarse un temperamento sereno, en el cual no hagan mella las desgracias, logrado lo cual está en las mejores condiciones para soñar otro número, o elegir otra docena, puesto que la adversidad no conseguirá ahora vencerle.
Dicho a la inversa, el tipo que no juega es la excepción.
Y ya ven ustedes, esta misma idea de la regla y la excepción es un juego sofístico, puesto que una regla lo será tanto más cuantas más excepciones tenga, como sucede con la temperatura en Buenos Aires, que siempre está por debajo o por encima de “la normal”; de suerte que la normal es la cosa más anormal del mundo.
EL CORDERO DE DIOS
La gente que pasaba por la tienda de José, el carpintero, se detenía y se inclinaba respetuosamente aquella tarde:
—José ha muerto.
—¡Tan sola que ha quedado María!
—Vino su hermana, la de Cleofás, para hacerle compañía, pero tampoco puede quedarse mucho porque Cleofás está viejo: casi como lo era José.
—Y el hijo ha partido.
—¿Jesús? Sí, ayer. Díjose que cuando oyó que unos romeros que venían del desierto mentaron a un profeta, o no sé qué, que anuncia al Salvador del Mundo, tomó por la calle de los tahoneros y... todavía no ha vuelto.
Es Juan, el Bautista, quien ha desatado en el desierto su palabra de condenación y de vísperas:
—¡Raza de víboras! ¡Llega la cólera y huís! Pero la cólera os alcanzará.
Ya está el hacha sobre la raíz del árbol sin fruto, para abatirlo en buena hora. Ya está la segur sobre la madera podrida para cortarla y que arda. Ya viene el que es más poderoso que yo. Su mano sostiene el amero. Y Él limpiará su campo. Y Él quemará la paja en un fuego que no ha de extinguirse nunca.
Pero nosotros, los que os seguimos . . . ¿qué tenemos que hacer?
—¿Tenéis dos túnicas? Dad una al que no la tiene. ¿Tenéis para comer? ¡Dad de comer al hambriento! No exijais a cada uno más de lo debido. La desgracia caerá sobre la mala semilla. El trigo irá a los graneros de arriba, pero la paja será quemada en un fuego que no se extinguirá jamás.
—¿Sois el Salvador?
—¡No soy el Salvador!
—¿Sois Elías, el Profeta resucitado?
—¡No soy Elías!
—¿Quién sois?
—Soy el que ha dicho Isaías: “¡Voz que clama en el desierto!”. ¡Aparejad conmigo el camino del Señor! ¡Todo valle ha de ser alzado y toda montaña ha de ser abatida! Y los caminos torcidos se harán derechos. Y los ásperos, llanos. Yo soy el que clama en el desierto. Ese, soy.
Y he ahí que de pronto se acerca hacia el sitio en que Juan, el Bautista, hace restallar su palabra de condenación y de vísperas, se acerca lentamente, vertiendo su presencia en cada paso, como para dejarla acuñada en la merced entrañable de la tierra, el hijo del finado carpintero de Nazaret. El hijo de María.
Diríase que toda la tierra entera y tremente, viva y grave, floreciera en una sola rosa de gracia.
Huyen los cuervos que crascitaban sobre los camellos muertos. Y una lejanía voraz se traga, acallándolo, el himplar de las hienas.
Dicen, inquietos, los discípulos del Bautista:
—¿Quién es el peregrino que se acerca?
Y cuando Jesús ha llegado junto a ellos, la lengua de Juan, que parecía hecha nada más que para la maldición y el alarido, se ablanda como harina para henchir de un alma limpia y fragante las palabras únicas:
—¡Es el cordero de Dios! ¡El que viene a borrar los pecados del mundo! El Señor me había dicho: Aquel sobre quien veas el Espíritu descender y posarse, será Él. ¡Y yo lo he visto! ¡Es el hijo de Dios!
Jesús ha sonreído y se ha apartado caminando lentamente hacia la orilla del agua.
—Y, entonces, los discípulos asedian al Bautista:
—¡Qué quisisteis decir?
—Cuando nos dijísteis que es el cordero de Dios, ¿qué nos dijísteis?
—¿Es, acaso el Cristo Salvador?
—Y el Bautista responde:
—No pertenece al hombre revelar los secretos del Cielo. El que viene de Dios, dirá El mismo por qué viene de Dios. Yo le dejo el camino.
Los discípulos de Juan, al ver que Juan descendía solo por los acantilados, en el vado de Gilgal, se dispersaron pensativos.
Tres de ellos, empero, pescadores de Betsaida —Simón, su hermano Andrés y Juan, su amigo— siguieron a Jesús. No se atrevían a aproximársele demasiado.
Y entonces El, que los sintió tras suyo, se volvió y les dijo:
—¿A quién buscáis?
—Y dijo Juan:
—Rabí... ¿dónde vivís?
—Venid y veréis.
Y fue así como el Cristo tornó a subir el Jordán hacia la tierra galilea, seguido por los tres primeros discípulos que tuvo: Andrés, ya un hombre, maduro y recio; Juan, un adolescente, todavía; y Simón, que iba a ser Pedro.
Y fue así, aun como Jesús, el Cristo, inició hacia Nazaret —de donde saliera para el desierto en el que crujía, tremenda, anunciándole la voz del Bautista— el único camino de Salvación (porque lo fue de perdón y de amor) que el cielo en vano trató de enseñarle a la tierra...
LOS INSECTOS
Hace algún tiempo, desde este mismo rincón, cumplimos con la cigarra.
La Fontaine, por falta de información, difundió la especie de que la cigarra vivía a costilla de la hormiga, cuando lo que ocurre es, precisamente, lo contrario.
En efecto: la hormiga aprovecha las incisiones que la cigarra hace en los troncos de los árboles que elige para posarse, y bebe por ellas la sabia que, de otro modo, no estaría a su alcance.
Además, cuando la cigarra, sorprendida por la muerte, cae del árbol, se lanzan sobre ella las hormigas y la devoran.
La hormiga —ponderada por laboriosa y precavida, por organizada— es uno de los bichos más detestables que se conocen.
Caryl P. Haskins, en su obra Las hormigas y el hombre, al estudiar el mecanismo mediante el cual se desarrolla el comportamiento de los integrantes de las colonias de hormigas, sostiene, categóricamente, que, además, son fascistas. (Capítulo VII del libro citado.)
La gente se deja impresionar por los literatos y concede su simpatía a seres que, generalmente, no la merecen.
Está el caso de la Luciérnaga, por ejemplo. “Lampyris noctícula”.
La luciérnaga, alhajita maravillosa en las noches fragantes de los jardines, muerde a los caracoles, los hace dormir, les fluidifica la carne con un humor especial que al efecto destila, y se lo bebe. ¡Mire qué alhaja!
El grillo, no. El grillo es vegetariano. Come pasto. Vive solo. Cama separada. Hace un pocito de 15 centímetros de profundidad y se aloja en él cuando se toma franco.
Y la grilla —de la que nadie habla, a la que nadie hace caso— pone, por vez, de 500 a 600 huevecitos, para compensar los estragos que en ellos perpetran las hormigas, cantadas por el amigo La Fontaine.
Jean Henri Fabre, el inmortal autor de Souvenire entomologiques, admirado de los “conocimientos” de Genometría que demostraban los insectos —las torres de barro de Calicodoma, las cadenetas arcillosas del Pelopeo, los saquitos de algodón del Antidio, las anforitas de las Euménides—, quiso comprobar si la avispa, uno de los arquitectos más consumados en la especie de los insectos, era verdaderamente inteligente. La avispa, como se sabe, es, además, una gran excavadora. Y bien: Fabre tapó una noche, con una campana de vidrio, la boca de un avispero. Creyó que las avispas se salvarían liberándose por un subterráneo. Cuando despertaron, empero, comenzaron a volar desesperadas contra el vidrio, sin que nada se les ocurriera para salir del encierro. A los ocho días, habían muerto todas.
Ya se ve, pues, que la avispa es una bestia.
En lo que está muy lejos de ser, por ejemplo el escorpión.
La gente dice: “Escorpión”, y, en seguida, se acuerda del tipo que va con chismes, que trabaja de zapa, que manda anónimos.
Y, sin embargo, el más feroz de los escorpiones, el escorpión langedociano —Scarpio occitamus— que tiene nueve centímetros de largo y está armado de unos tremendos palpos en forma de pinzas de cangrejos y cuyo abdomen remata —desde luego que atrás— en una gruesa ampolla de veneno y un fino dardo para inocularlo... es triste, tímido y solitario.
Y dice Fabre, que lo ha observado durante muchos años —y por muchas horas cada vez— que nunca ataca si no es atacado; y que jamás emplea su dardo venenoso contra los animalitos que han de servirle de menú.
Injusta, pues, la fama gloriosa de la hormiga. Injusta la mentada inteligencia de la avispa.
Injusto, asimismo, para el escorpión, llamarles escorpión a quienes hacen lo que él, teniendo las pinzas, el veneno y la cola en punta, no se anima a hacer nunca.
MAS VALE ENVEJECER
Ya Homero nos cuenta que la maga Medea, hija de un rey de la Cólquida, rejuveneció a su suegro —padre de Jasón, el argonauta— con ensalmos y secretos. Y ya los magos taoístas de la China preparaban el Kim-Tam, un brebaje que, asimismo, prolongaba la vida.
Y Juan de Mandeville, el inquieto viajero —según Voguels en Untersuchungen über Mandeville— dijo haber bebido en la ciudad de Polombe, en el Asia Menor, agua de una fuente a la que llamaban “Fons Juventutis” que le sanó de sus males y le rejuveneció.
Y el padre Bernabé Cobo, en su Historia del Nuevo Mundo, habla de las virtudes que le asignaban los aborígenes de la Nueva España a un árbol extraño de cuya madera se hacían vasos que comunicaban un incomparable color azul al agua que en ellos se vertía, por lo cual quien en ellos su agua bebiera, sanaba y se amozaba de inmediato.
Y don Juan Ponce de León se pasó años empecinado en la búsqueda del río flanqueado de palosantos y guayacanes, cuyas aguas rejuvenecían la vida.
Hace doscientos mil años —o trescientos mil años— que el hombre propiamente dicho envejece y todavía nadie se acostumbró a envejecer.
En el siglo xv existió, verdaderamente —según unos en Knittlingen— un nigromante llamado Johann Faust, elemento original histórico de los poemas de Balhorn y Lübeck y de Rudolf Widman y de Nicholaus Pfitzer y de Kliger y de Federico Müller y de Lessing y de Marlowe y, al final, ya, de Goethe.
Cuentan las viejas tradiciones alemanas del lugar que la gente atribuía al verdadero Johann Faust serios tratos con el diablo y que sostenía que el diablo lo estaba encarnando en el perro que acompañaba en todos sus paseos al nigromante.
La disposición faústica de vender el alma a cambio de la eterna juventud, es, pues inmemorial y cierta.
Se sucedieron los años y un buen día cuando Charles Edward Brown Séquard supo que Leuquer había aislado la testosterona, creyó que inyectándosela —jugo vital— al calandraca, saldría el calandraca —despojado de las polonesas y el bastón— a pedir guerra.
Los sabios nunca han comprendido la honorabilidad que, cuando se las acepta dignamente, es inmanente a todas las vejeces.
Con su turbadora esperanza de tornar en nueva brincadeira la augusta serenidad de las ancianidades venerables, les impiden su lógica y noble maduración. Y propenden, así, a la multiplicación del viejo verde.
A Brown-Séquard, que quiso rejuvenecerse a sí mismo inyectándose jugos insólitos, le sucedieron, entre otros, Voronoff, Steinach y Carrel. Carrel con sus inauditas transfusiones; Steinach con sus ligaduras y Voronoff con sus injestor, siguieron buscando por otros caminos, lo mismo que en vano buscaran los magos chinos y el viejo Ponce de León.
Y fracasó Alexander Gürwich con sus llamados “rayos mitogenéticos”.
Y ya ni se habla —después de su lamentada muerte, a los 62 años, apenas— del suero citóxico recticular (A.C.S.) que descubrió para prolongar, también, la vida, Alexander Bogomolets.
Pero queda la tradición de Eli Metchnicoff —premio Nóbel—, sabio éste que, observando que los pastores de Bulgaria, casi todos hijos de nonagenarios, y centenarios ellos mismos, se alimentaban principalmente de “yogurt”, creyó que estaba en el “yogurt” el secreto de la larga vida sana.
En efecto; el profesor Henry C. Sherman y la doctora Harriet L. Campbel, de la Universidad de Columbia, al obtener, con regímenes alimenticios adecuados, un aumento del diez por ciento de la vida en las ratas (y la química de la nutrición en la rata y en el hombre es impertinentemente parecida) establecieron que una dieta rica en vitamina A y en Riboflavina, propenden al mantenimiento de la salud y a la prolongación de la mocedad.
Es así que a la vitamina B2 (Riboflavina) se le llama “vitamina de la juventud”.
Pero resulta que la fuente excelente de la vitamina A, es la alfalfa, y la de la riboflavina... ¡es la leche!
Más vale envejecer.