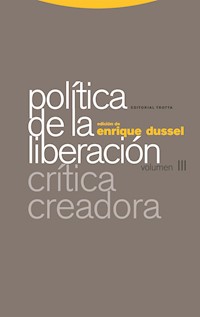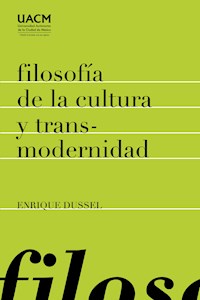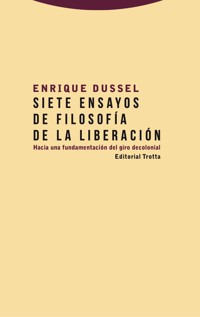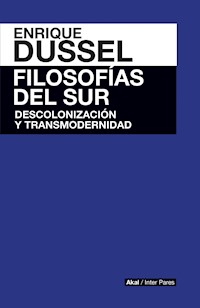![El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino" [1300-2000] - Enrique Dussel - E-Book](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/6cdd194976ee83fa24bb2727aa40bccc/w200_u90.jpg)
El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y "latino" [1300-2000] E-Book
Enrique Dussel
25,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Siglo XXI Editores México
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Esta obra fue proyectada, más que como un libro, como el inicio de un movimiento filosófico continental. Es decir, los autores de las contribuciones toman conciencia de que la tarea que han asumido es de tal envergadura que no pueden sino cumplirla parcialmente. Los trabajos a lo largo y ancho de toda la región latinoamericana sobrepasan a los especialistas de la historia o de temas expuestos en el orden nacional. Cuando debe abordarse la temática tal como lo exige una obra sobre la filosofía latinoamericana, se encuentran dificultades tales como la falta de bibliotecas especializadas en esta problemática regional, de especialistas que hayan tratado los temas y estudiado suficientemente los asuntos para proponer diversas hipótesis que permitan fecundos debates. Todo comienza entonces por obtener materiales bibliográficos y temáticos necesarios. Esto no se logra en corto tiempo, exige años de perseverancia en la que los autores adquieren conciencia de los límites de la presente empresa. Por ello, mucho más que el lector son los mismos editores y autores de esta obra los que tienen conciencia de que sólo se ha iniciado la extracción de un precioso metal de una rica mina casi inexplorada en su conjunto.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
ÍNDICE GENERAL
Introducción, por Enrique Dussel
PRIMERA PARTE: PERIODOS
PRIMERA ÉPOCA. LAS FILOSOFÍAS DE ALGUNOS PUEBLOS ORIGINARIOS
Introducción, por Enrique Dussel
1.La filosofía náhuatl, por Miguel León-Portilla
2.La filosofía maya, por Miguel Hernández Díaz
3.La filosofía tojolabal, por Carlos Lenkersdorf
4.La filosofía quechua, por Josef Estermann
5.La filosofía mapuche, por Ricardo Salas Astraín
6.La filosofía guaraní, por Bartomeu Melià
SEGUNDA ÉPOCA. LA FILOSOFÍA COLONIAL EN LA MODERNIDAD TEMPRANA
Introducción, por Enrique Dussel
7.El primer debate filosófico de la modernidad, por Enrique Dussel
8.La reacción crítica de los oprimidos, por R.F. González Quezada, O. Sierra Miranda, U. Chávez Sandoval y R.N. Betanzos Alva
9.La filosofía académica, por Mauricio Beuchot
10.La lógica en los siglos XVI y XVII, por Walter Redmond
11.La filosofía del barroco, por Samuel Arriarán
12.El pensamiento filosófico del Caribe
12.1.La filosofía en las Antillas Mayores en los siglos XVI al XVIII, por Carlos Rojas Osorio
12.2.Equiano y Cugoano. Filosofía afrocaribeña del siglo XVIII, por Paget Henry
13.El pensamiento filosófico brasileño de los siglos XVI al XVIII, por Celso Luiz Ludwig
TERCERA ÉPOCA. LA FILOSOFÍA ANTE LA MODERNIDAD MADURA
Introducción, por Enrique Dussel
14.La Ilustración del siglo XVIII
14.1.Filosofía, ilustración y colonialidad, por Santiago Castro-Gómez
14.2.La ilustración hispanoamericana, por Mario Ruiz Sotelo
14.3.El humanismo jesuita, por Mario Ruiz Sotelo
15.Filosofía de la independencia, por Carmen Bohórquez
16.El pensamiento filosófico conservador, por Carlos Ruiz Schneider
17.El romanticismo y el liberalismo, por Marta Pena de Matsushita
18.El krausismo, por Katya Colmenares Lizárraga
19.El positivismo, por Mario Magallón Anaya y Juan de Dios Escalante Rodríguez
20.El pensamiento filosófico del Caribe en el siglo XIX
20.1.El caribe hispano, por Adriana Arpini
20.2.Blyden y Firmin. La filosofía afrocaribeña inglesa, por Paget Henry
21.El pensamiento filosófico brasileño en el siglo XIX, por Euclides Mance
Excurso. Las fundaciones de la filosofía latinoamericana, por Leonardo Tovar González
SEGUNDA PARTE: CORRIENTES FILOSÓFICAS DEL SIGLO XX
Introducción, por Enrique Dussel
1.La filosofía antipositivista, por Guillermo Jorge Silva Martínez
2.La fenomenología y la filosofía existencial, por Clara Alicia Jalif de Bertranou
3.La filosofía cristiana, por Arnoldo Mora
4.La filosofía de las ciencias, por Ricardo Gómez
5.La filosofía analítica, por Margarita M. Valdés y Miguel Ángel Fernández
6.La filosofía de la revolución y marxista, por Raúl Fornet-Betancourt
7.La cuestión de la filosofía latinoamericana, por Dante Ramaglia
8.La filosofía de la liberación, por N.L. Solís Bello Ortiz, J. Zúñiga, M.S. Galindo y M.A. González Melchor
9.El feminismo filosófico, por Francesca Gargallo Celentani
10.La filosofía ambiental, por Ricardo Rozzi
11.La bioética, por Salvador Bergel
12.La filosofía política, por César Cansino
13.La filosofía del derecho, por Antonio C. Wolkmer
14.El pensamiento filosófico del Caribe
14.1.El Caribe hispano, por Carlos Rojas Osorio
14.2.C.L.R. James y Sylvia Wynter. Filosofía afrocaribeña inglesa del siglo xx, por Paget Henry
15.El pensamiento filosófico brasileño, por Euclides Mance
16.La filosofía de los “latinos” en Estados Unidos, por Eduardo Mendieta
TERCERA PARTE: TEMAS FILOSÓFICOS
Introducción, por Enrique Dussel
1.La ética, por Ricardo Maliandi
2.La estética, por Mario Teodoro Ramírez
3.La ontología y la metafísica, por José Antonio Pardo Oláguez
4.La filosofía de la historia, por Yamandú Acosta
5.La filosofía de la religión, por Juan Carlos Scannone
6.La filosofía de la economía, por Germán Gutiérrez
7.La filosofía de la pedagogía, por Jorge Zúñiga Martínez
8.Los movimientos juveniles y la filosofía, por Hugo Biagini
9.La filosofía con niños, por Cristina Rochetti
10.La filosofía intercultural, por Raúl Fornet-Betancourt
11.El indigenismo: de la integración a la autonomía, por Héctor Díaz-Polanco
12.El pensamiento decolonial, desprendimiento y apertura, por Walter Mignolo
13.De Aimé Césaire a los zapatistas, por Ramón Grosfoguel
14.El pensamiento filosófico del “giro descolonizador”, por Nelson Maldonado-Torres
CUARTA PARTE: FILÓSOFOS Y PENSADORES
Introducción, por Enrique Dussel
1.Pensadores y filósofos de los pueblos originarios
Amautas: Filósofos andinos, por Josef Estermann
Tlamatinime: Filósofos nahuas, por Victórico Muñoz Rosales
Tlacaélel (1398-1475/1480), por Victórico Muñoz Rosales
Nezahualcóyotl (1402-1472), por Victórico Muñoz Rosales
2.Pensadores y filósofos del siglo XVI
Vasco de Quiroga (1470?-1565), por Mario Ruiz Sotelo
Bartolomé de Las Casas (1484-1566), por Mario Ruiz Sotelo
Alonso de la Vera Cruz (1507-1584), por Juan Carlos Torchia Estrada
Tomás de Mercado (1523-1575), por Luis Fernando Gaytán Castillo
José Acosta (1540-1600), por María Luisa Rivara de Tuesta
Antonio Rubio (1548-1615), por Walter Redmond
Francisco Suárez (1548-1617), por Óscar Barroso Fernández
Juan de Torquemada (1557-1624), por Mario Ruiz Sotelo
Antonio Vieira (1606-1697), por Celso Luiz Ludwig
3.La reacción crítica de los oprimidos
Bernardino de Sahagún (1499-1590), por Juan Carlos Serrano Aguirre
Hernando de Alvarado Tezozómoc (1525?-1610), por Luis Fernando Gaytán Castillo
Felipe Guamán Poma de Ayala (1526-1613), por María Luisa Rivara de Tuesta
Inca Garcilaso de La Vega (1539-1616), por María Luisa Rivara de Tuesta
Lucas Fernández de Piedrahita (1624-1688), por Carlos Adrián Moreno Martínez
4.Filósofos de los siglos XVII y XVIII
Juan de Espinosa Medrano, el Lunarejo (1632-1688), por Walter Redmond
Carlos de Sigüenza y Góngora (1645-1700), por Mario Ruiz Sotelo
Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), por José Manuel Ríos Guerra
Benito Jerónimo Feijóo (1676-1764), por Carlos Beorlegui
José Rafael Campoy (1723-1777), por María Del Carmen Rovira Gaspar
Francisco Xavier Alegre (1729-1788), por Mario Ruiz Sotelo
Francisco Xavier Clavijero (1731-1787), por Mario Ruiz Sotelo
Francisco Javier Espejo (1747-1795), por María Del Carmen Rovira Gaspar
José Agustín Caballero (1762-1835), por Jesús Tomás Portillo Juárez
5.Pensadores y filósofos de la emancipación
Toussaint L’Ouverture (1743-1803), por Carlos Rojas Osorio
Juan Pablo Viscardo y Guzmán (1748-1798), por Carmen Bohórquez
Francisco de Miranda (1750-1816), por Carmen Bohórquez
Miguel Hidalgo y Costilla (1753-1811), por José Luis Romero Tejeda
Servando Teresa de Mier (1763-1827), por José Luis Romero Tejeda
José María Morelos y Pavón (1765-1815), por Sandra Guadalupe Inacua Gómez
Simón Rodríguez (1769-1853), por Jorge Fernando Hernández Avendaño
Simón Bolívar (1783-1830), por Sergio Amed Urbán Lezama
José de la Luz y Caballero (1800-1862), por Francisco Isaac Cerqueda Sánchez
6.Pensadores y filósofos conservadores
Silvestre Pinheiro Ferreira (1769-1846), por Celso Luiz Ludwig
Andrés Bello (1781-1865), por Hugo Enrique Andrade Pedroza
Lucas Alamán (1792-1853), por Salvador Méndez Reyes
Diego Portales y Palazuelos (1793-1837), por Hugo Enrique Andrade Pedroza
Gabriel García Moreno (1821-1875), por Jorge Edgar Castañeda Huitrón
Juan León Mera (1832-1894), por Jorge Edgar Castañeda Huitrón
7.Pensadores y filósofos liberales
José María Luis Mora (1794-1850), por Mario Magallón Anaya
José Esteban Echeverría (1805-1851), por Marta Pena de Matsushita
Eduardo Ferreira França (1809-1857), por Eli Carlos Dal’Pupo
Juan Bautista Alberdi (1810-1884), por Alejandro Herrero
Domingo Faustino Sarmiento (1811-1888), por José Oswaldo Cruz Domínguez
José Victorino Lastarria (1817-1888), por Bernardo Subercaseaux
Justo Arosemena (1817-1896), por Isaac Jaime Hernández
Francisco Bilbao (1823-1865), por Clara Alicia Jalif de Bertranou
Juan Montalvo (1832-1889), por Isaac Jaime Hernández
8.Pensadores krausistas
Hipólito Yrigoyen (1852-1933), por Carlos Stoetzer
José Batlle y Ordóñez (1856-1929), por Carlos Stoetzer
Juan José Arévalo Bermejo (1904-1990), por Carlos Stoetzer
9.Pensadores y filósofos positivistas
Gabino Barreda (1818-1881), por Victórico Muñoz Rosales
Tobías Barreto (1839-1889), por Claudia Rodríguez Corona
Luís Pereira Barreto (1840-1923), por Celso Luiz Ludwig
Manuel Gonzales Prada (1844-1918), por Arturo Vilchis Cedillo
Enrique José Varona (1849-1933), por Claudia Rodríguez Corona
Jorge, Juan y Luis Lagarrigue, por Ricardo Salas Astraín
Miguel Lemos (1854-1917), por Celso Luiz Ludwig
Raimundo Teixeira Mendes (1855-1927), por Celso Luiz Ludwig
Carlos Octavio Bunge (1875-1918), por Marisa Miranda y Gustavo Vallejo
José Ingenieros (1877-1925), por Dante Ramaglia
10.Pensadores y filósofos revolucionarios y marxistas
Félix Varela (1788-1853), por Gabriel Bagundo Medina
Diego Vicente Tejera (1848-1903), por Esteban Govea
José Martí (1853-1895), por Raúl Fornet-Betancourt
Juan Bautista Justo (1865-1928), por Hugo Biagini
José Carlos Mariátegui (1894-1930), por Raúl Fornet-Betancourt
Aníbal Ponce (1898-1938), por Adriana Arpini
Adolfo Sánchez Vázquez (1915-), por Stefan Gandler
Ernesto Guevara, el Che (1928-1967), por Marta Pena de Matsushita
Agustín Cueva (1937-1992), por Fernando Carrera Testa
Bolívar Echeverría (1941-), por Stefan Gandler
Subcomandante Marcos (1957-), por José Oswaldo Cruz Domínguez
Evo Morales (1959-), por Rafael Bautista S.
11.Filósofos de Brasil
Farias Brito (1862-1917), por Celso Luiz Ludwig
Oswald de Andrade (1890-1954), por Euclides Mance
Jackson de Figueiredo (1891-1928), por Celso Luiz Ludwig
Alceu Amoroso Lima (1893-1983), por Euclides Mance
Leonardo van Acker (1896-1986), por Anna Maria Laporte y Neusa Vendramin Volpe
João Cruz Costa (1904-1978), por Ana Letícia Barauna Duarte Medeiros
Caio Prado Jr. (1907-1990), por Anna Maria Laporte y Neusa Vendramin Volpe
Álvaro Vieira Pinto (1909-1987), por Giselle Moura Schnorr
Miguel Reale (1910-2006), por Euclides Mance
Florestan Fernandes (1920-1995), por Giselle Moura Schnorr
Luís Washington Vita (1921-1968), por Anna Maria Laporte y Neusa Vendramin Volpe
Paulo Freire (1921-1997), por Sonia Stella Araújo-Olivera
Henrique Cláudio de Lima Vaz (1921-2002), por Domênico Costella
Hilton Ferreira Japiassu (1934-), por Anna Maria Laporte y Neusa Vendramin Volpe
Leandro Konder (1936-), por Eli Carlos Dal’Pupo
Marilena de Souza Chauí (1941-), por Ana Letícia Barauna Duarte Medeiros
Antonio C. Wolkmer (1952-), por Leonardo Rossano Martins Chaves
Celso Luiz Ludwig (1955-), por Domênico Costella
Euclides Mance (1963-), por Domênico Costella
12.Filósofos de México
Justo Sierra (1848-1912), por Miriam García Apolonio
José Vasconcelos (1882-1959), por Miguel Romero Griego
Antonio Caso (1883-1946), por Victórico Muñoz Rosales
Samuel Ramos (1897-1959), por Victórico Muñoz Rosales
José Gaos (1900-1969), por Carlos Beorlegui
Eduardo Nicol (1907-1990), por Ricardo Horneffer
Antonio Gómez Robledo (1908-1994), por Alfonso Vela Ramos
Leopoldo Zea (1912-2004), por José Luis Gómez-Martínez
Emilio Uranga (1921-1988), por Luis Fernando Gaytán Castillo
Luis Villoro (1922-), por Mario Teodoro Ramírez
Ramón Xirau (1924-), por Priscila Pilatowsky Goñi
Graciela Hierro (1930-2003), por Francesca Gargallo Celentani
Alejandro Rossi (1932-2009), por Miguel Ángel Fernández y Margarita M. Valdés
Abelardo Villegas (1934-2001), por Roberto Mora Martínez
Enrique Dussel (1934-), por Luis Gerardo Díaz Núñez
Juliana González Valenzuela (1936-), por Favián Arroyo Luna
Jaime Labastida Ochoa (1939-), por Jorge Alberto Reyes López
Carlos Pereda (1944-), por Mario Gensollen
Mario Magallón Anaya (1946-), por Isaías Palacios Contreras
Mauricio Beuchot (1950-), por Luis Gerardo Díaz Núñez
Horacio Cerutti Guldberg (1950-), por María del Rayo Ramírez Fierro y Gustavo Roberto Cruz
Ambrosio Velasco Gómez (1954-), por Dyanna L. Delgado Arenas
13.Filósofos de Argentina
Alejandro Korn (1860-1936), por Dante Ramaglia
Carlos Astrada (1894-1970), por Gerardo Oviedo
Coriolano Alberini (1886-1960), por Clara Alicia Jalif de Bertranou
Angélica Mendoza (1889-1960), por Florencia Ferreira Funes
Francisco Romero (1891-1962), por Juan Carlos Torchia Estrada
Nimio de Anquín (1896-1979), por Rosa María Espinoza Coronel
Luis Juan Guerrero (1899-1957), por Marcelo Velarde Cañazares
Miguel Ángel Virasoro (1900-1966), por Mónica Virasoro
Vicente Fatone (1903-1962), por Marcelo Velarde Cañazares
Ismael Quiles (1906-1993), por Francisco Leocata
Eugenio Pucciarelli (1907-1995), por Roberto J. Walton
Risieri Frondizi (1910-1985), por Isaac Jaime Hernández
Mario Bunge (1919-), por Martín Labarca
Rodolfo Kusch (1922-1979), por María Luisa Rubinelli
Arturo Andrés Roig (1922-), por Marisa Muñoz
Enrique E. Marí (1927-2001), por Roberto Bergalli
Ricardo Maliandi (1930-), por Andrés Crelier
Juan Carlos Scannone (1931-), por Dina Picotti
Ernesto Laclau (1935-), por Javier Ozollo, José Luis Jofré, Damian Fernández Cataldo y Gonzalo Flores
Ricardo Gómez (1935-), por Alan Rush
Hugo Biagini (1938-), por Marcelo Velarde Cañazares
Carlos Cullen (1943-), por Dina Picotti
Clara Alicia Jalif de Bertranou (1945-), por Juan Carlos Torchia Estrada
14.Filósofos de Uruguay
José Enrique Rodó (1871-1917), por Yamandú Acosta
Carlos Vaz Ferreira (1872-1958), por Miguel Andreoli
Arturo Ardao (1912-2003), por Yamandú Acosta
Mario Sambarino (1918-1984), por Pablo Melogno
Juan Luis Segundo (1925-1996), por Raúl Alfonso Sastre
Yamandú Acosta (1949-), por Agustín Courtoisie
15.Filósofos de Chile
Enrique Molina (1871-1964), por Pablo Salvat Boloña
Félix Schwartzmann (1913-), por Juan Antonio Massone
Jorge Millas (1917-1982), por Maximiliano Figueroa
Humberto Giannini (1927-), por Jorge Acevedo Guerra
Roberto Torretti (1930-), por Eduardo Carrasco
Ricardo Salas Astraín (1957-), por Jaime Retamal Salazar
16.Filósofos de Paraguay
Rafael Barrett (1876-1910), por Osvaldo Gómez Lezcano
Adriano Irala Burgos (1928-2003), por Sergio Cáceres Mercado
Ticio Escobar (1947-), por Charles Quevedo
17.Filósofos de Bolivia
Guillermo Francovich (1901-1990), por José Luis Gómez-Martínez
Manfredo Kempff Mercado (1922-1974), por Jorge Alberto Reyes López
18.Filósofos de Perú
Alejandro Deústua (1849-1945), por J. Octavio Obando Morán
Mariano Ibérico (1892-1974), por J. Octavio Obando Moran
Alberto Wagner de Reyna (1915-2006), por J. Octavio Obando Moran
Francisco Miró Quesada (1918-), por María Luisa Rivara de Tuesta
Augusto Salazar Bondy (1925-1974), por Adriana Arpini
María Luisa Rivara de Tuesta (1930-), por Marisa Muñoz
David Sobrevilla (1938-), por J. Octavio Obando Moran
Mario Mejía Huamán (1946-), por Enrique Guzmán
Miguel Giusti (1952-), por Víctor Krebs
19.Filósofos de Ecuador
Juan León Mera (1832-1894), por Carlos Paladines
Pío Jaramillo Alvarado (1884-1968), por Omar Martínez Escamilla
20.Filósofos de Colombia
Luis López de Mesa (1884-1967), por Carlos Uribe Celis
Julio Enrique Blanco de La Rosa (1890-1986), por Eduardo Bermúdez B.
Fernando González Ochoa (1895-1964), por Francisco Isaac Cerqueda Sánchez
Luis Eduardo Nieto Arteta (1913-1956), por Jorge Fernando Hernández Avendaño
Danilo Cruz Vélez (1920-), por Edgar Calderón Santana
Estanislao Zuleta (1935-1990), por Hugo Enrique Andrade Pedroza
Guillermo Hoyos Vásquez (1935-), por José Manuel Ríos Guerra
Carlos B. Gutiérrez (1936-), por Juan Carlos Serrano Aguirre
21.Filósofos de Venezuela
Juan David García Bacca (1901-1992), por Carlos Beorlegui
Ernesto Mayz Vallenilla (1925-), por Alfredo D. Vallota
Juan Antonio Nuño Montes (1927-1995), por Claudia Batisda Cid
José Manuel Delgado Ocando (1928-), por Brigitte Bernard
José Rafael Núñez Tenorio (1933-1998), por René Arias
Ludovico Silva (1937-1988), por Mara Lilian de Guadalupe Rodríguez Ventura
Carmen Bohórquez (1946-), por Lino Morán Beltrán
Gloria Comesaña-Santalices (1946-), por Antonio Boscán Leal
Ulises Moulines (1946-), por Ricardo Gómez
Álvaro Márquez-Fernández (1952-), por Zulay Díaz Montiel
22.Filósofos de Centroamérica
Florencio del Castillo (1778-1834), por Marco Antonio Reyes
Diego Domínguez Caballero (1915-), por Miriam Nazario Cruz
Héctor-Neri Castañeda (1924-1991), por Ricardo Gómez
Ignacio Ellacuría (1930-1989), por Héctor Samour
Franz Hinkelammert (1931-), por Juan José Bautista
Ricaurte Soler (1932-1994), por Clara Alicia Jalif de Bertranou
Alejandro Serrano Caldera (1938-), por Benjamín Kelvin Ortega Santillán
Urania Ungo (1955-), por Briseida Allard
23.Filósofos del Caribe
Eugenio María de Hostos (1839-1903), por Adriana Arpini
Pedro Henríquez Ureña (1884-1946), por Xóchitl González Juárez
Medardo Vitier (1886-1970), por Esteban Govea
Juan Isidro Jiménes-Grullón (1903-1983), por Carlos Rojas Osorio
Frantz Fanon (1925-1961), por Nelson Maldonado-Torres
Esteban Tollinchi (1932-2005), por Carlos Rojas Osorio
Raúl Fornet-Betancourt (1946-), por Diana de Vallescar
Pablo Guadarrama González (1949-), por Carlos Rojas Osorio
Lewis Gordon (1962-), por Nelson Maldonado-Torres
24.Filósofos “latinos” en Estados Unidos
Ernesto Sosa (1940-), por Margarita M. Valdés y Miguel Ángel Fernández
Walter Mignolo (1941-), por Nelson Maldonado-Torres
Jorge J.E. Gracia (1942-), por Roberto Omar Álvarez Ortiz
Ofelia Schutte (1945-), por Roberto Omar Álvarez Ortiz
María Lugones (1948-), por José Trinidad Mendoza
Linda Martín Alcoff (1955-), por Eduardo Mendieta
Eduardo Mendieta (1963-), por Enrique Dussel
Nelson Maldonado-Torres (1971-), por Eduardo Mendieta
Bibliografía citada general
Apéndices
1.Mapas
2.Índice de filósofos y pensadores
3.Algunos colaboradores de esta obra
filosofía
COMITÉ DE HONOR
Francisco Miró Quesada (Perú)
Luis Villoro (México)
Arturo Andrés Roig (Argentina)
Roberto Fernández Retamar (Cuba)
Walter Mignolo (Estados Unidos)
COMITÉ EDITOR
María Luisa Rivara de Tuesta (Perú), Santiago Castro-Gómez (Colombia),
Hugo Biagini (Argentina), Clara Alicia Jalif de Bertranou (Argentina),
Celso Luiz Ludwig (Brasil), Yamandú Acosta (Uruguay), Ricardo Salas Astraín (Chile),
Carlos Paladines (Ecuador), Mario Magallón Anaya (México),
Horacio Cerutti Guldberg (México), Álvaro Márquez-Fernández (Venezuela),
Arnoldo Mora (Costa Rica), Pablo Guadarrama (Cuba), Lewis Gordon (Jamaica),
Nelson Maldonado-Torres (Puerto Rico), Raúl Fornet-Betancourt (Alemania),
Carlos Beorlegui (España), José Luis Gómez-Martínez (Estados Unidos)
el pensamiento filosófico latinoamericano, del caribe y “latino” (1300-2000)
historia, corrientes, temas y filósofos
editado por
enrique dussel eduardo mendieta carmen bohórquez
siglo xxi editores, s.a. de c.v.
CERRO DEL AGUA 248, ROMERO DE TERREROS, 04310, MÉXICO, D.F.
siglo xxi editores, s.a.
GUATEMALA 4824, C1425BUP, BUENOS AIRES, ARGENTINA
B1001 P45
2011 El pensamiento filosófico latinoamericano, del Caribe y “latino” (1300-2000) : historia, corrientes, temas y filósofos / editado por Enrique Dussel, Eduardo Mendieta, Carmen Bohórquez. — México : Siglo XXI, 2011. 1 recurso digital — (Filosofía)
e-ISBN: 978-607-03-0915-1
1. Filosofía latinoamericana. I. Dussel, Enrique, ed.
II. Mendieta, Eduardo, ed. III. Bohórquez, Carmen, ed. IV. Ser.
primera edición impresa, 2011
primera edición digital, 2018 © siglo xxi editores, s.a. de c.v.
e-isbn 978-607-03-0915-1
derechos reservados conforme a la ley
INTRODUCCIÓN
Esta obra fue proyectada, más que como un libro, como el inicio de un movimiento filosófico continental. Es decir, los autores de las contribuciones toman conciencia de que la tarea que han asumido es de tal envergadura que no pueden sino cumplirla parcialmente. Los trabajos a lo largo y ancho de toda la región latinoamericana sobrepasan a los especialistas de la historia o de temas expuestos en el orden nacional. Cuando debe abordarse la temática tal como lo exige una obra sobre la filosofía latinoamericana, se encuentran dificultades tales como la falta de bibliotecas especializadas en esta problemática regional, de especialistas que hayan tratado los temas y estudiado suficientemente los asuntos para proponer diversas hipótesis que permitan fecundos debates. Todo comienza entonces por obtener materiales bibliográficos y temáticos necesarios. Esto no se logra en corto tiempo, exige años de perseverancia en la que los autores adquieren conciencia de los límites de la presente empresa. Por ello, mucho más que el lector son los mismos editores y autores de esta obra los que tienen conciencia de que sólo se ha iniciado la extracción de un precioso metal de una rica mina casi inexplorada en su conjunto.
I
Cuando nació la idea de este proyecto no había ninguna historia del pensamiento filosófico latinoamericano. En el transcurso de las idas y venidas para constituir el Comité de Honor y el Comité Editor, para determinar la temática, para ir buscando los autores de las regiones, países y colaboraciones pensadas, y en la espera del tiempo necesario para que fueran elaboradas, apareció la valiosa obra de Carlos Beorlegui (que ha aceptado participar en nuestro Comité Editor), y que se titula Historia del pensamiento filosófico latinoamericano (Beorlegui, C., 2004), que cumple ampliamente con la Primera Parte de nuestro proyecto (Periodos). Esto nos permite remitir al lector a ese libro de conjunto que puede llenar varias lagunas de esta obra.
Lo cierto es que esperamos que nuestro intento pueda hacer definitivamente presente la existencia de una filosofía latinoamericana con historia y perfiles propios. Hasta la actualidad hemos brillado por la ausencia en todo tipo de historias de la filosofía. Una de las más notorias es la reciente obra pionera del sociólogo Randall Collins, The sociology of Philosophies (Collins, R., 2000), en donde apunta muchos aspectos relevantes para una historia mundial de la filosofía que deben ser tomados en consideración. Pedagógicamente, al comparar Collins en la geografía (espacio) y a través de los siglos (tiempo) las grandes filosofías chinas, indostánicas, árabes, europeas, norteamericanas o africanas, no dedica sin embargo ni una sola línea a los más de 500 años de filosofía latinoamericana bajo la influencia europea o norteamericana, y menos aún a las nacientes filosofías de las culturas urbanas anteriores a la conquista. La obra de R. Collins clasifica a los filósofos en generaciones (distinguiendo filósofos de primero, segundo o tercer orden, tarea realmente difícil, pero de gran utilidad), donde se descubren aspectos sumamente ricos y que dan que pensar a los filósofos –ya que el autor es un sociólogo, pero tiene gran información y produce una obra pedagógicamente única en su género con mucha información para los filósofos. En el futuro podrían usarse también los criterios de ese estudio para nuestra obra.
Y decimos “en el futuro” porque, al tener conciencia de los límites, pensamos más en una comunidad filosófica, en un movimiento que pueda irse constituyendo en torno a los autores de las colaboraciones, en seminarios que podremos organizar en el corto plazo, que podrían ir mejorando, unificando, desarrollando las hipótesis que se han comenzado a exponer. La tarea llevará decenios, y ciertamente superará la corta duración de nuestras vidas. Dentro de un siglo, quizá, y en las sucesivas ediciones, la obra habrá tomado un perfil más adecuado.
II
Se trata de presentar una exposición conjunta del Pensamiento filosófico del continente cultural latinoamericano, del Caribe, incluyendo los latinos de Estados Unidos, comenzando por la sabiduría, por el pensamiento filosófico de las altas culturas americanas. Inicia por ello la cuenta hace siete siglos, y no sólo desde el comienzo de la invasión europea al continente latinoamericano (1492).
En la Primera Parte, se intentará exponer la sabiduría de los grandes pensadores históricos, o de las escuelas o comunidades de pensamiento filosófico. Esto significará ya una novedad. Se situará dicho pensamiento dentro del contexto de sus culturas. Se expondrá, por ejemplo, la filosofía náhuatl (tarea de Miguel León-Portilla), la filosofía andina (de Josef Estermann), la filosofía tojolabal (indicando algunos rasgos lingüístico por Carlos Lenkersdorf), incluyendo otras colaboraciones sobre otros pueblos originarios. Por ello, simbólicamente, colocamos el comienzo temporal de esta obra en el siglo XIV (desde el año 1300), a partir de los amautas entre los quechuas, los incas o los aymaras, y los tlamatinime entre los aztecas, incluyendo pensadores tan conocidos como Nezahualcóyotl de Tezcoco.
Con la invasión ibérico-europea comienza el periodo de la filosofía moderna en nuestra América. La primera modernidad temprana se origina con la presencia del europeo, con la conquista del continente latinoamericano, lo que permitirá la fundación de escuelas filosóficas (desde la de Santo Domingo en 1536, la primera en todo el continente americano en cuanto tal). En el siglo XVI se practicará una filosofía escolástica por su método (pero moderna, no ya medieval) de alto nivel académico (como puede observarse en el desarrollo filosófico de la lógica, por ejemplo, expuesta en la contribución esclarecida de Walter Redmond, I.2.3), y, aun antes, se iniciará fuera de las aulas, en el campo político y cultural, el primer antidiscurso filosófico de la primera modernidad temprana (la segunda será holandesa, inglesa y francesa), con críticos tales como Bartolomé de Las Casas (1484-1566) y su generación lascasiana. Se deberá estudiar muy particularmente en el futuro la filosofía académico-universitaria desde 1553 (en torno a México y Lima al comienzo), y en más de treinta instituciones de enseñanza de filosofía en el nivel licenciatura y doctorado desde el norte de México hasta el Río de la Plata en el sur.
El siglo XVII debería ser igualmente objeto de nuevas investigaciones, ya que es el siglo olvidado de la filosofía barroca, desarrollo desde la periferia colonial del lado crítico y oscuro de la modernidad.
Por su parte el siglo XVIII, como desarrollo igualmente colonial pero creativo de la modernidad madura, deberá estudiárselo con nuevas hipótesis. Por ello, como única excepción en toda la obra, hay una exposición que se ocupa de filosofía europea (el trabajo de Santiago Castro-Gómez, I.3.1), que permite comprender, como hipótesis válida para toda la obra, que la filosofía colonial no es meramente imitativa, sino que adopta la Ilustración europea de la modernidad madura y la utiliza para sus propios fines, lo que exige por parte del investigador, y desde ahora, una nueva lectura de la historia de la filosofía latinoamericana, porque la importancia de esa filosofía no consiste en repetir o comentar temas de la filosofía europea ilustrada del momento, sino de hacerlos funcionales a los intereses de los grupos dominantes de la periferia.
Además, la problemática de la primera emancipación (la segunda está por darse todavía en el siglo XXI) de las colonias se deberá igualmente comenzar a estudiar desde nuevas bases. Diversos sentidos de soberanía (fundada sobre la monarquía, las elites criollas o el pueblo mestizo, indio o de esclavos) fundarán las acciones políticas con muy diverso sentido, que dos siglos después cobra nueva vigencia ante el hecho del doble centenario de tal gesta.
El desarrollo del posterior transcurso del largo siglo XIX será el teatro del despliegue de una rica producción filosófica en todo el continente latinoamericano muy articulado al acontecer sociopolítico de las nuevas nacionalidades. Se expondrán siempre los movimientos filosóficos de Brasil y del Caribe. Campeará en el continente cultural la consigna “civilización o barbarie” que cubrirá con su sombra igualmente parte del siglo XX.
La filosofía de la emancipación dejará lugar a una lucha ideológica entre los llamados “conservadores” (más inclinados a defender el mercado interno) y los “liberales” (más abierto a las influencias extranjeras, francesa, inglesa o norteamericana).
El krausismo y especialmente el positivismo se expandirá como la tradición filosófica de mayor influencia, así como en la época colonial lo había sido la escolástica de tipo moderno.
III
La Segunda Parte de esta obra expone las diversas corrientes de la filosofía en el siglo XX, capítulo que deberá ser desarrollado más extensamente en el futuro, y muy especialmente la reciente aparición de una nueva generación de jóvenes filósofos “latinos” en Estados Unidos.
Todo comienza con la reacción antipositivista, de distintas inspiraciones pero con rasgos comunes en todo el continente cultural. Le sigue el comienzo de una filosofía con mayor rigor académico: la fenomenología y la filosofía existencial de tipo heideggeriana o sartreana, pero siempre con matices latinoamericanos que habrá que resaltar en el futuro. La colaboración de C. A. Jalif de Bertranou es ya, por sí misma, una obra completa. Da una información valiosísima.
La filosofía de inspiración cristiana merece todavía trabajos futuros para dar cuenta de un fenómeno de extendida presencia, aunque no de igual originalidad –a excepción de su ala más política y de izquierda que se escinde del tronco común conocido.
El artículo central de filosofía de la ciencia de Ricardo Gómez y el de la filosofía analítica (en manos de Margarita Valdés y M. A. Fernández) describen un movimiento de extensa y todavía actual resonancia.
La tradición del pensamiento revolucionario y la recepción filosófica del marxismo, bajo la responsabilidad de Raúl Fornet-Betancourt, un especialista en el tema, cubre inicialmente la problemática, al tener el autor conciencia de que se trata de un bosquejo (resumen de una obra de larga extensión sobre la cuestión).
Dante Ramaglia analiza la corriente más original hasta su momento en la filosofía latinoamericana, la que tomó conciencia de la necesidad de retornar sobre la historia para cobrar conciencia del presente. Es una generación definitoria en toda la obra.
Fruto de un seminario en la UNAM, los autores del artículo sobre filosofía de la liberación muestran su inicio (como bifurcación de la filosofía latinoamericana) y su desarrollo, mostrando el sentido de una tradición con un fuerte sentido militante, político y crítico de compromiso con las masas oprimidas.
Los siguientes temas podrían denominarse de las “nuevas filosofías” diferenciales. El artículo sobre el feminismo de Francesca Gargallo; el de la ecología de Ricardo Rozzi; el de la bioética de S. Bergel; la descripción de algunas corrientes de la ciencia política (que deberían complementarse con la filosofía política propiamente dicha) de C. Cansino; el de la filosofía del derecho de Antonio C. Wolkmer, sólo indican aspectos de gran importancia y novedad.
Cierran, como en las otras partes, los artículos de la filosofía del Caribe, de Brasil y, como novedad, la filosofía de los “latinos” (o “hispanos”) en Estados Unidos, una comunidad latinoamericana en el país del norte.
La tarea se ha iniciado y queda mucho por desarrollar.
IV
La Tercera Parte se propone tocar ciertos temas que opinamos serán de gran interés, para comenzar el estudio monográfico de aspectos filosóficos con presencia en todo el continente. Estos temas son a veces los clásicos (como los de ética, estética, ontología y metafísica, filosofía de la historia o filosofía de la religión). Pero en otros casos se abren caminos en cuestiones no tan habituales (como la filosofía de la economía, de la pedagogía, de los movimientos juveniles, de la filosofía con niños). Otros son más específicos y significan nuevos retos globales a la filosofía (como la filosofía intercultural, el problema del indigenismo, el pensamiento descolonial con su “giro” descolonizador”; estos últimos capítulos están en manos de pensadores o filósofos “latinos” y dentro de la problemática planeada en un debate ante el mundo angloamericano de mucha utilidad para los latinoamericanos del sur del río Bravo).
Nuevamente, estos temas son algunos de los que se están constituyendo en el proceso histórico de una cultura, y por lo tanto de la filosofía, poscoloniales pero actualmente mostrando una originalidad que nos habla de la autodeterminación que va cobrando la filosofía en América Latina ante las filosofías practicadas en Europa y Estados Unidos principalmente. Sabemos que han quedado algunos temas fuera de consideración, pero en las sucesivas ediciones de esta obra podremos incluirlos.
V
En la Cuarta Parte se incluyen más de doscientas cortas biografías intelectuales de las y los principales filósofos continentales, ordenadas cronológicamente hasta aproximadamente el fin del siglo XIX, y, posteriormente, clasificando a las y los filósofos por países latinoamericanos, caribeños y “latinos”, y por fecha de nacimiento. No son de ninguna manera todos los filósofos, y especialmente las mujeres que practican la filosofía, que merecerían ser incluidos. Son sólo un número tentativo, proporcional al número de habitantes del país respectivo o por su influencia filosófica (criterios cuantitativos y cualitativos de difícil justificación objetiva, y posible de ser criticados por aquellos que no han sido incluidos injustificadamente). Nuevamente los editores ofrecen disculpa por las exclusiones involuntarias y dejan a la mayor extensión de la obra en sus sucesivas ediciones la inclusión de muchos otros filósofos y mujeres que practican la filosofía.
No sin utilidad es la Bibliografía citada con todas las colaboraciones y biografías intelectuales colocada al final, que de por sí es ya un material de gran utilidad. Pero debe prestarse atención a que no es una bibliografía de la filosofía latinoamericana en general, sino sólo de las obras citadas en esta obra. La tarea de una exhaustiva bibliografía debería encomendarse a un equipo de filósofos de todos los países latinoamericanos y podría ser una tarea inmediata a formalizar.
VI
Se trata de una obra de consulta para las bibliotecas de América Latina, públicas o privadas, sobre el pensamiento filosófico que ha sido compendiado de tal manera que sea de fácil lectura para personas cultas, para alumnos y profesores en las universidades de nuestra región que organicen seminarios o cursos sobre filosofía latinoamericana. Se podrá igualmente utilizar en las carreras de historia, literatura, antropología, psicología y demás ciencias humanas. Será también útil para lectores de Estados Unidos, Europa, África o Asia, ya que es un capítulo inédito de la filosofía y la cultura continental inexplicablemente ausente hasta esta obra.
Creemos que, simplemente, es una obra imprescindible pero que deberá mejorarse en las sucesivas ediciones.
Esta obra no podría haberse editado sin el trabajo inteligente, metódico y paciente de mi asistente en el SNI (Sistema Nacional de Investigadores, México), Jorge Alberto Reyes López de la Facultad de Filosofía de la UNAM, que ha unificado la bibliografía y ha mantenido el contacto con los colaboradores del proyecto. Un profundo agradecimiento por su gran labor.
Debemos igualmente agradecer el respaldo que nos otorgara desde el primer momento el Comité de Honor, constituido por Francisco Miró Quesada, Luis Villoro, Arturo Andrés Roig, Roberto Fernández Retamar y Walter Mignolo, maestros del pensamiento latinoamericano, no necesariamente filósofos (ya que se necesitaba también una mirada interdisciplinaria). Del Comité Editor merecerían todos un recuerdo especial ya que nos brindaron su conocimiento por años cultivado en la historia de la filosofía en sus respectivos países, pero deseo nombrar a los miembros que por haber sido invitados desde el comienzo y provenir de regiones estratégicas no podemos dejar de mencionar. Éstos son: Clara A. Jalif de Bertranou, Hugo Biagini, Mario Magallón Anaya, Ricardo Salas Astrain y Celso Ludwig. Todo el Comité fue solidario en prestar su apoyo, discutiendo la temática del libro, indicando nombres de colegas para escribir las colaboraciones, para constituir la lista de los filósofos y las filosofías, y tantas otras tareas que sólo ellos conocen. Gracias, gracias mil.
Igualmente debemos agradecer al CREFAL (Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe; UNESCO, Pátzcuaro, México) el apoyo que nos brindó desde el primer momento, y que permitió la edición de esta obra. Lo mismo debe decirse del director de Siglo XXI Editores, Jaime Labastida, que de inmediato resolvió incluirla en la colección de Diccionarios de la tan prestigiosa casa editorial.
Enrique Dussel Departamento de Filosofía (UAM-Iztapalapa, ciudad de México) <www.enriquedussel.org>
PRIMERA PARTE
PERIODOS
primera época
LAS FILOSOFÍAS DE ALGUNOS PUEBLOS ORIGINARIOS
INTRODUCCIÓN
Enrique Dussel
Todos los pueblos tienen “núcleos problemáticos”, que son universales y consisten en aquel conjunto de preguntas fundamentales (es decir, ontológicas) que el homo sapiens debió hacerse llegado a su madurez específica. Dado su desarrollo cerebral, con capacidad de conciencia, autoconciencia, desarrollo lingüístico, ético (de responsabilidad sobre sus actos) y social, el ser humano enfrentó la totalidad de lo real para poder manejarla a fin de reproducir y desarrollar la vida humana comunitaria. El desconcierto ante las posibles causas de los fenómenos naturales que debía enfrentar y lo imprevisible de sus propios impulsos y comportamientos lo llevó a hacerse preguntas en torno a algunos núcleos problemáticos tales como: ¿Qué son y cómo se comportan las cosas reales en su totalidad, desde los fenómenos astronómicos hasta la simple caída de una piedra o la producción artificial del fuego? ¿En qué consiste el misterio de su propia subjetividad, el yo, la interioridad humana? ¿Cómo puede pensarse el hecho de la espontaneidad humana, la libertad, el mundo ético y social? Y, al final, ¿cómo puede interpretarse el fundamento último de todo lo real, del universo? —lo que levanta la pregunta sobre lo ontológico en aquello de que: “¿Por qué el ser y no más bien la nada?”. Estos “núcleos problemáticos” debieron de hacerse inevitablemente presentes cuestionando a todos los grupos humanos desde el más antiguo Paleolítico. Son “núcleos problemáticos” racionales o preguntas, entre muchas otras, de los “por qué” universales que no pueden faltar en ninguna cultura o tradición.
El contenido y el modo de responder a estos núcleos problemáticos disparan desarrollos muy diversos de narrativas racionales, si por racionales se entiende el simple “dar razones” o fundamentos que intentan interpretar o explicar los fenómenos, es decir, lo que “aparece” en el nivel de cada uno de esos “núcleos problemáticos”.
Siempre e inevitablemente, la humanidad — fuera cual fuese el grado de desarrollo y en sus diversos componentes— expuso lingüísticamente las respuestas racionales (es decir, dando fundamento, el que fuera y mientras no se refutara) a dichos núcleos problemáticos por medio de un proceso de “producción de mitos” (una mitopoiesis). La producción de mitos fue el primer tipo racional de interpretación o explicación del entorno real (del mundo, de la subjetividad, del horizonte práctico ético, o de la referencia última de la realidad que se describió simbólicamente).
Los mitos, narrativas simbólicas entonces, no son irracionales ni se refieren sólo a fenómenos singulares. Son enunciados simbólicos y por ello de “doble sentido”, que exigen para su comprensión todo un proceso hermenéutico que descubre las razones, y en este sentido son racionales y contienen significados universales (por cuanto se refieren a situaciones repetibles en todas las circunstancias) y construido con base en conceptos (categorizaciones cerebrales de mapas neocorticales que incluyen millones de grupos neuronales por los que se unifican en su significado múltiples fenómenos empíricos y singulares que enfrenta el ser humano).
Los numerosos mitos que se ordenan en torno a los núcleos problemáticos indicados se guardan en la memoria de la comunidad, al comienzo por tradición oral, y desde el III milenio a.C. (en Mesopotamia o Egipto, y desde antes del I milenio a.C., en Mesoamérica y en otras regiones) ya escritos, serán colectados, recordados e interpretados por comunidades de sabios que se admiran ante lo real, “pero el que no halla explicación y se admira reconoce su ignorancia, por lo que el que ama el mito (filomythos) es como el que ama la sabiduría (filósofos)”, según expresión de Aristóteles (MetafísicaI, 2, 982b, 17-18). Nacen así las “tradiciones” míticas que dan a los pueblos una explicación con razones de las preguntas más arduas que acuciaban a la humanidad y que hemos denominado los “núcleos problemáticos”. Pueblos tan pobres y simples como los tupinambas de Brasil, estudiados por Levy-Strauss, cumplían sus funciones en todos los momentos de su vida gracias al sentido que les otorgaban sus numerosísimos mitos.
Las culturas, al decir de Paul Ricoeur, tienen por su parte un “núcleo ético-mítico” (Ricoeur, P., 1964), es decir, una “visión del mundo” (Weltanschauung) que interpreta los momentos significativos de la existencia humana y que los guía éticamente. Por otra parte, ciertas culturas (como la china, la indostánica, la mesopotámica, la egipcia, la azteca, la maya, la inca, la helénica, la romana, la árabe, la rusa, etc.) alcanzaron, debido a su dominio político, económico y militar, una extensión geopolítica que subsumió otras culturas. Estas culturas con cierta universalidad sobrepusieron sus estructuras míticas a las de las culturas subalternas. Se trata de una dominación cultural que la historia constata en todo su desarrollo.
En estos choques culturales, ciertos mitos habrán de perdurar en las etapas posteriores (aun en la edad de los discursos categoriales filosóficos y de la ciencia de la modernidad misma), hasta el presente. Nunca desaparecerán todos los mitos, porque algunos siguen teniendo sentido, como bien lo anota Enst Bloch en su obra El principio esperanza (Bloch, 1959).
Se nos tiene acostumbrados, en referencia al pasaje del mythos al logos (dando en este ejemplo a la lengua griega una primacía que pondremos enseguida en cuestión), de ser como un salto que parte de lo irracional y alcanza lo racional; de lo empírico concreto a lo universal; de lo sensible a lo conceptual. Esto es falso. Dicho pasaje se cumple desde una narrativa con un cierto grado de racionalidad a otro discurso con un grado diverso de racionalidad. Es un progreso en la precisión unívoca, en la claridad semántica, en la simplicidad, en la fuerza conclusiva de la fundamentación, pero es una pérdida de los muchos sentidos del símbolo que pueden ser hermenéuticamente redescubiertos en momentos y lugares diversos (característica propia de la narrativa racional mítica). Los mitos prometeico o adámico (véase Ricoeur, P., 1963) siguen teniendo todavía significación ética en el presente.
Entonces, el discurso racional unívoco o con categorías filosóficas, que de alguna manera puede definir su contenido conceptual sin recurrir al símbolo (como el mito), gana en precisión pero pierde en sugestión de sentido. Es un avance civilizatorio importante, que abre el camino en la posibilidad de efectuar actos de abstracción, de análisis, de separación de los contenidos semánticos de la cosa o del fenómeno observado, del discurso, y en la descripción y explicación precisa de la realidad empírica, para permitir al observador un manejo más eficaz en vista de la reproducción y desarrollo de la vida humana en comunidad.
La mera sabiduría, si por sabiduría se entiende poder exponer con orden los diversos componentes de las respuestas a los núcleos problemáticos indicados, se torna ahora en el contenido de un “oficio” social diferenciado que se ocupa del esclarecimiento, la exposición y el desarrollo de la dicha sabiduría. En una sociología de la filosofía las comunidades de filósofos forman agrupaciones diferenciadas de los sacerdotes, artistas, políticos, etc. Los miembros de estas comunidades de sabios, ritualizados, que constituían “escuelas de vida” estrictamente disciplinada (desde los sabios de la ciudad de Menfis en el Egipto del III milenio a.C., hasta el calmecac azteca o la academia ateniense), fueron los llamados “amantes de la sabiduría” (philo-sophoi) entre los griegos. En su sentido histórico, los “amantes de los mitos” eran también y estrictamente “amantes de la sabiduría”, y por ello los que posteriormente serán llamados filósofos deberían más bien ser denominados filólogos, si por logos se entiende el discurso racional con categorías filosóficas, que ya no usan los recursos de la narrativa simbólica mítica sino de manera excepcional y a modo de ejemplo para ejercer sobre ellos una hermenéutica filosófica.
Este comenzar a dejar atrás la pura expresión racional mítica y depurarla del símbolo para semánticamente dar a ciertos términos o palabras una significación unívoca, definible, con contenido conceptual fruto de una elaboración metódica, analítica, que puede ir del todo a las partes para ir fijando su significado preciso, se fue dando en todas las grandes culturas urbanas del Neolítico. La narrativa con categorías filosóficas se fue dando entonces en Egipto (con textos como el denominado “filosofía de Menfis”), en India (posterior a los Upanishads), en China (desde el Libro de las mutaciones o I Ching), en Persia, en el Mediterráneo oriental, entre fenicios y griegos, en Mesoamérica (mayas y aztecas), o en los Andes, entre aymaras y quechuas que se organizaron en el Imperio inca. Así, entre los aztecas, Quetzalcóatl era la expresión simbólica de un dios dual originario (siendo el quetzal la pluma de un bello pájaro tropical que significaba la divinidad, y coatl, el gemelo o hermano igual: los “dos”), que los tlamatinime (“los que saben algo”, a los que fray Bernardino de Sahagún llamó “filósofos”) (véase Dussel, 1995b, párr. 7.1. The tlamatini) denominaban Ometeotl (de ome: dos; teotl: lo divino), dejando ya de lado los símbolos. Esta última denominación indicaba el “origen dual” del universo (no ya el origen unitario del to ėn: el Uno de Platón o Plotino, por ejemplo). Esto indica el comienzo del pasaje de la racionalidad simbólica a la racionalidad por categorización conceptual filosófica entre los aztecas, en la persona histórica de Nezahualcóyotl (1402-1472).
Algunos, como Raúl Fornet-Betancourt en América Latina (Fornet-Betancourt, R., 2004), defienden la tesis de que se practicó la filosofía en Amerindia (antes de la invasión europea de 1492) o en África. El ataque a una etnofilosofía lanzado por el africano Paulin Hountondji (Hountondji, P., 1977) contra la obra de Placide Tempel, La filosofía bantú (Tempel, P., 1949; León-Portilla, M., 1959), apunta justamente a la necesidad de definir mejor qué es la filosofía (para distinguirla del mito).
Cuando leemos detenidamente los primeros enunciados del Tao Te king (o Dào Dé Jing) del legendario Lao-Tsé: “El tao que puede nombrarse no es el que fue siempre […] Antes del tiempo fue el tao inefable, el que no tiene nombre” (Tao Te King, 1950, p. 18), nos encontramos ante un texto que usa categorías filosóficas que se alejan del todo del relato meramente mítico. Hoy ya nadie puede ignorar la densidad agumentativa y racional de la filosofía de K’ung-fu-tsu (Confucio) (551-479 a.C.) (véase Confucius analects, 2003). El desarrollo filosófico continuamente argumentado (hasta el exceso) de un Mo-Tzu (479-380 a.C.) (véase Sources of Chinese Tradition from Earliest Times to 1600, 2003, vol. 1, pp. 66 ss.), que criticó las implicaciones sociales y éticas del pensamiento de Confucio, afirmando un universalismo de graves implicaciones políticas, escéptico de los ritos y con una institución o “escuela” excelentemente organizada, no puede dejar de ser considerado como uno de los pilares de la filosofía china que antecedió a la gran síntesis confuciana de Meng-Tzu (Mencius) (390-305 a.C.) (ibid., pp. 114 ss.; véase Collins, R., 2000, pp. 137 ss. y 272 ss.). Esta filosofía atravesará 2 500 años, con clásicos en cada siglo, y aun en la modernidad europea, tales como Wang Yangming (1472-1529) (que desarrolla la tradición neoconfuciana que se prolonga hasta nuestros días, que no sólo influyó a Mao Tse-tung sino que cumple la función que el calvinismo tuvo en el origen del capitalismo actual en China, Singapur, etc.), o Huang Tsung-hsi (1610-1695), gran renovador de la filosofía política.
De la misma manera, las filosofías indostánicas se organizan en torno a los núcleos problemáticos filosóficamente expresados (véase Sources of Indian Tradition from the Beginning to 1800, 1999, vol. 1; también Collins, R., 2000, pp. 177 ss., sobre Japón, ibid., pp. 322 ss.). Leemos en el Chandogya upanishad:
En el comienzo, querido, este mundo fue sólo Ser (sat), sólo uno, sin un segundo. Algunos opinan: En el comienzo, verdaderamente, el mundo fue sólo No ser (asat), sólo uno, sin un segundo; desde el No ser emergió el Ser. Pero, pienso, querido, ¿cómo pudo ser esto? ¿Cómo pudo el Ser emerger del No ser? Por el contrario, querido, en el comienzo del mundo fue sólo el Ser (6. 12-14; Sources of Indian Tradition…, 1999, vol. 1, p. 37).
¿No es esto filosofía? ¿Serían, por el contrario, Parménides o Heráclito filósofos y no los de India? ¿Cuál sería el criterio de demarcación entre el texto citado y el de los presocráticos?
En el hinduismo, en la tradición vedanta o en el jainismo encontramos la misma presencia de la filosofía explícita.
Con esto queremos indicar claramente que ni la filosofía nació sólo ni primeramente en Grecia (en el tiempo), ni puede tomársela como el prototipo del discurso filosófico (por su contenido). De allí el error de muchos, que en vez de describir los caracteres que deben definirse como criterios de demarcación entre el mito y el discurso categorial filosófico, tienden a tomar a la filosofía griega como la definición misma de la filosofía en cuanto tal. Esto es confundir la parte con el todo: un caso particular no incluye la definición universal. Lo que no impide que se indique que la filosofía griega fue un ejemplo en su tipo entre las filosofías producidas por la humanidad, y que le tocó históricamente continuarse en las filosofías del Imperio romano, que por su parte abrirán un horizonte cultural hacia la llamada Edad Media europeo latino-germánica, que al final culminará en la tradición de la filosofía europea que fundamentará el fenómeno de la Modernidad desde la invasión de América, la instalación del colonialismo y del capitalismo, y que por la revolución industrial desde finales del siglo XVIII (hace sólo dos siglos) llegará a convertirse en la civilización central y dominadora del sistema-mundo hasta el comienzo del siglo XXI. Esto produce un fenómeno de ocultamiento y distorsión en la interpretación de la historia (que denominamos heleno y eurocentrismo) que impedirá tener una visión mundial de lo que realmente ha acontecido en la historia de la filosofía. De no aclararse estas cuestiones mediante un diálogo actual entre tradiciones filosóficas no occidentales con la filosofía europeo-norteamericana, el desarrollo de la filosofía entrará en un callejón sin salida. Lo digo en especial como latinoamericano.
Por ello es un poco ingenua la siguiente reflexión de E. Husserl (repetida por M. Heidegger y en general en Europa y Estados Unidos):
Por ello la filosofía […] es la ratio en constante movimiento de autoesclarecimiento, comenzando con la primera ruptura filosófica de la humanidad […] La imagen que caracteriza a la filosofía en un estadio originario queda caracterizada por la filosofía griega, como la primera explicación a través de la concepción cognitiva de todo lo que es como universo (des Seienden als Universum).1
En América Latina, David Sobrevilla sostiene la misma posición:
Pensamos que existe un cierto consenso sobre que el hombre y la actividad filosófica surgieron en Grecia y no en el Oriente. En este sentido Hegel y Heidegger parecen tener razón contra un pensador como Jaspers, quien postula la existencia de tres grandes tradiciones filosóficas: la de China, la India y la de Grecia (Sobrevilla, D., 1999, p. 74).
La filosofía del Oriente o de Amerindia sería filosofía en sentido amplio; la de Grecia, en sentido estricto. Se confunde el origen de la filosofía europea (que puede en parte situarse en Grecia) con el de la filosofía mundial, que tiene diversas ramificaciones, tantas como tradiciones fundamentales existen. Además, se piensa que el proceso fue siguiendo linealmente la secuencia “filosofía griega, medieval latina y moderna europea”. Pero el periplo histórico real fue muy diferente. La filosofía griega fue cultivada posteriormente por el Imperio bizantino, principalmente. La filosofía árabe fue la heredera de la filosofía bizantina, en especial en su tradición aristotélica. Esto exigió la creación de una lengua filosófica árabe en sentido estricto.2 El aristotelismo latino en París, por ejemplo, tiene su origen en los textos griegos y los comentaristas árabes traducidos en Toledo (por especialistas árabes), textos utilizados (los griegos) y creados (los comentarios) por la “filosofía occidental” árabe (del Califato de Córdoba, en España), que continuaba la tradición “oriental” procedente de El Cairo, Bagdad o Samarcanda, y que entregó el legado griego, profundamente reconstruido desde una tradición semita (como la árabe), a los europeos latino-germánicos. Ibn Rushd (Averroes) es el que origina el renacimiento filosófico europeo del siglo XIII.
Hay entonces filosofías en las grandes culturas de la humanidad, con diferentes estilos y desarrollos, pero todas producen (algunas de manera muy inicial, otras con alta precisión) una estructura categorial conceptual que debe llamarse filosófica.
El discurso filosófico no destruye el mito, aunque sí niega aquellos que pierden capacidad de resistir el argumento empírico de dicho discurso. Por ejemplo, los mitos de Tlacaélel entre los aztecas, que justificaban los sacrificios humanos, para los que había buenas razones (sobre Bartolomé de Las Casas y los sacrificios humanos véase Dussel, 2007, pp. 203 ss.), se derrumbaron completamente una vez que se demostró su imposibilidad, y además su inoperancia.
Por otra parte, hay elementos míticos que contaminan también los discursos, aun los de los grandes filósofos. Por ejemplo, I. Kant argumenta, en la “Dialéctica trascendental” de su Crítica de la razón práctica, en favor de la “inmortalidad del alma” para solucionar la cuestión del “bien supremo” (ya que recibiría el alma después de la muerte la felicidad merecida en esta vida terrenal virtuosa). Pero una tal “alma”, y mucho más su “inmortalidad”, nos muestra la permanencia de elementos míticos indostánicos del pensamiento griego que contaminó todo el mundo romano, medieval latino-cristiano y moderno europeo. Las pretendidas demostraciones filosóficas son en estos casos tautológicas y no demostraciones racionales a partir de datos empíricos. Habría así presencia no advertida (e indebida) de elementos míticos en las mejores filosofías. Se las puede también llamar ideologemas no intencionales.
De todas maneras se tiene conciencia de que la exposición de las filosofías amerindias deberá desarrollarse mucho en el futuro. Valgan las contribuciones siguientes, elaboradas por especialistas en los temas, como iniciación a la temática.
1 Husserl, E., 1970, pp. 338-339 (párr. 73, Die Krisis der europäischen Wissenschaften, 1962, Nijhoff, Haag, Husserliana, vol. 6, p. 273). El mismo texto que aparece en The Crisis of European Sciences, párr. 8, pp. 21 ss. (en el original alemán, pp. 18 ss.). Debe pensarse, en contrario, que el llamado “teorema de Pitágoras” fue formulado por los Asirios en 1000 a.C. (véase Semerano, G., 2005).
2 Véase por ejemplo el Lexique de la langue philosophique d’Ibn Sina (Avicenne), 1938. Los 792 términos analizados por el editor, en 496 páginas de gran formato, nos dan una idea de la “precisión terminológica” de la falasafa (filosofía) árabe. La última es: “792: Yaqini, certain, connu avec certitude, relatif à la connaissance certaine […]”; y siguen 15 líneas de explicación con las expresiones árabes, en escritura árabe, en el margen derecho.
1. LA FILOSOFÍA NÁHUATL
Miguel León-Portilla
Existen antiguas inscripciones, representaciones iconográficas, códices y otros manuscritos que ofrecen testimonios acerca de la visión del mundo y la sabiduría prevalentes entre los pueblos de idioma náhuatl en la región central de México. Hay incluso, entre dichos testimonios, algunos que muestran que hubo sabios, tlamatinime, “los que saben algo”, que plantearon problemas en torno a la divinidad, el origen, ser y destino del hombre y el mundo, paralelos a los que, en otras latitudes y tiempos, han sido objeto de la que se conoce como reflexión filosófica.
Con apoyo en tales testimonios es posible atender a: 1] La antigua visión del mundo en estrecha relación con las creencias míticas; 2] La sabiduría atribuida a Quetzalcóatl, el nacido en un año 1-Caña, sacerdote y gobernante de los toltecas; 3] El desarrollo de ulteriores manifestaciones del saber y la aparición de cuestionamientos en una cierta forma de “filosofar” durante los siglos XIII a XVI, y 4] El pensamiento particular de Nezahualcóyotl (1402-1472).
LA ANTIGUA VISIÓN DEL MUNDO
En las varias fuentes aparece el mundo como una isla inmensa dividida horizontalmente en cuatro grandes cuadrantes o rumbos, más allá de los cuales sólo existen las aguas inmensas. Esos cuatro rumbos convergen en el ombligo de la tierra e implican cada uno enjambres de símbolos. Lo que llamamos el oriente es la región de la luz, la fertilidad y la vida, simbolizadas por el color blanco; el norte es el cuadrante negro del universo, donde quedaron sepultados los muertos; en el oeste está la casa del sol, el país del color rojo; finalmente, el sur es la región de las sementeras, el rumbo del color azul. El Códice Féjerváry-Mayer muestra la imagen plástica de la superficie del mundo con los glifos que marcan los rumbos cósmicos.
Verticalmente, el universo tiene una serie de pisos o divisiones superpuestas, arriba de la superficie de la tierra y debajo de ella. El Códice Vaticano A y otros de la región mixteca, como el Rollo Selden, ofrecen la imagen y símbolos de los estratos celestes e inferiores. Arriba están los cielos, que, juntándose con las aguas que rodean por todas partes al mundo, forman una bóveda azul surcada por caminos donde se mueven la luna, los planetas, el sol, la estrella de la mañana, los astros y los cometas. Vienen luego los cielos de los varios colores y, por fin, el más allá metafísico: la región de los dioses. Debajo de la tierra se encuentran los pisos inferiores, los caminos que deben cruzar los que mueren hasta llegar a lo más profundo, donde está el Mictlan, la región de los muertos.
Este mundo, lleno de lo divino y de fuerzas invisibles, había existido, cual realidad intermitente, varias veces consecutivas. A través de años sin número, los dioses creadores habían sostenido entre sí grandes luchas cósmicas. El periodo de predominio de cada uno de esos dioses había sido una edad del mundo, o un “sol”, como lo llamaban los pueblos prehispánicos. Diversos seres vivieron en cada edad. En las cuatro primeras resultaron criaturas estúpidas, incapaces de invocar a los dioses y fueron destruidas. Un cataclismo había puesto fin a cada edad.
En este universo, donde los dioses crean y destruyen, han nacido los hombres, “los merecidos” (macehualtin), por el sacrificio de los dioses que, con su sangre, les habían “merecido” la vida. En compensación, los seres humanos tendrán que hacer tlamacehualiztli, “merecimiento”, sacrificio, incluso de sangre, para compensar a los dioses y mantener así un equilibrio cósmico. La edad presente, como las anteriores, está también amenazada de muerte. Es ésta la “edad del Sol de movimiento” (Ollintonatiuh), que habrá de terminar con un gran terremoto. Los humanos, haciendo “merecimiento”, pueden posponer ese final.
CONTEMPLACIÓN ATRIBUIDA A QUETZALCÓATL
El objeto de la reflexión y meditación de Quetzalcóatl (en el siglo XIII) fue precisamente esa imagen del mundo. Lo que en ella no pudo entender se convirtió tal vez en motivo que habría de llevarlo a concebir una nueva doctrina acerca de un dios supremo y una “tierra del color negro y rojo” (Tlillan, Tlapallan), el lugar del saber, más allá de la muerte y de la destrucción de los soles y los mundos.
Se afirma en un texto que Quetzalcóatl en su meditación se acercó al misterio de la divinidad, moteotía; “buscaba un dios para sí”. Concibió a la divinidad, recordando antiguas tradiciones, como un ser uno y dual a la vez que, engendrando y concibiendo, había dado origen y realidad a todo cuanto existe.
El principio supremo es Ometéotl, dios de la Dualidad. Metafóricamente es concebido con un rostro masculino, Ometecuhtli, Señor de la Dualidad, y con una fisonomía al mismo tiempo femenina, Omecíhuatl, Señora de la Dualidad. Él es también el Tloque Nahuaque, que quiere decir “el dueño de la cercanía y la proximidad”, el que en todas partes ejerce su acción. Códices como el Borgia, el Vaticano B y otros muestran los atributos del supremo Dios Dual.
El sabio insistía en que el supremo Dios Dual era el origen de todo cuanto existe y el responsable de los destinos del hombre. Era necesario acercarse a la divinidad, esforzándose por alcanzar lo más elevado de ella, su sabiduría. Los sacrificios y la abstinencia eran sólo un medio para llegar. Más importante era la contemplación, la meditación dirigida a buscar el verdadero sentido del hombre y del mundo. Quetzalcóatl sabía que en el oriente, en la región de la luz, más allá de las aguas inmensas, estaba precisamente el país del color negro y rojo, Tlillan, Tlapallan, la región de la sabiduría. Avanzando por la región de la luz, podría tal vez superarse el mundo de lo transitorio, amenazado siempre por la muerte y la destrucción.
Quetzalcóatl y algunos de los toltecas marcharían algún día a Tlillan, Tlapallan. Pero en tanto el hombre pudiera llegar al país de la luz, debía consagrarse en la Tierra, imitando la sabiduría del dios dual, a la creación de la Toltecáyotl, es decir, “lo mejor que puede existir en la Tierra”. En el fondo era repetir en pequeño la acción del que engendra y concibe, atributo supremo del dios de la dualidad.
La evocación nahua de Quetzalcóatl concluye, transformado ya en mito el sabio, pasando a narrar su huida de Tula (Teotihuacan), su abandono de la Toltecáyotl (síntesis de todos los saberes), las creaciones culturales de los toltecas, y su marcha definitiva para llegar a Tlillan, Tlapallan.
Lo que se atribuía al sabio Quetzalcóatl era haber propiciado una cierta forma de conceptuación ontológica. En virtud de ésta las que aparecen como deidades diferentes participan de la dualidad y se tornan manifestaciones de ella en las diversas situaciones en que son nombradas con sus propias advocaciones. De esa estructuración filosófica hay evidencias en algunos códices.
En estrecha relación con el legado de los toltecas, mucho tiempo después los mexicas desarrollaron una moral rígida que todos debían acatar. Violarla implicaba romper el orden del universo que se manifiesta a través de los días y sus destinos, de acuerdo con el calendario sagrado, el Tonalpohualli, “Cuenta de los días”. Tales principios se inculcaban en las escuelas que había en las distintas comunidades, las tepochcalli, “casas de jóvenes”. También se reiteraban en los discursos de inspiración tolteca pero adaptados a los nuevos ideales, en los testimonios de “la antigua palabra”, los huehuehtlahtolli. Esas normas morales, en un nivel más elevado, eran objeto de elucubraciones en las escuelas de los sabios, los calmécac, “hileras de casas”, donde se transmitían y enriquecían los conocimientos acerca de la divinidad, el mundo y las realidades humanas.
La moral está básicamente vinculada al comportamiento del hombre en la tierra y a su perfeccionamiento o su propia destrucción. Así, más que creer que el destino después de la muerte depende de la actuación de los seres humanos en la tierra, se pensaba, con criterio inmanente, que quienes obraban con arreglo a sus principios morales, enunciados en los huehuehtlahtolli, “la antigua palabra”, vivirían en paz en la tierra. Los que no atendían a esos principios, en cambio, estropearían su propio rostro y corazón.
CUESTIONAMIENTOS Y DISCURRIR FILOSÓFICO
Tanto entre los mexicas como en otros señoríos, en especial Tezcoco, hubo sabios que habían ahondado en las doctrinas de la tradición atribuidas a Quetzalcóatl. Poniéndolas en parangón con las creencias y la visión del mundo que había hecho suyas la nación mexicatl, diversos cuestionamientos surgieron en su ánimo. Unos se refirieron al destino del hombre en la tierra y sus formas de obrar. Otros tocaron el espinoso tema de la posibilidad de decir palabras verdaderas acerca de la divinidad. Finalmente, algunos de esos cuestionamientos versaron sobre la muerte y el más allá. Diversas posiciones filosóficas, entonces.
Es sobre todo en los poemas y los cantos, así como en algunos discursos o exposiciones, donde varios tlamatinime, “los que saben algo” (que Bernardino de Sahagún llamaba “filósofos”), dieron expresión a sus preguntas y esbozaron a veces principios de respuesta. El hecho de que sus cuestionamientos resonaran a veces en los cantos, concebidos para ser entonados y acompañados por la música, denota que transmitían en la esfera pública esas preocupaciones tenidas como enigmas no resueltos. Aunque algunos de estos tlamatinime son para nosotros anónimos, conocemos los nombres y algo de las vidas de otros.
Del manuscrito Cantares mexicanos proviene esta composición anónima en la que se cuestiona qué es lo que puede dar sentido a la acción del hombre en la tierra:
¿Qué era lo que acaso encontrabas?
¿Dónde andaba tu corazón?
Por esto das tu corazón a cada cosa,