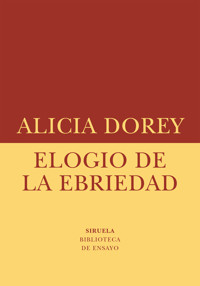
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Siruela
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Biblioteca de Ensayo / Serie menor
- Sprache: Spanisch
Un chispeante y seductor ensayo sobre el mundo del vino y sus placeres. En este atractivo ensayo, Alicia Dorey nos invita a celebrar todas las formas de ebriedad como medio de autoconocimiento. Porque es innegable que existe en nosotros un misterioso magnetismo por los alcoholes, que brindan a los viajes la posibilidad de convertirse en aventura, que dan al cuerpo y al amor una divina aureola y al tiempo una dimensión más profunda. A partir de su experiencia como especialista en vinos de un destacado diario nacional, la autora reflexiona con humor y desenfado sobre ese símbolo del «arte de vivir», sobre esa fuente inagotable de historias, sobre ese espejo de nuestra sociedad que, sin duda, es la ebriedad. Una estimulante y seductora reflexión sobre el mundo del vino y sus placeres.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 141
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Edición en formato digital: abril de 2025
Título original: À nos ivresses
© Flammarion, 2023
© De la traducción, Julio Guerrero
Diseño gráfico: Gloria Gauger
© Ediciones Siruela, S. A., 2025
Todos los derechos reservados. Cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra solo puede ser realizada con la autorización de sus titulares, salvo excepción prevista por la ley. Diríjase a CEDRO (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesita fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra.
Ediciones Siruela, S. A.
c/ Almagro 25, ppal. dcha.
www.siruela.com
ISBN: 979-13-87688-02-8
Conversión a formato digital: María Belloso
Índice
Introducción
Capítulo I. La ebriedad y el reloj
Capítulo II. La ebriedad y el cuerpo
Capítulo III. La ebriedad y el viaje
Capítulo IV. Un cierto tipo de ebriedad
Capítulo V. La ebriedad y el amor
Capítulo VI. La ebriedad y la familia
Capítulo VII. Ebriedad solitaria, ebriedad colectiva
Capítulo VIII. El final del recreo
Capítulo IX. Nuevas ebriedades
Capítulo X. La ebriedad y la elección
Agradecimientos
Introducción
La ebriedad es nuestro espacio de libertad. Mientras vivimos enfrentados a las exigencias de las agendas, nos permite soltar el cuerpo y la mente. Al dilatar el paso del tiempo y alterar nuestra percepción del entorno, nos alivia por unas horas del peso de nuestras vidas. Estar ebrio es, en cierto modo, sentir el presente en su forma más absoluta.
Antes de que el vino se convirtiera en mi profesión, tenía poca experiencia con la ebriedad. Era algo asociado a la fiesta, el resultado de una mezcla despiadada de refrescos y licores fuertes que desembocaba en dolores de cabeza. Mi verdadero encuentro con ella fue de la mano de mi descubrimiento del vino, y mi legitimación en ese mundo del que no sabía nada me convenció poco a poco de que se trataba de un formidable tema de reflexión.
Cuando me convertí en directora editorial de LeFigaro Vin, se me concedió tácitamente el derecho a una ebriedad aceptable. Desde el principio, mi misión fue clara e inequívoca: fomentar un mundo en el que los vinos y los espirituosos estuvieran libres de todos sus efectos deletéreos, heraldos líquidos de un arte de vivir a la francesa en el que la ebriedad no es un fin en sí mismo, lo que tiene la ventaja de no demonizarla.
De repente, el vino se convirtió en el centro de mi vida, impregnándolo todo: mi cuerpo, mis pensamientos, mi imagen, mis relaciones sociales… A partir de ese momento, me convertí en una experta a la que no negaban ni perdonaban las catas de grandes vinos a partir de las ocho de la mañana, los sakes por la tarde, los largos almuerzos y las cenas bien regadas en las que te invitaban a no escupir. Fue ese contacto cotidiano con la posibilidad de la ebriedad permanente lo que me hizo querer escribir sobre ella, tal vez para domarla mejor.
Mi primera convicción es que la ebriedad es una de las puertas de entrada más elocuentes de nuestra relación con el mundo y con los demás. En primer lugar, porque ella sola sostiene una infinidad de mitologías y no rehúye ninguna paradoja. Incluso antes de hacernos ver doble ya nos divide interiormente. Existe el yo sobrio y el yo ebrio. Existe la ebriedad fomentada y la ebriedad estigmatizada. En muchos sentidos, la ebriedad es una especie de bazar moderno donde confluyen nuestra educación, nuestra historia personal, nuestros miedos y nuestros deseos, así como las luchas de clase y de género. El giro dado en el siglo XIX y los nuevos usos de los espacios urbanos y domésticos nos han demostrado que, durante el tiempo de ebriedad, las desigualdades no dejan de tejerse, consolidarse y perpetuarse.
Que yo sepa, no existe ningún mal al que no se pueda aplicar la ebriedad como remedio: el trabajo, el aburrimiento, el viaje, la ruptura de una relación amorosa, la canícula, el frío, el hambre, la desorientación… Da al obrero su ímpetu en el tajo, al intelectual sus destellos, al viaje una posibilidad de aventura, al amor un resplandor, al sexo una evidencia, a la pena una solemnidad, al remordimiento una distracción. Estos son los temas que intento esclarecer en estas páginas. Todo ello teniendo en cuenta que, al igual que este libro, la ebriedad sigue siendo una cuestión incierta, turbulenta y eminentemente resbaladiza. No solo porque modifica nuestra relación con el tiempo, coquetea con la pérdida de control, la posibilidad del ridículo y el miedo a ser juzgado, sino también porque nos divide. De forma deliberadamente caricaturesca, cuando se asocia de manera simbólica al vino, es a la vez erigida como monumento nacional por algunos académicos abotargados y otros campeones de las cofradías báquicas, y señalada con el dedo por una camarilla de amargados que acaban de descubrir la pasión por el kéfir. La aparición de un llamamiento a la sobriedad —ejemplificado por Sans alcool de Claire Touzard y el no menos categórico Jour zéro de Stéphanie Braquehais, así como los numerosos influencers que ensalzan las virtudes de la abstinencia en Instagram— fue también un hito importante para este proyecto. La respuesta a esta tendencia me llevó a cuestionarme el miedo a escribir sobre un tema que ya no era del gusto de nuestro tiempo. De repente, elogiar la ebriedad me pareció el colmo de lo anticuado y el vetusto receptáculo de una inmensa hipocresía.
Cuando contaba que había empezado a escribir sobre la ebriedad, la reacción era casi siempre la misma. Una mezcla de sorpresa, entusiasmo y vergüenza que provocaba un tímido «ah». A veces seguido de un «interesante». Lo que no resultaba evidente a primera vista era que la idea de este libro había nacido, ante todo, de un rechazo: el de tener que elegir entre la sobriedad radical y la sospecha de alcoholismo, y del deseo de hablar de ello.
A menudo digo que en mi trabajo intento cultivar una forma de ignorancia para no caer nunca en la trampa de utilizar el vocabulario de un enólogo o de un sumiller, e intento mantenerme lo más cerca posible de mis emociones, de lo que siento, sin ninguna tentativa de erudición. No me había dado cuenta de que lo mismo ocurriría al escribir este libro. Que tendría que rechazar los consejos de unos y otros, de los especialistas encantados de contribuir con sugerencias de autores sedientos, con antologías polvorientas y con otras historias de bacanales. Siguiendo ese camino podría haberme embarcado en el enésimo panegírico de nuestros antepasados etílicos, parloteando sobre los extravíos literarios de Baudelaire a Houellebecq, pasando por Blondin y Bukowski. Pero, a riesgo de decepcionar a algunos, este libro no canta las alabanzas de un Dioniso achispado rodando en un barril, como tampoco se regodea en las noches pasadas por Marguerite Duras salpimentándose en los bistrós de Saint-Germain-des-Prés. Esa pereza autoimpuesta era pues condición sine qua non para intentar producir un pensamiento nuevo, lo que, en mi opinión, sigue siendo una de las cosas más difíciles del mundo.
De ese vértigo nació mi segunda convicción: lo que está en juego es la cuestión de la elección. Es la misteriosa atracción que nos hace, a la vez, desear y temer la ebriedad, por lo que esta despierta en nosotros y por lo que desencadena en los demás: un deseo de beber que va acompañado de un deseo aún más misterioso. Más allá del estado en que nos sume, la ebriedad nos recuerda algo evidente: es imposible escapar de nosotros mismos. En definitiva, si este libro tuviera un solo objetivo, sería despertarnos, libres de toda doctrina, a la comprensión y a la celebración de todas las formas de ebriedad.
Capítulo ILA EBRIEDAD Y EL RELOJ
«En ese momento, no lo sabes. Estás bien».
MARGUERITE DURAS, La vida material
Mis mejores recuerdos del vino pertenecen al alba. Ninguno de ellos está asociado a fiestas nocturnas en las que se bebe o a valiosas botellas descorchadas en ocasiones especiales. Tuvieron lugar fuera de cualquier comedia social, a menudo en compañía de personas que acababa de conocer en la oscuridad de una bodega o bajo la luz blanca de una habitación cualquiera. Se vinculan a momentos de escritura, al vértigo del comentario, al miedo a derramar la escupidera o a babearse el mentón. Hablo aquí de las catas matinales, cuando el vino aparece en su forma más simple, tan vulnerable de repente que ni siquiera crees que tenga el poder de embriagarte.
El enemigo del desayuno
¿A qué hora del día está absolutamente prohibido emborracharse? Si procedemos por eliminación, la mañana parece con mucho la más condenable. Y más en general, el reloj es sin duda el árbitro más estricto de nuestra ebriedad. En contra de toda lógica, lo que se escruta no es la cantidad, sino la unidad de tiempo, el contexto y la propia naturaleza del líquido consumido. Así, un vaso de whisky a las siete de la mañana no tendrá el mismo significado social que un single malt después de medianoche, al menos para los que te rodean, porque el resto depende de ti. En la misma línea, un blanco a las once de la mañana en la plaza del mercado de Cancale junto con una docena de ostras nos granjeará una mejor opinión que bebido de un trago una hora y media antes en el café de la estación. Sobre todo si es lunes. Y más aún si no tienes ningún tren que coger.
Momento de intimidad que aún resiste con dificultad los embates del mundo exterior, la mañana sigue siendo uno de los tabúes más absolutos de la ebriedad. Porque se interpreta como una pendiente resbaladiza, porque escapa al contorno tranquilizador de las comidas, la ebriedad matinal nos avergüenza y suele ocultarse y estigmatizarse. El alba se convierte pues en una especie de zona gris, una medida mezcla de transgresión y culpabilidad.
Sin embargo, no siempre ha sido así, el estigma de los bebedores tempraneros es un fenómeno bastante reciente. Ya en la Edad Media, las profesiones que empezaban a trabajar al amanecer tenían, según la ley, media hora «para beber por la mañana». Y no un tazón de achicoria. En 1617, un viajero alemán, Justus Zinzerling, escribió lo siguiente sobre los franceses: «Tienen la costumbre de desayunar antes de salir, pero muy ligeramente y se contentan con un vaso de vino […] y un trozo de pan. Esta práctica fortalece el cuerpo, deleita el alma y mata las crudezas del estómago». Todas esas promesas más o menos tentadoras iban acompañadas de una jerga florida entre las clases populares, ya que se hablaba en particular de «matar el gusanillo», expresión digestiva y guerrera que significaba beber un trago de aguardiente en ayunas, pero también, entre los degolladores de la época, anestesiar eficazmente los remordimientos y otros dilemas ligados a los crímenes del día anterior.
La ebriedad matutina ayuda a sobrellevar las dificultades de la vida cotidiana. Más tarde, el consumo de alcohol a primera hora de la mañana se convirtió en un verdadero problema de salud pública, y las autoridades lo prohibieron por primera vez a finales del siglo XIX. Aunque con algunos errores cómicos, ya que en la década de 1870 el movimiento antialcohólico francés aconsejaba beber vino a cualquier hora del día para combatir el alcoholismo, y solo proscribía el consumo de bebidas espirituosas destiladas vendidas a bajo precio, como aguardientes y aperitivos de todo tipo.
Sin embargo, desde los años sesenta y gracias a la proliferación de las campañas de prevención, la época en la que los agricultores y obreros se calentaban el buche antes de ponerse a trabajar parece haber pasado a la historia. Y es al escuchar los testimonios un tanto nostálgicos de algunos colegas que rememoran aquellos copeos improvisados en una esquina del despacho cuando uno se da cuenta de lo profundamente que ha cambiado nuestra relación con el alcohol entre semana. Cuando llega la noche, las oficinas llenas de humo donde los empleados solían entretenerse con unas cuantas botellas sacadas de los armarios han dado paso a grandes y semivacíos open spaces, donde, después de las ocho de la tarde, unos pocos obstinados de tez grisácea miran de reojo la hora fatídica del próximo tren de cercanías o de su clase de gimnasia sueca. Yo soy una de esas personas y no idealizo en absoluto aquella época en la que el trabajo y el alcohol parecían inseparables. Fue el crisol de innumerables decisiones inicuas, enfermedades, depresiones, divorcios y otras tragedias. Y sin embargo, no puedo evitar sentir cierta ternura por esa memoria reciente.
Hoy en día, unos pocos grupos siguen escapando a la tiranía de las mañanas sobrias, empezando por los profesionales del vino. Para ellos la cata matinal no solo se tolera, sino que se considera el mejor momento para captar la esencia misma de la bebida, siempre que se realice según un ritual cuasi religioso, incluso médico, repleto de prescripciones: levantarse temprano, evitar todo contacto con líquidos exógenos (el café, el té o el perfume están estrictamente prohibidos), acoger el frío y la humedad con la benevolencia ascética de un monje… Así pues, entrar en una oscura bodega al amanecer, catar los caldos extraídos directamente de las barricas con una impresionante pipeta de cristal, escuchar el gorgoteo de la olfacción retronasal en un silencio catedralicio, escupir con precisión en el sobradero…, todo ello forma parte de una especie de glorificación de nuestros instintos más laboriosos, en la que la ebriedad es milagrosamente ignorada, relegada al rango de un daño colateral reservado a los que «beben» sin revestirse de intelecto.
A plena luz del día
El día es más implacable que la noche porque nos expone más a los horarios de apertura y al juicio de los demás. Nos obliga a estar lúcidos en todo momento, lo que no hace más que aumentar el sufrimiento de los sinsabores de la vida cotidiana. Tener que esperar por la mañana a que suban la persiana del Carrefour Market, solo para horrorizarte al descubrir que no quedan yogures. Tener que soportar la lentitud de los empleados de Correos que te acompañan a la máquina automática que se supone que los sustituye. Ceder ante el asesor bancario que te ofrece «soluciones» con una sonrisa que dice mucho de la magnitud del atraco que se avecina. Derramar un paquete de sémola sobre la alfombra. Oír gotear el grifo del piso de arriba. En una de sus hilarantes crónicas radiofónicas, titulada «Choir ou Boisir»,1 la humorista Marina Rollman plantea una pregunta bastante acertada: ¿por qué reservamos la ebriedad para los momentos en los que ya va todo bien, e insistimos en estar sobrios para ir a Ikea o tragarnos un programa de Fin de Año, cuando son precisamente esas las situaciones que justificarían «los tres gramos en sangre»?
Aparte de las comidas familiares y las fiestas de despedida, la ebriedad diurna se instala en los descansos. Marca el final de la jornada laboral y el comienzo del recreo y la ociosidad, por lo que se tolera más al final del día. Cuando se produce fuera de estos periodos de tolerancia, la ebriedad diurna suele ser solitaria y nos brinda la ilusión de custodiar un secreto. Mientras las multitudes continúan su movilidad pendular, el más banal trayecto de metro recupera su magia, los rostros menos atractivos adquieren un aire de poesía y los lugares más desolados se adornan con una belleza apocalíptica. La ebriedad confiere al tiempo una nueva elasticidad, dota de despreocupación al aburrimiento, y suaviza la crueldad de la mirada ajena con una perfecta desenvoltura. Este efecto de desfase, de negación absoluta de toda convención, queda ilustrado con maestría en la película Academia Rushmore, de Wes Anderson, en mi opinión, una de las escenas de ebriedad más divertidas del cine estadounidense. Es media tarde en un club de vacaciones donde se aburre una endomingada familia de clase media. En medio de un paisaje grisáceo, rodeado de un público que oscila entre la indiferencia y la consternación, Bill Murray sube a un trampolín con un vaso de whisky en una mano y un cigarrillo en la otra, salta y luego se sienta tranquilamente en el fondo de la piscina al son de la plácida melodía de Nothin’ in the World Can Stop Me Worryin’ ’Bout That Girl de The Kinks. La intoxicación lo sume, literal y figuradamente, en un estado de absoluta soledad, silencio y satisfacción. De repente, nada importa, sus ansiedades y sus traumas se alivian y, aunque es consciente de las dolorosas consecuencias que tendrá que enfrentar al día siguiente, se niega en redondo a pensar en ellas.
Las horas dilatadas
«Es un error pensar que el bebedor busca la ebriedad. Simplemente quiere volver a un estado normal, al punto cero de su conciencia, al punto en el que, una vez disipada la ansiedad, dispone al fin de su propia vida».
TONINO BENACQUISTA, Porca miseria





























