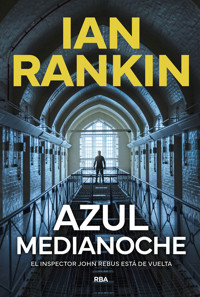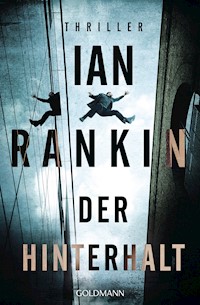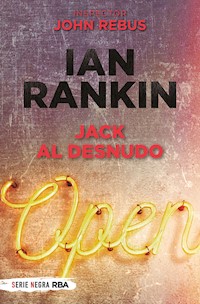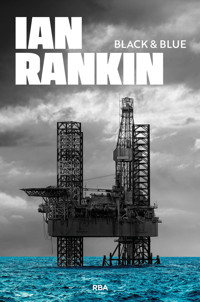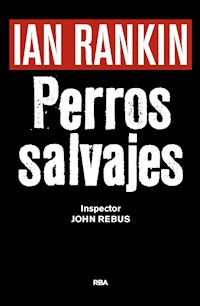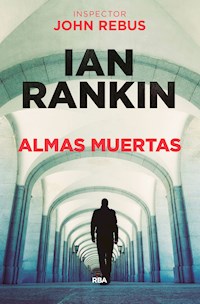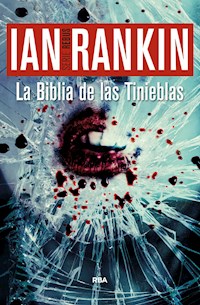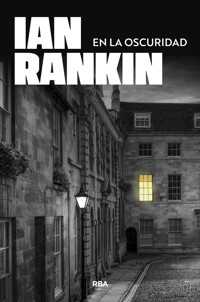
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: John Rebus
- Sprache: Spanisch
Otra entrega del inspector escocés más sagaz y descreído, en la que la ciudad de Edimburgo asume gran parte del protagonismo. El inspector John Rebus intuye que el suicidio de un indigente, el hallazgo de un cadáver emparedado en la sede del nuevo Parlamento de Escocia y el asesinato del candidato laborista podrían estar conectados. En una Edimburgo en plena transformación, Rebus empieza a atar cabos, para concluir que detrás de todo están los mismos viejos malhechores de siempre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 662
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Titulo original inglés: Set in Darkness.
© del texto: Ian Rankin, 2000.
© de la traducción: Francisco Martín Arribas, 2002.
© de esta edición: RBA Libros y Publicaciones, S. L. U., 2025.
Avda. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
rbalibros.com
Primera edición en esta colección: noviembre de 2025.
REF.: ODBO373
ISBN: 978-84-9187-201-6
Composición digital: www.acatia.es
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Pueden dirigirse a Cedro (Centro Español de Derechos Reprográficos, www.cedro.org) si necesitan fotocopiar o escanear algún fragmento de esta obra (www.conlicencia.com; 91 702 19 70 / 93 272 04 47). Todos los derechos reservados.
Table of Contents
Dedicatoria
Cita
Primera parte. Percepción de un final
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Segunda parte Malos sueños en la oscuridad
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Tercera parte Mas allá de la niebla
30
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
agradecimientos
Ian Rankin. John Rebus
Ian Rankin. Malcolm Fox
Otros títulos de Ian Rankin en RBA
A MI HIJO KIT, CON TODO MI CARIÑO, MIS ILUSIONES Y SUEÑOS.
Aunque mi alma caiga en tinieblas
se alzará en plena luz,
tanto he amado las estrellas
que no temo la noche.
SARAH WILLIAMS,
The Old Astronomer to His Pupil
PRIMERA PARTE
PERCEPCIÓN DE UN FINAL
Y esta tierra escasa y estrecha encierra tantas posibilidades...
BEACON BLUE, Wages Day
1
Empezaba a oscurecer cuando Rebus cogió el casco amarillo que le daba el guía.
—Aquí estará seguramente el bloque de oficinas —dijo el hombre. Se llamaba David Gilfillan. Trabajaba para Escocia Histórica, y coordinaba los estudios arqueológicos de Queensberry House—. La construcción original es de finales del siglo XVII. Su primer dueño fue lord Hatton. El edificio fue ampliado a finales del siglo XVII y pasó a ser propiedad del primer duque de Queensberry. Debió de ser una de las casas más importantes de Canongate, y sólo a un tiro de piedra de Holyrood.
La demolición seguía adelante alrededor de ellos. Queensberry House quedaría en pie, pero las construcciones añadidas a ambos lados del edificio recientemente caerían también bajo la piqueta. En los tejados, los obreros agachados quitaban las tejas de pizarra y las ataban en fardos que bajaban con poleas a unos contenedores. El grupo caminaba sobre trozos de pizarra, indicio de que la demolición distaba mucho de ser perfecta. Rebus se ajustó el casco fingiendo prestar atención a lo que decía Gilfillan.
Todos le habían dicho que aquello era una señal, que estaba allí porque los jefazos de la Casa Grande tenían planes para él. Pero Rebus sabía que su jefe, el comisario Granjero Watson, le había encomendado aquel servicio para evitarse problemas y quitárselo de encima. La cosa era así de sencilla. Y sólo si él, Rebus, lo aceptaba sin rechistar y cumplía la misión, quizá, sólo quizá, Watson le acogería de nuevo en el redil.
Eran las cuatro de la tarde de aquel día de diciembre en Edimburgo; John Rebus caminaba con las manos en los bolsillos de la gabardina y notaba cómo el agua atravesaba la suela de piel de los zapatos. Gilfillan calzaba botas verdes de goma, y Rebus advirtió que el inspector Dereck Linford llevaba unas casi idénticas. Probablemente había telefoneado de antemano para que el arqueólogo aconsejara sobre el atuendo adecuado. Linford llevaba una carrera meteórica en Fettes y se le auguraba un futuro prometedor en la jefatura de policía de Lothian y Borders. No había cumplido aún los treinta, era prácticamente un burócrata y rebosaba amor por el oficio. Había inspectores, casi todos mayores que él, que ya comentaban que no convenía ponerse a malas con Derek Linford; tal vez un día, desde el despacho 279 de la Casa Grande, los miraría por encima del hombro.
La Casa Grande era la jefatura de Policía en Fettes Avenue y el 279, el despacho del jefe de la policía.
Linford caminaba, bloc de notas en mano, con el bolígrafo entre los dientes. Atendía a las explicaciones sin perderse palabra.
—Cuarenta nobles, siete jueces, generales, doctores, banqueros...
Gilfillan explicaba a su grupo de visitantes la importancia que había tenido un día Canongate en la historia de Edimburgo, sin olvidar la perspectiva de su futuro inmediato. En primavera, la fábrica de cerveza contigua a Queensberry House caería también bajo la piqueta y en su lugar se alzaría el nuevo edificio del Parlamento, frente a Holyrood House, residencia de la reina en Edimburgo. Precisamente enfrente de Queensberry House estaba en construcción Tierra Dinámica, un parque temático de historia natural, y junto a él se erguía ya como una araucaria de vigamen metálico la nueva sede de un diario de la capital. Y delante de aquello, despejaban otro terreno para edificar un hotel y un bloque de pisos de «categoría». Rebus estaba en uno de los mayores solares del centro histórico de Edimburgo.
—Seguramente todos ustedes debieron de conocer Queensberry House cuando era un hospital —dijo Gilfillan. Derek Linford asintió con la cabeza, aunque lo cierto era que asentía a casi todo lo que decía el arqueólogo—. Justamente aquí estaba el antiguo aparcamiento —Rebus miró los camiones marrones que exhibían el simple rótulo de DEMOLICIÓN—. Pero antes de ser hospital fue un cuartel; la plaza de armas ocupaba toda esta zona. En las excavaciones realizadas hemos encontrado restos de un jardín de diseño formal, a un nivel inferior, que posiblemente se rellenó para hacer la plaza.
Rebus contempló Queensberry House a la luz mortecina del atardecer. Sus muros grisáceos tenían aspecto triste y en los canalones crecía la hierba. Era un caserón enorme que él no recordaba haber visto antes a pesar de que había pasado por allí en coche cientos de veces a lo largo de su vida.
—Mi esposa trabajaba aquí, cuando era un hospital —dijo uno del grupo, el sargento Joseph Dickie de la comisaría de Gayfield Square, que había logrado escapar a las dos primeras reuniones de las cuatro celebradas por el CCSPP o Comité de Coordinación del Servicio de Policía en el parlamento. Se trataba en realidad de un subcomité para asuntos de seguridad del Parlamento escocés. Lo formaban ocho miembros, entre ellos un funcionario del Ministerio escocés y un misterioso personaje llamado Alec Carmoodie que decía ser de Scotland Yard, aunque Rebus no logró localizarlo en una ocasión en que llamó a la sede policial londinense, por lo que suponía que era del MI 5. No estaba aquel día y faltaba también Peter Brent, el representante ministerial escocés de facciones angulosas y traje impecable. El pobre Brent era miembro de varios subcomités y había solicitado ser eximido de aquella visita con la excusa más que comprensible de que había estado ya dos veces acompañando a dignatarios.
Aquel día formaban parte del grupo los tres miembros recién incorporados al CCSPP: Ellen Wylie de la división C de la jefatura de policía de Torphichen Place, a quien no parecía importarle ser la única mujer; ella lo asumía como un servicio más y en las reuniones hacía propuestas interesantes y planteaba preguntas que nadie sabía responder. El agente Grant Hood pertenecía a la misma comisaría que Rebus, Saint Leonard, y estaba allí, también, porque era la más próxima a Holyrood y el Parlamento formaría parte de su ronda de vigilancia. Aunque eran compañeros de comisaría, no se conocían mucho, pues no solían coincidir en el mismo turno de servicio. Pero Rebus conocía bien al inspector Bobby Dogan de la división D en Leith, el último miembro en incorporarse al CCSPP. Hogan ya en la primera reunión había hablado con él aparte.
—¿Qué diablos hacemos nosotros aquí?
—A mí me tienen castigado —contestó Rebus—. ¿Y tú?
—Hombre, por favor, si comparados con ellos parecemos carcamales —dijo Hogan mirando al resto del grupo.
Rebus sonrió al recordarlo, haciendo un guiño a Hogan cuando cruzaron las miradas. Vio que Hogan asentía casi imperceptiblemente con la cabeza e intuyó que pensaba que aquello era perder el tiempo. Para Bobby Hogan casi todo era una pérdida de tiempo.
—Si quieren seguirme —dijo Gilfillan— echaremos un vistazo por dentro.
Lo cual, en opinión de Rebus, era realmente una pérdida de tiempo. Pero como habían formado un comité, tenían que asignarle cometidos y allí estaban dando vueltas por el húmedo interior de Queensberry House, que iluminaban precariamente a trechos unos fluorescentes poco fiables y la linterna de Gilfillan. Al subir la escalera, pues nadie quiso usar el ascensor, Rebus se vio al lado de Joe Dickie, que le preguntó otra vez:
—¿Has pasado los gastos?
—No —contestó Rebus.
—Cuanto antes lo hagas, antes sueltan la pasta.
Dickie se pasaba la mitad del tiempo en las reuniones sumando números en su bloc. Rebus nunca le había visto anotar en él algo tan normal y corriente como una frase. Dickie andaba cerca de los cuarenta y tenía un corpachón rematado por una cabeza parecida a una granada de artillería. Llevaba el pelo negro cortado al ras y sus ojos eran pequeños y redondos como los de una muñeca china, detalle que el propio Rebus había comentado a Bobby Hogan, quien, por su parte, le contestó que una muñeca parecida a Joe Dickie causaría pesadillas a un niño.
—Me da miedo a mí, que soy mayor... —agregó Hogan.
Rebus volvió a sonreír mientras subían las escaleras. Sí, le agradaba estar allí con Bobby Hogan.
—La gente suele pensar en la arqueología —dijo Gilfillan— imaginándose excavaciones en la tierra, pero aquí uno de los hallazgos más apasionantes se dio en el desván, porque construyeron otro tejado sobre el original y hallamos restos de lo que pudo ser una torre. Para llegar allí hay que subir por una escalera de mano, pero si alguien desea...
—Encantado —dijo una voz: Derek Linford. Rebus reconocía ya perfectamente aquel tonillo nasal.
—Qué tétrico —oyó musitar a su lado. Era Bobby Hogan, que había ido avanzado desde atrás. Ellen Wylie volvió la cabeza al oírlo y les dirigió una leve sonrisa. Rebus miró a Hogan, quien se encogió de hombros, dándole a entender que pensaba que la chica estaba bien.
—¿Cómo van a unir Queensberry House con el edificio del Parlamento? ¿Mediante pasadizos cubiertos?
Era otra vez Linford quien hacía la pregunta. Se había puesto en primera fila cerca de Gilfillan, pero en aquel momento doblaron un descansillo y Rebus tuvo que aguzar el oído para entender la indecisa respuesta de Gilfillan.
—Pues no sé.
El tono dubitativo daba a entender que él era arqueólogo y no arquitecto, y que estaba allí para investigar el pasado del lugar y no su futuro. Él mismo ignoraba el objeto de aquella visita y tan sólo hacía de cicerone porque se lo habían pedido. Hogan hizo un gesto despectivo para que los que estaban cerca de él se dieran cuenta de lo que pensaba al respecto.
—¿Cuándo estará terminado el edificio? —preguntó Grant Hood. Era una cuestión fácil porque todos estaban al corriente, pero Rebus comprendió que Hood trataba de consolar a Gilfillan planteándole una pregunta que pudiera responder.
—Las obras empezarán este verano —respondió el arqueólogo— y todo tiene que estar funcionando en otoño de 2001.
Al salir del rellano desembocaron en un espacio con una serie de entradas abiertas a través de las cuales se vislumbraron las salas del antiguo hospital. Las paredes tenían perforaciones y los suelos habían sido levantados para verificar el estado de la estructura. Rebus se asomó a una ventana y vio que los obreros empezaban a recoger: estaba oscureciendo y era peligroso andar por los tejados. Vio abajo un cenador también condenado a la piqueta y un árbol marchito y triste rodeado de escombros, que había plantado la reina. No podían retirarlo ni talarlo sin su permiso. Gilfillan les dijo que tenían ya la autorización y que no tardaría en desaparecer porque en aquel lugar se recrearían jardines de diseño formal o tal vez se haría una zona de aparcamiento, aunque no estaba decidido pues hasta 2001 había tiempo de sobra. Mientras se terminaba el complejo, el Parlamento tendría su sede en la sala de actos de la Iglesia de Escocia cerca de la cima de The Mound. El comité había visitado dos veces la sala y sus inmediaciones, donde provisionalmente se habilitarían despachos en edificios para los parlamentarios. En una de las reuniones Bobby Hogan preguntó por qué no aguardaban a que estuviera terminado el complejo de Holyrood para «abrir la tienda», según sus propias palabras, comentario que suscitó una mirada de perplejidad de Peter Brent, el funcionario.
—Porque Escocia necesita ya mismo un Parlamento.
—Lo gracioso es haber estado trescientos años sin Parlamento.
Brent estuvo a punto de hacer una objeción, pero Rebus le tomó la delantera.
—Bobby, ya sabes tú que mucha prisa no se dan.
Hogan sonrió al captar que lo decía por el nuevo Museo de Escocia que la reina inauguró antes de que lo hubiesen terminado. Hubo que esconder el andamiaje y los botes de pintura hasta después de la ceremonia.
Gilfillan estaba junto a una escalera retráctil y señaló una trampilla del techo.
—Ahí arriba tenemos el tejado primitivo —dijo cuando ya Dereck Linford pisaba el último peldaño—. No hace falta que suba más, si quiere —añadió Gilfillan viendo que subía decidido— puedo iluminar con la linterna...
Pero Linford desapareció por la abertura.
—Cerremos la trampilla y larguémonos —bromeó Bobby Hogan con una sonrisa.
—Qué ambiente más... especial hay aquí, ¿no? —dijo Ellen Wylie encogiéndose de hombros.
—Mi esposa vio un fantasma —dijo Joe Dickie—. Muchos de los que trabajaron aquí lo vieron. Era una mujer que lloraba. Solía sentarse a los pies de una de las camas.
—A lo mejor era un paciente que murió aquí —sugirió Grant Hood.
—Yo también he oído esa historia —dijo Gilfillan volviéndose hacia ellos—. Era la madre de uno de los criados que trabajaba aquí la noche en que firmaron el Acta de Unión. El pobre murió asesinado.
Linford dijo desde lo alto que creía ver los restos de los escalones de la torre, pero nadie le hacía caso.
—¿Asesinado? —preguntó Ellen Wylie.
Gilfillan asintió con la cabeza. Su linterna arrojaba sombras extrañas en las paredes al enfocarla sobre las oscilantes telarañas. Linford trataba de leer una inscripción en el muro.
—Aquí veo una fecha... 1870, creo.
—¿Saben que lord Queensberry fue el artífice del Acta de Unión? —decía Gilfillan. Advirtió que era la primera vez que todos le prestaban atención desde el inicio de la visita—. Aquí, en 1707 —añadió rascando con la suela del zapato las tablas del suelo— se inventó Gran Bretaña. Bien, la noche en que se firmó el acuerdo trabajaba en la cocina un joven criado. El duque de Queensberry era secretario de Estado. Tenía un hijo, James Douglas, conde de Drumlanrig, de quien se decía que estaba loco...
—¿Qué sucedió?
Gilfillan alzó la vista hacia la trampilla.
—¿Todo bien por ahí arriba? —preguntó.
—Muy bien. ¿Quiere alguien echar un vistazo?
Nadie hizo caso y Ellen Wylie repitió su pregunta.
—Pues que ensartó al criado con su espada —contestó Gilfillan— y lo asó luego en una de las chimeneas de la cocina. Cuando lo encontraron estaba sentado comiéndoselo tranquilamente.
—¡Dios santo! —exclamó Ellen Wylie.
—¿Creéis que es cierto? —dijo Bobby Hogan metiéndose las manos en los bolsillos.
—Está documentado —añadió Gilfillan encogiéndose de hombros.
Desde el desván llegó una ráfaga de aire frío y acto seguido vieron surgir una bota de goma en la escalera de mano y Derek Linford inició su lento y polvoriento descenso; una vez en el suelo, se sacó el bolígrafo de entre los dientes.
—Es muy interesante lo que hay ahí arriba —dijo—. Deberíais verlo. Tal vez sea la última oportunidad.
—¿Y eso por qué? —preguntó Bobby Hogan.
—Porque dudo mucho de que dejen entrar aquí a los turistas, Bobby —contestó Linford—. Imagínate el jaleo para los de seguridad.
Hogan dio un paso al frente tan rápido que Linford se estremeció, pero Hogan simplemente le quitó una telaraña del hombro.
—No puedo consentir que vuelvas a la Casa Grande sin estar como nuevo, muchacho —dijo sin que Linford se inmutara, pensando probablemente que no valía la pena hacer caso de carcamales como Bobby Hogan, del mismo modo que éste sabía que poco tenía que temer de Linford pues él estaría jubilado antes de que el joven inspector hubiera llegado a un puesto de poder importante.
—No acabo de verlo como sede parlamentaria —dijo Ellen Wylie mirando las manchas de humedad de las paredes y el yeso desconchado—. ¿No habría sido mejor demolerlo y hacerlo todo nuevo?
—Es un edificio protegido —añadió Gilfillan, pero ella se encogió de hombros y Rebus comprendió que su único propósito había sido distraer la atención del grupo centrada en Linford y Hogan. Gilfillan echó a andar de nuevo y siguió explayándose en la historia del lugar: los pozos que habían aparecido debajo de la cervecería y el matadero contiguo. Cuando el grupo comenzó a bajar la escalera, Bobby Hogan se quedó rezagado dando golpecitos con el dedo en el reloj y llevándose la mano a la boca en un gesto elocuente. Rebus inclinó la cabeza indicándole que aprobaba la idea: irían a echar un trago cuando acabaran allí. Jenny Ha’s no estaba lejos, podían ir andando, o parar de vuelta a Saint Leonard en la Holyrood Tavern. Como si les leyera el pensamiento, Gilfillan comenzó a explicar la historia de la cervecería Younger’s.
—En su día ocupaba más de cien metros cuadrados y de ella salía la cuarta parte de la cerveza que se consumía en Escocia. Tengan en cuenta que desde principios del siglo XII existía una abadía en Holyrood. Seguramente no bebían sólo agua de pozo.
Por una ventana del descansillo Rebus vio que había anochecido. Así es Escocia en invierno, es de noche cuando vas al trabajo y cuando sales de él. Bueno, habían hecho su excursioncita inútil y todos volverían a sus respectivas comisarías hasta la siguiente reunión. Era como un castigo planeado por su jefe, Granjero Watson, miembro a su vez de otro comité: Estrategias para la Acción Policial en Nueva Escocia, que todos denominaban EAP. Comités y más comités..., para Rebus era como si estuviesen edificando una torre de papel de reuniones policiales, generando suficientes informes y boletines como para llenar Queensberry House. Y cuanto más hablaban, más papeleo había y más se alejaban de la realidad en que se suponía que se movían. Queensberry House era para él algo irreal; la idea misma de un parlamento, el sueño de un dios loco: «Pero Edimburgo es el sueño de un dios loco/veleidoso y siniestro...». Había encontrado las palabras en el prólogo de un libro sobre la ciudad. Eran de un poema de Hugo MacDiarmit. El libro formaba parte de sus recientes lecturas para entender su tierra.
Se quitó el casco y se pasó la mano por el pelo cuestionándose la protección que podía procurar un plástico amarillo contra un proyectil caído desde una altura de varios pisos. Gilfillan le dijo que se lo pusiera otra vez hasta que volviesen a las oficinas.
—A usted no le traería problemas, pero a mí sí —comentó el arqueólogo.
Rebus se lo embutió de nuevo mientras Hogan emitía un chasquido de reproche con la lengua y le señalaba con el dedo. Habían llegado a la planta baja, a la zona que Rebus suponía que habría sido la recepción del antiguo hospital. No quedaba casi nada. Junto a la entrada había rollos de cable eléctrico para renovar la instalación de los despachos. Iban a cerrar el cruce de Holyrood con Saint Mary para facilitar el cableado subterráneo. A él, que pasaba mucho por allí, iba a fastidiarle el desvío. Últimamente no paraban las obras en las calles de Edimburgo.
—Bien —dijo Gilfillan abriendo los brazos—, eso es todo. Si tienen alguna pregunta procuraré contestarla.
Bobby Hogan tosió en medio del silencio. Rebus comprendió que era un signo disuasorio destinado a Linford. En cierta ocasión en que fue alguien de Londres para dar instrucciones al grupo sobre aspectos de seguridad en el Parlamento, Linford planteó tantas preguntas que el pobre hombre perdió el tren de regreso. Hogan lo sabía bien, pues fue quien le llevó a toda pastilla en su coche a la estación de Waverley y tuvo que quedarse a hacerle compañía toda la tarde hasta que tomó el expreso nocturno.
Linford consultó su bloc mientras seis pares de ojos se clavaban en él y diversos dedos se posaban sobre otros tantos relojes.
—Bien, en ese caso... —comenzó a decir Gilfillan.
—¡Señor Gilfillan! ¿Está usted ahí? —La voz llegaba de abajo. El arqueólogo se acercó a una puerta y descendió un tramo de escalera.
—¿Qué quiere, Marlene?
—Venga usted a ver esto.
Gilfillan se volvió hacia el reticente grupo.
—¿Quieren bajar? —preguntó comenzando a descender.
Sin él no podían irse. O se quedaban allí en compañía de una bombilla pelada o bajaban al sótano. Derek Linford tomó la delantera.
Desembocaron en un corredor estrecho con habitaciones a ambos lados que parecían conducir a otras estancias. A Rebus le pareció atisbar un generador eléctrico en la penumbra. Al fondo se oían voces y se veían haces de linterna en movimiento. El pasillo terminaba en una sala iluminada por una lámpara de arco orientada hacia un gran muro cuya mitad inferior había estado recubierta con paneles de listones de madera machihembrados color crema, el mismo color institucional de las paredes. Estaba también levantado el entarimado y había que andar sobre el entramado de viguetas de madera bajo el cual se veía la tierra. La sala olía a humedad y a moho. Gilfillan y la arqueóloga llamada Marlene estaban en cuclillas delante del muro, examinando la mampostería de piedra que había bajo los listones, en la que se apreciaban dos amplios arcos de piedra tallada que a Rebus le parecieron bocas de túneles en miniatura. Gilfillan se dio la vuelta con cara de entusiasmo por primera vez en el día.
—Son dos chimeneas —dijo—. Aquí debió de estar la cocina —se incorporó y dio unos pasos atrás—. Elevarían el nivel del suelo y sólo ha aparecido la mitad superior. ¿En cuál de ellas asarían al criado...? —añadió vuelto a medias hacia el grupo.
Una de las chimeneas estaba abierta pero la otra estaba cubierta por dos trozos de plancha metálica medio oxidada.
—¡Qué hallazgo tan fantástico! —comentó el arqueólogo sonriendo encantado a su ayudante, que le devolvió la sonrisa.
Era agradable ver a gente tan satisfecha por su trabajo, desenterrando el pasado, descubriendo secretos, y Rebus pensó que no se diferenciaban mucho de los policías.
—¿No podríamos hacernos algo ahí para comer? —dijo Bobby Hogan, provocando una carcajada en Ellen Wylie.
Pero Gilfillan, sin hacer caso de los comentarios, se acercó a la chimenea, introdujo los dedos en el hueco entre la mampostería y el metal. La chapa cedía sin dificultad; Marlene le ayudó a despegarla y la depositaron cuidadosamente en tierra.
—¿Cuándo la taparían? —inquirió Grant Hood.
Hogan dio unos golpecitos con los dedos en la plancha metálica.
—No es precisamente prehistórica —comentó.
Gilfillan y su ayudante acababan de quitar la segunda chapa y todos miraron hacia el hueco. El arqueólogo enfocó con la linterna a pesar de que la luz de la lámpara de arco lo alumbraba bien.
No había confusión posible: lo que vieron era un cadáver momificado.
2
Siobhan Clarke tiró del dobladillo de su vestido negro. Dos hombres que hacían el circuito de la pista de baile se detuvieron a observarla. Ella les fulminó con la mirada pero ellos reanudaron su conversación con la mano libre a guisa de bocina para hacerse oír bien. A continuación, asintieron con la cabeza, dieron un trago a sus respectivas jarras de cerveza y siguieron la ronda, revisando los otros reservados. Clarke se volvió hacia su compañera, que negó con la cabeza para indicarle que no conocía a aquellos hombres. Ocupaban una mesa en un compartimento semicircular, en torno a la cual se apiñaban catorce personas: ocho mujeres y seis hombres, algunos con traje y otros con cazadora vaquera y camisa formal. En la puerta de la calle un letrero rezaba: NO SE PERMITE LA ENTRADA EN VAQUEROS NI ZAPATILLAS DEPORTIVAS, pero era una regla no aplicada a rajatabla. El club estaba a rebosar, circunstancia que podía constituir un riesgo en caso de incendio, pensó Clarke. Se volvió hacia su compañera.
—¿Siempre está tan lleno?
Sandra Carnegie se encogió de hombros.
—Lo normal —vociferó.
Sandra ocupaba el asiento de al lado de Clarke, pero pese a ello, la música atronadora casi les impedía oírse. No era la primera vez que Clarke se decía intrigada cómo podía citarse la gente en un sitio así. Lo único que hacían los hombres de la mesa era mirar a las mujeres, señalar la pista con la cabeza y, si la solicitada accedía, tenían que levantarse todos los demás para dejar paso a la pareja. Una vez en la pista, bailaban como si cada uno estuviera en su mundo particular, casi sin mirarse a la cara. Era algo parecido a cuando un desconocido se acercaba al grupo: contacto visual, un movimiento de cabeza hacia la pista y luego el ritual propiamente dicho del baile. A veces bailaban mujeres entre sí, con los hombros desmadejados, escudriñando las otras caras, y en ocasiones se veía bailar a algún hombre solo. Clarke señaló algunos rostros a Sandra Carnegie, y ella los estudió atentamente antes de negar con la cabeza.
Era la noche de solteros en el Club Marina, un nombre chocante para un local situado a cuatro kilómetros de la costa. Y lo de «noche de solteros» tampoco quería decir gran cosa. Significaba, en teoría, que ponían música que evocaba los ochenta y setenta como cebo para una clientela algo más madura que en los otros clubes. Para Clarke la palabra solteros equivalía a personas de más de treinta años, algunas divorciadas; pero aquella noche había chicos que seguramente habían tenido que acabar los deberes antes de salir de casa.
¿O es que se estaba haciendo vieja?
Era la primera vez que acudía a una noche de solteros y había estado ensayando pautas de conversación. Si algún baboso le preguntaba cómo le gustaban los huevos por la mañana la respuesta prevista era: «estériles», pero no tenía ni idea de qué contestar si le preguntaban en qué trabajaba.
Contestar que era agente de policía de Lothian y Borders no le parecía la táctica idónea para entablar conversación. Lo sabía por experiencia. Tal vez fuera por eso por lo que últimamente había renunciado a intentarlo. Todos los de la mesa sabían quién era y por qué estaba allí, y ninguno de los hombres había tratado de ligar con ella. Sandra Carnegie la consoló con algunas palabras acompañadas de algún que otro abrazo, dirigiendo miradas asesinas a sus acompañantes por pusilánimes. Eran hombres y todos los hombres eran unos cabrones conchabados. Un hombre había violado a Sandra Carnegie, convirtiendo a una madre soltera a quien le gustaba la diversión en una víctima.
Clarke había persuadido a Sandra para «convertirse en cazadoras», ésas habían sido sus palabras.
—Hay que dar la vuelta a la tortilla, Sandra, antes de que vuelva a las andadas... Te lo digo tal como lo siento.
De que vuelva... de que vuelva... Pero es que eran dos. El agresor y el que sujetaba a la mujer. Cuando los periódicos publicaron la noticia acudieron otras dos agredidas a denunciar un caso igual. Las habían atacado sexual y físicamente sin violarlas según los términos en que la ley define el delito. El caso de las tres era casi idéntico: pertenecían a un club de solteros, habían asistido a reuniones organizadas por sus respectivos clubes y volvían a casa solas.
Las había seguido un hombre a pie, que se abalanzaba sobre ellas de improviso mientras otro en una camioneta paraba al lado. Las agresiones se producían en la parte trasera del vehículo, sobre el suelo cubierto con una tela que podría ser una lona. Después las hacían bajar a patadas, casi siempre en las afueras, advirtiéndoles que no dijesen nada ni acudiesen a la policía.
«Si vas a un club de solteros ahí tienes lo que buscabas.»
Era la última frase que pronunciaba el violador. Unas palabras que a Siobhan Clarke la habían hecho cavilar sentada en un diminuto despacho donde estaba trasladada temporalmente, en Delitos Sexuales. La conclusión era inequívoca: las agresiones habían aumentado en violencia a medida que el agresor adquiría confianza, pasando de simple agresión física a violación consumada. ¿Hasta dónde era capaz de llegar? La evidencia más relevante era cierta relación con los clubes de solteros. ¿Eran éstos su principal objetivo? ¿Dónde obtenía la información?
Ahora ya no estaba en Delitos Sexuales porque había vuelto a Saint Leonard para trabajar en el servicio diario en el Departamento de Homicidios, pero le habían dado la oportunidad de trabajar en el caso de Sandra Carnegie con objeto de que la persuadiera de volver al Marina. La deducción de Siobhan era que el agresor únicamente podía saber que las víctimas pertenecían a un club de solteros por haberlas visto en el local. Habían interrogado a los miembros de los tres clubes de solteros de la ciudad, incluso a los que se habían dado de baja y a los expulsados.
Sandra bebía Bacardi con Coca-cola con cara de pocos amigos. Se había pasado casi toda la noche mirando fijamente a un extremo de la mesa. Antes de ir al Marina se habían encontrado en un pub, como hacían siempre antes de ir a algún sitio, aunque a veces se quedaban en ese mismo pub si no iban a bailar o al teatro. Cabía la posibilidad de que el violador las hubiera seguido desde el pub, pero lo más verosímil parecía que las detectase cuando daba vueltas a la pista con la cara tapada por el vaso como tantos otros.
Clarke se preguntó si a simple vista se distinguía un grupo numeroso de ambos sexos como solteros y solteras, ya que también podía tratarse de compañeros de oficina. Aunque claro, no llevaban alianza... y aunque fueran de muy diversas edades no había ninguno que pudiera ser confundido con el chico de los recados. Clarke había sondeado a Sandra sobre su grupo.
—Voy con ellos por la compañía, porque yo trabajo en casa de un matrimonio anciano y no tengo ocasión de tratar a gente de mi edad. Y, además, tengo a David —se refería a su hijo de once años—. Salgo con ellos simplemente por tener compañía.
Otra mujer del grupo había comentado algo parecido, añadiendo que casi todos los hombres que se conocen en los grupos de solteros «distan mucho de ser perfectos», aunque las mujeres estaban bien. Pertenecían a un grupo por la compañía.
A Clarke, que estaba sentada en el extremo del banco, le habían invitado dos veces a bailar pero ella rehusó. Una de las mujeres se inclinó sobre la mesa.
—¡Cómo notan que eres nueva! ¡Parece que lo huelen! —dijo recostándose en el asiento, descubriendo sus dientes y una lengua que se había puesto verde a causa de lo que estaba bebiendo.
—Moira tiene envidia —dijo Sandra—. A ella los únicos que la invitan a bailar son jubilados.
Moira no pudo lógicamente oír el comentario pero se las quedó mirando como sospechando que hablaban mal de ella.
—Tengo que ir al baño —dijo Sandra.
—Te acompaño.
Sandra aceptó con una inclinación de cabeza. Clarke le había prometido que no iba a perderla de vista un instante. Recogieron sus bolsos del suelo y se abrieron paso entre el tumulto.
También el váter estaba lleno, pero al menos hacía fresco y la puerta amortiguaba el estruendo de la música. Clarke estaba como ensordecida y le picaba la garganta del humo de tabaco y de los gritos. Mientras Sandra hacía cola para entrar en un cubículo ella se acercó a los lavabos. Se miró en el espejo. Normalmente no se maquillaba y le sorprendió ver cómo cambiaba su rostro con la sombra de ojos y el rímel; resultaban más duros que seductores. Se estiró un tirante del vestido; de pie, el bajo le llegaba a las rodillas, pero sentada se le subía hasta el estómago. Era la tercera vez que se ponía aquel vestido; lo había llevado sólo a una boda y en una cena, pero aquello no le había sucedido. ¿Estaría echando culo? Se volvió levemente para mirarse y a continuación centró la atención en el pelo. Le gustaba aquel corte juvenil que le hacía el rostro más alargado. Una mujer que iba al secador de manos tropezó con ella. Oyó en una cabina fuertes esnifadas. ¿Alguien haciéndose una raya? En la cola, las conversaciones eran subidas de tono, se pasaba revista al personal de aquella noche, quién tenía el culo más bonito, si era mejor un buen paquete o una buena cartera. Sandra pasó a una cabina, Clarke cruzó los brazos, y mientras esperaba, alguien se le plantó delante.
—¿Eres la encargada de los condones o qué?
Oyó risas en la cola, vio que estaba junto a la máquina de preservativos y se apartó para que la mujer echara las monedas; al hacerlo vio que en la mano derecha tenía manchas de vejez y la piel arrugada, y cuando tendió la izquierda hacia la bandeja, advirtió que también se apreciaba en su dedo la marca de la alianza ausente. Seguramente la llevaría en el bolso. El color de su cara era de bronceado artificial, la expresión ilusionada aunque curtida por la experiencia. La mujer le hizo un guiño.
—Por si acaso.
Clarke forzó una sonrisa. En la comisaría había oído que la noche de solteros del Marina recibía toda suerte de apelativos, como Parque Jurásico y liga-abuelas. Las típicas gracias machistas. Ella lo encontraba deprimente sin saber a qué atribuirlo; no solía ir a clubes nocturnos, los evitaba ya desde muy joven, cuando iba al colegio y a la universidad. No aguantaba aquel ruido, tanto humo, tanto alcohol y tanta tontería. Pero debía de haber otro motivo, porque ahora era hincha del club de fútbol Hibernian y en las gradas también había humo de tabaco y testosterona. Claro que existía una diferencia entre la multitud del estadio y la aglomeración de un local como el Marina, pues, desde luego, ningún depredador sexual elige para sus cacerías entre el público de un partido de fútbol. En el estadio de Easter Road se sentía segura y a veces, si podía, asistía a partidos fuera de Edimburgo. En los partidos del equipo casero tenía siempre el mismo asiento y conocía las caras de su alrededor. Y después del partido... Después se mezclaba con la masa anónima de la calle. Nadie había intentado nunca ligar con ella; porque no se iba al fútbol a eso, y ese convencimiento la reconfortaba en las frías tardes de invierno, cuando se encendían los focos del campo al iniciarse el partido.
Oyó descorrerse el pestillo de la cabina y reapareció Sandra.
—Ya era hora —comentó una de la cola—. Pensaba que estabas con un tío.
—Los tíos sólo los tengo para que me limpien el culo —replicó Sandra como quien no le da importancia, pero con la voz forzada; se acercó al espejo a retocarse el maquillaje. Había llorado y tenía los ojos enrojecidos.
—¿Te encuentras bien? —preguntó Clarke.
—Peor podría haber sido si me hubiera dejado preñada, claro —replicó mirándose en el espejo.
El violador utilizó condón y no había quedado semen para analizar. Hicieron ruedas de identificación con delincuentes sexuales y Sandra repasó los libros de fotos de la policía, toda una galería de misoginia. Algunas mujeres con sólo ver aquellas caras tendrían pesadillas. Desaliñados, y de facciones vacuas, ojos mortecinos y mandíbulas flojas. Algunas víctimas, al repasar la colección, hacían el curioso comentario que Clarke resumía aproximadamente en la frase de «míralos, ¿cómo nos habremos dejado hacer eso si los débiles parecen ellos?».
Sí, débiles cuando les fotografiaban, débiles por vergüenza o cansancio, o por fingida sumisión, pero fuertes en el momento decisivo de la agresión. Pero lo cierto era que la mayoría actuaba en solitario, por lo que aquel segundo hombre, el cómplice... Siobhan estaba intrigada. ¿Qué sacaba él?
—¿Has visto alguno que te guste? —preguntó Sandra con labios temblorosos mientras se ponía carmín.
—No.
—¿Te espera alguien en casa?
—Sabes que no.
—Yo sólo sé lo que tú me has dicho —replicó Sandra sin dejar de mirarse en el espejo.
—Te he dicho la verdad.
Fue durante una larga conversación en la que Clarke, apartándose del protocolo, se confió a Sandra, contestando a sus preguntas prescindiendo de su espíritu profesional para sincerarse. Había comenzado siendo un recurso, una treta para conseguir la colaboración de Sandra en el caso, pero derivó en algo más, algo real. Clarke se había explayado mucho más de lo debido. Y ahora parecía que a Sandra no le convencía. ¿Desconfiaba de ella porque era policía o es que Clarke se había convertido en parte del problema, era sólo alguien más en quien Sandra no podía confiar plenamente? Al fin y al cabo, antes de la violación eran dos desconocidas y nunca habrían intimado de no ser por esa circunstancia. Clarke había acudido al Marina fingiéndose amiga de Sandra; otra falsedad. No eran amigas y probablemente no lo serían nunca. Su único vínculo era una agresión despiadada, y a los ojos de Sandra ella siempre le traería al recuerdo aquella noche, una noche que ella quería olvidar.
—¿Cuánto vamos a quedarnos? —preguntó Sandra.
—Lo que tú quieras. Nos vamos cuando digas.
—Pero si nos marchamos pronto a lo mejor no lo vemos.
—No es culpa tuya, Sandra. A saber dónde estará. Yo pensé que valía la pena probar.
—Esperemos media hora más —dijo Sandra dando la espalda al espejo y consultando el reloj—. Le prometí a mi madre volver a casa a las doce.
Clarke asintió con la cabeza y siguió a Sandra a aquella oscuridad surcada por los fogonazos de los proyectores como si en sus descargas concentraran toda la energía del local.
Al volver a su mesa vieron que el asiento de Clarke estaba ocupado por un joven que pasaba los dedos por el vaho de condensación de un vaso largo que parecía contener simple zumo de naranja. Era evidente que los del grupo le conocían.
—Perdona —dijo levantándose al ver llegar a Clarke y Sandra—, te he quitado el sitio —añadió mirando a Clarke y tendiéndole la mano.
Ella se la dio y notó que se la estrechaba sin soltársela.
—Vamos a bailar —dijo llevándola hacia la pista.
Ella no pudo resistirse y se vio de improviso en aquella vorágine en medio de brazos locos que la rozaban y gritos de otras parejas. Él volvió la cabeza para comprobar que no los veían desde la mesa y siguió tirando de ella. Cruzaron la pista, pasaron una de las barras y llegaron a la entrada.
—¿Adónde vamos? —preguntó Clarke.
Él miró a su alrededor y, más tranquilo, se inclinó a decirle:
—Yo te conozco.
Clarke se dio cuenta de pronto de que su rostro le resultaba conocido. «¿Tal vez un delincuente, alguien a quien ayudé a encerrar?», pensó. Miró a su alrededor.
—Tú estás en Saint Leonard —prosiguió él, y ella dirigió la vista a aquella mano que seguía sujetándole la muñeca. Él se percató de ello y la soltó—. Perdona, es que...
—¿Quién eres tú?
—Derek Linford —pareció ofenderle que ella no lo conociese.
—¿De Fettes? —inquirió ella entornando los ojos. Él asintió con la cabeza. Claro, aquella cara la conocía del boletín, y quizá le había visto en la cantina de jefatura—. ¿Qué haces tú aquí?
—Yo podría preguntarte lo mismo.
—Estoy con Sandra Carnegie —replicó Siobhan al tiempo que pensaba: «Mentira, porque la he dejado... Estoy aquí contigo, cuando le había prometido...».
—Ya, pero no entiendo... —dijo frunciendo el entrecejo hasta que su rostro se arrugó—. Ah sí, la violaron, ¿no es cierto? —y se pasó el pulgar y el índice por la nariz—. ¿Has venido para intentar identificar a algún sospechoso?
—Exacto —respondió Clarke sonriendo—. ¿Tú eres miembro del club?
—¿Qué pasa? —replicó él como si esperase algún comentario, pero ella se limitó a encoger los hombros—. No es un detalle que me apetezca divulgar, agente Clarke —añadió tratando de hacer valer la jerarquía.
—Tu secreto está a salvo conmigo, inspector Linford.
—Hablando de secretos... —añadió él mirándola y ladeando ligeramente la cabeza.
—¿No saben que eres policía? —ahora fue Linford quien se encogió de hombros—. Dios, ¿qué les has dicho?
—¿Qué más da?
Clarke reflexionó.
—Un momento... Hemos verificado la lista de los miembros del club y no recuerdo haber visto tu nombre.
—Es que me afilié la semana pasada.
Clarke frunció el entrecejo.
—Bueno, ¿qué explicación podemos dar ahora?
Linford volvió a restregarse la nariz.
—Simplemente que hemos estado bailando y ahora volvemos a la mesa; tú te sientas en un sitio y yo en otro. No tenemos que volver a hablarnos.
—Encantador.
—No es eso lo que quería decir —replicó él sonriendo—. Claro que podemos hablarnos.
—Vaya, gracias.
—De hecho, esta tarde ha sucedido algo increíble —dijo él volviendo a cogerla del brazo y guiándola de nuevo hacia el interior del club—. Anda, ayúdame a llevar una ronda y te lo cuento.
—Es un gilipollas.
—Puede, pero es un gilipollas encantador —comentó Clarke.
John Rebus, sentado en el sillón, con el oído pegado al teléfono inalámbrico, estaba junto a la ventana sin cortinas. Los postigos estaban aún abiertos. Tenía apagadas las luces del cuarto de estar y sólo alumbraba el vestíbulo una bombilla de sesenta vatios, pero el fulgor naranja de las farolas de la calle bañaba la habitación.
—¿Dónde dijiste que lo encontraste?
—No lo he dicho —Rebus pudo oír la sonrisa en su voz.
—Qué misterioso.
—Poca cosa comparado con tu esqueleto.
—No es un esqueleto. Está arrugado como una momia —dijo con una risa breve y triste—. Pensé que el arqueólogo me iba a saltar a los brazos.
—¿Qué impresión tenéis?
—Los de la científica han acordonado el lugar y el lunes Curt y Gates harán la autopsia a Mojama.
—¿Mojama?
Rebus vio un coche que circulaba buscando sitio para aparcar.
—Es el nombre que le puso Bobby Hogan. De momento lo llamamos así.
—¿No encontrasteis nada en el cadáver?
—Sólo tenía lo puesto, unos vaqueros desgastados y una camiseta de los Rolling Stones.
—Ha sido una suerte tener allí un experto.
—Si te refieres a un dinosaurio rockero te lo tomo como un cumplido. La camiseta, efectivamente, era la portada de Some Girls, un disco del setenta y ocho.
—¿No hay ningún otro indicio para datar el cadáver?
—No llevaba nada en los bolsillos, tampoco anillos o reloj —consultó el suyo y vio que eran las dos, pero ella sabía que podía llamarle porque estaría despierto.
—¿Qué disco es ése que suena? —preguntó ella.
—Es la cinta que me diste.
—¿Blue Nile? Vaya con el dinosaurio. ¿Qué te parece?
—A mi entender, te dejas impresionar demasiado por el señor sabelotodo.
—Me encanta que te pongas paternalista.
—A ver si te doy una azotaina sobre mis rodillas.
—Cuidado, inspector, que actualmente por una cosa así puedes perder el empleo.
—¿Vamos mañana al partido?
—¡Para castigo nuestro! Te tengo reservada la bufanda verde y blanca.
—No olvidaré llevar el mechero. ¿Quedamos a las dos en Mather’s?
—Allí te esperaré.
—Siobhan, en tu investigación de esta noche...
—Dime.
—¿Has resuelto algo?
—No —contestó. De pronto su voz sonó cansada—. Nada en absoluto.
Rebus dejó el teléfono y llenó el vaso de whisky. «Esta noche en plan fino, John», se dijo, pues últimamente bebía muchas veces ya directamente de la botella. Tenía el fin de semana por delante y como único plan un partido de fútbol. El cuarto de estar estaba lleno de sombras y espirales de humo de tabaco; seguía pensando en vender el piso y buscar otro con menos fantasmas, que eran su única compañía: colegas muertos, víctimas, relaciones finalizadas. Volvió a coger la botella pero estaba vacía. Se puso en pie y sintió que se balanceaba. Pensó que tenía una botella en la bolsa de compra que había debajo de la ventana, pero la bolsa estaba vacía y arrugada. Miró por la ventana y vio el reflejo de su rostro ceñudo. ¿No se habría quedado una botella en el coche? ¿Cuántas había subido, dos o una? Le vinieron al pensamiento una docena de sitios donde tomar una copa aunque fuesen ya las dos. La ciudad, su ciudad, estaba allí fuera a su disposición, a la espera de mostrarle su negro y consumido corazón.
—No me haces falta —comentó apoyando la palma de las manos en la ventana como queriendo romper el vidrio para tirarse a la calle. Un salto de dos pisos—. No me haces falta —repitió apartándose de los cristales y yendo a por el abrigo.
3
El sábado el clan almorzó en el Witchery.
Era un buen restaurante, al final de la Royal Mile. El castillo estaba cerca, tenía una abundante luz natural y era casi como estar comiendo en un jardín de invierno. Roddy había organizado aquella comida para celebrar el setenta y cinco cumpleaños de su madre. Ella, que era pintora, comentó que le gustaba aquella luz intensa que bañaba el restaurante. Pero el día se nubló y tuvieron rachas de lluvia azotando los ventanales; la nubosidad era baja y desde el punto más elevado del castillo parecía posible tocar el cielo.
Antes de comer hicieron un rápido recorrido por las almenas sin que la anciana se mostrara impresionada lo más mínimo, pues ella conocía la vista desde hacía setenta años y había vuelto después al lugar más de cien veces. La comida tampoco mejoró su humor a pesar de los elogios de Roddy a los manjares y a los vinos.
—¡Tú siempre exageras! —le espetó ella.
Él no dijo nada y bajó la vista al pudín, dirigiendo de vez en cuando un guiño a Lorna. Aquel gesto le recordaba a ella cuando eran niños, un rasgo tímido y enternecedor de su hermano, que él, en la actualidad, reservaba más que nada a sus electores y a las entrevistas de televisión.
«¡Tú siempre exageras!» Las palabras quedaron flotando en el aire como si quienes compartían la mesa las estuvieran degustando hasta que Seona, la mujer de Roddy, dijo:
—A alguien saldrá.
—¿Qué ha dicho? ¿Qué es lo que ha dicho?
Fue Cammo, naturalmente, quien restableció la paz.
—Vamos, madre, que es tu cumpleaños...
—¡Termina la maldita frase!
—Como es tu cumpleaños —Cammo suspiró y realizó una de sus profundas inspiraciones— vamos a dar un paseo hasta Holyrood.
Su madre le miró furiosa hasta entornar los ojos como una fina ranura, pero inmediatamente se dibujó en su rostro una sonrisa. Cammo era la envidia de los demás por su habilidad para provocar semejante metamorfosis. En aquel momento ejercía de mago.
Eran seis comensales. Cammo, el hijo mayor, de cabello liso peinado hacia atrás, lucía los gemelos de oro paternos, lo único que le había dejado en herencia a causa de sus desavenencias políticas. El padre era un liberal de la vieja escuela, mientras que Cammo se afilió al partido conservador antes de acabar la carrera en Saint Andrews. Ocupaba un escaño parlamentario en los condados de los alrededores de Londres, representando a un área fundamentalmente rural entre Swindon y High Wycombe; residía en Londres porque le encantaba la vida nocturna y el hecho de estar en el meollo de algo. Casado con una borracha, compradora compulsiva, pocas veces se les veía en público juntos, aunque él sí se prodigaba en fotografías de bailes y fiestas, acompañado siempre de una mujer distinta.
Ése era Cammo.
Había llegado a Edimburgo en coche-cama y se quejaba de que el bar hubiera estado cerrado por falta de personal.
—Es lamentable; privatizan los ferrocarriles y ni por ésas puede uno tomar un whisky con soda.
—Dios mío, ¿todavía hay gente que toma soda?
Fue el comentario que hizo su hermana Lorna en casa antes de salir. Lorna, que había hecho un esfuerzo por acudir al almuerzo, era la que sabía manejar a su hermano Cammo, que le llevaba once meses. Lorna era modelo, un cuento en el que aún insistía, a pesar de la edad y de la escasez de contratos. A punto de cumplir los cincuenta, Lorna había estado en la cima en los años setenta. Todavía conseguía que la llamasen alguna vez porque era amiga de la influyente Lauren Hutton. Del mismo modo que a Cammo le gustaba salir con modelos, ella en sus buenos tiempos en los setenta, había salido con parlamentarios. Lorna sabía de las aventuras de Cammo y no dudaba de que él habría oído hablar de las suyas. En las raras ocasiones en que se encontraban actuaban como los contendientes de un combate de lucha libre dando vueltas uno alrededor del otro.
Cammo se encargó de pedir whisky con soda para su aperitivo.
Estaba también el hermano pequeño, Roddy, de casi cuarenta años. Un espíritu rebelde pero con poco currículum. En su momento había sido un cerebrito del Ministerio escocés y entonces era analista de inversiones y miembro del nuevo laborismo. Roddy no sabía replicar a las andanadas ideológicas de su hermano pero las aguantaba con tranquila e impasible autoridad, los proyectiles ni le rozaban. Un comentarista político le había calificado de señor «arreglalotodo» del laborismo escocés por su habilidad para desenterrar las numerosas minas de tierra del partido y ponerse a desactivarlas. Otros le llamaban señor «lameculos» en alusión a su urgencia por obtener la candidatura al Parlamento que tenía en perspectiva. De hecho, Roddy había organizado aquel almuerzo como celebración por partida doble pues aquella misma mañana había recibido la comunicación oficial de su nombramiento como candidato laborista al Parlamento en representación del West End de Edimburgo.
—¡Maldita sea! —comentó Cammo poniendo los ojos en blanco al ver que servían champán.
Roddy se permitió una sonrisa tranquila y se recolocó detrás de la oreja un mechón rebelde de su abundante pelo negro; su mujer, Seona, le dio un apretón afectuoso en el brazo. Seona no era sólo la esposa fiel, era la más activa políticamente de los dos, además de profesora de historia en un instituto de Edimburgo.
Cammo solía llamarlos Billary en alusión a Bill y Hillary Clinton. Para él los que se dedicaban a la enseñanza eran prácticamente unos subversivos, circunstancia que no le había impedido flirtear con Seona en cinco o seis ocasiones, casi todas ellas en estado etílico. Cuando Lorna se lo reprochaba, él se defendía siempre con la misma frase: «Adoctrinamiento a través de la seducción. Si las sectas lo hacen, ¿iba a ser una excepción el partido conservador?».
También estaba el marido de Lorna, si bien la mayor parte del tiempo no se había apartado de la puerta con el móvil pegado a la oreja. Resultaba ridículo de espaldas, demasiado barrigón para aquel traje de lino color crema, con los zapatos negros puntiagudos. Y la coleta gris, a la vista de la cual Cammo soltó la carcajada.
—¿Te nos has vuelto New Age, Hugh, o es que te dedicas a la lucha libre?
—Vete a la mierda, Cammo.
En los setenta y los ochenta Hugh Cordover había sido una estrella del rock, pero entonces era productor y manager de un grupo musical, aunque no salía tanto en los periódicos como su hermano Richard, un abogado de Edimburgo. Había conocido a Lorna en el tramo final de su carrera de modelo al señalarle un asesor que tenía dotes de cantante. Ella llegó tarde y borracha a la primera cita en el estudio de grabación y Hugh le abrió la puerta, le tiró un vaso de agua a la cara y le dijo que volviera sobria. No volvió hasta casi dos semanas más tarde, pero en esa segunda ocasión fueron juntos a cenar y trabajaron en el estudio hasta el amanecer.
Aún había gente que reconocía a Hugh por la calle pero no era gente importante. Hugh Cordover vivía ahora de su «biblia», una abultada agenda de cuero, con la que paseaba de arriba abajo por el restaurante con el móvil entre el hombro y la mejilla, arreglando entrevistas, siempre entrevistas. Lorna le miró por encima del vaso mientras su madre pedía que encendieran las luces.
—Vaya oscuridad más horrorosa. ¿Debo suponer que es para recordarme la tumba?
—Sí, Roddy, ocúpate tú, haz el favor —dijo Cammo arrastrando las palabras—. Al fin y al cabo fue idea tuya —añadió mirando el local con el mayor desdén del mundo; pero en aquel momento aparecieron los fotógrafos, uno convocado por Roddy y otro de una revista del corazón, Cordover regresó a la mesa y el clan Grieve en pleno esgrimió una sonrisa.
Roddy Grieve no había previsto caminar toda la Royal Mile, y tenía, al efecto, dos taxis esperando a la puerta del Holiday Inn. Pero no hubo manera de convencer a su madre.
—¡Por Dios bendito!, ¿no era un paseo? ¡Pues vamos a pasear!
Y echó a andar la primera apoyándose en su bastón, dos tercios de afectación y un tercio de lamentable necesidad, dejando atrás a Roddy pagando a los taxistas. Cammo se inclinó junto a él.
—Tú siempre exageras —dijo en una muy aceptable imitación de su madre.
—Vete a la mierda, Cammo.
—Ojalá pudiese, querido hermano, pero falta mucho aún para el próximo tren hacia la civilización —dijo consultando aparatosamente el reloj—. Además es el cumpleaños de madre y quedaría desolada si yo partiera de repente.
Comentario que, muy a su pesar, Roddy pensó que respondía a la verdad.
—Volverá a lesionarse el tobillo —dijo Seona viendo a su suegra bajar la cuesta con aquel pecualiar andar pesado que atraía las miradas.
A Seona le parecía a veces que era también afectación. Alicia siempre se las había arreglado para llamar la atención de todo el mundo, sus hijos incluidos, situación que el difunto Allan Grieve sabía paliar poniendo coto a sus excentricidades; pero al morir el marido, Alicia Grieve supo resarcirse de los años de forzada normalidad.
No es que los Grieve fuesen una familia normal, como le había advertido Roddy a Seona la primera vez que salieron, aunque era algo que ella ya sabía. No había casi nadie en Escocia que no supiera algo de los Grieve; pero Seona optó por no tenerlo en cuenta: Roddy era distinto, se dijo. Y se lo repartía a menudo, pero ya sin tanta convicción.
—Podríamos ir a ver la sede del Parlamento —sugirió cuando llegaron al cruce de la calle Saint Mary.
—¡Dios bendito! ¿Para qué? —rezongó Cammo como era de prever.
Alicia frunció los labios y, sin decir palabra, dobló hacia Holyrood Road. Seona contuvo una sonrisa por su pequeño triunfo. Pero, ¿triunfo sobre quién?
Cammo se hizo el rezagado y dejó que las tres mujeres fueran a su paso mientras Hugh se detenía junto a un escaparate para atender otra llamada y Roddy le daba alcance; Cammo constató complacido que él, sin comparación posible, iba mejor vestido y atildado que su hermano pequeño.
—He recibido otra de esas notas —dijo en tono normal.
—¿Qué notas?
—Dios, ¿no te lo dije? Me llegan en la correspondencia al despacho del Parlamento y mi pobre secretaria las abre.
—¿Son amenazantes?
—¿Conoces tú muchos parlamentarios que reciban cartas de admiradores? —replicó Cammo dándole unos golpecitos en el hombro—. Tendrás que acostumbrarte si sales elegido.
—Si salgo elegido —repitió Roddy sonriente.
—Oye, ¿quieres que te explique esto de las puñeteras amenazas o no?
Roddy se detuvo en seco, pero Cammo siguió caminando y tuvo que darle de nuevo alcance.
—¿Te amenazan de muerte?
—No es infrecuente en nuestra profesión —dijo Cammo encogiéndose de hombros.
—¿Qué te dicen?
—Poca cosa. Que voy a morir. Una llevaba incluida una cuchilla de afeitar.
—¿Qué dice la policía?
—Qué ingenuo eres para la edad que tienes, Roddy. —Cammo miró su mano—. Las fuerzas de la ley y el orden, y esto es una lección que te ofrezco gratis, son como un colador roto, sobre todo cuando hay copas de por medio y algún diputado implicado.
—¿Porque filtran la noticia a los medios informativos?
—¡Bingo!
—Pero no acabo de entender...
—Se me echarían encima los periodistas —dijo Cammo aguardando a que sus palabras calasen en su hermano—. Y no tendría vida privada.
—Pero tratándose de amenazas de muerte...
—Será un chalado —dijo Cammo con un bufido—. No merece ni un comentario. Te lo he dicho exclusivamente como advertencia no sea que a ti te pase lo mismo algún día, hermanito.
—Si salgo elegido —replicó Roody con aquella sonrisa tímida que ocultaba una auténtica ambición.
—Si no sales elegido, aplícate el cuento —comentó Cammo y se encogió de hombros, mirando al frente—. Madre va deprisa, ¿verdad?
Alicia Grieve había adquirido notoriedad y cierta fortuna como pintora con su apellido de soltera, Rankeillor. La temática de su obra era aquella luz especial de Edimburgo, y su cuadro más conocido, repetido hasta la saciedad en tarjetas, grabados y rompecabezas, una vista con rayos de sol entrecortados atravesando las nubes y derramándose sobre el castillo y el Lawnmarket al fondo. Allan Grieve, algo mayor que ella, era su profesor en la Escuela de Bellas Artes. Se habían casado jóvenes pero no tuvieron hijos antes de haber afianzado sus respectivas carreras. Alicia tenía la ligera impresión de que Allan estaba resentido de su éxito, dado que a él, aunque excelente profesor, le faltaba esa chispa genial del artista, y llegó a decirle en cierta ocasión que sus cuadros eran demasiado verídicos, que el arte requería cierto artificio. Él se contentó con apretarle la mano sin decir nada, sólo en la hora de su muerte le hizo un reproche.
—Aquel día me mataste ahogando todas mis esperanzas —ella quiso protestar pero él se lo impidió—. Me hiciste una mala pasada, pero tenías razón. Me faltaba visión.
Alicia Grieve deseaba a veces haber carecido también ella de visión. No porque así habría sido mejor madre, dedicada a sus hijos, sino una esposa más generosa y mejor amante.
Vivía sola en una casona de Ravelston llena de cuadros de otros, incluida una docena de lienzos de Allan, muy bien enmarcados, a dos pasos del Museo de Arte Moderno, donde no hacía mucho se había celebrado una exposición retrospectiva de su obra. Se inventó una indisposición para no asistir a la inauguración y acudió ella sola otro día a primera hora cuando no había público. Le sorprendió ver que habían colocado los cuadros en un orden temático inconcebible para ella.
—¿Sabéis que han encontrado un cadáver? —dijo Hugh Cordover.
—¡Hugh! —dijo Cammo con burlona cordialidad—. ¿Otra vez aquí?
—¿Un cadáver? —preguntó Lorna.
—Lo leí en el periódico.
—Me han dicho que, en realidad, era un esqueleto —dijo Seona.
—¿Dónde lo encontraron? —preguntó Alicia Grieve deteniéndose a contemplar los riscos de Salisbury.
—Oculto en una pared de Queensberry House —dijo Seona señalando el lugar. Estaban ante la verja y todos dirigieron la mirada hacia el edificio—. Hace años fue un hospital.
—Seguramente sería algún desgraciado de la lista de espera —dijo Hugh Cordover sin que nadie prestase atención.
4
—¿Quién te has creído que eres?
—¿Qué?
—Ya me has oído —dijo Jayne Lister lanzándole a su marido un almohadón a la cabeza—. Desde anoche están ahí los platos —añadió señalando la cocina con un gesto— y dijiste que los fregarías.
—¡Voy a fregarlos!
—¿Cuándo?
—Hoy es domingo, día de descanso —replicó él risueño para que no le amargase el día.
—Para ti toda la semana es día de descanso. ¿A qué hora volviste anoche?