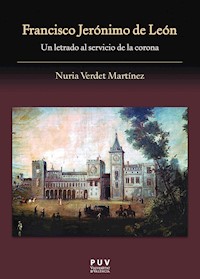
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
La trayectoria vital de Francisco Jerónimo de León estuvo marcada por su formación jurídica y su vocación de servicio a la corona. Desde estas coordenadas el letrado protagonizó un extenso 'cursus honorum' que culminó con su promoción a la Real Audiencia y al Consejo Supremo de Aragón. Como resultado de su experiencia en la judicatura de la más alta instancia compuso una vastísima obra de jurisprudencia doctrinal ?Decisiones Sacrae Regiae Audientiae Valentinae?, publicada en tres volúmenes. La relevancia alcanzada por el magistrado no ha impedido que su biografía haya permanecido prácticamente inédita hasta el momento. En esta monografía se ofrece una caracterización de su personalidad desde un doble enfoque: el entorno personal, familiar y social del jurista es perfilado en la primera parte del trabajo, mientras la segunda se consagra al estudio de su carrera profesional.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 358
Veröffentlichungsjahr: 2014
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
FRANCISCO JERÓNIMO DE LEÓN
UN LETRADO AL SERVICIO DE LA CORONA
FRANCISCO JERÓNIMO DE LEÓN
UN LETRADO AL SERVICIO DE LA CORONA
Nuria Verdet Martínez
UNIVERSITAT DE VALÈNCIA
El presente trabajo ha obtenido el II Premio «Savis en Dret» en la modalidad de derecho histórico (2013), convocado por la Cátedra Institucional de Derecho Foral Valenciano de la Universitat de València. El jurado ha estado integrado por Teresa Canet Aparisi, Pascual Marzal Rodríguez y Francisco Javier Palao Gil.
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Del texto: Nuria Verdet Martínez, 2014
© De esta edición: Universitat de València, 2014
Coordinación editorial: Maite Simón
Maquetación: Inmaculada Mesa
Cubierta:
Ilustración: Palacio Real de Valencia (siglo XIX). Anónimo
Diseño: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: Pau Viciano
ISBN: 978-84-370-9543-1
A mis padres
ÍNDICE
PRÓLOGO, Teresa Canet
INTRODUCCIÓN
PRIMERA PARTEFRANCISCO JERÓNONIMO DE LEÓN Y SUS DESCENDIENTES
1. TRAYECTORIA BIOGRÁFICA DE FRANCISCO JERÓNIMO DE LEÓN
1. Los orígenes familiares
2. Promoción social de Francisco Jerónimo de León
3. El ascenso de la estirpe: Jerónimo León y Zaragoza
4. La retribución del servicio
5. El patrimonio de un jurista
2. LOS DESCENDIENTES DEL REGENTE Y LA FORTUNA FAMILIAR (SIGLOS XVII Y XVIII)
1. El matrimonio de don Jerónimo de León y Zaragoza con doña Ángela Bou: la adquisición del señorío de Annauir
2. El doble matrimonio de don Jerónimo de León y Zaragoza con doña Vicenta Villalba y de don Francisco Félix de León y Bou con doña Josefa Ciurana: la incorporación de la alquería de Patraix
3. La estabilidad sucesoria: don Luis de León y Ciurana y don José de León y Sanz
4. Nuevos pleitos por el señorío de Annauir: don Luis de León y Sanz contra doña Josefa de León y Mercader
5. Dos ramas de la familia De León: los señores de Annauir y los marqueses De León
SEGUNDA PARTECARRERA PROFESIONAL Y EVOLUCIÓN POLÍTICA
3. DE ASESOR DEL GOBERNADOR A JUEZ DE CORTE
1. Asesor del gobernador en asuntos criminales
2. El juez de corte
4. OIDOR CIVIL DE LA REAL AUDIENCIA DE VALENCIA
1. Los pleitos tratados en la Real Audiencia de Valencia tras la expulsión de los moriscos
2. Juez delegado para las causas de los bienes de las iglesias de moriscos expulsos del reino de Valencia
3. La intervención en otras instituciones del reino
4. Las visitas al secretario de Estado, Pedro Franqueza, a las cárceles reales de la ciudad de Valencia y a los oficiales del maestrazgo viejo de Montesa
5. ABOGADO FISCAL Y PATRIMONIAL DEL CONSEJO DE ARAGÓN
1. El pleito de incorporación a la corona de la villa de Castalla
2. El pleito de reversión al real patrimonio de la ciudad de Elx
3. El pleito de reducción a la corona de la ciudad de Segorbe
6. EL REGENTE
1. La participación en la petición del donativo de 1625
2. La intervención en las Cortes valencianas de 1626
3. El regreso a Madrid tras las Cortes valencianas de 1626
4. La defensa de la jurisdicción regia frente a la señorial y la eclesiástica
5. Un valenciano en la corte
CONCLUSIONES
FUENTES DOCUMENTALES Y BIBLIOGRAFÍA
PRÓLOGO
No debería resultar difícil contar las excelencias de un trabajo de investigación construido con esfuerzo e inteligencia, como en el caso que nos ocupa. Pero es precisamente la calidad de la obra que se da a conocer el elemento que plantea a quien prologa el reto de saber trasmitir el valor y la riqueza de su contenido. Vaya por delante, pues, la obligada disculpa de quien suscribe si acaso estas páginas iniciales no estuvieran a la altura del texto que las sigue.
El libro que ahora se publica está dedicado a un jurista prácticamente desconocido fuera del ámbito académico universitario y escasamente familiar en muchos sectores del mismo, excepción hecha de los historiadores del Derecho. Precisamente una de las tareas más propias del historiador, sea éste general o especialista en alguna orientación temática, consiste en descubrir, analizar y difundir aspectos de la realidad pretérita que permanecían ocultos. Y hacerlo de forma que las nuevas aportaciones enriquezcan el conocimiento presente y alumbren perspectivas de futuros trabajos. En esta orientación hay que situar el nacimiento del tema que nos ocupa.
La importancia de la figura de Francisco Jerónimo de León se fue perfilando en el contexto de la investigación que en su día dediqué a la Audiencia valenciana en el período foral moderno. Una parte de aquel trabajo se orientaba hacia la reconstrucción de la plantilla de magistrados del alto tribunal. El interés de esta empresa no se centraba en el conocimiento individual de los jueces; pretendía sobre todo conocer el cursus honorum, la carrera profesional y política de los juristas que poblaron las salas del mismo en sus dos siglos de existencia. Se trataba, en fin, de realizar una pequeña contribución a la más amplia historia social del poder, como dimensión esencial de una historia política que resurgía guiada por nuevos criterios metodológicos. Los resultados de la investigación en este ámbito me permitieron rescatar del olvido personalidades acreditadas del mundo jurídico valenciano de los siglos XVI y XVII. También sacar a luz dinastías familiares dedicadas al servicio de la monarquía desde el ejercicio del Derecho.
En la medida facilitada por la documentación entonces disponible, pude desvelar relaciones endogámicas y clientelares entre los miembros de la magistratura valenciana moderna. Pero los resultados más interesantes están siendo, sin duda, las intuiciones surgidas de aquel trabajo. Desde ellas han ido construyéndose nuevas investigaciones entre las cuales va tomando forma definitiva la presente, que parte de la figura concreta de Francisco Jerónimo de León para desembocar en el tema del decisionismo judicial. Tales son las pautas progresivas y sucesivas del trabajo de Nuria Verdet. Una investigación de la que el presente libro recoge únicamente la dimensión profesional, política y social del jurista en cuestión para mostrar desde esa perspectiva de análisis un período crucial en la historia político-jurídica valenciana del siglo XVII. Acometer un tema que implicaba ir más allá de la personalidad histórica de un letrado singular para penetrar y desentrañar una obra de contenido jurídico doctrinal, construyendo sobre la marcha el modelo metodológico de análisis, se planteaba como una dura prueba. Una empresa que requería inteligencia, capacidad de trabajo y, desde luego, valor. Todas esas cualidades se dan cita en la autora, Nuria Verdet, y la lectura de sus páginas corroborará al lector la apreciación que trasmito.
Para comprender de manera adecuada la personalidad de Francisco Jerónimo de León deberemos remitirnos a su entorno, entendido en el más amplio sentido del término. Nació teniendo por soberano a Felipe II y terminó sus días como servidor de Felipe IV. Su formación como jurista en la Universidad de Salamanca lo sitúa en la tónica por entonces normal entre los estudiantes valencianos de Derecho que preferían acudir a aulas prestigiosas como forma de asegurarse un mejor futuro profesional. Por entonces la Universidad de Valencia concedía en número elevado los grados en ambos Derechos a estudiantes formados en aulas foráneas. Acudían al Studi General para cerrar su acreditación académica, atraídos –pensamos– por los menores costes económicos de la graduación. Éste parece ser también el caso de F. J. de León quien, con su periplo académico, realizaba un viaje de ida y vuelta que enlazaba las dos geografías en las que se había movido su historia familiar. Su dedicación al Derecho suponía, por otra parte, la recuperación de la orientación profesional y de servicio que iniciara su abuelo (el doctor en Leyes Antonio de León, miembro de la Cámara de Carlos I) y que había interrumpido el padre de nuestro letrado, médico de profesión. Por otro lado, en los descendientes de F. J. de León se darían cita y cumplimiento las orientaciones complementarias de servicio a la corona que adornaban la historia familiar pretérita. Así, el primogénito del jurista, Baltasar, optó por el servicio de armas y murió prematuramente en la Valltelina en 1621.
El segundogénito, Jerónimo, siguió los pasos del padre y del bisabuelo en cuanto a la formación letrada, aunque la utilizaría con un sentido más oportunista del servicio, como se podrá apreciar desde la lectura de las páginas de Nuria Verdet. La autora ha podido recomponer la historia familiar del jurista en la doble orientación de los ancestros y los descendientes. Con análisis fundamentados en bases documentales amplias, nos da a conocer el entorno social en el que se desenvolvieron los De León hasta convertirse en señores de Anahuir y alcanzar título de nobleza. Estrategias de relación social y configuración del patrimonio económico de la familia constituyen, desde el análisis de N. Verdet, otros tantos perfiles de acercamiento a la personalidad del jurista y su entorno, pero también a la historia social del período.
La entrada de Francisco Jerónimo de León en la administración real (finalizando el siglo XVI era nombrado asesor del portantveus de general governador de Valencia en causas criminales) se produjo en un momento en que las estructuras administrativas del reino habían alcanzado un elevado grado de madurez. La arquitectura institucional valenciana adquirió un alto grado de cohesión, toda vez que se había conseguido por parte de la corona la total consolidación de la Audiencia, tribunal del rey en el reino y consejo político del virrey. La presencia estable del órgano jurisdiccional completaba la estructura administrativa de la monarquía sobre el territorio y aseguraba las bases para el despliegue pleno de la administración virreinal propia del período moderno. Convendrá resaltar esta circunstancia pues significaba también el cierre, escenificado en las Cortes de 1585, del pulso rey-reino mantenido a lo largo de la centuria a propósito del alto tribunal y consejo. La solidez y amplitud alcanzada por el aparato institucional a finales del XVI representó para los juristas valencianos una oportunidad excepcional desde el punto de vista profesional, tanto si ésta se desarrollaba en el ámbito del ejercicio privado de la abogacía como en el público de la administración local, la de las gobernaciones o la general del reino. También desde el ecuador del Quinientos los letrados valencianos fueron ganando crédito ante la corona, una vez superados los inciertos resultados de las visitas realizadas a las instituciones por orden de Carlos I y Felipe II en los años centrales de la centuria. El mejor exponente de esta relación de consolidada confianza lo encontramos, precisamente, en la decisión del Rey Prudente de nombrar a un jurista valenciano (Jerónimo Núñez) como regente de la Audiencia y Cancillería en 1596. Con ese gesto se rompía la tónica instaurada en 1550 a raíz de los resultados de la inspección de control girada en dicha fecha y parecía abrirse una época dorada para la magistratura valenciana también en la corte.
La segunda mitad del Quinientos fue, sin duda, una buena etapa para las plantillas de los tribunales a nivel regnícola. En torno a las dos reuniones parlamentarias del reinado de Felipe II (1563-64 y 1585) se sancionaba la especialización funcional de los órganos jurisdiccionales de más alto nivel del territorio (Audiencia, Gobernaciones) con la apertura de salas o asesorías específicas para asuntos civiles y criminales y la separación de ejercicios en la abogacía fiscal y patrimonial, primero, y la duplicación de las salas civiles de la real Audiencia, después. Todos estos procesos imprimieron una fluida dinámica en los cursa honorum de los letrados regnícolas. El «rodaje» probado de los juristas del reino al servicio de la monarquía se proyectó incluso en la cúspide del sistema de gobierno, la Vicecancillería del Consejo Supremo de Aragón. Entre 1585 y 1612 ocuparon la cima institucional del organismo los valencianos Simón Frígola, Diego de Covarrubias y Andrés Roig, en tanto que la Abogacía fiscal y patrimonial del Consejo era ejercida por los también valencianos Cristóbal Pellicer, Joan Pérez de Banyatos, Pedro Sans de Alboy, el antes nombrado A. Roig, y, desde 1617, por el propio Francisco Jerónimo de León. Todo ello sumado a las plazas de regentes por Valencia establecidas dentro del órgano central desde su creación. El ascendiente en la corte del también valenciano duque de Lerma extendió las relaciones de fidelidad y paisanaje.
Esta etapa de bonanza en la judicatura valenciana enmarcó el desembarco de Francisco Jerónimo de León en el nivel superior de la administración regia en el territorio; las diversas tareas y temas de los que se ocupó el jurista en su etapa valenciana y en la posterior cortesana constituyen el núcleo central de la investigación de Nuria Verdet aquí recogida. El itinerario profesional del letrado, desde su ingreso en la Audiencia en 1603 hasta el final de sus días en Madrid como regente del Consejo Supremo de Aragón (1632) le convirtió en testigo privilegiado, cuando no en protagonista, de acontecimientos trascendentes para el reino de Valencia y para la monarquía de los soberanos Felipe III y Felipe IV. El trabajo de nuestra joven autora ha seguido todos los pasos del iter jurídico político del letrado para recomponer su toma de postura ante problemas de tanta envergadura como la repoblación del reino o la cuestión censal tras el extrañamiento morisco de 1609. Temas sobre los que el por entonces oidor de la Audiencia en causas civiles sería requerido para aportar informes sobre los que construir el pronunciamiento del alto tribunal del reino en tales materias. Así mismo, en esta ocasión ya como miembro del Consejo Supremo de Aragón, de León formó parte del grupo de regentes desplazados por Olivares a los diferentes territorios de la Corona de Aragón para ganar voluntades entre las fuerzas vivas locales a favor del proyecto de Unión de Armas. La activa participación del letrado en la preparación de Cortes de 1604 y 1626, sus intervenciones en pleitos de grandes casas nobiliarias –como la de los Borja– o en los procesos de incorporación a la corona de villas como Segorbe, Elche o Castalla, entre otros asuntos, constituyen claros exponentes tanto de la capacidad del jurista como de la confianza depositada en él desde los círculos de corte. Su pericia profesional se evidencia también en la calidad de los asuntos que le iban siendo encomendados en sus diferentes empleos dentro de la Audiencia, primero, y en el Consejo de Aragón, luego.
Pero la investigación de Nuria Verdet va más allá de la simple relación de actuaciones. La autora ha sabido recuperar los temas específicamente encomendados y resueltos por de León dentro del colectivo de magistrados. Un desbroce difícil cuando se trata de practicarlo sobre un órgano caracterizado por la naturaleza colegiada de sus decisiones. Además ha encuadrado las materias abordadas por el jurista en los diferentes marcos de dedicación que fue asumiendo a lo largo de su carrera profesional y política. Con ello nos ha ofrecido a través de la figura de este letrado una imagen muy viva y absolutamente directa del quehacer de este tipo de servidores de la corona. Pero más allá de la dinámica general, esa imagen cotidiana de dedicación profesional revela, en el caso concreto que nos ocupa, la profunda preparación académica de De León. Muestra el esfuerzo de formación constante que le capacitó para desempeñar con éxito el reto de tomar decisiones en cualquier ámbito del Derecho. La dedicación permanente y actualizada del jurista al estudio del Derecho y a su aplicación práctica en los diferentes contextos puede ser una de las claves explicativas de su obra, plasmada en títulos como: Decisiones Sacrae Regiae Audientiae Valentinae (Madrid, 1620-Orihuela, 1625) y Diversarum causarum quae in Supremo Aragonum Consilio actitae sunt (Valencia, 1646). El decisionismo de F. J. de León, pionero en su género para Valencia, constituye la meta última en la investigación de Nuria Verdet.
No puedo cerrar estás páginas sin recalcar la que considero dimensión fundamental de este libro. No estamos ante la biografía de un jurista. Se equivocaría de lleno el lector que acudiese al texto con tal perspectiva. El trabajo de Nuria Verdet nos muestra cómo se gobernaba un reino, el de Valencia en concreto, por una monarquía cuyo titular permanecía ausente. Desvela la actuación del poder real por delegación, apoyándose en agentes territoriales concretos y dependiendo en elevado grado de la capacitación profesional y la imbricación social de los mismos. De ahí la importancia de la visión micro-histórica que, en este caso, nos ha llevado a focalizar la atención en un miembro –singular por sus aptitudes– de la magistratura valenciana del XVII.
Por otro lado, el trabajo de nuestra autora ha puesto ante los ojos del lector, en primera persona, la actuación de la política práctica en el territorio y en la corte sobre la base del ejercicio jurisdiccional. El fundamento del mismo fue siempre el Derecho Común y el Derecho propio, aplicados e interpretados por profesionales formados en aulas universitarias. Sobre tales temas se pregonan muchos asertos pero queda mucha tarea por desempeñar. La Cátedra de Derecho foral, auspiciada por la Generalitat Valenciana y vinculada institucionalmente a la Universitat de València, al hacerse eco de investigaciones como la que ahora se publica recupera una parte esencial de nuestro pasado histórico y abre el camino a una nueva forma de inspirar la política del presente.
Con la autora del libro, siempre estaré en deuda. Pocas veces la dirección de un trabajo de investigación ha resultado tan fácil y satisfactoria como en su caso. Nos hemos situado ante el comienzo de una empresa intelectual que por los resultados ya manifestados se revela altamente prometedora para la historiografía modernista.
TERESA CANET APARISIFebrero de 2014
INTRODUCCIÓN
El contenido del presente trabajo se centra en la trayectoria vital, hasta el momento prácticamente inédita, del letrado valenciano Francisco Jerónimo de León (1565-1632). Su personalidad ha atraído nuestro interés porque cumple una doble exigencia. Por un lado, su integración en la clase política y funcionarial valenciana que dio soporte a la burocracia, desarrollada en paralelo a la expansión estatal de la época moderna. En concreto, el jurista desarrolló su cursus honorum –inaugurado con la asesoría de la Gobernación de Valencia– en el seno de la Real Audiencia y del Consejo Supremo de Aragón. Por otra parte, el servicio regio, desplegado desde la judicatura de la más alta instancia, permitió al togado no sólo atender los pleitos judiciales y asesorar en los asuntos de gobierno político, sino que le condujo, así mismo, a dejar constancia de su experiencia mediante la composición de una obra de jurisprudencia doctrinal. Esta última dimensión del magistrado, su capacidad para componer las Decisiones Sacrae Regiae Audientiae Valentinae, fue la que decantó nuestra elección, pues convierte al autor en una figura de gran relevancia para la historia del derecho foral valenciano.
Nuestro propósito de trazar el perfil biográfico de un letrado que puso sus conocimientos jurídicos al servicio de la administración regia viene determinado por unos planteamientos historiográficos concretos. Tras unas décadas en las que los historiadores, ocupados en los temas económicos y sociales, habían prestado escasa atención a lo político, los años 80 presenciaron el desarrollo de una línea historiográfica interesada por aquella cuestión. La renovada historia política vino a superar la llamada historia événementielle que había volcado su atención en los más destacados acontecimientos políticos, protagonizados por grandes personajes. El conocimiento de las instituciones, tanto de sus estructuras como del personal que las integraban, constituyó, en cambio, el objetivo del nuevo enfoque de los trabajos de historia política. En ese sentido, las investigaciones planteadas por historiadores de lo político compartían, en gran medida, objetivos y métodos con las formuladas por los historiadores del derecho. La obra de Vicens Vives Estructura administrativa estatal en los siglos XVI y XVII ha sido considerada el punto de partida de aquellas transformaciones, en el seno de la historiografía española. El libro –dividido en dos grandes apartados: la estructura del aparato administrativo, por un lado, y el personal que lo sirve, por otro– fijó sendas líneas de investigación de lo político. La segunda de estas perspectivas ha dado lugar a la llamada historia social de la administración o historia social del poder que se identifica con el de los hombres que lo ostentaron, realizada en muchas ocasiones a través de la prosopografía.1
Las monografías de historia social de la administración valenciana en la época foral, en concreto aquellas que abordaban las instituciones en las que Francisco Jerónimo de León se integró, han servido como punto de partida para iniciar el presente trabajo. Conviene destacar La magistratura valenciana de la profesora Teresa Canet,2 así como El Consejo de Aragón del profesor Jon Arrieta,3 institución que formaba una unidad tanto en la naturaleza como en la composición personal respecto a las Audiencias de los reinos de la Corona de Aragón. Asimismo, el profesor Gandoulphe en Au service du Roi. Institutions de gouvernement et officiers dans le royaume de Valence (1556-1624)4 ha abordado un estudio social del poder en el reino de Valencia, analizando a funcionarios de distintas instituciones valencianas, incluido el alto tribunal del reino. Por otro lado, el profesor Vicente Graullera en Juristas valencianos del s. XVII5 ha realizado una importante contribución al conocimiento de este grupo profesional, orientado en gran medida al servicio regio.
Las actuales transformaciones realizadas en los estudios de lo político que han conducido al entendimiento de la política como cultura también han influido en nuestro trabajo. Una nueva noción de la experiencia humana, no estructuralista, sino, por el contrario, constructivista se encuentra en la base de la llamada historia cultural de la política. Los conceptos analizados por los historiadores, anteriormente considerados dados y preexistentes, ahora pueden entenderse como construcciones culturales, resultado de la experiencia del hombre en su medio social, pero también de la conciencia que el hombre adquiere de esa experiencia. En ese sentido, los discursos –como modo de construir esa conciencia que influye «en» y es influida «por» la experiencia de los hombres– han atraído la atención de los historiadores. No obstante, no solo los discursos constituyen el objeto de análisis de la renovada historiografía de lo político, por el contrario, incluso las formas de ejercicio del poder son concebidas como prácticas culturales.6
En este contexto historiográfico se han publicado numerosas biografías de juristas que colaboraron con la administración regia o con otras instancias de poder, como la municipal. Los historiadores han insistido, con frecuencia, en la relación existente entre acción y pensamiento, esto es, entre la trayectoria personal de cada uno de estos letrados y su reflexión intelectual. Me gustaría referir, a modo de ejemplo, algunas de las monografías que han actuado como guía de mi investigación; en concreto, las páginas escritas por el profesor Aranda Pérez sobre Jerónimo de Ceballos,7 la tesis de Paola Volpini, dedicada a Juan Bautista Larrea,8 o la contribución de Josep Capdeferro i Pla al conocimiento de la figura de Joan Pere Fontanella.9 Retornando al ámbito valenciano,10 el libro sobre Tomás Cerdán de Tallada publicado por la profesora Teresa Canet Aparisi requiere una especial mención.11 Resulta inexcusable destacar, así mismo, el estudio desarrollado por el profesor Juan Francisco Pardo Molero sobre un peculiar jurista, Eximén Pérez de Figuerola, quien tras ejercer diversas magistraturas ocuparía el virreinato de Mallorca.12 Bajo el apasionado magisterio de Teresa Canet se prepara la tesis doctoral de Laura Gómez Orts sobre la extensa familia los Sisternes,13 así como la mía propia, centrada en las Decisiones de Francisco Jerónimo de León. Con el análisis de su obra jurisprudencial intentaré completar esta aproximación a la experiencia vital del letrado y cerrar el círculo constituido por la teoría y la práctica jurídico-política.
Establecido el fundamento teórico del presente trabajo, conviene explicar las fuentes documentales empleadas para su elaboración. Debido a las múltiples perspectivas desde las que vamos a abordar la biografía del togado, la documentación empleada presenta una gran diversidad. La definición de la carrera curricular y la evolución política del jurista se ha reconstruido sobre la base de la información obtenida de la serie secretaria de Valencia de la sección Consejo de Aragón del Archivo de la Corona de Aragón, así como de la extraída de los fondos del Consejo de Aragón del Archivo Histórico Nacional. No menos importante resultaron las diferentes series –como Cortes por estamentos, Curia lugartenentiae, Diversorum, Diversorum lugartenentiae– de la sección Real Cancillería del Archivo del Reino de Valencia.
Mayor variedad presentan las fuentes manejadas para la composición de la trayectoria personal y familiar del jurista, cuya caracterización nos ha conducido a numerosos archivos y bibliotecas. La búsqueda en el Archivo del Reino de Valencia fue sistemática en algunas series, entre ellas, Procesos de la sección Real Audiencia, Manaments i Empares de los fondos del Justicia Civil, Cuentas de administración de la sección Maestre Racional. Así mismo, la serie secretaria de Valencia del Archivo de la Corona de Aragón nos ofreció valiosa información desde este enfoque. En el Archivo Histórico Nacional, los libros de la Orden de Montesa, custodiados en la sección Órdenes Militares, nos aportaron referencias de inestimable valor. Los avatares de la investigación nos condujeron a revisar algunos protocolos notariales atesorados en el Archivo del Reino de Valencia, en el Archivo de la Diputación de Valencia y en el Archivo de Protocolos del Real Colegio Seminario Corpus Christi de Valencia. La Biblioteca de esta última institución también resultó de gran interés para perfilar la genealogía del togado. El prólogo de las DecisionesSacrae Regiae Audientiae Valentinae nos brindó datos sobre este extremo. El ejemplar empleado de esta obra se encuentra en la Biblioteca de la Universidad de Valencia,14 donde, además, hemos localizado otros documentos útiles para la comprensión de estas cuestiones.
La definición de la estructura formal del presente trabajo, organizado en torno a dos unidades temáticas, concluye esta breve introducción. La primera de ellas aborda la trayectoria biográfica de nuestro protagonista. Este objetivo exige, en primer lugar, un análisis de los orígenes familiares del letrado, completado con la explicación de su etapa de juventud, marcada por su formación, su matrimonio y su ingreso en la administración regia. La dinámica social ascendente –inaugurada por nuestro togado tras su acceso a los cuadros burocráticos estatales–, así como la culminación de la misma por parte de su hijo constituye otro de los asuntos tratados. Perfilaremos, además, la evolución experimentada en la retribución del servicio a lo largo de sendas generaciones de servidores regios. La composición del patrimonio familiar atraerá, así mismo, nuestra atención, fijada en último lugar en los descendientes del regente, así como en la evolución de la fortuna de los De León durante los siglos XVII y XVIII. La reconstrucción de las citadas cuestiones no solo desvela el perfil biográfico de nuestro protagonista, sino que ofrece, además, una modesta aportación a la caracterización socioeconómica de la magistratura valenciana.
La trayectoria curricular y la evolución política de Francisco Jerónimo de León constituyen la temática central de la segunda parte del trabajo. En ella, analizaremos los principales servicios realizados por el jurista a lo largo de su cursus honorum, desde su acceso a la asesoría de la Gobernación para los asuntos criminales. Pondremos especial hincapié en las labores desarrolladas desde la Real Audiencia de Valencia, donde actuó sucesivamente como juez criminal y civil, así como desde el Consejo de Aragón, donde inicialmente ocupó la abogacía fiscal y patrimonial, y, posteriormente, plaza de regente. La ascendencia que cada uno de los citados cargos otorgó al magistrado, le permitió participar, en su momento, en la toma de decisiones sobre asuntos de la mayor trascendencia para el reino de Valencia. La perspectiva biográfica adoptada nos permite, pues, desentrañar los entresijos de la práctica administrativa cotidiana y de los principales avatares del gobierno político del reino de Valencia, durante todo el reinado de Felipe III y la primera década del de Felipe IV.
1. X. Gil Pujol, Tiempo de política. Perspectivas historiográficas sobre la Europa Moderna,
Barcelona, 2006.
2. T. Canet Aparisi, La magistratura valenciana (s. XVI-XVII), Valencia, 1990.
3. J. Arrieta Alberdi, El Consejo Supremo de la Corona de Aragón (1494-1707), Zaragoza, 1994.
4. P. Gandoulphe, Au service du Roi. Institutions de gouvernement et officiers dans le royaume de Valence (1556-1624), Montpellier, 2005.
5. V. Graullera Sanz, Juristas valencianos del s. XVII, Valencia, 2003.
6. X. Gil Pujol, Tiempo de política..., op. cit., pp. 397-421.
7. F. J. Aranda Pérez, Jerónimo de Ceballos: un hombre grave para la república. Vida y obra de un «hidalgo del saber» en la España del Siglo de Oro, Córdoba, 2001.
8. P. Volpini, El espacio político del letrado: Juan Bautista Larrea magistrado y jurista en la monarquía de Felipe IV, Madrid, 2010.
9. J. Capdeferro i Pla, Ciència i experiència. El jurista Fontanella (1575-1649) i les seves cartes, Barcelona, 2012. Esta monografía constituye el primero de los cuatro bloques temáticos que conformaron la tesis doctoral de Josep Capdeferro. Esperamos la pronta publicación de las partes restantes.
10. Aproximaciones más puntuales a la biografía de juristas valencianos, desde distintas perspectivas, son las siguientes. A. García-Gallo de Diego, «El Derecho en el “speculum Principis” de Belluga», Anuario de Historia del Derecho Español, 42, 1972, pp. 189-216. J. Pastor i Fluixà, «Un jurista al servei de la monarquia. El vicecanciller Diego de Covarrubias», en Dels Furs a l’Estatut, Actes del I Congrés d’Administració Valenciana: de la Història a la Modernitat, Valencia, 1992. V. Pons Alós, «Aportación a la historia familiar de tres juristas valencianos: Cristóbal Crespí de Valldaura, Llorenç Mateu y Sanz y Josep Llop», en R. Ferrero Micó y L. Guia Marín (coords.), Corts i parlaments de la Corona d’Aragó: unes institucions emblemàtiques en una monarquia composta, Valencia, 2008, pp. 19-42. T. Canet Aparisi, «Matrimonio, fortuna y proyección social en la élite administrativa valenciana del s. xVii: los casos de Sanz y Matheu», en R. Franch Benavent y R. Benítez Sánchez-Blanco (coords.), Estudios de Historia Moderna: en homenaje a la profesora Emilia Salvador Esteban, vol. i (Política), Valencia, 2008, pp. 73-100.
11. T. Canet Aparisi, Vivir y pensar la política en una monarquía plural. Tomás Cerdán de Tallada, Valencia, 2009.
12. J. F. Pardo Molero, «Con maduro consejo. La carrera pública de Eximén Pérez de Figuerola», en J. F. Pardo Molero y M. Lomas Cortés (coords.), Oficiales reales. Los ministros de la Monarquía Católica (siglos XVI-XVII), Valencia, 2012, pp. 77-108. Juan Francisco Pardo prepara una biografía sobre Eximén Pérez de Figuerola donde abordará aspectos no tratados en este trabajo, no solo personales sino también sobre su idiosincrasia política.
13. L. Gómez Orts, «Aproximación socio-biográfica a una familia de juristas valencianos: los Sisternes», Estudis. Revista de Historia Moderna, 37, 2011, pp. 511-527.
14. Biblioteca de la Universidad de Valencia (en adelante BUV), Y60/34, F. J. de León, Decisiones Sacrae Regiae Audientiae Valentinae, vol. i, Madrid, 1620.
PRIMERA PARTE
FRANCISCO JERÓNIMO DE LEÓN Y SUS DESCENDIENTES
Capítulo 1
TRAYECTORIA BIOGRÁFICA DE FRANCISCO JERÓNIMO DE LEÓN
1. LOS ORÍGENES FAMILIARES
1.1 Los ascendientes
Cuando, en el año 1654, Lorenzo Matheu y Sanz compuso una descripción del consejero real modélico tuvo en cuenta determinadas características tanto del espíritu, como del cuerpo, que reflejaban la progresiva introducción de principios meritocráticos en la selección de los oficiales regios.1 En efecto, desde el inicio de los tiempos modernos, se estaba incorporando a la administración regia a individuos en función de su saber y de su fidelidad a la corona, más que de acuerdo con derechos transmitidos hereditariamente. Así, la vieja aristocracia se estaba viendo desplazada no sólo por una pequeña o mediana nobleza que se adaptó a la mentalidad de los nuevos tiempos, sino incluso por individuos de origen no noble.2 La sangre, sin embargo, continuaba siendo un valor muy preciado en la sociedad moderna. Matheu y Sanz, de hecho, incluyó la estirpe entre las cualidades deseables para los ministros del rey. Este requisito se revelaba como necesario, en opinión del jurista, para impedir que aquellos fueran menospreciados por los súbditos. Y añadía, en alusión al reino de Valencia, que los caballeros debían ser preferidos para ocupar la magistratura, ya que se podía contar con un considerable número de ellos.3
Sin embargo, la realidad difería, en bastantes ocasiones, de los planteamientos presentados por Matheu y Sanz. James Casey ha puesto de manifiesto el origen social no noble de un importante número de miembros de la Real Audiencia valenciana, circunstancia extensible incluso a algunos integrantes del Consejo de Aragón, a pesar de la progresiva aristocratización de ambas instituciones.4 Así pues, atendiendo, desde luego, a este ideal imperante de nobleza para los colaboradores regios, pero también a esa realidad en ocasiones diversa, no es de extrañar que algunos de ellos recompusieran su pasado en busca de un linaje acorde con el modelo, aunque de inverosímil veracidad. Sin duda, estos árboles genealógicos, más o menos construidos con arreglo a ciertas pretensiones, no dejan de ser una traba para el historiador interesado en analizar el origen social de uno de estos funcionarios. No cabe duda sobre la carencia de fundamento histórico de alguna de las referencias aportadas en este asunto, al obedecer tan solo al deseo de ajustarse al modelo descrito.
Por lo que atañe a don Francisco Jerónimo de León, en el prólogo a sus Decisiones Sacrae Regiae Audientiae Valentinae, redactado por Jaime Bleda, se encuentra una relación de sus antepasados, que atribuye un origen ilustre a nuestro protagonista. Tal genealogía parece estar, no obstante, a caballo entre la realidad y la ficción. El autor señalaba que los ascendientes del regente habían gozado de privilegio militar desde tiempos inmemoriales. Respecto a su familia materna, no dudaba en considerar a Juana Luisa Guimerá miembro de un linaje que se remontaba a tiempos del emperador Carlomagno. Este último, en el año 843, habría nombrado a los Guimerá entre los próceres catalanes que le habían ayudado a reducir a los sarracenos en los territorios de la Marca hispánica. Centrándose en tiempos más recientes, pero con la misma falta de verosimilitud, Bleda supuso a la madre del togado descendiente de Gisbert Guimerá, quien puso sus armas al servicio de Pedro II de Aragón durante la batalla de las Navas de Tolosa. El autor de la Crónica de los Moros de España hacía a Juana Luisa nieta del capitán Bernardo Guimerá, quien había participado junto a Fernando el Católico en la conquista del reino de Granada, cerrando este ciclo de lucha secular contra los sarracenos protagonizada por la familia Guimerá al servicio de la monarquía.5 También de ilustre podría calificarse su estirpe paterna; en efecto, el abuelo de nuestro hombre, el doctor en leyes Antonio de León, había disfrutado del título castellano de hidalgo y había pertenecido, además, a la Cámara del emperador Carlos V.6
Con estos insignes antepasados, más míticos que reales, al menos en lo referente a los episodios más lejanos, Bleda convertía a De León en el perfecto servidor del rey. A las más que demostradas, a la altura de 1620, habilidades como letrado y fidelidad a la monarquía, se añadía la pertenencia a un linaje noble desde tiempos remotos, que además contaba ya con una larga tradición de lealtad a la corona. La colaboración se había producido desde una doble vía. Por un lado, la encabezada por la familia materna de don Francisco Jerónimo, los Guimerá, que había sido fundamentalmente la del auxilio militar en la larga tarea de reducción de los musulmanes. Pero también la emprendida más recientemente por la familia paterna, los De León, a través del estudio del derecho. Por tanto –como se aseguró en recalcar Bleda– para nuestro jurista no suponía una novedad la asistencia a su soberano, por el contrario daba continuidad a la ya dilatada tradición familiar.
Aunque las referencias de Jaime Bleda a los ancestros más lejanos del magistrado pueden responder al afán por otorgarle un origen aristocrático, las noticias de sus antepasados más cercanos, es decir, las de su abuelo paterno, el letrado Antonio de León, y las de su bisabuelo materno, el capitán Bernardo Guimerá, parecen probables. Esta verosimilitud radica, no sólo en su proximidad temporal, sino también en la información aportada por otro tipo de documentación que reitera ambas circunstancias. Nos referimos, en concreto, a diferentes memoriales elevados al rey por nuestro protagonista, así como por su hijo, don Jerónimo de León y Zaragoza, en solicitud de ciertas mercedes. Entre los méritos alegados en estas peticiones, argüían el hecho de ser nieto y bisnieto, respectivamente, del doctor en leyes Antonio de León, quien se trasladó a Nápoles como servidor de la Cámara del emperador Carlos V. Por otro lado, afirmaban ser bisnieto y tataranieto, respectivamente, del capitán Bernardo Guimerá, combatiente en la guerra de Granada junto a Fernando II de Aragón.7
A pesar de la posible certeza de estos datos, tanto el relato de Bleda como los argumentos del regente y de su primogénito se encuentran jalonados de sesgos, precisamente por esa voluntad de reconstruir un pasado para el togado concordante con el ideal de consejero noble. Entre los numerosos ascendientes de don Francisco Jerónimo de León, se escogieron aquellos que permitieran justificar la anhelada estirpe aristocrática y la tradición de fidelidad a la monarquía. Un destacado ausente del relato es su abuelo materno. Las fuentes documentales hacen a Juana Luisa Guimerá hija de Pedro Guimerá, a quien le añaden el epíteto de generós, es decir, miembro de la pequeña nobleza. En marzo de 1622, don Francisco Jerónimo de León expresó ante el justicia civil de Valencia su necesidad de probar la filiación de su madre Juana Luisa Guimerá, hija de Pedro Guimerá, generós. En consecuencia, el justicia civil recibió la declaración de varios testigos, todos ellos habitantes de la ciudad de Valencia, que así lo confirmaron. Por otro lado, las probanzas de limpieza de sangre, realizadas en 1624, con el objetivo de lograr la admisión del hijo de nuestro jurista en la orden de Montesa, completan esta información. Los testigos interrogados sostuvieron la procedencia de Juana Luisa Guimerá, natural de Valencia, de los Guimerá de Vila-real, considerados caballeros muy antiguos.8
No obstante, la ausencia más destacada y más intencionada en aquellos relatos es la del padre del regente. Deliberadamente se elude cualquier referencia a su progenitor porque, efectivamente, su perfil no encaja en este encomiable y glorioso linaje. De hecho, el doctor Melchor León, natural de Benicarló, ni siguió la carrera de armas ni desempeñó magistratura alguna, pues consagró su vida a la medicina. La omisión de la profesión de Melchor León en las referidas probanzas de limpieza de sangre revela, así mismo, la pretensión de la familia de ocultar aquella información. No será hasta las segundas probanzas –encargadas por Felipe IV como resultado del carácter incompleto de las primeras–, cuando se precisó su dedicación a la medicina. En claro contraste con esta circunstancia, algunos testigos ensalzaron su descendencia de hidalgos de la ciudad de León. Concretaban que su hermano, Baltasar León, se había trasladado a la mencionada ciudad castellana con la intención de obtener la prueba autentificada de su hidalguía y, una vez adquirió la documentación necesaria, la mostró tanto en Benicarló como en Valencia.9
El matrimonio constituido por Melchor León y Juana Luisa Guimerá tuvo tres niños. La familia residió, al menos durante algún tiempo, en la zona de Benicarló y Vinaròs donde el padre del magistrado ejercía como médico. Con todo, el ámbito geográfico donde desarrolló su actividad profesional fue más amplio, pues con cierta frecuencia se desplazaba a la ciudad de Valencia a fin de visitar a algunos de sus pacientes. Al menos, así consta en la declaración recogida por el justicia civil de Valencia del notario Gregori Marca, de 82 años, en 1622:
...ab los quals cònjuges (Melchor León y Juana Luisa Guimerá) ha tractat en la p[rese]nt ciut[at] y tenint aquell son domicili en la p[rese]nt ciut[at] de Valencia y dit doctor Leo lo vicitava a ell t[estimoni] en ses enfermetats, y en aprés aquell senanava ab tota sa casa a la vila de Benicarló.10
La considerable distancia que separa la ciudad de Valencia y Benicarló induce a suponer cierta relación de la familia con la capital del reino. Los traslados durarían varios días y obligarían a los De León a pasar algunas noches en la ciudad, donde posiblemente disfrutarían de alguna casa de su propiedad. Hemos constatado, de hecho, que nuestro protagonista poseyó varios inmuebles en la capital, si bien ignoramos el momento preciso de su adquisición.
En definitiva, analizar el origen social de Francisco Jerónimo de León resulta complejo, dadas las características de las fuentes. En primer lugar, porque los relatos existentes –la genealogía reconstruida por Jaime Bleda en el prólogo de las Decisiones, los memoriales elevados por el propio regente y su primogénito al monarca en solicitud de ciertas gratificaciones, así como las declaraciones de los testigos interrogados por los oficiales de la orden de Montesa para la probanza de la limpieza de sangre de la familia– presentan una intencionalidad clara y, por tanto, pueden considerarse sesgados. Francisco Jerónimo de León y su hijo pretendieron demostrar ante el rey una larga tradición de servicio a la corona por parte del linaje. Bleda y los mencionados testigos, sin dejar de lado esta cuestión, se propusieron justificar el origen noble del magistrado.
En cualquier caso, resta confirmado que Antonio de León, posiblemente natural de la ciudad de León, cursó la carrera jurídica y obtuvo el grado de doctor. Dicho título en Castilla llevaba aparejado el de hidalgo, aunque de manera no trasmisible a los descendientes.11 Gracias a su formación como letrado consiguió entrar al servicio de Carlos V, con un perfil biográfico similar al que posteriormente protagonizaría su nieto. Melchor León, natural de Benicarló e hijo del doctor Antonio de León, optó por el ejercicio de la medicina y, por tanto, perdería la consideración de hidalgo, al tiempo que se distanciaba de la asistencia a la corona. Todos los datos parecen apuntar, pues, a la idea de que la familia paterna de nuestro togado pertenecía al grupo de profesionales liberales con formación universitaria, si bien su abuelo, debido a las especificidades de la carrera forense, alcanzó el título de hidalgo y un acercamiento al entorno cortesano. Sin embargo, no podemos obviar que ambas circunstancias carecieron de continuidad en la siguiente generación.
Por otro lado, su bisabuelo materno, al igual que su abuelo paterno, también sería un colaborador regio, aunque desde del ámbito militar. En efecto, el capitán Bernardo Guimerá, probablemente originario de Vila-real, intervino en la conquista de Granada al servicio de Fernando II. El abuelo materno del regente no siguió los pasos de su progenitor, ya que las fuentes documentales tan solo refieren de Pedro Guimerá su condición de generós. Cabría pensar, en consecuencia, que la familia materna de Francisco Jerónimo de León, procedente de la pequeña nobleza, habría entrado en una dinámica de descenso social, iniciada cuando Pedro Guimerá se alejó del servicio a la corona, y confirmada con el matrimonio de Juana Luisa Guimerá, natural de Valencia, con el doctor en medicina Melchor León.
1.2 Formación, matrimonio y acceso a la administración regia de Francisco Jerónimo de León
Melchor León y Juana Luisa Guimerá tuvieron tres niños, a saber, Francisco Jerónimo, Baltasar Pau y José Valentín, el cual murió a los siete u ocho meses de su nacimiento en la zona de Vinaròs y Benicarló, donde recibió sepultura. Apenas disponemos de datos referentes a Baltasar Pau, si bien sabemos que tuvo una hija, Juana Luisa de León. Nuestro magistrado recordó en su testamento a su querida sobrina, religiosa del convento de Santa Catalina de Sena de la ciudad de Valencia,12 legándole una renta anual de 10 libras.13





























