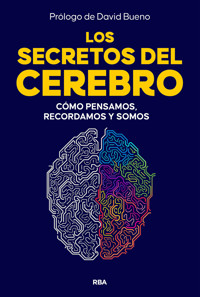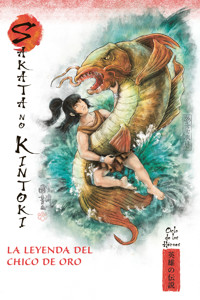Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Grupo Sin Fronteras SAS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
¿Por qué suben los precios? ¿Qué es exactamente el capital? ¿Y por qué el mercado parece tan omnipresente como invisible? Grandes ideas económicas para entender el mundo reúne a siete pensadores cuyas ideas han transformado nuestra forma de producir, trabajar, consumir y vivir. En estas páginas, Adam Smith, David Ricardo, Karl Marx, John Stuart Mill, Carl Menger, John Maynard Keynes e Irving Fisher despliegan conceptos fundamentales que, siglos después, siguen moviendo las piezas del mundo. Cada capítulo nos lleva al corazón de un sistema económico en evolución: desde la división del trabajo hasta el valor del dinero, desde la acumulación de capital hasta las crisis financieras. Esta selección no solo recorre las grandes escuelas del pensamiento económico, sino que invita a descubrir las tensiones entre libertad y regulación, riqueza y desigualdad, teoría y realidad. Siendo una lectura clara y poderosa, este libro es una brújula para orientarse en un mundo cada vez más condicionado por la economía y para pensar, con fundamentos, las decisiones que lo transforman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 502
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
GRANDES IDEAS ECONÓMICASPARA ENTENDEREL MUNDO
GRANDES IDEAS ECONÓMICASPARA ENTENDEREL MUNDO
• Adam Smith • David Ricardo • Karl Marx
• John Stuart Mill • Carl Menger
• John Maynard Keynes • Irving Fisher
Primera edición en esta colección: agosto del 2025
• Adam Smith
• David Ricardo
• Karl Marx
• John Stuart Mill
• Carl Menger
• John Maynard Keynes
• Irving Fisher
© 2025, Sin Fronteras Grupo Editorial
ISBN: 978-628-7820-34-0
Traducción y edición:
Isabela Cantos Vallecilla
Diseño de colección y diagramación:
Paula Andrea Gutiérrez Roldán
Impreso en Colombia, agosto del 2025
Reservados todos los derechos. No se permite reproducir parte alguna de esta publicación, cualquiera que sea el medio empleado (impresión, fotocopia, etc.), sin el permiso previo de la editorial.
Sin Fronteras, Grupo Editorial, apoya la protección de copyright.
Diseño ePub:
Hipertexto – Netizen https://hipertexto.com.co/
Contenido
LA RIQUEZA DE LAS NACIONES
ADAM SMITH
Libro I
CAPÍTULO I
SOBRE LA DIVISIÓN DEL TRABAJO
Libro IV
CAPÍTULO II
SOBRE LAS RESTRICCIONES EN LAS IMPORTACIONES DESDE PAÍSES EXTRANJEROS DE BIENES QUE PUEDAN PRODUCIRSE LOCALMENTE
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA Y TRIBUTACIÓN
DAVID RICARDO
CAPÍTULO I
SOBRE EL VALOR
EL CAPITAL
KARL MARX
Parte I
CAPÍTULO I
EL FETICHISMO DE LA MERCANCÍA Y EL SECRETO DE ESTE
Parte II
CAPÍTULO IV
LA FÓRMULA GENERAL DEL CAPITAL
CAPÍTULO V
CONTRADICCIONES EN LA FÓRMULA GENERAL DEL CAPITAL
CAPÍTULO VI
LA COMPRA Y VENTA DE LA CAPACIDAD DE TRABAJO
CAPÍTULO VII
EL PROCESO DE TRABAJO Y EL PROCESO DE PRODUCIR PLUSVALOR
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA POLÍTICA
JOHN STUART MILL
Libro II
CAPÍTULO I
SOBRE LA PROPIEDAD
Libro V
CAPÍTULO XI
SOBRE LAS BASES Y LOS LÍMITES DEL PRINCIPIO DE NO INTERVENCIÓN
PRINCIPIOS DE ECONOMÍA
CARL MENGER
CAPÍTULO II
ECONOMÍA Y BIENES ECONÓMICOS
TEORÍA GENERAL DEL EMPLEO, EL INTERÉS Y EL DINERO
JOHN MAYNARD KEYNES
Libro I
CAPÍTULO III
EL PRINCIPIO DE LA DEMANDA EFECTIVA
Libro III
CAPÍTULO X
LA PROPENSIÓN MARGINAL A CONSUMIR Y EL MULTIPLICADOR
EL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO
IRVING FISHER
CAPÍTULO I
DEFINICIONES PRINCIPALES
CAPÍTULO II
EL PODER ADQUISITIVO DEL DINERO EN CUANTO A LA ECUACIÓN DE INTERCAMBIO
LA RIQUEZADE LAS NACIONES
ADAM SMITH
Adam Smith (1723-1790)
Fue un filósofo y economista escocés, considerado el padre de la economía moderna. Nacido en Kirkcaldy, Escocia, es célebre por su obra La riqueza de las naciones (1776), donde sentó las bases del liberalismo económico y defendió principios como la libre competencia, la división del trabajo y el papel autorregulador del mercado, conocido como la «mano invisible». Además de su contribución a la economía, Smith también exploró cuestiones de ética y filosofía moral en La teoría de los sentimientos morales (1759). Su pensamiento influyó profundamente en el desarrollo del capitalismo y sigue siendo fundamental en el estudio de las ciencias económicas.
LIBRO I
CAPÍTULO I
SOBRE LA DIVISIÓNDEL TRABAJO
La gran mejora en las capacidades productivas del trabajo, así como la mayor parte de la habilidad, eficiencia y juicio con el que se usan o aplican en cualquier lugar, parecen ser cuestión de la división del trabajo.
Los efectos de la división del trabajo, en los negocios generales de la sociedad, se entenderán con más facilidad al considerar de qué manera opera en algunas fábricas. Comúnmente, se supone que se lleva más allá en las menos importantes, pero no es que en realidad se lleve más lejos en esas que en otras de más importancia, sino que en las fábricas menos importantes, que están destinadas a suplir las necesidades de un número pequeño de personas, el número total de trabajadores debe ser pequeño, y quienes están empleados en las diferentes ramas del trabajo pueden, a menudo, reunirse en el mismo taller y quedar todos a la vista de un espectador.
En las grandes fábricas, por el contrario, que están destinadas a suplir las necesidades de la mayoría de las personas, cada rama de trabajo diferente emplea a un número tan elevado de trabajadores que es imposible reunirlos a todos es un mismo taller. Es poco común que, al tiempo, podamos ver más que a los que están empleados en una de las ramas. Por lo tanto, aunque en las fábricas así el trabajo pueda estar dividido en un número más elevado de partes que en las que son más pequeñas, la división no es tan obvia y, por eso, se ha observado mucho menos.
Tomemos un ejemplo, entonces, de una fábrica muy pequeña, pero una en la que la división del trabajo se haya notado a menudo: la del fabricante de alfileres. Un trabajador que no esté educado en cuanto a este negocio (el cual la división del trabajo ha clasificado como un oficio) y que no esté familiarizado con el tipo de maquinaria que se usa (cuya invención seguro propició la división del trabajo) a duras penas podría, quizás, con el mayor de sus esfuerzos, hacer un alfiler algún día, y sin duda no podría fabricar veinte.
Pero, de la forma en que este negocio se lleva a cabo ahora, no solo todo el trabajo es un oficio peculiar, sino que se divide en una cantidad de ramas, de las cuales la mayoría son, así mismo, oficios peculiares. Un hombre saca el cable de metal, otro lo endereza, un tercero lo corta, un cuarto lo afila, un quinto prepara la parte de arriba para recibir la cabeza.
Y es que fabricar la cabeza requiere de dos o tres operaciones distintas: ponerlas es un trabajo particular, limpiar las cabezas es otro e incluso clavarlas en el papel es uno diferente. De esta manera, el negocio importante de hacer un alfiler queda dividido en unas dieciocho operaciones distintas, las cuales, en algunas fábricas, las realizan manos diferentes, aunque en otras puede que un mismo hombre lleve a cabo dos o tres de ellas. He visto fábricas pequeñas de este tipo en donde solo estaban empleados diez hombres y en donde, en consecuencia, algunos de ellos realizaban dos o tres operaciones distintas. Pero aunque eran muy pobres y, por lo tanto, se acomodaban de un modo indiferente con la maquinaria necesaria, podían, cuando se esforzaban, hacer entre todos unos seis kilos de alfileres al día. En medio kilo, hay más de cuatro mil alfileres de tamaño medio.
Esas diez personas, en consecuencia, podían hacer entre ellas más de cuarenta y ocho mil alfileres al día. Entonces, considerando que cada persona hace una décima parte de los cuarenta y ocho mil alfileres, podría decirse que cada una produce cuatro mil ochocientos alfileres en un día. Pero si todas hubieran trabajado independientemente y si a ninguna la hubieran educado en ese negocio en particular, sin duda no podrían haber hecho ni un alfiler por cabeza. Tampoco habrían podido hacer ni el número doscientos, ni el cuarenta, mucho menos la milésima parte de lo que ahora son capaces de producir como consecuencia de la división y combinación apropiada de sus diferentes operaciones.
En todas las demás artes y manufacturas, los efectos de la división del trabajo son similares a los que ocurren en esta fábrica tan pequeña, aunque en muchas de ellas el trabajo no se puede subdividir ni reducir tanto en cuanto a la operación. Sin embargo, la división del trabajo, en tanto se pueda introducir, ocasiona, en cada arte, un incremento proporcional de las capacidades productivas del trabajo. La separación de los diferentes empleos y oficios parece haber sucedido como consecuencia de esta ventaja. Por lo general, esta separación también se lleva más allá en los países que disfrutan de un grado más alto de industria y mejoras.
Lo que es el trabajo de un hombre cuando la sociedad se encuentra en un estado poco desarrollado es, por lo general, el de varios hombres en una sociedad que esté mejor. En cualquier sociedad mejorada, el granjero no es más que un granjero y el trabajador de una fábrica no es más que un trabajador de una fábrica. Del mismo modo, la labor que es necesaria para producir cualquier manufactura completa casi siempre se divide entre un número mayor de manos.
¡Qué cantidad de oficios se emplean en cada rama de las fábricas de lino y lana, desde quienes producen el lino y la lana hasta quienes tiñen y suavizan las telas! La naturaleza de la agricultura, en efecto, no admite tantas subdivisiones del trabajo y tampoco una separación tan completa de un negocio con otro, como sí es posible en las fábricas. Es imposible separar tan completamente el negocio del ganadero del negocio del cultivador de maíz como sí se puede separar el del carpintero del negocio del herrero.
La que hila casi siempre es una persona diferente a la que teje, pero el que labra, el que rastrilla, el que siembra las semillas y el que cosecha el trigo a menudo son el mismo. Como las ocasiones para esas clases diferentes de trabajo van y vuelven con las distintas estaciones, es imposible que un hombre tenga un empleo fijo con esos trabajos. Esta imposibilidad de hacer una separación tan completa de todas las diferentes ramas del trabajo que se requieren en la agricultura es, quizás, la razón por la que la mejora de las capacidades productivas en este arte no siempre va al mismo ritmo de la mejora en las fábricas.
De hecho, las naciones más opulentas se destacan, por lo general, más que sus vecinos en cuanto a la agricultura y las fábricas, pero se distinguen con más frecuencia por su superioridad en lo último que en lo primero. En general, las tierras están mejor cultivadas y, como se les dedican más trabajos e inversiones, producen más en proporción a la extensión y la fertilidad natural del suelo. Pero esta superioridad de producción casi nunca es mayor en proporción a la superioridad del trabajo y los gastos.
En la agricultura, el trabajo de un país rico no siempre es más productivo que el de uno pobre o, al menos, jamás es mucho más productivo, como lo es comúnmente en las fábricas. Por lo tanto, el grano del país rico no siempre, teniendo el mismo nivel de calidad, será más barato en el mercado que el del país pobre. El grano de Polonia, teniendo el mismo nivel de calidad, es tan barato como el de Francia sin que importen la opulencia superior y las mejoras del último país. En las provincias de grano, el grano de Francia es igual de bueno y, en la mayoría de los años, cuenta con el mismo precio que el grano de Inglaterra aunque, en opulencia y mejoras, Francia quizás sea inferior a Inglaterra.
No obstante, los campos de grano de Inglaterra están mejor cultivados que los de Francia, y se dice que los campos de grano de Francia están mejor cultivados que los de Polonia. Sin embargo, aunque el país pobre, sin que importe la inferioridad de sus cultivos, pueda, de alguna manera, hacerle frente al rico en cuanto a lo barato y bueno que es su grano, no puede pretender hacerle frente en cuanto a sus fábricas, no si esas fábricas encajan con el suelo, el clima y la situación del país rico. Las sedas de Francia son mejores que las de Inglaterra porque la manufactura de la seda, al menos bajo las altas tasas de importación de la seda virgen, no encaja tan bien con el clima de Inglaterra como con el de Francia. Se dice que en Polonia casi no hay fábricas de ningún tipo, excepto algunas caseras rudimentarias sin las que ningún país podría subsistir.
Este gran incremento en la cantidad de trabajo que, como consecuencia de la división del trabajo, la misma cantidad de personas pueden realizar se debe a tres circunstancias diferentes: primera, al aumento de la experticia de cada trabajador particular; segunda, al ahorro de tiempo que se pierde comúnmente al pasar de un tipo de trabajo a otro; y, tercera, a la invención de una gran cantidad de máquinas que facilitan y acortan el trabajo, además de permitirle a un hombre hacer el trabajo de muchos.
En primer lugar, la mejora de las habilidades de los trabajadores aumenta la cantidad de trabajo que pueden hacer, y la división del trabajo, al reducir la ocupación de cada hombre a una sola operación y al hacer que esta operación sea el único empleo de su vida, siempre incrementa bastante la habilidad de dicho trabajador. Un herrero común, quien, aunque acostumbrado a manejar el martillo, jamás se haya acostumbrado a hacer clavos, si por alguna razón se ve obligado a intentarlo, estoy seguro de que a duras penas podrá hacer más de doscientos o trescientos clavos al día, y clavos malos.
Un herrero que esté acostumbrado a hacer clavos, pero cuya principal ocupación no haya sido la de producirlos, a duras penas podrá, haciendo su mayor esfuerzo, producir más de ochocientos o mil clavos al día. He visto a muchos niños de menos de veinte años que solo se han dedicado a hacer clavos y que, cuando se esfuerzan, pueden hacer cada uno más de dos mil trescientos clavos al día. La producción de un clavo, no obstante, no es, para nada, una de las operaciones más sencillas. La misma persona acciona los fuelles, aviva o crea el fuego según se necesite, calienta los hierros y forja cada parte del clavo. Y también al forjar la cabeza se ve obligada a cambiar de herramientas.
Las operaciones en las que se divide el proceso de hacer la cabeza, o el botón de metal, son mucho más simples y la habilidad de la persona que ha dedicado toda su vida a hacerlas es, por lo general, mucho mayor. La rapidez con la que algunas de las operaciones de esas fábricas se llevan a cabo excede lo que la mano humana podría, según aquellos que jamás las han visto, ser capaz de adquirir.
En segundo lugar, la ventaja que se gana ahorrando el tiempo que por lo general se pierde al pasar de un tipo de trabajo a otro es mucho mayor de lo que podríamos imaginarnos en un principio. Es imposible pasar muy rápido de un tipo de trabajo a otro, el cual se lleva a cabo en un sitio diferente y con herramientas bastante distintas. Un tejedor del campo, que cultiva en una pequeña granja, debe perder bastante tiempo pasando de su rueca a los cultivos y de los cultivos a su rueca. Cuando los dos oficios pueden hacerse en el mismo taller, sin duda la pérdida de tiempo es mucho menor.
Sin embargo, incluso en ese caso es considerable. Por lo general, un hombre divaga un poco mientras pasa de una ocupación a otra. Cuando empieza a hacer un trabajo por primera vez, casi nunca es muy preciso ni impetuoso. Su mente, como dicen por ahí, no se enfoca y, durante un tiempo, prefiere ser ociosa en lugar de aplicarse a un buen propósito. El hábito de pasear por ahí y de no concentrarse, el cual es por naturaleza o, más bien, por necesidad adquirido por todos los trabajadores del campo que se vean obligados a cambiar de oficio y herramientas cada media hora y usar las manos de veinte maneras diferentes casi todos los días de sus vidas los hace, por lo general, perezosos, ociosos e incapaces de concentrarse con vigor incluso en las situaciones más importantes. Por lo tanto, dejando de lado la deficiencia en habilidades, solo esta causa debe reducir bastante la cantidad de trabajo que son capaces de realizar.
En tercer y último lugar, todo el mundo debe ser consciente de cuánto se facilita y se acorta el trabajo con el uso de la maquinaria adecuada. Es innecesario dar algún ejemplo. Solo comentaré, por lo tanto, que la invención de todas esas máquinas con las que se facilita y acorta tanto el trabajo parece debérsele a la división de este. Es mucho más probable que los hombres descubran métodos más fáciles y sencillos de obtener cualquier objetivo cuando la atención de sus mentes está dirigida hacia un solo objetivo que cuando está disipada entre una gran variedad de cosas.
Pero, como consecuencia de la división del trabajo, toda la atención de cada hombre se dirige naturalmente hacia un solo objetivo simple. Así pues, es normal esperar que uno u otro de aquellos que están empleados en cada rama particular del trabajo encuentren pronto métodos más fáciles y rápidos de hacer su trabajo en específico siempre y cuando la naturaleza admita dicha mejora.
Una gran parte de las máquinas que se usan en las fábricas en donde el trabajo está más subdividido fueron, en su origen, inventos de trabajadores comunes que, estando cada uno empleado en una operación muy simple, por naturaleza enfocaron sus pensamientos en encontrar unos métodos más fáciles y rápidos de realizarla.
Quienquiera que esté acostumbrado a visitar ese tipo de fábricas debe haber visto con frecuencia máquinas muy hermosas, las cuales fueron inventos de los trabajadores que quisieron facilitar y acelerar sus partes específicas del trabajo. En las primeras máquinas de bomberos, empleaban todo el tiempo a un niño para que abriera y cerrara alternativamente la comunicación entre la caldera y el cilindro, todo de acuerdo con el movimiento del pistón. Uno de esos niños, que adoraba jugar con sus compañeros, se fijó en que, atando una cuerda desde la manija de la válvula que abría esta comunicación hasta otra parte de la máquina, la válvula se abriría y se cerraría sin su ayuda, dejándolo en libertad de divertirse con sus amigos. Una de las grandes mejoras que se le han hecho a esta máquina, desde que la inventaron, se hizo gracias al descubrimiento de un niño que quería ahorrarse trabajo.
Sin embargo, no puede decirse que todas las mejoras de la maquinaría las hayan inventado quienes tenían la ocasión de usarlas. Se han hecho muchas mejoras gracias al ingenio de los creadores de las máquinas cuando manufacturarlas se convirtió en el negocio de un oficio específico. Y otras mejoras fueron gracias a quienes se llaman filósofos u hombres de especulación, cuyo oficio no es hacer nada, sino observarlo todo, de modo que, gracias a eso, son capaces de combinar las habilidades de los objetos más distantes y disímiles.
En el progreso de la sociedad, la filosofía o la especulación se vuelven, como cualquier otro empleo, el único oficio y ocupación de una clase particular de ciudadanos.
Como cualquier otro empleo, también se subdivide en una gran cantidad de ramas diferentes, cada una de las cuales le da empleo a una tribu o clase peculiar de filósofos. Y esta subdivisión del empleo en la filosofía, así como en cualquier otro negocio, mejora la habilidad y ahorra tiempo. Cada individuo se hace más experto en su propia rama particular, hace más trabajo en general y la cantidad de ciencia aumenta bastante gracias a ello.
Es la gran multiplicación de la producción de todas las artes diferentes, como consecuencia de la división del trabajo, la que ocasiona, en una sociedad bien gobernada, que la opulencia universal se extienda hasta los rangos más bajos de la gente. Todo trabajador dispone de una gran cantidad de su propio trabajo más allá de lo que necesita para sí mismo, y como cada trabajador está en la misma situación, puede intercambiar una gran parte de su producción por gran cantidad o, lo que equivale a lo mismo, por el precio de gran cantidad de lo producido por otros.
Él les provee con generosidad lo que necesitan y ellos le corresponden con igual generosidad lo que él precisa, generándose así una abundancia general que se extiende a todas las clases de la sociedad.
Si el lector observa las comodidades de las que dispone el más simple artesano o jornalero en un país civilizado y próspero, verá que el número de personas cuya labor ha intervenido, aunque sea mínimamente, para proporcionarle tales comodidades supera todo lo que pueda calcularse. El abrigo de lana, por ejemplo, que cubre al jornalero, por basto y áspero que se vea, es fruto del esfuerzo colectivo de una gran multitud de trabajadores. El pastor, el que clasifica la lana, el que desenreda la lana, el que la pone en ovillos, el que la tiñe, el que carda, el que la hila, el que la teje, el que la enfurte, el que la peina, junto con muchos otros, deben unir sus diferentes artes para completar incluso este producto casero.
Además, ¡cuántos mercaderes y transportadores deben haber participado en el movimiento de los materiales de unos de estos trabajadores a otros, que a menudo viven en una parte muy distante del campo! ¡Cuánto comercio y navegación en particular, cuántos astilleros, marineros, fabricantes de velas, productores de cuerdas deben haberse empleado para juntar las tintas que usa el que tiñe, que con frecuencia vienen de las partes más remotas del mundo! ¡Qué variedad de trabajo es necesaria para producir las herramientas de trabajo de incluso el más insignificante de esos trabajadores!
Eso sin mencionar las máquinas complicadas, como el barco del marinero, el molino del batanero o incluso la rueca del tejedor. Consideremos solo la variedad de trabajo que se requiere para crear una máquina tan simple como las tijeras con las que el pastor corta la lana. El minero, el que construye el horno para derretir el metal, el que tala la madera, el que quema el carbón para que se use en la casa de fundición, el que fabrica los ladrillos, el albañil, los trabajadores que atienden el horno, el técnico del molino, el herrero, el forjador, todos ellos deben unir sus artes para producir.
Si examináramos, de la misma manera, todas las partes distintas de su atuendo y de los muebles de su casa, la dura camisa de lino que se pone contra la piel, los zapatos que le cubren los pies, la cama sobre la que duerme y todas las partes diferentes que la componen, la cocina en donde prepara sus vituallas, los carbones que usa para ese propósito (que salen de las entrañas del suelo y llegan a él tras largos trayectos por mar y tierra), todos los demás utensilios que emplea en la cocina, todo lo que tiene sobre la mesa, los cuchillos, los tenedores, los platos de cerámica o peltre en los que sirve y divide sus vituallas, las diferentes manos que trabajaron para prepararle el pan y la cerveza, la ventana de cristal que deja entrar el calor y la luz y mantiene afuera el viento y la lluvia, con todo el conocimiento y el arte que se requieren para preparar ese invento hermoso y feliz sin el cual estas partes del norte del mundo apenas podrían tener moradas cómodas, junto con las herramientas que todos los distintos trabajadores emplearon para producir las diferentes comodidades…
Digo, si examináramos todas estas cosas y consideráramos la variedad de trabajo que requiere cada una de ellas, seríamos conscientes de que, sin la asistencia y cooperación de muchos miles, incluso la persona más pobre de una nación civilizada no podría disponer ni siquiera de lo que falsamente consideramos su sencilla y modesta forma de vida. De hecho, en comparación con los lujos más extravagantes de los ricos, su morada parecería, sin duda, una muy simple y sencilla; sin embargo, quizás puede ser verdad que la morada de un príncipe europeo no siempre excede por tanto la de un campesino trabajador y frugal, pues la morada de este último excede por bastante la de muchos reyes africanos, quienes son los dueños absolutos de las vidas y libertades de diez mil salvajes desnudos.
LIBRO IV
CAPÍTULO II
SOBRE LAS RESTRICCIONES ENLAS IMPORTACIONES DESDE PAÍSESEXTRANJEROS DE BIENES QUEPUEDAN PRODUCIRSE LOCALMENTE
Al restringir, ya sea con impuestos altos o con prohibiciones absolutas, la importación de bienes de países extranjeros que puedan producirse localmente, el monopolio del mercado local se le asegura más o menos a la industria doméstica que trabaja para producirlos. Así pues, la prohibición de importar ya sea ganado vivo o carne curada de países extranjeros les asegura a los ganaderos de Gran Bretaña el monopolio de la carne en el mercado local. Los impuestos altos para la importación de grano, los cuales, en tiempos de abundancia moderada, son casi una prohibición, les dan una ventaja a quienes cultivan ese producto.
La prohibición de la importación de lana extranjera es igual de favorable para los productores de lana. La industria de la seda, aunque depende por completo de materiales extranjeros, últimamente ha obtenido la misma ventaja. La industria del lino aún no la ha obtenido, pero está dando pasos prometedores en esa dirección. En Gran Bretaña, muchos otros tipos de industrias han obtenido, ya sea por completo o casi por completo, un monopolio contra sus conciudadanos. La variedad de bienes, cuya importación a Gran Bretaña está prohibida, ya sea de un modo absoluto o bajo ciertas circunstancias, excede por mucho lo que podría suponer cualquiera que no esté familiarizado con las leyes de las aduanas.
Es indudable que este monopolio del mercado nacional suele fomentar en gran medida aquella clase específica de industria que se beneficia de él y, además, a menudo dirige hacia dicha ocupación una porción mayor del trabajo y los recursos de la sociedad de los que por lo general se le habrían asignado. Pero si tiende a incrementar la industria general de la sociedad o si la lleva en la dirección más ventajosa no es, quizás, tan evidente.
La industria general de la sociedad no puede exceder jamás lo que el capital de la sociedad puede emplear. Como el número de trabajadores que puede mantener empleados una persona particular debe tener cierta proporción con su capital, así mismo el número de aquellos que puedan estar empleados todo el tiempo por todos los miembros de una gran sociedad debe tener cierta proporción con el capital entero de la sociedad y jamás puede exceder esa proporción.
Ninguna regulación de comercio puede incrementar la cantidad de industria de ninguna sociedad más allá de lo que su capital puede mantener. Solo puede redirigir parte de ella en una dirección en la que, de otra manera, no habría ido. Y no es para nada certero que esta dirección artificial tienda a ser más ventajosa para la sociedad que aquella en la que habría seguido avanzando sin intervención.
Cada individuo se esfuerza todo el tiempo por encontrar el empleo más ventajoso para el capital del que pueda disponer. De hecho, es su propia ventaja, y no la de la sociedad, la que cada uno tiene en mente. Pero el estudio de su propia ventaja lo lleva natural o, más bien, necesariamente a preferir el empleo que sea más ventajoso para la sociedad.
Primero, cada individuo se esfuerza por emplear su capital tan cerca de casa como pueda y, en consecuencia, tanto como sea posible, apoyando a la industria doméstica, siempre que pueda obtener de este modo las ganancias ordinarias o, al menos, no mucho menores que las ganancias ordinarias del capital.
Así pues, frente a unas ganancias iguales o casi iguales, cada comerciante al por mayor prefiere, como es natural, el comercio nacional al comercio extranjero de consumo y el comercio exterior de consumo al comercio de transporte. En el comercio local, su capital nunca está tan fuera de su vista como lo está con frecuencia en el comercio exterior de consumo.
Puede conocer mejor el carácter y la situación de las personas en las que confía, y si lo engañaran, conocería mejor las leyes del país del que debe buscar la compensación. En el comercio de transporte, el capital del comerciante queda, por decirlo de alguna manera, dividido entre dos países extranjeros y ninguna parte de eso vuelve siempre al país local ni queda al alcance de su vista ni a sus órdenes. El capital que un comerciante de Ámsterdam emplea al llevar grano desde Königsberg hasta Lisboa y la fruta y el vino desde Lisboa a Königsberg se reparte, por lo general, con la mitad en Königsberg y la otra mitad en Lisboa.
Ninguna parte necesita llegar jamás a Ámsterdam. La residencia natural de un comerciante así debería ser Königsberg o Lisboa, y solo una circunstancia muy particular podría hacerlo preferir Ámsterdam. Sin embargo, la inquietud que siente al estar tan separado de su capital determina, por lo general, que elija llevar parte de los bienes de Königsberg que destina para el mercado de Lisboa y parte de los bienes de Lisboa que destina para el de Königsberg a Ámsterdam. Y aunque esto, por fuerza, lo deja sujeto al doble trabajo de cargar y descargar, así como al pago de algunos impuestos y aduanas, por tener parte de su capital siempre al alcance de su vista y de sus órdenes, acepta a voluntad este esfuerzo adicional. Y es de esta manera que cada país que tiene una participación considerable en el comercio de transporte se convierte siempre en el imperio, o en el mercado general, de los bienes de todos los países diferentes cuyos bienes transporta.
El comerciante, para ahorrarse un segundo cargando y descargando, siempre se esfuerza por vender en el mercado local tantos de los bienes de todos esos países diferentes como pueda. Y así, hasta donde se lo permiten, convierte su comercio de transporte en un comercio exterior de consumo. De la misma manera, un comerciante que esté involucrado en el comercio exterior de consumo, al reunir bienes para mercados extranjeros, siempre se alegrará, por unas ganancias iguales o casi iguales, de vender tanto como pueda de ellos en el mercado local. Se ahorra el riesgo y los problemas de la exportación cuando, tanto como pueda, convierte así su comercio exterior de consumo en un comercio doméstico. El país propio es, en este sentido, el centro alrededor del cual los capitales de los habitantes de cada uno circulan de manera constante y hacia el que siempre tienden aunque ciertas causas particulares puedan, en ocasiones, alejarlos y desviarlos hacia ocupaciones más lejanas.
Pero un capital empleado en el comercio doméstico, según se ha demostrado ya, siempre pone en movimiento una cantidad mayor de industria local y les da ganancias y empleo a un número mayor de habitantes del país de lo que podría lograrlo una cantidad igual de capital empleada en el comercio exterior de consumo. Y uno empleado en el comercio exterior de consumo tiene la misma ventaja sobre un capital equivalente empleado en el comercio de transporte. Por lo tanto, con ganancias iguales o casi iguales, cada individuo tiende, por naturaleza, a emplear su capital del modo que es más probable que le dé el mayor apoyo a la industria doméstica y que les dé las mayores ganancias y empleos al mayor número posible de personas de su propio país.
En segundo lugar, todo individuo que emplee su capital en el apoyo de la industria nacional necesariamente procura dirigir esa industria de manera que su producción tenga el mayor valor posible.
La producción de la industria consiste en lo que le aporta al objeto o a los materiales sobre los que se trabaja. Según sea mayor o menor el valor de esa producción, así serán también las ganancias del empresario. Y como nadie invierte capital para apoyar la industria si no es por obtener beneficios, siempre intentará dirigirlo hacia aquella industria cuya producción tenga más valor o pueda cambiarse por más dinero u otros productos.
Pero las ganancias anuales de cada sociedad siempre son justo iguales al valor intercambiable de toda la producción anual de su industria o, más bien, es justo la misma cosa que ese valor intercambiable. Por lo tanto, dado que cada persona se esfuerza al máximo por invertir su capital en el apoyo de la industria interna y por dirigir esa industria para que su producción tenga el mayor valor posible, cada uno contribuye inevitablemente a que los ingresos anuales de la sociedad sean lo más altos que se pueda.
Por lo general, cada persona no pretende promover el interés público ni sabe cuánto lo está promoviendo. Al preferir apoyar lo doméstico en vez de una industria foránea, solo pretende proteger su propia seguridad, y al dirigir esa industria del tal manera que su producción sea del mayor valor posible, solo pretende proteger sus propias ganancias. Y en esto, como en muchos otros casos, la impulsa una mano invisible para que promueva un fin que no hace parte de sus intenciones. Y no siemprees un perjuicio para la sociedad que eso no haya formado parte de sus intenciones.
Al perseguir sus propios intereses, con frecuencia promueve los de la sociedad con más eficiencia que si en realidad pretendiera promoverlos. Jamás he visto que logren grandes beneficios quienes fingían comerciar por el bien común. De hecho, es una pretensión poco habitual entre los comerciantes y bastan pocas palabras para apartarlos de esa idea.
Es evidente que cada individuo, desde su propia situación local, puede determinar mucho mejor que cualquier hombre de Estado o legislador qué tipo de industria nacional le conviene a su capital y cuál de ellas le generará el mayor valor. El hombre de Estado, que intentaría dirigir y decirles a las personas naturales de qué manera deberían emplear su capital, no solo se cargaría con la atención más innecesaria, sino que asumiría una autoridad que no se le podría confiar con seguridad a una persona natural, y mucho menos a un consejo o un senado, y que jamás sería tan peligrosa como en las manos de un hombre que fuera lo bastante necio y presuntuoso como para pensarse digno de ejercer ese poder.
Darle el monopolio del mercado doméstico a la producción de la industria local, en cualquier arte o manufactura, se hace, en alguna medida, para decirles a las personas particulares de qué manera deberían emplear sus capitales, y esto, en casi todos los casos, puede ser una regulación inútil o dañina. Si la producción de lo doméstico puede llevarse allí tan barato como la de la industria exterior, la regulación es, evidentemente, inútil. Si no se puede, por lo general es dañina. La máxima de cada hombre cabeza de familia prudente es jamás intentar hacer en casa lo que le costaría más producir que comprar.
El sastre no intenta hacerse sus propios zapatos, sino que se los compra al zapatero. El zapatero no intenta hacerse su propia ropa, sino que emplea al sastre. El granjero no intenta hacer ni una cosa ni la otra, sino que emplea a esos otros hombres. Todos consideran que es de su interés dedicar su industria a aquello en lo que tienen cierta ventaja sobre sus semejantes y obtener, con una parte del producto o, lo que equivale a lo mismo, con el precio de parte de ese producto, todo lo demás que requieran.
Lo que es prudente en la conducta de una familia privada a duras penas puede ser necio en la conducta de un gran reino. Si un país extranjero puede proveernos de un producto y es más barato que si lo produjéramos nosotros, lo mejor será comprárselos con alguna parte de la producción de nuestra propia industria, siempre empleada de una manera en la que nos dé alguna ventaja. Como la industria general del país siempre está en proporción al capital que la emplea, no se verá disminuida por eso, no mucho más que la de los artesanos que mencionamos antes, sino que solo faltará encontrar la manera en que pueda emplearse del modo más ventajoso.
Sin duda, no se utiliza de forma más ventajosa cuando se orienta hacia un producto que se puede adquirir más barato de lo que costaría fabricarlo. El valor de su producción anual disminuye, sin poderlo evitar, cuando se aleja de la fabricación de bienes que son, evidentemente, de mayor valor que el que se le obliga a producir. De acuerdo con la suposición, ese bien podría comprárseles a países extranjeros a un precio más barato del que costaría fabricarlo en el país local.
Por lo tanto, podría haberse comprado con solo una parte de los bienes o, lo que es lo mismo, con solo una parte del precio de los bienes, los cuales la industria empleada por un capital equivalente habría producido de manera local si se le hubiera permitido seguir su curso natural. De este modo, la industria nacional se aparta de un uso más provechoso hacia otro menos rentable, y el valor de intercambio de su producción anual, lejos de incrementarse según la intención del legislador, se reduce con cada una de esas disposiciones sin poderlo evitar.
De hecho, a través de esas regulaciones, a veces puede adquirirse un producto particular antes de lo que se lograría de otro modo, y después de cierto tiempo podría producirse localmente tan barato, o más barato, que en el país extranjero. Pero aunque la industria de la sociedad pueda llevarse así a tener ventaja en un canal particular más pronto que de otra forma, para nada se seguirá que la suma total, ya sea de la industria o de sus ganancias, pueda aumentarse por una regulación así.
La industria de la sociedad solo puede aumentar en proporción al aumento de su capital, y su capital puede aumentar solo en proporción a lo que pueda ahorrarse poco a poco de sus ganancias. Pero el efecto inmediato de esas regulaciones es disminuir sus ganancias, y lo que disminuye sus ganancias no es probable que aumente su capital más rápido que si hubiera aumentado por sí solo si tanto el capital como la industria hubieran encontrado cómo emplearse de una manera natural.
Aunque, por la ausencia de esas regulaciones, la sociedad no lograra nunca desarrollar la manufactura pretendida, eso no implicaría que fuera más pobre en ninguna etapa de su duración. En todo momento, su capital y su industria podrían haberse utilizado, aunque en otros fines, de la forma que resultara más beneficiosa en ese tiempo. En cada período, sus ganancias podrían haber sido las más grandes que el capital les permitiera, y tanto el capital como las ganancias podrían haber aumentado con la mayor rapidez posible.
Las ventajas naturales que un país tiene sobre otro, a la hora de producir bienes particulares, a veces son tan grandes que todo el mundo reconoce que es en vano luchar contra ellas. Gracias a cristales, invernaderos y muros con calefacción es posible obtener excelentes uvas en Escocia y elaborar un muy buen vino, aunque a un coste unas treinta veces superior al que implica traer de fuera vinos que son, al menos, igual de buenos.
¿Sería sensato dictar una ley que prohibiera la importación de vinos extranjeros solo para impulsar la fabricación de clarete y borgoña en Escocia? Pero si es manifiestamente absurdo orientar hacia un determinado trabajo treinta veces más capital e industria de los que se necesitarían para comprar en el extranjero la misma cantidad de los bienes requeridos, también es absurdo (de una manera menos notoria, pero igual en esencia) desviar hacia ese trabajo una trigésima parte más o incluso una tricentésima parte más de cualquiera de los dos.
Ya sea que las ventajas que un país tiene sobre otro sean naturales o adquiridas, eso no importa en este punto. Mientras un país tenga esas ventajas y mientras el otro las quiera, siempre será más ventajoso para el último comprarle cosas al primero que producirlas. La ventaja que un artesano tiene sobre su vecino, el cual se dedica a otro oficio, es solo una ventaja adquirida. Aun así, ambos consideran más provechoso comprarse el uno al otro lo que necesitan en lugar de producir aquello que no forma parte de sus respectivos oficios.
Los comerciantes y los artesanos son las personas que obtienen la mayor ventaja de este monopolio del mercado local. Las prohibiciones de importar ganado extranjero o carnes curadas, junto con los altos impuestos al grano extranjero, los cuales en tiempos de abundancia moderada son casi una prohibición, no son tan ventajosos para los ganaderos y granjeros de Gran Bretaña como otras regulaciones del mismo tipo lo son para sus comerciantes y artesanos. Las manufacturas, en especial las que son más elegantes, se transportan con más facilidad de un país a otro que el grano o el ganado.
Así pues, es en el acto de conseguir y transportar manufacturas que se emplea el comercio exterior. En las manufacturas, una pequeña ventaja les permitirá a los extranjeros vender más barato que nuestros propios trabajadores incluso en el mercado interno. Se requerirá de una ventaja mucho mayor para que puedan hacerlo en los productos primarios de la tierra. Si se permitiera la importación gratuita de manufacturas extranjeras, muchísimas de las manufacturas locales sufrirían y algunas de ellas, quizás, caerían en la ruina.
Y una parte considerable de las reservas y de la industria que se encontraran empleadas en ese momento por ellas se verían obligadas a encontrar algún otro tipo de trabajo. Sin embargo, la importación sin restricciones de los productos naturales del suelo no tendría ese tipo de impacto en la agricultura nacional.
Si la importación del ganado extranjero, por ejemplo, se hiciera gratuita, podrían importar tan pocos ejemplares que la ganadería de Gran Bretaña se vería muy poco afectada por ello. El ganado vivo es, quizás, el único producto cuyo transporte es más caro por mar que por tierra. Por tierra, los ejemplares se llevan a sí mismos hasta el mercado. Por mar, no solo deben cargar al ganado, sino también su comida y agua, y los gastos de esto no son nada pequeños y sí muy inconvenientes.
El estrecho reducido de mar que hay entre Irlanda y Gran Bretaña, de hecho, hace que la importación del ganado irlandés sea más fácil. Pero incluso si la importación gratuita de ese ganado, que solo se permitió por un tiempo limitado, se hiciera perpetua, no tendría ningún efecto considerable sobre los intereses de los ganaderos de Gran Bretaña. Las partes de Gran Bretaña que bordean el mar irlandés son campos ganaderos. El ganado irlandés nunca podría ser importado para su consumo, sino que tendrían que conducirlo a través de esos campos tan extensos, con muchos gastos e incomodidades, antes de llegar a su mercado adecuado.
El ganado cebado no podría llegar tan lejos. Solo podría importarse ganado delgado, y esa importación no afectaría a las regiones dedicadas al engorde, que incluso se verían favorecidas por la reducción del precio del ganado flaco, sino solo a las regiones dedicadas a la cría. La pequeña cantidad de ganado irlandés importado desde que se permitió su importación, junto con el buen precio al que el ganado delgado sigue vendiéndose, parece demostrar que es poco probable que incluso las regiones de cría de Gran Bretaña se vean afectadas por la importación libre del ganado irlandés.
Se dice, de hecho, que la gente común de Irlanda a veces se ha opuesto con violencia a la exportación de su ganado. Pero si los exportadores han encontrado una gran ventaja en continuar con su comercio, con la misma facilidad podrían, cuando la ley esté de su lado, conquistar esa oposición.
Además, las regiones de engorde y ceba deben estar siempre muy desarrolladas, mientras que las regiones de cría suelen estar sin cultivar. El alto precio del ganado flaco, al aumentar el valor de las tierras no cultivadas, actúa como una prima en contra de su mejora. A cualquier región desarrollada por completo le resultaría más ventajoso importar su ganado flaco que criarlo. Así pues, se dice que la provincia de Holland sigue esta máxima ahora mismo. Las montañas de Escocia, Gales y Northumberland, de hecho, son regiones que no pueden mejorar mucho y parecen destinadas por naturaleza a ser los lugares de cría de Gran Bretaña.
La importación sin restricciones de ganado extranjero solo impediría que las regiones de cría se beneficiaran del crecimiento de la población y del progreso del resto del reino, elevando los precios de forma excesiva y gravando efectivamente a las áreas más desarrolladas y cultivadas del país.
La importación más libre de carnes curadas, de la misma forma, podría tener tan pocos efectos sobre los intereses de los ganaderos de Gran Bretaña como la del ganado vivo. Las carnes curadas no solo son un producto muy voluminoso, sino que, cuando se comparan con la carne fresca, son un producto de peor calidad y, como tienen más costes y gastos, más caro. Nunca podrían, por lo tanto, competir con la carne fresca, aunque sí con las carnes curadas de la región. Podrían usarse como provisiones para los barcos que tengan viajes largos y cosas de ese estilo, pero jamás podrían convertirse en una parte considerable de la comida para la gente.
Las pequeñas cantidades de carnes curadas importadas desde Irlanda desde que se estableció la importación libre son una prueba experimental de que nuestros ganaderos no tienen nada que temer. No parece que el precio de la carne del carnicero se haya visto muy afectado por eso.
Incluso la importación del grano extranjero podría afectar muy poco los intereses de los granjeros de Gran Bretaña. El grano es un producto mucho más voluminoso que la carne. Una libra de trigo a un penique es tan cara como una libra de carne de res a cuatro peniques. La escasa cantidad de grano extranjero importado, incluso en épocas de gran escasez, puede convencer a nuestros agricultores de que no tienen nada que temerle a la importación sin restricciones. Según el autor, muy bien informado, de los Tratados sobre el comercio de grano, la cantidad media importada, año tras año, es de apenas 23.728 cuartos de grano de todo tipo, lo que no excede la quinientas setenta y una partes del consumo anual.
Pero, del mismo modo que la prima sobre el grano genera una mayor exportación en los años de abundancia, también debe, como consecuencia, generar una mayor importación en los años de escasez de la que, en las condiciones actuales del cultivo, se produciría de otro modo. Debido a ello, la abundancia de un año no compensa la escasez de otro, y puesto que la cantidad media exportada aumenta necesariamente por esta causa, también debe aumentar, en el estado actual del cultivo, la cantidad media importada. Si no hubiera primera, como se exportaría menos grano, es probable que tras unos años se importara menos que ahora. Los comerciantes de grano, los recolectores y los transportadores de grano entre Gran Bretaña y los países extranjeros tendrían mucho menos trabajo y sufrirían bastante, pero los caballeros del campo y los granjeros sufrirían muy poco.
Es en los comerciantes de café, entonces, y no en los caballeros y granjeros del campo, que he observado la ansiedad más grande por la renovación y la continuación de las primas.
Los caballeros y los granjeros del campo son, para su gran honor, de todo el pueblo, los que están menos sujetos al espíritu despiadado del monopolio. El encargado de una gran fábrica a veces se alarma si otro trabajo del mismo estilo se establece a menos de cuarenta kilómetros de él.
El encargado holandés de la fábrica de lana de Abbeville estipuló que ninguna empresa parecida podía establecerse a menos de ciento sesenta y cinco kilómetros de esa ciudad. Por el contrario, los granjeros y los caballeros del campo están, por lo general, bastante dispuestos a promover, en lugar de obstruir, el cultivo y la mejora de sus granjas y propiedades vecinas. No tienen secretos, como los de la mayor parte de los productores, sino que, por norma común, les gusta comunicarse con sus vecinos y extender tanto como sea posible una nueva práctica que hayan encontrado ventajosa. «Pius quaestus», afirma el viejo Catón, «el más seguro, el menos envidiado, y quienes se dedican a esa actividad son los que menos piensan mal».
Los caballeros y los hombres del campo, dispersos por las distintas regiones del país, no pueden unirse con tanta facilidad como los comerciantes y fabricantes, que, al encontrarse reunidos en las ciudades y habituados al espíritu exclusivo propio de las corporaciones que allí dominan la partida, tienden de forma natural a buscar para sí, contra todos los demás ciudadanos, el mismo privilegio exclusivo que habitualmente ejercen frente a los habitantes de sus propias localidades. Ellos, así mismo, parecen haber sido los inventores originales de las restricciones sobre la importación de productos extranjeros, lo cual les asegura el monopolio del mercado local. Tal vez fue imitándolos, y para ponerse en el mismo nivel de quienes, según se dieron cuenta, estaban dispuestos a oprimirlos, que los caballeros y los granjeros del campo de Gran Bretaña se olvidaron de la generosidad que es natural de su posición y empezaron a exigir el privilegio exclusivo de proveerles a sus paisanos el grano y la carne. Quizás no se tomaron el tiempo para considerar cuánto menos se verían afectados sus intereses por la libertad de comercio que los de las personas cuyos ejemplos siguieron.
Prohibir, con una ley perpetua, la importación de grano y ganado extranjero es, en realidad, asegurar que la población y la industria del país excedan, en poco tiempo, lo que la producción total de su propio suelo puede mantener.
Sin embargo, parece haber dos casos en los que, por lo general, será ventajoso imponerle tarifas a lo extranjero para impulsar la industria doméstica.
El primero es cuando un tipo particular de industria es necesaria para la defensa del país. La defensa de Gran Bretaña, por ejemplo, depende bastante de la cantidad de marineros y barcos que tenga. Por ello, la Ley de Navegación busca, de manera adecuada, concederles a los marineros y a los barcos británicos el monopolio del comercio de su país, ya sea mediante prohibiciones estrictas o mediante gravámenes considerables a los navíos extranjeros. A continuación, enumero las principales disposiciones de esa ley.
Primera: todos los barcos cuyos dueños, señores y tres cuartos de los marineros no sean súbditos británicos tienen prohibido, so pena de perder su buque y su carga, comerciar con los asentamientos y plantaciones británicas o comerciar en las costas de Gran Bretaña.
Segunda: gran parte de los artículos de importación más voluminosos solo pueden llegar a Gran Bretaña en barcos como los mencionados o en barcos procedentes del país productor de dichos bienes, siempre y cuando sus propietarios, capitanes y al menos tres cuartas partes de los marineros sean nacionales de ese mismo país. E incluso cuando se importan en estas embarcaciones, deben pagar el doble del arancel correspondiente a la mercancía extranjera. Si se importan en barcos de cualquier otro país, la penalidad es la incautación de dichos barcos y sus productos. Cuando se ratificó esta ley, los holandeses eran lo que aún son: los grandes transportadores de Europa. Y con esta regulación quedaron excluidos por completo de ser transportadores hacia Gran Bretaña o de importarnos bienes de cualquier otro país europeo.
Tercera: muchos de los artículos de importación más voluminosos tienen prohibido su ingreso, incluso a bordo de barcos británicos, si no proceden directamente del país de origen, so pena de confiscación del barco y su mercancía. Esta regulación, con toda probabilidad, estaba dirigida contra los holandeses. En ese entonces, como ahora, Holanda era el gran centro comercial de los productos europeos, y mediante esta medida se impedía que los barcos británicos cargaran en Holanda mercancías de otros países europeos.
Cuarta: todo tipo de pescado salado, aletas de ballena, barbas de ballena, aceite y grasa, si no se capturan y procesan a bordo de barcos británicos, al introducirse en Gran Bretaña, pagan el doble del arancel para productos del exterior. Los holandeses, que hoy en día siguen siendo los principales, eran en aquel entonces los únicos pescadores en Europa que trataban de suministrarles pescado a naciones extranjeras. Con esta regulación, se les impuso una carga pesada en su tarea de suplirle mercancía a Gran Bretaña.
Cuando se ratificó la Ley de Navegación, aunque Inglaterra y Holanda no estaban en guerra, existía una animosidad bastante violenta entre las dos naciones. Empezó durante el Gobierno del Parlamento extendido, que ratificó por primera vez esta ley, y explotó poco después en las guerras holandesas, bajo el mandato del Protector y de Carlos II. No es posible, por lo tanto, que algunas de las regulaciones de esta famosa ley hayan surgido de la animosidad nacional. Sin embargo, son sabias, como si las hubiera dirigido la sabiduría más deliberada. La animosidad nacional, en esa época en particular, apuntaba al mismo objetivo que la sabiduría más deliberada habría apuntado: la disminución del poder naval de Holanda, la única potencia naval que podría poner en peligro la seguridad de Inglaterra.
La Ley de Navegación no es favorable para el comercio exterior ni para el crecimiento de la opulencia que puede derivarse de ello. El interés de una nación, en cuanto a sus relaciones comerciales con naciones extranjeras, es, como la del comerciante con respecto a las diferentes personas con las que hace negocios, comprar tan barato como sea posible y vender tan caro como se pueda.
Pero será más probable que compre tan barato como sea posible cuando, debido a la libertad de comercio más perfecta, se impulse a todas las naciones a traer los bienes que ha tenido la oportunidad de comprar. Y, por la misma razón, tendrá más posibilidades de vender caro cuando los mercados estén llenos con la mayor cantidad posible de compradores. Es verdad que la Ley de Navegación no les impone gravámenes a los buques extranjeros que vienen a exportar los productos de la industria británica. Incluso el antiguo arancel para extranjeros, que antes se cobraba sobre todas las mercancías, tanto exportadas como importadas, se ha suprimido en su mayor parte para los artículos de exportación mediante diversas leyes posteriores.
Pero si a los extranjeros se les impide vender, ya sea mediante prohibiciones o altos aranceles, no siempre les resulta viable venir a comprar, pues, al llegar sin carga, pierden el flete desde su propio país hasta Gran Bretaña. Reduciendo el número de vendedores, reducimos sin poderlo evitar también el de compradores, y con ello es probable que terminemos no solo pagando más por los productos extranjeros, sino vendiendo los nuestros a un precio inferior al que obtendríamos si existiera mayor libertad de comercio. No obstante, como la defensa es mucho más importante que la opulencia, la Ley de Navegación es, quizás, la regulación comercial más sabia que existe en Inglaterra.
El segundo caso en el que suele ser conveniente imponerles una carga tributaria a los productos extranjeros con el fin de estimular la industria doméstica es cuando sobre esta última recae algún impuesto interno. En ese caso, resulta razonable que se les aplique un impuesto similar a los productos equivalentes procedentes del exterior. Esto no le otorgaría a la industria nacional el monopolio del mercado interno ni desviaría hacia un sector concreto más capital y trabajo del país del que iría naturalmente a ese sector. Solo impediría que, a causa del impuesto, parte de esos recursos se desviaran hacia un destino menos natural y mantendría, en la medida de lo posible, la competencia entre la industria extranjera y la doméstica en las mismas condiciones que existían antes del impuesto.
En Gran Bretaña, cuando un impuesto así se les impone a los productos de la industria doméstica, es usual, al mismo tiempo, para detener las quejas de nuestros comerciantes y fabricantes, que se vendan baratos en el mercado local para imponerles aranceles de importación más fuertes a los bienes extranjeros de la misma clase.
Esta segunda limitación a la libertad de comercio, según algunos, debería, en muchos casos, extenderse más allá de los productos extranjeros que compiten directamente con aquellos gravados a nivel nacional. Cuando se han dictado impuestos sobre los productos de primera necesidad en un país, sostienen que es conveniente gravar no solo los mismos productos importados, sino toda clase de bienes extranjeros que puedan competir con cualquier producto de la industria nacional.
Dicen que la subsistencia se encarece, sin poder evitarlo, como resultado de esos impuestos y que el precio del trabajo debe aumentar siempre en proporción al costo de vida del trabajador. Por lo tanto, cada producto que proviene de la industria doméstica, aunque no se grave de inmediato, se hace más valioso como consecuencia de esos impuestos, ya que la labor que lo produce también es más valiosa. Así pues, esos impuestos equivalen, según ellos, a un gravamen sobre cada mercancía producida en el país. Para situar la industria nacional en igualdad de condiciones con la extranjera, consideran necesario imponer un arancel sobre todo producto extranjero, uno que sea equivalente al aumento de precio que sufren los productos nacionales con los que pueda competir.
Si los impuestos sobre los artículos de primera necesidad, como los que existen en Gran Bretaña sobre el jabón, la sal, el cuero, las velas, etc., elevan por fuerza el precio del trabajo y, en consecuencia, el de todas las demás mercancías, lo analizaré más adelante cuando aborde el tema de los impuestos. Sin embargo, suponiendo por el momento que producen ese efecto (y sin duda lo producen), ese encarecimiento general de todas las mercancías, como consecuencia del aumento del coste de la mano de obra, es un caso que se diferencia en dos aspectos del de una mercancía concreta cuyo precio se incrementa debido a un impuesto específico que se le haya impuesto de manera directa.
En primer lugar, siempre es posible conocer con gran precisión en qué medida el precio de un determinado producto puede verse incrementado por un impuesto de esa clase, pero nunca se podría determinar con una exactitud razonable en qué medida el aumento general del precio de la mano de obra afectaría al precio de cada una de las diversas mercancías en cuya elaboración interviene el trabajo. Por consiguiente, resultaría imposible ajustar de manera precisa el impuesto sobre cada artículo extranjero al incremento del precio de cada producto nacional.
En segundo lugar, los impuestos sobre los artículos de primera necesidad tienen casi el mismo efecto sobre la situación de la población que un suelo infértil y un clima adverso. Los alimentos se encarecen, como si su producción exigiera un esfuerzo y un gasto excepcionales. Del mismo modo que sería absurdo, ante una escasez natural causada por el suelo y el clima, intentar dirigir a las personas sobre cómo deben invertir su capital y su trabajo, resulta igual de absurdo hacerlo ante la escasez artificial que provocan esos impuestos.
Lo que más conviene en ambos casos es permitir que cada uno, en la medida de lo posible, adapte su actividad a sus circunstancias y busque aquellos empleos en los que, pese a las dificultades, pueda obtener alguna ventaja, ya sea en el mercado nacional o en el internacional. Imponerles un nuevo impuesto, debido a que ya están bastante gravados y porque los productos básicos ya son demasiado caros, obligándolos además a pagar precios elevados por la mayoría de las demás mercancías, es, sin duda, una de las formas más absurdas de intentar compensarlos.
Estos impuestos, cuando alcanzan cierto nivel, se convierten en un mal comparable a la infertilidad de la tierra y a la dureza del clima. Sin embargo, son justo los países más ricos y laboriosos donde se han implantado con mayor frecuencia. Ninguna otra nación podría soportar semejante trastorno. Del mismo modo que solo los cuerpos más fuertes pueden vivir y mantenerse sanos bajo un régimen dañino, solo las naciones que gozan de las mayores ventajas naturales y adquiridas en todo tipo de industria pueden subsistir y prosperar bajo tales impuestos. Holanda es el país de Europa donde estos gravámenes son más numerosos y donde, por circunstancias especiales, continúan prosperando, no por ellos (como se ha sostenido sin nada de sensatez), sino a pesar de ellos.
Así como hay dos casos en los que suele ser beneficioso imponerles alguna carga a los productos extranjeros para apoyar la industria nacional, existen otros dos en los que puede ser razonable deliberar: por un lado, hasta qué punto es adecuado mantener la libre importación de determinados productos extranjeros y, por otro, hasta qué punto, o de qué manera, puede ser conveniente restablecer esa libre importación tras haberla interrumpido por un tiempo.
El caso en el que a veces conviene examinar si debe mantenerse la libre importación de ciertos bienes extranjeros es cuando alguna nación extranjera restringe, mediante altos impuestos o prohibiciones, la entrada de nuestras manufacturas en su territorio. En estas circunstancias, la represalia surge como una reacción natural y se considera adecuado imponerle aranceles o prohibiciones similares a la importación de algunas o de todas sus manufacturas en nuestro país.
Las naciones, en efecto, rara vez dejan de actuar de esta manera. Los franceses se han destacado por favorecer sus propias manufacturas, restringiendo la entrada de aquellos productos extranjeros que pudieran competir con ellas. Esta fue una parte importante de la política de monsieur Colbert, a quien, pese a su gran capacidad, parece que lo engañaron en este asunto los argumentos falaces de los comerciantes y fabricantes, que siempre exigen privilegios y monopolios en perjuicio de sus compatriotas.
Hoy en día, los hombres más ilustrados de Francia opinan que esas medidas no han beneficiado al país. En 1667, dicho ministro les impuso, mediante un arancel, gravámenes muy altos a numerosos productos manufacturados del extranjero. Al negarse a reducirlos en favor de los holandeses, estos, en 1671, prohibieron la importación de vinos, aguardientes y manufacturas francesas. La guerra de 1672 parece haber tenido su origen, en parte, en este conflicto comercial. La paz de Nimega le puso fin a la disputa, en 1678, mediante la reducción de ciertos aranceles en favor de los holandeses, quienes, en consecuencia, levantaron sus prohibiciones.