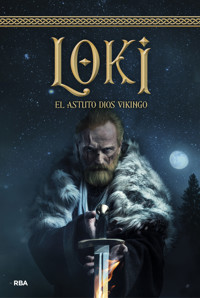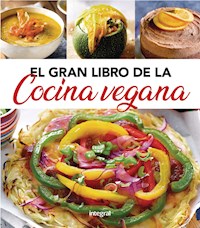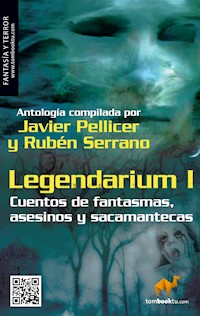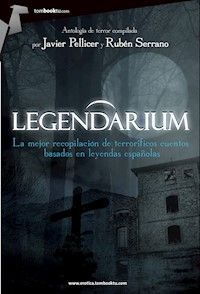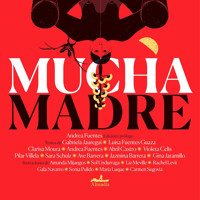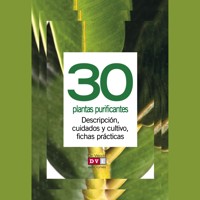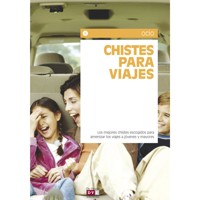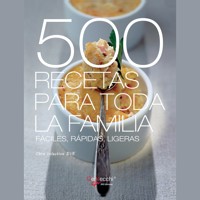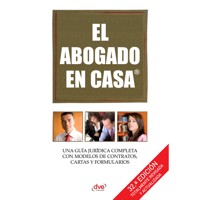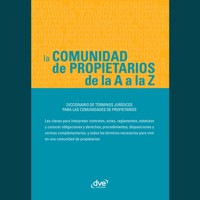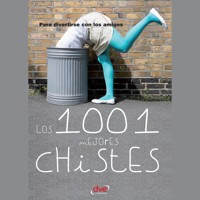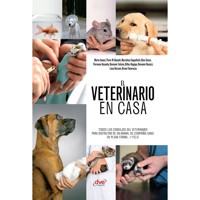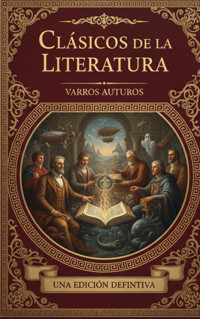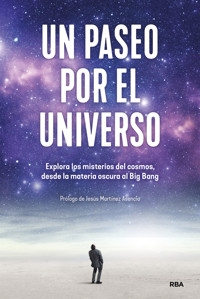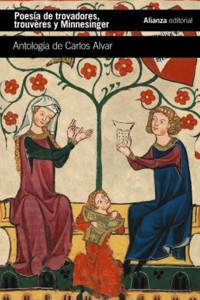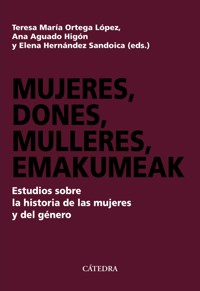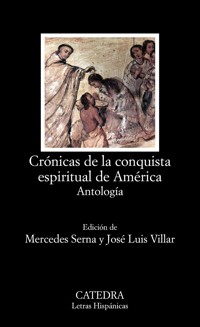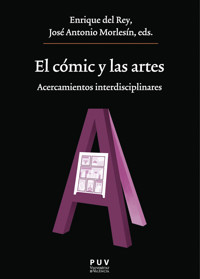
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publicacions de la Universitat de València
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Spanisch
El cómic, etiquetado tradicionalmente como noveno arte, es un medio plenamente interdisciplinar desde sus orígenes y en las últimas décadas está aprovechando de manera más intensa su hibridismo y su lugar privilegiado en la encrucijada de la interrelación artística. En este volumen, además de abordar la relación del cómic con las artes tradicionales, tanto las visuales (arquitectura, pintura, escultura y fotografía) como las literarias y las escénicas (danza, música y teatro), se analiza su posición dentro de la teoría del arte y sus conexiones con los museos y las instalaciones artísticas, sin descuidar su conexión con otras artes menos canónicas, como los videojuegos y el diseño gráfico.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 748
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Esta publicación no puede ser reproducida, ni total ni parcialmente, ni registrada en, o transmitida por, un sistema de recuperación de información, en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea fotomecánico, fotoquímico, electrónico, por fotocopia o por cualquier otro, sin el permiso previo de la editorial.
© Del texto: los autores, 2025
© De esta edición: Universitat de València, 2025
Coordinación editorial: Maite Simón
Maquetación: Celso Hernández de la Figuera
Corrección: David Lluch
Cubierta:
Ilustración: José Antonio Morlesín Mellado
Diseño: Celso Hernández de la Figuera
ISBN: 978-84-1118-627-8 (papel)
ISBN: 978-84-1118-628-5 (ePub)
ISBN: 978-84-1118-629-2 (PDF)
Edición digital
ÍNDICE
PRÓLOGO, Álvaro Pons
INTRODUCCIÓN, Enrique del Rey Cabero, José Antonio Morlesín Mellado
CÓMIC Y ARTE
Julio Andrés Gracia Lana
CÓMIC Y NOVELA
Giorgio Busi Rizzi, Benoît Glaude, Eva Van de Wiele
CÓMIC Y POESÍA
Enrique del Rey Cabero
CÓMIC Y TEATRO
Francisco Sáez de Adana Herrero
CÓMIC Y PINTURA
Francisca Lladó Pol
CÓMIC Y ARQUITECTURA
Enrique Bordes
CÓMIC Y ESCULTURA
Roberto Bartual
CÓMIC Y MÚSICA
José Manuel Trabado
CÓMIC Y DANZA
Manuel Gutiérrez
CÓMIC Y CINE
Ivan Pintor Iranzo
CÓMIC Y FOTOGRAFÍA
Gerardo Vilches
CÓMIC Y DISEÑO GRÁFICO
José Antonio Morlesín Mellado
CÓMIC Y VIDEOJUEGO
Marta Fernández Ruiz, Rocío Serna-Rodrigo
CÓMIC, INSTALACIÓN ARTÍSTICA Y MUSEOS
María del Mar Flórez
AUTORÍAS
PRÓLOGO
Que el cómic es arte debería ser hoy una afirmación tautológica, que hubiera superado ya la validación del mundo académico: baste recordar que en un ya lejano 1975, Luc Boltanski escribía sobre la constitución de un «campo de la historieta» desde la afirmación de una legitimización que el medio había conocido ya desde el mundo del arte. Sin embargo, tan pionera y entusiasta propuesta ha necesitado de un continuo trabajo de reivindicación durante décadas que ha demostrado las dificultades añadidas a lo que debía ser una aceptación casi automática. La inclusión del cómic dentro del discurso artístico establecido no ha seguido el lógico camino científico, mirando con curiosidad analítica la evolución de la ambición narrativa que el ser humano ha mostrado desde su aparición en el planeta y que tuvo en la plasmación visual y gráfica de esa necesidad a uno de sus exponentes más evidentes. Que el cómic ha formado parte de ese proceso puede parecer tan obvio como difícil de aceptar por un entorno que tradicionalmente ha enterrado los argumentos científicos en favor de los prejuicios sociales, que ha identificado la facilidad con la que el cómic abría las puertas de la cultura como un proceso de vulgarización rechazable. Pero es cierto que todas las trampas puestas en el camino de la historieta solo han servido para demostrar que el cómic ha sabido ser testigo de su tiempo y una forma artística en continua mutación, que no ha mirado al resto de las artes con envidia, sino con la pasión por absorber potencialidades y posibilidades expresivas. Las mismas que hacen que veamos ejemplos de historieta más allá de una expresión cerrada para comprender que la narrativa del cómic es una forma basal de comunicación que expande sus capacidades más allá de cualquier elemento que intente definirlo. Como bien entendió Thierry Groensteen, el cómic elude continuamente su definición porque siempre está cambiando, evolucionando a partir de los elementos con los que interacciona, empapándose de toda expresión artística para provocar rápidos cambios de su ADN que permiten aprovechar nuevos recursos que se derivarán a las viñetas.
Y en ese juego, en ese baile donde se diluyen las formas y los límites, la relación entre el cómic y el arte resulta mucho más compleja de lo que se intuía: no es solo que el cómic sea arte, es que el arte también puede ser cómic. Porque en esa ecuación que define al cómic como un objeto artístico aparece una dimensión inesperada que cambia las reglas del juego: el cómic es también un lenguaje, un medio de expresión que rompe los límites de los conceptos lingüísticos para aspirar a ser un sistema semiótico en toda su completitud. Y, entonces, el cómic puede no ser solo arte, sino aspirar a explicar el arte, a lanzar un diálogo con cualquier ámbito artístico para analizar su naturaleza desde un lenguaje que es también parte constituyente de ese mundo.
La monografía coordinada por Enrique del Rey Cabero y José Antonio Morlesín se titula con acierto El cómic y las artes. Acercamientos interdisciplinares. Permitan señalar la importancia de ese y que definirá cada capítulo de la antología, una conjunción copulativa que establece una igualdad jerárquica entre los dos elementos que enlaza, pero también una relación causal y temporal, una combinatoria que se entiende íntima e integral entre esos elementos, hasta el punto de establecer en sí mismas nuevas taxonomías. Y en los excelentes capítulos que componen la obra se analizarán con rigurosidad esas relaciones, algunas aparentemente lógicas en tanto la errónea percepción del cómic como un medio híbrido las ha consolidado de tal manera en el acervo popular que han contaminado el razonamiento académico, pero que en manos de los autores que las desarrollan romperán esas preconcepciones para encontrar nuevos caminos de estudio. Al investigar esas relaciones con las artes, el cómic se va alzando como un objeto poliédrico de inmensa complejidad, que acepta con naturalidad la compañía de las artes y la interacción con estas. Tras leer esta monografía no solo es evidente que el cómic es arte. También que el arte es cómic.
ÁLVARO PONS
Universitat de València
INTRODUCCIÓN
Enrique del Rey Cabero
Universidad de Alcalá
José Antonio Morlesín Mellado
Universidad del País Vasco (UPV/EHU)
A lo largo de su historia, el cómic ha mantenido una relación compleja con el arte. Durante buena parte del siglo XX fue considerado como medio de masas, más fácilmente encajable dentro del arte popular (low) que dentro del culto (high). Son de sobra conocidas las apropiaciones de viñetas de cómics estadounidenses en numerosas obras de Roy Lichtenstein, que se convertían en piezas de museo sin reconocer su autoría previa. Si bien algunos autores como Charles Schulz se quejaban de que, por muy populares que fueran sus creaciones, nunca serían artistas como Picasso (Schulz en Trabado Cabado, 2019: 18), numerosos autores de cómic underground hicieron precisamente bandera de una oposición al arte establecido y tradicional en sus obras. Paradójicamente, en la actualidad algunos de los autores provenientes de ese underground, como Art Spiegelman o Robert Crumb, son precisamente los que más atención reciben en museos y galerías alrededor del mundo.
Aunque, teniendo en cuenta el número de lectores y las tiradas, el medio ya sea difícilmente clasificable como «de masas» y haya logrado numerosas vías de legitimación artística y cultural (como, por ejemplo, la etiqueta novela gráfica y su inclusión en bibliotecas, museos, congresos y currículos universitarios), la jerarquización no ha desaparecido de todas las instituciones. La polémica desatada por la nueva directora del IVAM acerca de si el cómic es o no arte es tan solo un ejemplo (Cartelera Turia, 2020). Las tensiones entre las nociones de arte y cómic han sido estudiadas por investigadores del ámbito angloparlante. Bart Beaty, en su monografía Comics versus Art (2012), explora el papel de las jerarquías existentes en la exclusión histórica del medio en la historia del arte y qué significa que (una parte de) los cómics estén empezando a considerarse desde un prisma artístico. David M. Ball (2020), por su parte, sitúa la primera llegada del cómic al ámbito artístico ya a finales del siglo XIX y declara el fracaso de los intentos de mostrar cómic y arte de manera yuxtapuesta en el espacio del museo a través del análisis de varias exposiciones clave. Desde una perspectiva más general, también se han estudiado las distintas preguntas ontológicas que plantea el cómic como forma artística en el volumen The Art of Comics. A Philosophical Approach (2012), editado por Aaron Meskin y Roy T. Cook.
Las contribuciones de los estudios de cómic en España también han sido importantes e incluyen trabajos fundamentales como el número 22 de la revista Papeles Contemporáneos, dedicado a examinar el proceso de artificación del cómic en distintos campos. Así, se estudian los agentes (autores, intermediarios y público) y mecanismos (exposición y musealización, intelectualización, etc.) de la artificación (Peña Méndez, 2019), la aparición de la conciencia artística en el cómic occidental y las reacciones de integración y desconfianza por parte de autores y autoras (Vilches, 2019) o las fricciones entre arte contemporáneo y cómic en la obra de Miguel Gallardo (Gracia Lana, 2019). Asimismo, tesis defendidas recientemente en España se han ocupado de estudiar esta relación entre cómic y arte (Ballester Redondo, 2018). Por otra parte, el carácter interdisciplinar del medio también está centrando la atención de algunos estudios (Catalá, Mitaine, Quaianni Manuzzato y Trabado, 2022) y eventos científicos, como el Congreso Internacional de Estudios Interdisciplinares sobre Cómic (Universidad de Zaragoza, tres ediciones celebradas desde 2017), que ya ha dado lugar a dos volúmenes colectivos (Asión Suñer y Gracia Lana, 2018; 2024).
El presente libro también vincula el cómic con las artes, poniendo de relieve las relaciones que se establecen con las categorías que hemos definido sobre la base de criterios tradicionales (pintura, escultura…) e incluyendo áreas artísticas propias de la contemporaneidad como el videojuego o la instalación, integrando esta última en la relación que el cómic puede mantener con el espacio expositivo en los museos. También contemplamos el diseño gráfico, un campo próximo a las artes visuales en sus fundamentos expresivos, comunicativos y técnicos. Desde luego, se podrían plantear otros enfoques y clasificaciones, pero nuestro criterio obedece a un afán integrador, en absoluto es una contribución al debate sobre las propuestas clasificatorias en las artes. Clasificar implica imponer unos criterios de unificación distintivos que conllevan también determinada discriminación, de modo que la identificación de un campo específico del saber como arte, a día de hoy, sigue suscitando numerosos debates. Además, el empleo del concepto arte también se ha visto extendido a otros contextos informales, haciendo, por ejemplo, alusión a las habilidades de las personas en un proceder concreto (el «arte del origami») que, a priori, no esté necesariamente vinculado con las categorías artísticas.
Como ya reflejó Władysław Tatarkiewicz (1997), las artes han sido organizadas mediante diversos tipos de clasificaciones a lo largo de la historia, atendiendo a criterios que también han variado con el tiempo, en constante evolución a la par que la propia noción de arte. Las primeras categorizaciones se remontan a la antigua Grecia. Desde entonces y hasta el día de hoy, han surgido un gran número de propuestas. Cabe destacar que, en 1747, en la era de la Ilustración, vio la luz el libro de Charles Batteux titulado Les Beaux-Arts réduits à un même principe, que separaba las bellas artes (aquellas que, según él, imitaban la naturaleza y producían deleite y agrado) del resto de artes. Hay documentados usos anteriores del término bellas artes en los dos siglos anteriores, pero el tratado de Batteux sirvió para consolidarlo, dividiendo estas artes en cinco categorías: música, poesía, pintura, escultura y danza o arte del gesto (L’art du geste). Su propuesta, similar a otras elaboradas en el pasado, gozó de una considerable aceptación en su momento, no sin sufrir alteraciones, pues su lista se amplió con la incorporación de la arquitectura y la retórica.
El filósofo alemán Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1989) elaboró una clasificación de cinco categorías para las artes, como figura en Lecciones sobre la estética, textos correspondientes a lecciones académicas impartidas en el primer tercio del siglo XIX, compilados y publicados de forma póstuma en 1835 por Heinrich Gustav Hotho. Las artes se dividen aquí en arquitectura, escultura, pintura, música y poesía. En 1923, el crítico y periodista italiano Ricciotto Canudo, ligado al movimiento artístico del futurismo, publicó su Manifiesto del séptimo arte en la revista Gazette des Sept Arts, fundada por él mismo, en el que dotó al cine de una posición en las artes que, a día de hoy, se sigue manteniendo en círculos culturales como sinónimo del cine. El planteamiento de Canudo contemplaba este arte como una síntesis de las anteriores, a saber: la arquitectura, la música y las artes que complementaban a estas, y que eran la pintura y la escultura en el caso de la arquitectura y la poesía y la danza con respecto a la música (Canudo, 1923).1 A partir de esta lista, el historiador y crítico de cine francés Claude Beylie elaboró otra publicada en 1964 en la revista Lettres et Médecins que identificaba el cómic como noveno arte, dejando sin especificar el octavo, que, según diferentes interpretaciones, podría corresponder a la radio y la televisión o a la fotografía (Groensteen, 2012). Posteriormente, sería Francis Lacassin (1982) quien, mediante su libro Pour un neuvième art: la bande dessinée, contribuyó a la consolidación de este planteamiento en Francia, de forma específica entre aficionados y estudiosos del cómic (Groensteen, 2012: párr. 8), pero que después se ha expandido a otros países. Esta breve aproximación histórica deja fuera muchos otros modelos, pero sirve para asomarnos a la voluntad organizadora que ha existido a lo largo del tiempo con respecto a las artes y su clasificación. Varias manifestaciones artísticas contemporáneas cuestionan estas categorías al traspasar sus límites hacia otros enfoques y áreas menos convencionales. En este sentido, es interesante el punto de vista de Jean-Luc Nancy, quien considera que «ha llegado a ser imposible contar las artes adicionales, vídeo, performance, body art, instalación, etc. No porque haya demasiadas clases, sino porque contarlas carece de sentido si es el arte como tal se vuelve esencialmente múltiple e incluso numeroso» (en Vancheri, 2018: 250).
Aunque el cómic tenga, como hemos visto, la consideración popular y ampliamente extendida de noveno arte, constituyendo por derecho propio una categoría propia en las artes, posee desde su origen un carácter híbrido e interdisciplinar donde se conjugan influencias variadas que amplifican los lazos que puede tender hacia otras categorías. Es esa convergencia, precisamente, la que nos interesa como campo de estudio en este libro. En Breaking the Frames: Populism and Prestige in Comics Studies (2018), Marc Singer señala que uno de los problemas del auge de los libros académicos titulados Los cómics y… es que a menudo plantean un acercamiento superficial al cómic, más preocupados por promover la segunda parte de la ecuación. El cómic y las artes: acercamientos interdisciplinares invierte este fenómeno centrándose fundamentalmente en la historieta para examinar qué sinergias y transferencias se han producido en su relación con el resto de las artes. Para ello, contamos con las aportaciones de investigadores e investigadoras especialistas en el cómic y en aquellos territorios artísticos con los que advertimos claras conexiones.
En el capítulo inicial, Julio Andrés Gracia Lana se adentra en la problemática naturaleza del arte trazando un breve recorrido histórico por las distintas teorías y definiciones que lo han intentado acotar. A continuación, se aproxima al espacio que el cómic ha ocupado en este ecosistema, que ha evolucionado desde su concepción como medio de masas hasta la artificación que ha experimentado recientemente. Gracia Lana concluye examinando el papel del cómic en el currículo universitario de historia del arte, una disciplina «en continuo estado de replanteamiento de sus propios límites».
Giorgio Busi Rizzi, Benoît Glaude y Eva Van de Wiele analizan la relación entre el cómic y la novela en tres partes diferenciadas. En la primera se recogen las principales aportaciones que la narratología puede ofrecer al estudio del cómic, estableciendo las similitudes y las diferencias entre el ámbito literario y el historietístico, e incluyendo conceptos propios de la historieta como la ocularización o el trenzado. En la segunda se explora el ámbito de las adaptaciones, tanto el de las muy frecuentes adaptaciones de novelas al cómic como el de las menos estudiadas novelas inspiradas en cómics y novelas multimodales que incorporan narración gráfica en sus páginas. Por último, se explora el cómic en relación con los conceptos de «fabricación de patrimonio» y «artificación», que han dado lugar a las nociones de «cómic de autor» y «novela gráfica».
Las conexiones entre cómic y novela pueden ser, a primera vista, más evidentes que las establecidas con otros géneros literarios, pero Enrique del Rey Cabero demuestra que el cómic y la poesía poseen muchos aspectos en común. En su capítulo, parte de la larga tradición de poesía visual que fusiona imagen y palabra de distintas maneras y traza un recorrido por los diferentes términos que se han creado para denominar aquellas obras que se encuentran en la intersección entre cómic y poesía, y que en realidad hacen referencia a trabajos muy distintos entre sí. Por último, analiza algunas obras destacadas, divididas en tres grandes bloques: figuraciones de poetas (reales o imaginarios/as), adaptaciones y creaciones originales.
Aunque también hayan sido mucho menos exploradas, las relaciones entre cómic y teatro son tremendamente fructíferas, como demuestra Francisco Sáez de Adana Herrero. Comienza analizando algunas de las múltiples adaptaciones que se han realizado no solo del teatro al cómic (especialmente de los clásicos), sino también del cómic al teatro. A menudo más comparado con el cine, el cómic, sin embargo, comparte nociones teatrales como puesta en escena, actuación y cuarta pared. Sáez de Adana pone como ejemplo las primeras tiras de cómic estadounidenses y el cómic de superhéroes.
Francisca Lladó Pol se ocupa de las relaciones entre el cómic y la pintura, con la cual el primero comparte «aspectos esenciales como el dibujo, la dimensionalidad o el placer de contemplación». Lladó señala que el cómic «bebió de diversas fuentes pictóricas que van desde los inicios de la historia del arte hasta las formas más actuales» y analiza las similitudes y diferencias de algunos conceptos claves en las dos artes, como el dibujo, la línea, la bidimensionalidad, la mímesis o el soporte de creación. Además de analizar algunas de las numerosas citas pictóricas de las que hace uso el cómic, se realiza un estudio de caso más desarrollado: Las meninas (2014), de Santiago García y Javier Olivares.
Enrique Bordes observa las conexiones entre cómic y arquitectura desde diversos ángulos. Por un lado, en muchas ocasiones la arquitectura ha ejercido como telón de fondo y contexto edificado en el que transcurre el relato, pero el autor también atiende a la organización y composición en el cómic, un aspecto de la historieta que puede presentar ciertas analogías con el diseño arquitectónico, como también sucede con herramientas y recursos comunes que emplean los profesionales de ambos campos. Por otro lado, se exponen casos de cómics que representan o giran en torno a profesionales de la arquitectura, reales o de ficción. Tras ahondar en cómics que abandonan la bidimensionalidad de la página en pos del espacio tridimensional y arquitectónico que les sirve de soporte, Bordes termina su contribución relacionando ciudad y cómic.
Roberto Bartual da comienzo a su capítulo atendiendo a las relaciones, pero, sobre todo, a las diferencias, entre cómic y esculturas que contienen secuencias de imágenes, en un recorrido que tiene su punto de partida en la Antigüedad y que pone el foco en piezas escultóricas que, sin ser cómics, pueden estar relacionadas con la historieta por el principio de secuencialidad. Posteriormente contempla la influencia mutua entre los ámbitos que estudia, incluyendo esculturas más próximas a nuestros tiempos, piezas de memorabilia, cómics cuyo argumento gira en torno al ámbito artístico de la escultura o autores que la integran en el cómic.
Por su parte, José Manuel Trabado observa las relaciones entre cómic y música, en un comienzo, desde la propia noción del ritmo. Pasa después a examinar la presencia de la música en las distintas tradiciones del cómic: la prensa norteamericana, el comic book y el manga. Así mismo, tiene en consideración historietas que narran biografías de músicos, adaptaciones de piezas musicales o imbricaciones entre música y cómic en obras con una vertiente significativamente experimental.
Manuel Gutiérrez se centra en explorar las relaciones entre cómic y danza. Para ello, tiene en cuenta la representación e interpretación visual del movimiento en un soporte bidimensional, no solo en el terreno de la historieta, sino también en manifestaciones artísticas procedentes de las vanguardias. Así mismo, repara en signos gráficos como los movilgramas o líneas cinéticas, además de otros recursos que evocan el movimiento. Posteriormente, tiende puentes entre cómic y danza basándose en parámetros de movimiento y espacio, para finalmente exponer varias historietas temáticamente vinculadas a la danza, abordando la manera en la que esta es representada y se articula con la progresión secuencial del cómic.
La relevancia del movimiento también es evidente en el cine, área que aborda Ivan Pintor Iranzo en este volumen. Sin embargo, al igual que las similitudes entre el cómic y el séptimo arte, son también relevantes sus diferencias. Se tienen en cuenta, eso sí, las influencias recíprocas que han ejercido entre sí el cómic y el cine, partiendo de las adaptaciones y homenajes a cuestiones de montaje cinematográfico relacionadas con la composición en el cómic. Más adelante, el texto recala en el gag como recurso que relaciona cómic y cine a comienzos del siglo XX. Después, pasa a ahondar en parte de la obra de Milton Caniff y sus conexiones con el cine, para, a continuación, poner el foco en el cine francés con resonancias procedentes del mundo de la viñeta. Tampoco podían faltar los superhéroes norteamericanos, tan presentes en el cine del siglo XXI, en un contexto en el que los avances digitales han hecho posible trasladar a la pantalla la espectacularidad y el efectismo característicos de este género.
De la imagen en movimiento el libro avanza hacia la imagen estática, fotográfica, gracias a la contribución de Gerardo Vilches. Fotografía y cómic inician su andadura en fechas próximas entre sí, a comienzos del siglo XIX. Vilches reflexiona en torno al concepto de la reproductibilidad técnica de Walter Benjamin, consecuencia de la revolución industrial y que incluye las formas de producción de cómics y fotografías. En este capítulo se tiene también en cuenta el uso de la fotografía como referencia sobre la que sustentar el dibujo de cara a obtener un mayor grado de iconicidad. Por otro lado, se destaca la cronofotografía del siglo XIX, que descomponía el movimiento de personas y animales en secuencias fotográficas. Finalmente, el texto pone el foco en la incorporación de la fotografía a las páginas de cómics de no ficción y cómo esta puede aportar un valor documental al relato dibujado.
Otro campo con el que nos ha parecido oportuno relacionar el cómic no es otro que el diseño gráfico. José Antonio Morlesín Mellado, en el capítulo correspondiente, argumenta por qué es pertinente hablar de diseño gráfico habida cuenta del debate que existe en torno a si este es o no un arte. Este estudio lleva a cabo una revisión teórica que recoge aspectos esenciales que el cómic y el diseño gráfico comparten a nivel formal y comunicativo. Además, establece relaciones con categorías específicas de este último, como son el diseño editorial, la configuración visual de la letra, la identidad visual o el diseño de información. Finalmente, se desarrolla un estudio de caso centrado en dos cubiertas de libros realizadas por Alison Bechdel y Chris Ware respectivamente, en las que el engarce entre cómic y diseño es significativo.
Así, el arte, más allá de sus categorías convencionales, expande su influencia hacia otras áreas, como también se evidencia en el ámbito de los videojuegos. Marta Fernández Ruiz y Rocío Serna-Rodrigo abordan las posibilidades expresivas de los cómics y los videojuegos como constructos narrativos propios de un universo multimodal y describen las relaciones que pueden darse entre ellos. Finalmente, se profundiza en tres estudios de caso: el videojuego The wolf among us, basado en la serie de cómics Fábulas; Framed, un videojuego en el que el espacio, las acciones y los personajes se fragmentan en viñetas, y, por último, Comix Zone y GAMISH, dos títulos que contienen representaciones de cómics. De este modo, confirman que «el potencial expresivo y conjunto de los medios alcanza nuevas dimensiones al aprovechar la combinación de sus componentes específicos».
Para concluir, no podíamos omitir el propio espacio museístico y expositivo, que alberga en muchas ocasiones las piezas artísticas para disfrute del público visitante, así como la instalación artística. La exhibición de cómics en museos ha servido de argumento para la artificación del cómic, aunque también destaca su incorporación al patrimonio cultural y la musealización de este, como indica María del Mar Flórez. Además de las exposiciones de cómics en diferentes espacios, la autora de este capítulo incluye en su texto los cómics que traspasan las fronteras tradicionales del formato convencional y se conciben como instalaciones artísticas para ser exhibidas en un museo y que se trasladan, de ese modo, de un soporte tradicionalmente editorial al espacio expositivo.
Confiamos en que los enfoques que se desarrollan a lo largo de estas páginas sirvan como acceso introductorio y enriquecedor a las relaciones entre el cómic y los ámbitos artísticos que hemos acotado. Dentro de su naturaleza híbrida, el cómic se presta a tender puentes hacia otros territorios. A buen seguro, las sinergias, las similitudes y las diferencias que estas conexiones revelan harán posible que la reflexión, el debate y la investigación sigan fructificando más allá de las páginas de este libro.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ASIÓN SUÑER, Ana y Julio GRACIA LANA (coords.) (2018): Nuevas visiones sobre el cómic: un enfoque interdisciplinar, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.
ASIÓN SUÑER, Ana y Julio GRACIA LANA (coords.) (2024): El cómic. Relatos conectados con otras artes, Zaragoza, Prensas de la Universidad de Zaragoza.
BALL, David M. (2020): «Comics as Art», en Frederick Luis Aldama (ed.): The Oxford Handbook of Comic Book Studies, Oxford, Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190917944.013.6
BALLESTER REDONDO, Sergio (2018): El cómic y su valor como arte, tesis doctoral dirigida por Manuel Álvarez Junco, Universidad Complutense de Madrid.
BEATY, Bart (2012): Comics versus Art, Toronto, University of Toronto Press.
CANUDO, Ricciotto (1923): «Manifeste des Sept Arts», Gazette des Sept Arts 2, p. 2.
CARTELERA TURIA (2020): «Entrevista con Nuria Enguita, directora del IVAM», en línea <https://www.carteleraturia.com/entrevista-con-nuria-enguita-directora-del-ivam-la-nueva-sede-del-ivam-debe-centrarse-en-el-arte-postmedia/> (consulta 25/06/2024).
CATALÁ, Jorge et al. (eds.) (2022): Multimodalidad e intermedialidad. Mestizajes en la narración contemporánea ibérica y latinoamericana, León, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León.
GRACIA LANA, Julio A. (2019): «Fricciones entre cómic y arte contemporáneo», Papeles de Cultura Contemporánea 22, pp. 86-107.
GROENSTEEN, Thierry (2012): «Neuvième art», en línea: <https://www.citebd.org/neuvieme-art/neuvieme-art> (consulta: 15/4/2024).
HEGEL, Georg Wilhelm Friedrich (1989): Lecciones sobre la estética, Madrid, Akal (col. Arte y Estética).
JACOBS, Dale (2020): «Comics Studies as Interdsicipline», en Frederick Luis Aldama (ed.): The Oxford Handbook of Comic Book Studies, Oxford, Oxford University Press. DOI: 10.1093/oxfordhb/9780190917944.013.38
LACASSIN, François (1982): Pour un neuvième art: la bande dessinée, Ginebra, Slatkine.
LALO, Charles (1953): «A Structural Classification of the Fine Arts», The Journal of Aesthetics and Art Criticism, vol. 11, núm. 4, Special Issue on the Interrelations of the Arts, pp. 307-323.
MESKIN, Aaron y Roy T. COOK (2012): The Art of Comics. A Philosophical Approach, Hoboken, Wiley-Blackwell.
PEÑA MÉNDEZ, Miguel (2019): «La desesperante levedad de la consideración artística», Papeles de Cultura Contemporánea 22, pp. 9-36.
SINGER, Marc (2018): Breaking the Frames: Populism and Prestige in Comics Studies, Austin, University of Texas Press.
SOURIAU, Étienne (1998): La correspondencia de las artes, México, Fondo de Cultura Económica.
TATARKIEWICZ, Władysław (1997): Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, mímesis, experiencia estética, Madrid, Tecnos (col. Metrópolis).
TRABADO CABADO, José Manuel (2019): Género y conciencia autoral en el cómic español (1970-2018), León, Servicio de Publicaciones de la Universidad de León / Eolas Ediciones (col. Grafikalismos).
VANCHERI, Luc (2018): Le cinéma ou le dernier des arts, Rennes, Presses universitaires de Rennes (col. Le Spectaculaire).
VILCHES, Gerardo (2019): «La aparición de la conciencia artística en el cómic occidental», Papeles de Cultura Contemporánea 22, pp. 58-79.
1. Podría decirse que este manifiesto es una consolidación de las categorizaciones planteadas previamente por Canudo, pues ya en 1908 ideó una clasificación que excluía la danza (la incorporó en 1919) y añadía en sexto y último lugar el cine (Vancheri, 2018: 256). Por otro lado, cabe mencionar que, en 1922, uno de los destacados pioneros de la edición cinematográfica, Sergueï Mikhaïlovitch Eisenstein, escribió su primer artículo sobre cine identificando este arte como el octavo (ibíd.: 101- 112). Por su parte, en aquella época, Louis Delluc identificaba el cine como quinto arte (ibíd.).
CÓMIC Y ARTE
Julio Andrés Gracia Lana
Universidad de Zaragoza
El pintor de Kooning escribió: «Nada hay positivo en arte excepto que es una palabra». Nosotros podríamos reelaborar esta frase de una forma más precisa: nada hay positivo en arte excepto que es un concepto.
Richard WOLLHEIM
El arte contemporáneo no se permite más a sí mismo ser representado por narrativas maestras […] El nuestro es un momento de profundo pluralismo y total tolerancia, al menos (y tal vez solo) en arte. No hay reglas.
Arthur DANTO
INTRODUCCIÓN: CÓMIC VS. LAS RESTANTES ARTES (Y VICEVERSA)
La reflexión acerca del arte y sus consecuencias se desliza continuamente en las páginas de Yo, Asesino (2014), obra guionizada por Antonio Altarriba y plasmada en los claroscuristas escenarios de Keko: «Matar no es un crimen. Matar es un arte. El arte para el que estamos más dotados, el que llevamos perfeccionando desde nuestros orígenes…» (2014: 7-8). La conocida como Trilogía Egoísta o del Yo que el dúo de autores ha realizado desde el año 2014 en adelante incorpora de forma destacada referencias al universo del arte. El action painting utilizado por Jackson Pollock se transforma en una nueva «sangría painting», empleando como material la sangre de un artista asesinado. Abel Azcona, Francis Bacon, Otto Dix o Zhang Huan se encuentran en las páginas de los tres thrillers. El universo del arte actual se presenta como un espacio en el que tienen cabida las más altas veleidades personales. Un mundo en el que el Hulk que hace temblar los rascacielos neoyorkinos con sus embestidas se transforma en las manos de un artista como Jeff Koons en una escultura kitsch que sirve como bambalina a las oscuras danzas del juego político.1
Como destaca en el prólogo de la obra de Alvarez Rabo (sin acento en la a por deseo expreso del dibujante) C.A.G.Arte: Compendio Analítico Gliscromorfo Arte el profesor universitario y crítico de arte Fernando Castro Flórez (2015: 26), «a estas alturas, cuando lo sublime, de una vez por todas, se ha fusionado con lo ridículo e incluso con lo grotesco, lo único que tiene sentido es invocar a Rambo quejumbroso: “¡no siento las piernas!”».2C.A.G.Arte es un libro financiado por Artium, Centro-Museo Vasco de Arte Contemporáneo, en el que el historietista se carcajea con afilada mordacidad de muchos de los males que afectan al ecosistema artístico. No deja de resultar interesante que Alvarez Rabo sea el trasunto más que probable del pintor Alfredo Álvarez Plágaro, que aparece al comienzo del libro comentando irónicamente que la obra «no está nada mal aunque muchas veces hace una crítica fácil y sin argumentos, tocando muchos aspectos del arte moderno desde una visión un tanto superficial» (2015: 9). En el universo del arte la referencia más clara a la creación de un alter ego la tenemos en Marcel Duchamp, creador de la personalidad de Rrose Sélavy, que actuaba como cruz de su faz habitual. El artista del dadaísmo (representado como el personaje «Marcelo del Campo») cierra de hecho la obra con un alegato sobre la verdadera utilidad del arte y sus vínculos con la riqueza y la especulación.
Tanto Antonio Altarriba como Keko y Alvarez Rabo pertenecen a su vez a un mismo ambiente formativo: el boom de las revistas de quiosco que se produjo en España durante los años ochenta. Las publicaciones gestadas por Josep Toutain o Josep Maria Berenguer, además del Madriz coordinado por Felipe Hernández Cava. Junto a este último, Keko realizó Bob Deler, obra publicada originalmente en la revista de crítica de arte EXIT Express. El protagonista se constituye como «un personaje de atuendo clásico negro, de frente despejada y con gafas, más unos detalles postmodernos como su ligera melena trasera, bien delineada barbita y un caprichoso toque de color –una pajarita roja– sobre su blanca camisa» (Zubiaur Carreño, 2011-2012: 201).
Una suerte de connaisseur que desentraña de forma ácida las profundas contradicciones de la biosfera artística. No es el único: el detective Pepito Magefesa, surgido de los lápices de Miguel Gallardo, se mueve entre personalidades como el propio Pollock o Paloma Picasso.3 Grandes referencias del arte como las que se dan cita en la historieta Art News, firmada por Javier Ballester (al que conocemos con el pseudónimo de Montesol) en el número treinta y seis de la revista Cairo. Montesol retrata al pintor Miquel Barceló (como Miguel Barceló) o a Ángel González (el personaje Ángel Peláez). Este último ejerció como docente en la Universidad Complutense de Madrid y fue autor de ensayos como El Resto: una historia invisible del arte contemporáneo español. No son las únicas referencias acerca de las conexiones entre las viñetas y el sistema del arte que nos aporta el contexto del boom: Josep Maria Beà o Luis García, pertenecientes a la generación anterior a la de los autores citados, comenzaron desarrollando su trabajo para agencias de historieta y se unieron a varios de sus compañeros para el esfuerzo colectivo que supuso la revista Rambla. Las referencias al mundo del arte aparecen en obras como La Muralla o Nova-2.
Fuera de las fronteras hispanas, la nómina de firmas que han incorporado el universo de las artes plásticas a sus cómics es muy extensa. Como refiere Moisés Bazán (2018: 387), «las biografías sobre artistas […] en los últimos años, han crecido de manera exponencial, llegando a constituir casi un género propio». Milo Manara, Gradimir Smudja o Barbara Stok son algunas de las firmas que podemos vincular con este auge. También el ámbito de la arquitectura o el urbanismo ha encontrado su reflejo en las viñetas con figuras tan controvertidas como Robert Moses.4
Hay también un camino de vuelta, que encuentra su referencia más paradigmática y conocida en el arte pop. La obra de referencia Just what is it that makes today’s homes so different, so appealing? (¿Qué es lo que hace a los hogares de hoy en día tan diferentes, tan atractivos?), realizada en 1956 por Richard Hamilton, incluye el cómic Young Romance, de Joe Simon y Jack Kirby.5 El lenguaje de la historieta influyó de hecho en muchos artistas adscritos al pop, entre los que se encuentran Andy Warhol o Mel Ramos, pero fue Roy Lichtenstein el pintor que más claramente se caracterizó por el uso de las viñetas en sus lienzos. Su obra Tintin Reading (Tintín leyendo, 1993) se basa en una viñeta del álbum L’Oreille cassée (La oreja rota, 1937), pero incluye una referencia a la obra La Danse (La Danza), de Matisse (1909), creando un contraste entre cómic y pintura.
Un camino de ida y vuelta de gran complejidad iconográfica: la presencia de la obra de Matisse se puede entender en relación con el argumento del álbum, en el que Tintín investiga el robo de un antiguo fetiche. Más aun teniendo en cuenta el interés de su autor, Hergé, por el tema. Sirve como muestra de su cercanía a la pintura su última historia (inacabada, publicada inconclusa en 1986): Tintin et l’Alph-Art (Tintín y el Arte-Alfa), ambientada en el universo del arte. La idea del lienzo también puede entenderse como una referencia a la idea del «cuadro dentro del cuadro», que cultivaron tantos autores de forma muy diversa a lo largo de la historia.6 En la actualidad, muchos artistas plásticos llevan más allá la idea de apropiarse de elementos del lenguaje del cómic, deconstruirlos o transformarlos mediante técnicas digitales o a través del uso del collage. Jochen Gerner, Martín Vitaliti o Francesc Ruiz forman parte de una tendencia internacional que el propio Ruiz (2017) define dentro del «cómic de exposición», alejado del entorno editorial pero vinculado a los límites impuestos por el sistema del arte.7
EL PROBLEMA DEL ARTE Y SU TEORIZACIÓN
Las descritas de forma sucinta son tan solo algunas de las divergencias que se producen cuando el mundo del cómic y el «sistema del arte» se enfrentan. Una serie de pequeñas muestras acerca de los diferentes caminos que puede desarrollar este encuentro: la manera en la que la historieta observa a los artistas contemporáneos, de acuerdo con un sesgo irónico que muchas veces sobrepasa la mordacidad; la inclusión de obras icónicas de la arquitectura y las artes plásticas en las viñetas, o la forma en la que el tebeo se utiliza como material creativo, desde el pop hasta el «cómic de exposición». Hablar de los vínculos entre ambos hábitats supone, en verdad, referirnos a una misma biosfera: el cómic es un arte en sí mismo, con un lenguaje propio que le permite transmitir historias, emociones y sentimientos. Pero podríamos decir que esta distinción es relativamente reciente. Por lo tanto, la primera pregunta que debemos hacernos es más que obligada: ¿qué es el arte?
Como refiere Richard Wollheim (1972: 21), uno de los «problemas tradicionales más evasivos de la cultura humana» es el de la «naturaleza del arte [en cursiva en el original]». Esta cuestión sigue apareciendo en nuestro pensamiento como espectadores en determinados momentos, asombrados ante la compleja diversidad de la producción expresiva contemporánea. Llena ríos de tinta y potencia debates que abarcan desde lo académico hasta lo meramente anecdótico y diario. En palabras de Maquet, «la cultura de la vida cotidiana incluye muy pocas definiciones de los conceptos y ciertamente ninguna definición de arte» (1999: 33).
El debate, de hecho, parece abrirse en determinados momentos dentro de los medios de comunicación a través de obras que generan polémica y opiniones encontradas. Sirva como muestra la reciente controversia a nivel internacional con la exhibición de la obra Comedian (2019), de Maurizio Cattelan, en Art Basel Miami Beach. Esta consistía en un plátano fresco pegado a la pared con cinta adhesiva que se vendía por la cifra de 120.000 dólares. Irónicamente, el artista David Datuna se comió la fruta alegando que había realizado la performance Hungry Artist (Artista con hambre).8
Asimismo, «si el arte se ha transformado a lo largo del tiempo, también el discurso sobre el arte, y la historia, han cambiado con el tiempo, así como la historiografía del arte que ha intentado e intenta dar orden y sentido a sus productos» (Marías, 1996: 9). Debemos considerar por lo tanto que la «diversidad […] de puntos de vista y opciones sobre el objeto de estudio de la historiografía artística, la ha afectado de forma decisiva a lo largo y ancho de su práctica histórica», como define de nuevo de forma didáctica Fernando Marías (1996: 12). De esta manera, las teorizaciones en torno al arte han producido a su vez históricamente un tipo de historia del arte muy distinta, en referencia no solo «a cómo se estudiaban las obras sino, y fundamentalmente, a qué se entendía por arte, qué fenómenos merecían ser estudiados» (Ocampo y Peran, 1991: 9).9
Theodor Adorno, representante de la Escuela de Fráncfort y de la estética crítica, abre su Teoría estética (1986: 9) con una perfecta síntesis: «… ha llegado a ser evidente que nada referente al arte es evidente». Frente a Adorno, el estadounidense Nelson Goodman, perteneciente a la estética analítica, establece una teoría de los símbolos en la que «los problemas acerca de las artes, más que puntos de convergencia, lo son de partida» (1976: 15). En ambos casos, la definición de arte resulta esquiva y ofrece una exploración que parece tornarse infinita.10 Cabría añadir lo siguiente:
La teoría del arte no es como las teorías científicas, por ejemplo la de la relatividad de Einstein o la de Darwin de la evolución. Los físicos pueden predecir el movimiento planetario, y los biólogos la manera en que aparecieron y sobrevivieron unos rasgos específicos a causa de su valor de adaptación. Por el contrario, no parece que haya en el arte «leyes» que prevean la conducta de los artistas o que expliquen la «evolución» de la historia del arte detallando lo que «tiene éxito» en hacer que una obra sea bella o importante (Freeland, 2016: 215).
Ello no significa que tenga menos importancia que estas, ya que la teoría artística, como refiere de nuevo Freeland, «supone un esfuerzo para organizar una deslumbrante variedad de fenómenos para tratar de decir qué es lo que tienen en común que hace que sean tan especiales». Y si bien en todas las épocas ha existido interés por la cultura y el arte, «justo es agregar que ninguna época ha sentido por la imagen una pasión comparable a la nuestra» (Huyghe, 1968: 15).
El número de autores y de obras que podríamos citar en un mapeo amplio que hable de la evolución del concepto de arte y de las diferentes corrientes teóricas resulta casi inabarcable. Los profesores Estela Ocampo y Martí Peran sintetizan algunos de los principales «núcleos de pensamiento» que han marcado la evolución de lo que entendemos como arte (1991: 10). Entre ellos se encuentran la iconología, la sociología del arte o la semiología del arte y la teoría de la información. Cada uno de ellos podría suponer una exploración en sí mismo.
Lo que planteamos a continuación es, por un lado, un viaje a vista de pájaro por la evolución del concepto de arte y su transformación a partir de la llegada de los medios de masas, señalando en especial el papel del cómic. Por otro lado, dentro de las múltiples vías que nos permitiría dicho acercamiento a las viñetas, proponemos una de las muchas factibles, tratando de aportar una aproximación concreta que nos permita enriquecer el amplio (y siempre en construcción) plano que configura el carácter artístico de la historieta. Tomando un caso de estudio, nos referiremos concretamente a su intelectualización e inserción en el ámbito académico a través de la docencia impartida desde los programas oficiales de historia del arte en España.
BREVE RECORRIDO POR EL CONCEPTO DE ARTE
Recurriendo a la etimología, la palabra arte es una derivación del latín ars, que proviene del griego τέχνη, téchnē. Como destaca el filósofo Władysław Tatarkiewicz, tanto en Grecia como en Roma, en la Edad Media o «incluso en una época tan tardía como los comienzos de la época moderna, en la época del Renacimiento, [la palabra arte] significaba destreza» (2001: 39). Este concepto englobaba desde la fabricación de un barco hasta la confección de una prenda de vestir, pasando por el saber arquitectónico o el escultórico.
Siguiendo el razonamiento de Tatarkiewicz (2001: 39), la «destreza se basa en el conocimiento de unas reglas, y por tanto no existía ningún tipo de arte sin reglas, sin preceptos». El Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua destaca ocho significados para el mismo significante arte, hablando en primer lugar de la «capacidad, habilidad para hacer algo», y como tercera acepción de un «conjunto de preceptos y reglas necesarios para hacer algo». Las definiciones son herederas de ese momento en que las manifestaciones artísticas se englobaban dentro de un campo mucho más amplio. Dentro de esta concepción actual, el cómic encaja a la perfección en el marco de la consideración artística (cita DRAE).
En el siglo XVI, Francisco de Holanda, artista y teórico del arte, empleó la conocida expresión bellas artes para referirse a las artes visuales. El concepto que englobaría dicha locución surgió un siglo más tarde en el tratado publicado por Jacques-François Blondel Cours d’architecture [Curso de arquitectura]. Pero fue el filósofo Charles Batteux el que, en 1747, a través de Les beaux arts réduits à un même principe [Las bellas artes reducidas a un único principio], dio finalmente a conocer el término y su conceptualización, señalando una serie de manifestaciones artísticas que entrarían a formar parte de las bellas artes: pintura, escultura, música, poesía y danza. Añadió como artes relacionadas la arquitectura y la elocuencia. La clasificación «se aceptó a nivel universal, estableciéndose no solo el concepto de las bellas artes, sino también el de su clasificación, el sistema de las bellas artes» (Tatarkiewicz, 2001: 49).
La clasificación trae consigo varios problemas, entre ellos la propia incorporación de las conocidas como artes decorativas.11 Y, yendo más lejos: ¿puede mantenerse cualquier clasificación después de la ruptura que supusieron las vanguardias y de la diversidad creativa de la contemporaneidad? En palabras de Marc Jiménez, la aparente uniformidad de las bellas artes, «que había legitimado durante dos siglos la elaboración de eruditas clasificaciones por los historiadores y filósofos del arte» se «quebró», dando lugar a un «vasto dominio de innovaciones, experimentaciones, correspondencias inéditas y polivalencias en busca de una nueva coherencia» (2010: 21-22). En el caso que nos ocupa, ¿cómo incorporamos los nuevos medios que comienzan a surgir en el siglo XIX? ¿Podemos considerar la fotografía como una manifestación artística? ¿Y el cine? ¿El cómic podría ocupar un espacio en el listado de «artes»? Como resume Gonzalo Borrás (1996: 131), si el siglo XIX planteaba la inclusión de las artes decorativas, el siglo XX «presencia una hipertrofia de la comunicación de masas y, en concreto, de la comunicación visual», iniciada en el siglo anterior, cuyo antecedente más lejano podemos definir en torno a la invención de la imprenta en el mundo occidental por Gutenberg en el siglo XV.
LA INTEGRACIÓN DE LOS APOCALÍPTICOS
Explorar las relaciones entre la consideración artística y el cómic constituye de esta manera, entre las diferentes vías existentes y de forma genérica, una aproximación a los vínculos entre arte y medios de masas. Como destaca Noël Carroll (2002: 155):
El arte de masas ha estado entre nosotros, hasta cierto punto, desde la invención de la imprenta; pero se ha hecho cada vez más presente con el advenimiento y la expansión de la revolución industrial, debido a la creación de nuevas tecnologías para la producción en masa […] Además, en la llamada era de la información, los medios electrónicos para diseminar el arte han aumentado tanto que resulta concebible que pronto alcancemos –si no lo hemos alcanzado ya– el momento histórico en que casi ningún ser humano sobre la tierra podrá escapar a la exposición del arte de masas.
En su pionero ensayo La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Walter Benjamin plantea ya las posibilidades que traen consigo los medios de masas y su influencia en el mundo del arte. Acuña el concepto aura, del que es posible extraer varios significantes y que ha gozado de una gran fortuna en el ámbito historiográfico. Tanto dicho autor como Marshall McLuhan son citados por Carroll como teóricos con una postura que podemos considerar como favorable a la cultura de masas o a sus «posibilidades inherentes» (2002: 133). Sus posiciones contrastaron con las de muchas otras plumas que expresaron una opinión disconforme hacia el auge de productos culturales como la historieta.
Las reacciones que suscitó la efervescencia de estos medios de expresión se recogen en la obra capital que supone Apocalittici e integrati: Comunicazioni di massa e teorie della cultura di massa [Apocalípticos e integrados], de Umberto Eco, publicada en su primera edición en italiano en 1964 (en castellano fue editada por Lumen cuatro años después). Al mismo tiempo que el pensador italiano daba a conocer su obra, «Stan Lee, el editor y rostro público de Marvel, dedicaba cada vez más tiempo a dar conferencias en universidades, donde Spiderman y Hulk eran iconos tan celebrados como Bob Dylan y el Che Guevara» (García, 2013: 11).
Sin embargo, como define de forma acertada Ramírez (1976: 250), «el “apocalipsis” es la faceta más sutil de la integración, el último reducto de la aceptación pasiva y de la impotencia». En Medios de masas e Historia del Arte (1976), el investigador traza una importante semblanza para asumir la integración de los nuevos medios en el territorio de la historia del arte, dedicando un capítulo a la historieta y la fotonovela. Ramírez comienza estableciendo un «periodo de la imagen única» hasta el Renacimiento, para hablar a continuación de la emergencia del grabado o, más adelante, de la fotografía. Culmina con un «esbozo de modelo para una nueva historia del arte» en la que destaca que la «asimilación de los medios icónicos» a dicho ámbito científico sigue una evolución similar a la que antes había supuesto la entrada en el análisis de etapas artísticas o contextos geográficos no considerados por el canon histórico-artístico (1976: 275).12 Tanto Ramírez como Gubern han desarrollado asimismo análisis destacados del medio, que insisten en las características que lo diferencian de otros. En palabras de este último (1987: 213):
Los cómics, al igual que sucedió con el cine y con la radio, no nacieron del vacío, sino como fruto de la maduración de una larga serie de experiencias técnicas y culturales previas […] La proliferación de las imágenes en el mundo occidental debido al perfeccionamiento de las técnicas de reproducción icónica […], las desacralizó […] y las introdujo en el campo de la cultura de masas.
Con su inclusión, se produjo «el nacimiento del espacio plástico narrativo en la cultura de masas», de manera que «está justificado afirmar que con su formalización en el ecosistema comunicativo de masas, la cultura icónica adquirió un nuevo nivel de complejidad» (Gubern, 1987: 223). En definitiva, siguiendo las reflexiones de Ramírez, así como los análisis de este y de Gubern, podemos concluir acerca de la inserción del cómic en el ecosistema artístico y en el campo de estudio de la historia del arte. En palabras de Miguel Peña, en su texto «La desesperante levedad de la consideración artística» (2019: 11), «actualmente el debate, por tanto, no está en argumentar la artisticidad de este medio, sino en cómo esto se ha producido y qué consecuencias tiene».
El autor define varios campos que explicarían el proceso histórico de progresiva consideración artística del cómic. Entre ellos se encuentra la configuración de un lenguaje propio o la estetización, es decir, la idea de que «entronque con las tradiciones de las artes visuales y literarias que se han realizado con anterioridad y que poseen un poso social y cultural con una aceptación amplia y consensuada» (Peña, 2019: 19). A ellas se suman la consolidación de la figura de la autora y del autor de cómic, su introducción en el mercado y el coleccionismo artístico o la musealización. Todos los campos glosados por el teórico constituyen en verdad propuestas de líneas de investigación que nos permitirían sumergirnos en la progresiva artificación de la historieta.
En este sentido, la intelectualización del objeto de estudio puede aportarnos numerosas claves. El término se definiría como «acción y efecto de intelectualizar», de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, siendo algo intelectual, aquello que es «perteneciente o relativo al entendimiento» (DRAE). Una comprensión de un objeto concreto que se genera a través de las aproximaciones teóricas que volcamos sobre él sería el centro de nuestro planteamiento.
¿CÓMO HABLAMOS DE CÓMIC DESDE LA HISTORIA DEL ARTE?
La bibliografía académica y, en especial, las tesis doctorales constituyen un buen baremo para definir la intelectualización de un objeto de estudio y su inclusión dentro del entorno académico. Localizamos ciento cuarenta y tres trabajos doctorales del periodo comprendido entre 1974 y 2016, de los cuales treinta y seis tesis pertenecen a una macroárea a la que podemos denominar comunicación (25 %), treinta y nueve se enmarcan en filología, literatura y traducción (27 %) y cuarenta en estudios históricos, historia del arte y bellas artes (28 %). Entre las tres, engloban el 80 % de las tesis sobre cómic (Gracia Lana, 2021a). Las primeras fueron realizadas por Juan Antonio Ramírez en 1975 y por Antonio Altarriba en 1981.13 La investigación innova y abre nuevas sendas a nivel social, pero es tan solo una de las dos caras de la moneda que presenta el entorno académico: la otra sería la docencia. La forma en que enseñamos a las futuras generaciones constituye buena muestra también del canon histórico-artístico del cual partimos y del nivel de inserción de los medios icónicos de masas en él. A continuación, planteamos como ejemplo práctico de análisis el que aporta la historia del arte. Lo hacemos con una visión puramente pragmática, a modo de muestra, y en ningún caso de forma totalizadora.
Muy brevemente, podemos referir que la historia del arte como disciplina universitaria tiene su entrada en Europa en el siglo XIX. Sin embargo, tal y como destaca Gonzalo Borrás (2006: 16), la materia no se institucionaliza en España hasta la creación de las primeras cátedras a comienzos del siglo XX. Habrá que esperar a 1967 para que aparezca como licenciatura universitaria en la Universidad Complutense de Madrid primero y un año después en las universidades autónomas de Barcelona y de Madrid, extendiéndose a continuación al restante panorama universitario. La autonomía (y, por ende, utilidad) de la propia historia del arte ha sido cuestionada recientemente en nuestro país: en el año 2005 la Subcomisión de Humanidades (que formaba parte del Consejo de Coordinación Universitaria encargado de la adaptación de las carreras universitarias al Espacio Europeo de Educación Superior) no incorporó Historia del Arte en los primeros listados de nuevos grados universitarios (García, 2005). La propuesta generó una reacción a nivel nacional que terminó con la inclusión final del título (Ruiz, 2006).
Ante un contexto complejo y como ocurre en el caso de cualquier disciplina científica, la historia del arte se encuentra en un continuo estado de replanteamiento de sus propios límites. En los últimos años, las fronteras que delimitan el compartimento de su actuación científica se han modificado. El profesor de la Universidad de Castilla-La Mancha Julián Díaz Sánchez, discípulo de Juan Antonio Ramírez, realiza una buena síntesis del estado actual de la ciencia en Pensar la historia del arte. Viejas y nuevas propuestas (2021). Su conclusión última entronca con muchas de las cuestiones comentadas:
La Historia del Arte debería seguir siéndolo; para ello, ha de ser la historia de un concepto cambiante, forjado a partir de pensamientos e intereses múltiples, pero con rasgos constantes. Debe ser la historia de la(s) función(es) del arte. Y ha de ser también la historia de las obras de arte, de quienes las idearon y de quienes, utilizando mecanismos complicados y distintos, deciden que lo sean. No parece fácil (ibíd.: 160).
En relación con lo comentado sobre la inclusión del cómic en la iconosfera de los medios de comunicación, tal y como destaca el profesor Jesús Félix Pascual:
[p]arece increíble pero todavía existe en determinados círculos académicos el debate, a todas luces innecesario, de si el cómic es un arte o no. Muchas veces se ha entendido como algo marginal, que no ha llamado la atención de los historiadores del arte por ser precisamente un producto de masas.14
Para plantear su análisis aportamos como marco geográfico el definido por el sistema universitario español. Partimos de una cronología reciente, el curso académico 2021-2022, y del contexto de los grados en Historia del Arte, primer paso para la profesionalización de los futuros actores en el pensamiento y la teorización sobre las obras artísticas. En el Libro blanco del Título de Grado en Historia del Arte, publicado en julio del año 2005, se habla ya de una «fuerte implantación territorial en toda España» de las enseñanzas de esta disciplina (p. 37). En ese momento los estudios específicos sobre historia del arte se impartían en veinticuatro universidades y estaban presentes en la mayoría de comunidades autónomas.
Hemos establecido un rastreo de los centros en los cuales se imparte la titulación en el curso 2021-2022 partiendo de lo establecido en el Libro blanco y en el buscador de títulos universitarios proporcionado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA).15 Dentro de cada grado se han revisado los programas de estudios de las titulaciones para localizar aquellas asignaturas que incluyen el estudio del cómic de manera destacada. Lo anterior se ha completado con el envío de cuestionarios o con la realización de entrevistas a los coordinadores o docentes participantes en dichas materias y en algunas cercanas pertenecientes a diferentes universidades.
Hemos localizado veintisiete centros en territorio nacional que imparten el Grado en Historia del Arte,16 sumando tres respecto a los veinticuatro que aparecen incorporados en el Libro blanco.17 En el caso de los grados en Historia del Arte analizados, encontramos teoría sobre historieta en once de ellos.18 El cómic se incluye o bien dentro de asignaturas que plantean el análisis de la cultura visual contemporánea o bien en aquellas que profundizan en la relación entre arte y cultura de masas. Estas últimas siguen en buena medida la clasificación establecida por Juan Antonio Ramírez en Medios de masas e Historia del Arte, otorgando la primacía a la fotografía, como primer medio icónico analizado y de especial importancia,19 o incorporando formas de expresión como el cartel. De esta forma, se configura un temario de bastante extensión. En este sentido, cuando preguntamos a Juan Antonio Sánchez, coordinador de la asignatura «Artes gráficas y creación mediática», del Grado en Historia del Arte de la Universidad de Málaga, este respondió:
Siempre ha primado la idea de integrar tales aspectos en el contexto general de la creación mediática por la transversalidad de la propia asignatura. Creo que sería más interesante que la asignatura duplicara su carga docente y fuese de carácter anual para incrementar el peso específico de ese bloque sin romper su relación con los otros.20
Siete asignaturas tienen carácter optativo y cuatro son asignaturas de formación básica u obligatoria.21 La existencia de asignaturas que incluyen en su temario el noveno arte permite potenciar asimismo que el alumnado realice trabajos fin de grado (TFG), fin de máster (TFM) o incluso tesis doctorales que tomen como centro el cómic.22
A MODO DE REFLEXIÓN FINAL
El canon artístico no impregna por igual toda la historia del cómic. Como no lo hace con toda la historia de la arquitectura, la escultura o la pintura. Tampoco con la fotografía o el cine. La selección se reduce a una serie de obras consideradas como canónicas, a determinadas trayectorias y temáticas. Indagar y preguntarse acerca del porqué de dicha distinción podría ser el siguiente paso que dar de cara a un futuro análisis. Descomponer cómo enseñamos la historia del arte y los objetos de estudio que la constituyen nos puede ayudar no solo a bucear en el concepto cambiante de arte, sino a configurar una disciplina progresivamente más dinámica, que crece en un momento concreto en el cual se desarrolla y se adapta (inevitablemente) a las necesidades de la sociedad que la articula. Profundizar en la forma en la que institucionalizamos en el ámbito académico un objeto de estudio supone ahondar también en su consideración artística.23 En la forma en la que entendemos ese concepto esquivo que hemos visto que es el arte. Buscamos concreción dentro del amplio corpus teórico que trabaja a la historieta dentro de la iconosfera de los medios de masas.
Sin embargo, por una parte, el resultado es un mapeo concretado en el tiempo: nos encontramos ante el estado actual de integración de la historieta en los planes de estudio, que parece proyectar una mirada positiva al futuro. Por otra parte, se trata de una cartografía parcial: nos centramos en los grados oficiales, sin contemplar por el momento los posgrados24 o la docencia no reglada.
Además, como hemos visto en la breve referencia a las tesis doctorales sobre historieta, existen importantes campos que se ocupan también del estudio del cómic de forma paralela y enjundiosa, como los estudios filológicos y literarios, así como otros grados universitarios que lo incluyen dentro de sus programas docentes. Por poner tan solo un ejemplo, el Grado en Comunicación Audiovisual de la Universitat Pompeu Fabra incluía en el curso académico 2020-2021 una asignatura optativa denominada «Historia del cómic». La imparte el especialista Ivan Pintor Iranzo y existen, además, otras que podemos considerar como complementarias dentro del grado, entre las que se encuentra «Teoría de la cultura de masas» (también de carácter optativo). Dentro de la docencia académica centrada en arte, cabría abordar asimismo el enfoque que se desarrolla a nivel creativo desde los grados en Bellas Artes, con propuestas como «Ilustración y cómic» (Universidad de Granada), coordinada por Sergio García, siendo esta «una de las más demandadas de la carrera» y teniendo siempre «lista de espera con alumnos que no consiguen cursarla».25
En todo caso, el análisis de la historieta y su incorporación a los estudios artísticos es vital para acercarse a un medio clave dentro de la comprensión de la Edad Contemporánea. Citando a Umberto Eco en Apocalípticos e integrados (1968: 367), «la civilización democrática se salvará únicamente si hace del lenguaje de la imagen una provocación a la reflexión crítica, no una invitación a la hipnosis». El análisis de la historieta como un arte es la clave que se debe seguir. Y para ello siguen existiendo numerosas vías abiertas.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
ADORNO, Theodor W. (1986): Teoría estética, Madrid, Taurus.
ALTARRIBA, Antonio (2020): «Carta abierta a Nuria Enguita, directora del IVAM», página web oficial de Antonio Altarriba, en línea: <http://www.antonioaltarriba.com/carta-abierta-a-nuria-enguita-directora-del-ivam/>.
BAZÁN