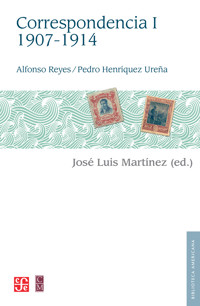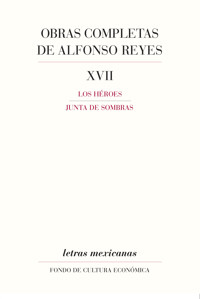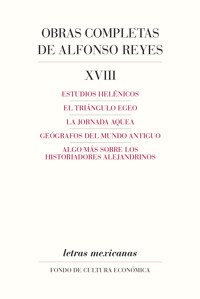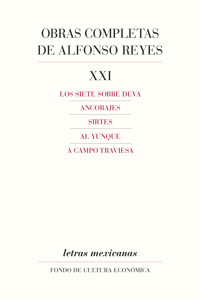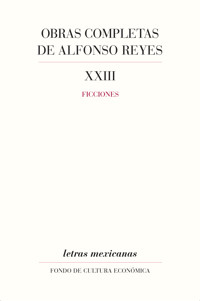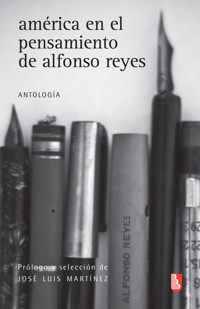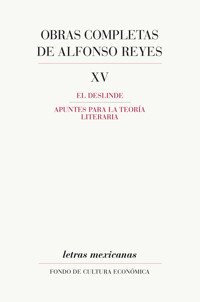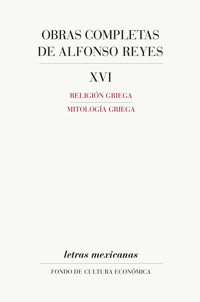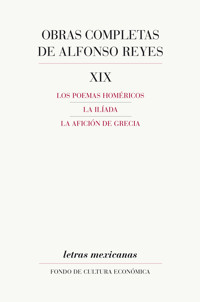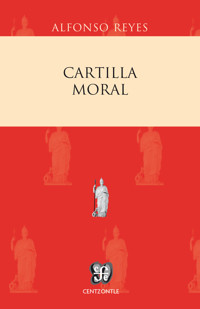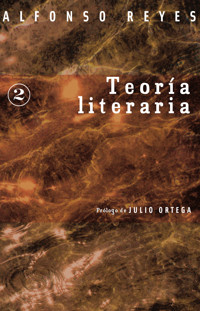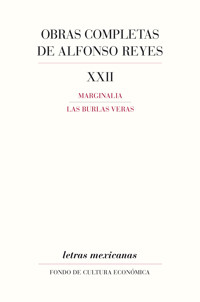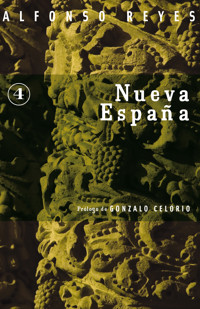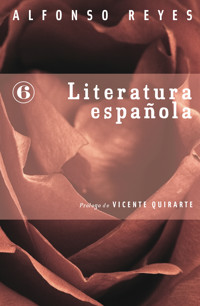Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Fondo de Cultura Económica
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Lengua y estudios literarios
- Sprache: Spanisch
En La antigua retórica el autor examina la materia tomando en cuenta los principales textos que en la Antigüedad dieron las normas para la composición oratoria. Aristóteles, Cicerón y Quintiliano, los tres principales tratadistas, dejaron establecidas las bases del diálogo entre el hombre creador y su público. Aristóteles profundiza en las argumentaciones heredadas de la filosofía anterior; Cicerón agrega a la concepción de la crítica la brillantez del estilo, y Quintiliano, crea las bases de esa ciencia con la seguridad de quien sabe que se trata de una arte educativa. Con ellos, la retórica de la Antigüedad cobró importancia decisiva en las posteriores tareas humanísticas. "Sin la palabra —explica Reyes— la naturaleza sería muda; sin ella, todo es tiniebla y silencio en esta vida y en la posteridad que aguarda."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 373
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LENGUA Y ESTUDIOS LITERARIOS
LA ANTIGUA RETÓRICA
ALFONSO REYES
La antigua retórica
Primera edición en Obras completas XIII, 1961 Primera edición de Obras completas XIII en libro electrónico, 2018 Primera edición en libro electrónico, 2018
Diseño de portada: Neri Saraí Ugalde Guzmán
D. R. © 1961, Fondo de Cultura Económica Carretera Picacho-Ajusco, 227; 14738 Ciudad de México
Comentarios [email protected] Tel. (55) 5227-4672
Se prohíbe la reproducción total o parcial de esta obra, sea cual fuere el medio. Todos los contenidos que se incluyen tales como características tipográficas y de diagramación, textos, gráficos, logotipos, iconos, imágenes, etc., son propiedad exclusiva del Fondo de Cultura Económica y están protegidos por las leyes mexicanas e internacionales del copyright o derecho de autor.
ISBN 978-607-16-5878-4 (ePub)
Hecho en México - Made in Mexico
Índice
Primera lección. Lugar de la retórica en el mundo antiguo
Conexión con el curso anteriorEl lenguaje y el hombre. La poética y la retóricaSegunda lección. Aristóteles o la teoría suasoria
Esencia, utilidad y función de la retóricaEstructura de la “Retórica” aristotélicaMateria de la retóricaLa psicagogíaTercera lección. Cicerón o la teoría del orador
De Aristóteles a CicerónCicerón: la persona, la experiencia y la teoríaLa teoría en conjunto y los tratados secundarios“De Oratore”“Orator”Cuarta lección. Quintiliano o la teoría de la educación liberal
De Cicerón a QuintilianoQuintiliano y su obra en generalCuidado del niño: Del regazo al gramáticoDel gramático al retorLa retórica elementalLa retórica propiamente tal. GeneralidadesEstructura de la retóricaEl discurso: géneros y estructuraDel orador considerado como artistaSumario de la literatura greco-romanaDel orador como “persona culta”Después de QuintilianoPrimera lección*Lugar de la retórica en el mundo antiguo
I. Conexión con el curso anterior
1. El propósito del curso desarrollado en el invierno de 1941 sobre La crítica en la Edad Ateniense,† fue el mostrar la actitud de la Grecia clásica ante las manifestaciones del propio arte literario. Para establecer la conexión entre aquel curso y el presente, hay que examinar las diversas fases posibles de esta postura receptiva o pasiva frente a la postura activa de la creación. La vida de la literatura es un diálogo entre un actor y un coro, entre el poeta o escritor y su público: aquél lanza el estímulo, éste lo recibe. Pero puede ser que lo considere como simple objeto de disfrute, o también de conocimiento, o, además, de estimación, todo lo cual parece más o menos mezclado. La escala teórica, que va desde la emoción‡ al dictamen pasando por la información, ofrece los siguientes grados: impresión, impresionismo, exegética o ciencia de la literatura, juicio. A estas cuatro fases, que corresponden a lo que alguna vez he llamado “anatomía de la crítica”§ pueden añadirse otras tres de carácter más general, por cuanto ya no se aplican a las obras individual o separadamente consideradas, sino que las agrupan en conjuntos, series o ciclos, reduciéndolas al común denominador que a todas ellas convenga: tales son la historia de la literatura, la preceptiva y la teoría literaria. Examinemos estos conceptos, recordando sumariamente cómo se condujo respecto a ellos la Grecia clásica. Roma, en cuyo imperio también hemos de irrumpir esta vez, no hace más que recibir y transformar la herencia de la Edad Ateniense, en parte de modo directo y en parte a través de los alejandrinos.
2. Entendemos por impresión el impacto que la obra causa en quien la recibe. Es resultado de una facultad general y humana, irresponsable en el sentido técnico, y es en mayor o menor grado “la cosa más compartida en el mundo”, salvo casos de mutilación y anormalidad. Indispensable y mínima, sin ella no podrían darse las otras fases más elaboradas de la postura pasiva. Es sustento de aquella cadena magnética que decía Platón, la cual baja desde el dios hasta el pueblo, cruzando el corazón del poeta y la boca del recitador. Sin este contacto estético nos encontraríamos en el paso de cierto personaje de Synge que, oyendo a un flautista, le pregunta: —¿Y dónde sientes el placer cuando tocas, en los dedos o en los labios? Claro está que la impresión puede casualmente valer por toda una crítica. Así en el caso, a que alguna vez nos hemos referido, de aquel iletrado que decía: —Estoy leyendo una cosa que se llama la Ilíada. No sé lo que es; pero desde entonces los hombres me parecen gigantes.
La impresión es, pues, la base misma del diálogo, pero es ajena a la formulación literaria y a lo que se llama el propósito literario. Por sí sola y sin arte previa, no sustituye a ninguna de las otras fases pasivas, aunque todas se alimentan de ella. Pero la literatura es dádiva universal, destinada a todos los hombres en calidad de tales, no de especialistas ni de críticos; y los hombres en calidad de tales responden a la literatura con la impresión. Ésta, pues, asume un carácter plebiscitario y puede confundírsela con la opinión de la gente, suma de reacciones privadas de que está hecha el aura pública, y que tendrá o no valor crítico, según el caso. Cuando la impresión aspira ya a la inmediata formulación literaria, tenemos la crítica impresionista, o el impresionismo.
Pues bien, ¿cómo alcanzar noticia de lo que no deja documentos? La impresión de los contemporáneos nos llega en el comercio social, en el trato diario. La dificultad de reconstruir esta especie volátil aumenta conforme nos alejamos en el tiempo. Podemos evocarla hasta cierto punto, en dispersas ráfagas, a través de huellas y de testimonios indirectos. Cuando estudiábamos la Edad Ateniense, tal impresión nos interesó tan sólo como un estado preliminar, a modo de crítica todavía indefinida o de síntoma naciente de la estimación literaria, y la abandonamos, puesto que no era nuestro objeto, en cuanto pudimos contar con obras escritas que establecen ya una tradición, una cultura organizada. De esta crítica anterior a la crítica, de esta opinión, de este aprecio por la poesía cuando todavía no era ella materia de investigación ni de juicio técnico o siquiera de juicio escrito, encontramos entonces tres demostraciones patentes: el anhelo de preservación en las recopilaciones épicas y en la enseñanza de los gimnasios, el gusto por la recitación pública que daba a las letras un valor de servicio cívico, la institución de los premios y coronas con que se pagaba tal gusto o tal servicio.¶
3. El impresionismo, campo de la crítica independiente, es ya una formulación redactada; es ya un producto de cultura y sensibilidad destinado a la preservación; es una respuesta a la literatura por parte de cierta opinión limitada y selecta. A la vez que orienta la opinión general, da avisos a la crítica de tipo más técnico sobre la aparición de una obra y las reacciones que provoca, de suerte que su utilidad es innegable. Si la impresión es condición determinante de toda crítica, el impresionismo viene a ser uno de los materiales indispensables para todo conocimiento o juicio que aspire a ser completo. Claro es que, cuando se queda en el nivel de una mera crónica, apenas merece el nombre de crítica y menos aún el de creación; pero en ocasiones se eleva hasta lo que pudiera llamarse poesía de la crítica, verdadera creación suscitada por la creación, y este eco puede valer más que su motivo. No es verdad que el crítico impresionista sea por su cuenta infecundo, como que generalmente es también dramaturgo, novelista, poeta, ensayista capaz del juicio. El crítico impresionista revela, al contrario, una naturaleza superior y eminentemente activa. El engaño del arte le aparece como una realidad más, al modo que los hechos de la existencia aparecen a los demás creadores. Ya vimos el año pasado que los sofistas griegos reconocieron una alta jerarquía humana en quien toma el arte por lo serio, en quien cede voluntariamente a la ilusión poética, considerándola como una cosa de la vida.
Pero, por su misma índole, este modo de crítica no es reducible a sistema, y así sucede que no aparezca en los libros de la Antigüedad, preocupados eminentemente de edificar doctrinas religiosas, filosóficas, éticas o políticas, o bien que sólo aparezca de modo esporádico y difícil de coordinar en perspectiva histórica. Hoy el impresionismo es fácil de historiar, porque encuentra sitio de honor en las librerías y es, en punto a crítica, lo que más se vende y se compra, al fin como lo más accesible del género, que participa en los encantos de la creación y satisface por eso una curiosidad más amplia, una demanda más general que las obras de carácter técnico. Las nuevas condiciones del mundo han difundido las prácticas del escribir y leer en términos tales que toda impresión fácilmente se vuelca en impresionismo: quiero decir que cualquier aficionado a la lectura halla cómodo y natural escribir lo que piensa de sus lecturas. Por donde contamos con un repertorio y registro de la impresión que los antiguos —tal vez por su bien— ni siquiera soñaron.
Hoy ha podido afirmarse que la mejor universidad es una biblioteca selecta, “Jardín del Abril y Aranjuez del Mayo”, como decía Gracián, y hoy todo aprendizaje teórico nos lleva a imaginar los desvelos solitarios del Fausto. ¡Y qué sería, en efecto, de algunos si no hubiéramos dispuesto de libros para corregir a solas tantas deficiencias de los programas académicos! Y el cine y la radio no tardarán en transformar fundamentalmente el mecanismo de la comunicación literaria. Pero los antiguos atenienses, fuera de unos cuantos profesionales, casi no tenían libros o se conformaban con escasos volúmenes. Aparte de la instrucción elemental del gimnasio, recibían de viva voz la cultura. Los poetas declamaban a cielo abierto; los mismos presocráticos cantaban y danzaban sus poemas ontológicos en mitad de la calle, hechos unos locos; los filósofos iban reclutando al paso sus discípulos; los sofistas itinerantes daban audiciones; Sócrates entablaba sus diálogos dondequiera que se juntaba el pueblo, o atajaba con el bastón al transeúnte —que un día resultó ser el joven Jenofonte— para someterlo al torcedor de la duda metódica; el derecho se aprendía en el ágora y en los pleitos. En los países bárbaros reconocían al griego por su afición a callejear. Si el “unanimista” contemporáneo descubre en la población ritmos y movimientos según las distintas horas del día, allá la mañana recibió su nombre de una perífrasis que más o menos significa: “el tiempo en que la plaza está llena”. El ocio se cultivaba con amor y permitía la conversación constante, donde se formaba la enseñanza. La Polis no necesitaba cuidarse de sistemas educativos, porque ellos se cuidaban solos, y la escuela era la ciudad, y la educación se confundía con la vida: la paideia. Así concebía Goethe, en la vejez, la historia de su propia existencia; así Henry Adams llamó a su autobiografía La educación de Henry Adams.
Volviendo ahora a este repertorio de la impresión que es el impresionismo escrito, los materiales han venido a ser tan abundantes que permiten sondeos científicos, análisis psicológicos de la reacción ante la literatura, en que la exegética funda uno de sus grupos metódicos. Pero los antiguos ni contaban con el material fijo, que se evaporaba en las charlas, ni con el aparato científico que pudiera filtrar y clasificar tales fenómenos; y aun vemos que la crítica ateniense se desentendió un poco de las puras valoraciones estéticas. Ellas comienzan a aparecer más tarde, y se expresan ya con vivo relieve, por ejemplo, en el Crítico Desconocido, que allá por el siglo III de nuestra era escribía sobre la Sublimidad.
Por supuesto que en la Edad Ateniense hay anticipaciones preciosas: el teatro o, mejor, la comedia (puesto que la tragedia cuenta de divinidades y no de hombres, y singularmente Aristófanes, puesto que los demás cómicos sólo se conservan en pedazos) trazan y retratan escenas cotidianas que transportan algo de aquella vida literaria, permitiéndonos así traslucir lo que se comadreaba y comentaba fuera de los tratados solemnes. Aristófanes mismo, gran letrado al par que gran poeta, nos confía sus propias opiniones, que valen por verdaderos juicios y son las primeras muestras de la crítica independiente en las tradiciones europeas. Pero Aristófanes no tuvo descendencia inmediata. Han de transcurrir tres siglos antes de que el dulce Dionisio se enfrente otra vez cuerpo a cuerpo con la poesía aunque más para la caricia que para el combate.**
En cuanto a los historiadores de aquel periodo, sólo se ocupaban de las instituciones políticas o los hechos bélicos, ya pasados como Hecateo o Heródoto, que arrancan de la mitología remota; ya contemporáneos, como Tucídides y Jenofonte, cuyas páginas todavía flamean con las no apagadas pasiones.
4. La exegética o ciencia de la literatura tiene un carácter eminentemente didáctico y un punto de partida escolar. Es el dominio de la filología. Es aquella crítica a quien está confiada la conservación, depuración e interpretación del tesoro literario. Por cuanto es conservación y depuración, permite la interpretación, la cual a su vez refluye sobre la tarea del depurar. Y por todo ello a un tiempo prepara los elementos del juicio y a veces lo alcanza. El esclarecimiento de una oscuridad biográfica o bibliográfica es trabajo de la exegética, y no necesita llegar al juicio o estimación de la obra. Pero, en general, el juicio necesitará contar con tal esclarecimiento previo. Imaginemos lo que sería, a estas alturas, juzgar a Ruiz de Alarcón por el falso Quijote,ignorando que esta atribución ha sido desechada ya por la exegética.
La exegética no puede considerarse, aunque así aparezca en la enumeración que hemos hecho, como tránsito o zona media entre el impresionismo y el juicio. En rigor, son entre sí más semejantes, están más cerca en la apariencia el impresionismo y el juicio, por lo mismo que recogen saldos. Pero mientras el impresionismo brota de la sola impresión, el juicio presupone, además, el armazón de conocimiento que la exegética le apronta; sino que, a diferencia de ésta, que es toda andamios, el juicio ha levantado ya el andamiaje y generaliza sobre conclusiones, a la vez que acomoda el fenómeno en el cuadro entero de la cultura.
Para el desarrollo de la exegética hacía falta una experiencia de varias lenguas, pueblos y épocas, con que no contó la Antigüedad clásica, siempre confinada en lo suyo a un extremo tal que Séneca el Viejo consideraría “insolente”.†† Pero las especies diseminadas de la exegética aparecen por todas partes ora en gérmenes, ora en apreciables desarrollos. Así, por ejemplo, no se entiende la obra de los diaskevastas o recopiladores de la antigua epopeya sin ciertas nociones sobre crítica y explicación de los textos, las cuales andaban también como disueltas en las enseñanzas orales de los gimnasios y las aulas de los pedagogos. Tales nociones aparecen esporádicamente y van poco a poco definiéndose en el comentario indirecto de los filósofos, y algo más en la gramática y retórica de los sofistas. Las aíslan y organizan por fin los bibliotecarios y escoliastas posteriores a la edad clásica, acaso predominando la interpretación en Pérgamo y la erudición en Alejandría. Estos laboriosos depositarios del tesoro eran algo miopes y poco o nada creadores. So color de restaurar, falsificaban a veces, al punto que, como lo afirma Cicerón de Aristarco, declaraban apócrifo cuanto no era de su gusto. Como quiera, son los fundadores de las disciplinas exegéticas, si bien nos demuestran a las claras que el genio no es una larga paciencia.
Aunque considerados por los historiadores de la crítica con injustificado desvío, no dudo en señalar, entre los antecedentes más ilustres de la exegética, por muy desigual que sea su mérito, los Porqués y las Dudas homéricas de Aristóteles, y aquel rinconcillo de su obra consagrado a los “enigmas”, donde a vueltas de algunas minucias y cosas de poco momento se establece la noble doctrina de la verdad poética, independiente de otros órdenes de verdades.
Contando con un enorme caudal de experiencia y de materiales, que permiten sondear las causas humanas más allá de los pretextos históricos a la vista, y pasear por los dominios de la crítica la antorcha de la “literatura comparada”, los tiempos modernos han podido dar a la exegética un desarrollo enorme. En ella deben conciliarse tres grupos metódicos, sin cuyo concierto no se logra la verdadera operación científica: métodos históricos, métodos psicológicos y métodos estilísticos. Sólo su integración puede aspirar a la categoría de ciencia.
5. De paso hemos dicho ya lo suficiente para definir lo que entendemos por juicio, dictamen final sobre la obra, que la sitúa en el cuadro de la cultura. Claro es que el juicio, en su sentido general, puede tomar en cuenta todos los valores humanos, no sólo los de emoción y de información y los crítico-literarios, sino también, cuando le place, los religiosos, filosóficos, morales, políticos y educativos; y puede así asumir categoría ética y sociológica. Pero el juicio específico que aquí nos importa es aquel que no pierde de vista la calidad estética, a riesgo de desvirtuarse, ni desplaza hacia terrenos no literarios su interés principal. Todas las anteriores fases de la crítica lo preparan sin igualarlo.
Pues bien, acontece que, en la Edad Ateniense, el juicio se torcía sensiblemente, o no se orientaba todavía, subordinando el valor estético a los valores religiosos, filosóficos, éticos y políticos, por la notoria preocupación de defender la Polis, los muros, contra la disgregación siempre amenazante en una sociedad que se abandona, o contra los envites de la barbarie interior y exterior.
Esta visible trasmutación del juicio estético por el juicio extraestético admite una apreciación de conjunto, tan sumaria que más bien parece un escolio, pero que ayuda, no obstante, a describir lo que entonces acontecía: la época que produjo las obras estéticas más sublimes, al punto que muchos se han visto tentados a interpretarla según el puro “estetismo”, para no hablar de otras triviales interpretaciones a la roja luz de la sensualidad ¿pudo así desentenderse del criterio estético a la hora de juzgar su propia cultura? Taine dijo de los griegos que cuanto les pasaba por la cabeza resultaba generalmente ser verdadero. Podríamos añadir que cuanto ejecutaban en el orden artístico generalmente resultaba ser bello. La belleza se les otorgaba gratis, feliz cristalización o acomodación con su ambiente, sin que sintieran el apremio de analizar lo que daban por admitido. La Antigüedad se interesó más por la crítica de la vida, ya estudiada directamente o ya en el reflejo de la poesía, que no por la crítica literaria. En todo caso, nada resulta más falso que el “estetismo” extremo para la recta interpretación de aquel mundo, o al menos de los propósitos que lo modelaron, por muy estéticos que los resultados hayan sido.
6. Impresión, impresionismo, exegética y juicio, las cuatro fases particulares de la anatomía crítica, “son los ríos que van a dar en la mar”, y todas ellas desembocan en las tres fases generales: historia de la literatura, preceptiva y teoría literaria.
La historia de la literatura estudia y sitúa los conjuntos de obras como hechos acontecidos en serie temporal: crónica; en radicación espacial: geográfica; o por su naturaleza misma: genérica; conceptos que se conjugan diversamente entre sí y admiten límites o ensanches más o menos pragmáticos; de donde resultan la figura quimérica de la literatura universal que teóricamente lo abarca todo; la más plausible de la literatura mundial en el sentido goethiano, o sea la suma de documentos vivos y operantes de una cultura; las literaturas nacionales; las diversas secciones y ciclos conforme al sentido étnico, político, geográfico, genérico y temático, etcétera: así hay historias de la literatura mongólica o la judaica, europea, argentina, novelística, doctrinal, idílica, lacrimosa, nocturna, necrólata, orgiástica y muchas cosas más.
Atenas, siempre ensimismada en la lengua helénica, primero se contenta con redactar catálogos de vencedores en concursos épicos o trágicos o en certámenes atléticos, y luego llega a la “conceptuación” histórica. Aunque Aristóteles muestra menor sentimiento de la historia que su maestro Platón, en su vasta enciclopedia se aprecia este paso del inventario a la teoría. Por desgracia, los breves panoramas históricos que propone a los comienzos de sus investigaciones han sido de antemano solicitados por la doctrina que trata de explanar. No podemos hoy aceptar al pie de la letra su pretendida derivación de las funciones y los géneros literarios; y aun la tragedia, que tan finamente desarticula y sopesa, resulta en él descepada de su íntimo estímulo religioso. Los peripatéticos, y los alejandrinos sobre todo, tras la edificación de aquella vasta enciclopedia, se sienten llamados a levantar el registro de una cultura en ocaso; pero no pasan más allá de las biografías sumarias, las cronologías y las bibliografías. Y cuando Roma se estremece al contacto del genio griego, por fin aparece entre los latinos cierto espíritu de confrontación entre el modelo y la copia, germen latente, vago y lejano del “comparatismo”; el cual ha de florecer ya casi a nuestros ojos desbaratando las fronteras, lenguas, épocas y regiones artificialmente impuestas al espíritu, y fecundizando la crítica en proporciones nunca igualadas. Inútil decirlo: no hay que confundir el método de la literatura comparada con la miserable caza de plagios o con los odiosos “paralelos” que han sido un tiempo la manía de los dómines.
7. La preceptiva representa una intromisión de la postura pasiva en la postura activa, de la crítica en la creación. Fundada en la autoridad y la experiencia de los grandes modelos, y a veces en cánones más o menos arbitrarios, se perece por dictar normas al arte, a la ejecución. Era natural que la exegética y aun la teoría literaria, aunque ello las adultere, no se conforman siempre con interpretar o describir, y cayeran en la tentación de dogmatizar; tanto más cuanto que el fenómeno literario está sustentado en formas culturales y genéricas y en elementos lingüísticos que sí requieren, o al menos admiten, aprendizajes y reglas, no siempre de adquisición espontánea.
Si el impresionismo, la exegética y el juicio merecen el nombre definido de crítica, no así la preceptiva, que viene a ser un recetario o un código. La crítica que de ella deriva o es mezquina o equivocada, o marca el paso sin avanzar, o extravía el criterio. Es lícito decir que, de acuerdo con las tradiciones, el soneto tiene catorce versos, pero no el declarar, en vista de eso, que el soneto de trece versos en Verlaine o en Rubén Darío sea necesariamente malo.‡‡
Sin embargo, no todo es negativo en la preceptiva. Aunque se enloqueció clasificando tipos y subtipos, representa un intento útil de nomenclatura, que la teoría y la exegética aprovechan hasta cierto punto. Y, por otra parte, es imperdonable que el literato ande buscando complicadas perífrasis para lo que ya tiene nombre hecho en esta disciplina especial. Pues si es verdad, por un lado, que la denominación suele eclipsar la percepción ingenua de la cosa denominada, también es verdad, por otro lado, que la denominación ahorra gasto inútil y nos libra de descubrir el Mediterráneo todos los días. No hay síntoma peor de incultura que el ignorar los términos del propio arte. Maldición cuando se le llama “romance” a la “novela”, o a un poema que no es romance, o cuando se le llama “verso” a un “poema”, como le acontece a Riva Palacio, aunque era escritor. Permítaseme un recuerdo personal: en mi juventud puse a la cabeza de un poema una seguidilla. Con sorpresa y escalofrío oí a un viejo de entonces elogiar la “originalidad” de mi combinación métrica. Confieso que me costó trabajo agradecer el encomio. Saber bien lo que es una seguidilla, una octava real, un acróstico, un metro de arte mayor o de cabo roto, una lira, una espinela, una estrofa de pie quebrado, no hace daño a nadie.
Aunque todo escritor posee cierta arte poética inconfesa, resultado de sus dominantes psicológicas, su formación cultural y su experiencia, no es esto lo que se llama preceptiva, y aun es peligroso para su obra que la introspección la objetive impúdicamente y la imponga como automatismo. Es preferible que los secretos artísticos conserven su vitalidad de secretos. La preceptiva es impuesta desde afuera y, para decirlo en clisé, es el tormento de Damastes, del que ya nos vengó Teseo, aquel caballero de las hazañas.
En los tratados de Aristóteles, la teoría suele enturbiarse de preceptiva. Se comienza por observar las formas vigentes y ya de suyo la observación vacila entre el naturalismo y la estética. Esto, desde luego, ofrece una ventaja: así como al árbol no se le piden cuentas y más bien se trata de entender por qué alarga sus ramazones a procura de luz solar, así se acepta la carga emocional que trae consigo la poesía, y se averigua —rectificando la severidad de Platón— la utilidad que pueden tener las agitaciones simbólicas del ánimo en la economía individual y social. Pero la actitud del naturalista también comporta sus peligros, pues al instante, de la observación del material a la vista se salta a la creencia de que los accidentes históricos y genéricos son normas de necesidad, y así la descripción se erige en regla absoluta. ¡Como si el contemplar las palmeras del Sur autorizara a ignorar o a proscribir los pinos del Norte, que en el poema de Heine suspiran los unos por las otras! Cierto: ni al mismo Aristóteles puede exigirse el don de profecía; cierto: el material relativamente escaso justifica la deficiencia de su generalización. Además, el excesivo laconismo y el desorden de la Retórica y la Poética nos hacen sospechar que tales obras están incompletas y adulteradas. Con todo, la demasiada insistencia en preceptuar lo que se describe es innegable. No puede decirse que Aristóteles sea del todo candoroso: él ha llegado, en principio, a la noción de que hay una poesía común al verso y a la prosa, y, a pesar de eso, no le ocurre la posibilidad de una tragedia prosificada; él admite la probable evolución futura de la tragedia, lo que pudo llevarlo a una palpación más cabal de su esencia, pero ni le importa ni quiso apurar las consecuencias de su atisbo, suponiendo que eso signifique un pasaje demasiado rápido y oscuro de la Poética; él no sospecha la combinación romántica de lo cómico y lo trágico, el “grotesco” de Victor Hugo, aunque Menandro estaba en puertas; él no se detiene ante el probable e inminente nacimiento de la novela, o épica de asuntos particulares desarrollada en prosa, la cual pronto florecería desde el embrión de las leyendas vulgares y fábulas milesias; y aunque él preconiza la independencia de la verdad estética, defendiéndose no sin heroicidad de las preocupaciones ético-políticas de su tiempo y aun de su propia proclividad científica, no logra del todo emanciparse de conceptos extraliterarios, como aquella tiranía de la lógica manifiesta en la célebre “unidad de acción”, la cual no tenía para qué ser tan adusta e inflexible.
Tal es, por lo demás, el derrumbadero de la “meteorosofía”. En estos asuntos, las visiones a vuelo de pájaro, con ser tan subidas, alcanzan difícilmente las conquistas críticas a que llega la consideración de obras y autores particulares. El abrazo amoroso con un solo poema lleva a veces mucho más lejos en la exploración del genio poético, que no el recuento de caracteres comunes entre una serie de sumandos. Construya usted —decía Saintsbury— una casi sobrehumana alianza de razón y conocimiento, a fin de llegar a una doctrina de la poesía y la tragedia capaz de merecer el consenso casi universal ¡para que luego, en unos cuantos centenares de años, aparezcan por ahí unos extravagantes narradores de prosa, quienes en un par de siglos nos aderezan el género de la novela y echan abajo la doctrina poética!; para que, después todavía, otros más extravagantes y vagabundos sujetos, bribonzuelos universitarios de Inglaterra, clérigos y caballeros de España, pongan de manifiesto, en un parpadeo, que la doctrina trágica sólo tenía aplicación en una limitada especie de la tragedia.
Y esto nos lleva derechamente a definir lo que entendemos por teoría literaria, aislando su campo y recortando convenientemente sus fueros, cosa en que nadie ha reparado debidamente.
8. La teoría literaria es un estudio filosófico y, propiamente, fenomenográfico: pedirle crítica es pedir a la ontología recetas culinarias. Si la exegética no hubiera usurpado para sí el título “ciencia de la literatura”, tal título podría convenir también a la teoría literaria, bien que el término “ciencia” sugiere ya, por su frecuente conexión con la técnica, un sentido de aplicación práctica de que se dispensa la “teoría”. La teoría estudia la agencia literaria como rumbo mental, como sesgo noético o dirección del espíritu; considera las principales formas de ataque sobre los entes propuestos: función dramática, función novelística, función lírica, funciones que no han de confundirse con los géneros, los cuales son estratificaciones históricas circunscritas; toma en cuenta la materia o lengua, su esencia emocional, significativa y estética, y su naturaleza rítmica en el verso y la prosa; el carácter sustantivo oral, el accidente adjetivo de la escritura, y sus mutuos reflejos; la condición popular o culta de formas e imaginaciones, y sus mutuos préstamos y cambios; lo tradicional y lo inventivo como maneras psicológicas generales; y todo ello, en puro concepto contemplativo o descriptivo: visión: “teoría”, que no debe derivar normas ni proponer cortapisas sobre las evoluciones posibles o aun las súbitas mutaciones futuras.
Como, en sus ramificaciones más finas, la teoría literaria no conoce límites, así cuando llega a la descripción de los géneros tiene que descender sin remedio a consideraciones históricas, puesto que la literatura no sólo es agencia mental, sino también un proceso que acontece en el tiempo; tiene que descender sin remedio a la preceptiva, pero sólo en cuanto examina y valora las nomenclaturas que ésta propone y su correspondencia con las realidades literarias. Tales incursiones en campo ajeno deben discretamente administrarse de acuerdo con la necesidad de los propios objetivos teóricos.
En Platón y en Aristóteles, la Edad Ateniense nos da algunas bases de la teoría literaria, frecuentemente mezcladas con la teoría estética. Una y otra teoría no son, ni con mucho, la misma cosa, a pesar de la inveterada manía de confundir las letras con la plástica y con la música, lo que en el primer caso es error de metáfora, y en el segundo caso es error de aproximación. También la escritura se hace con tinta, una sustancia compuesta de varias otras, y a nadie se le ha ocurrido decir que la escritura es asunto de la física o de la química. Pero esto nos llevaría muy lejos y lo reservamos para otra ocasión.§§
9. No insistiremos por ahora en el discrimen entre la estética general y la literatura, limitándonos a confrontar los dos grandes sistemas antiguos, Platón y Aristóteles, para mejor apreciar la contribución de la Edad Ateniense a la teoría.
A) En Platón hay dos direcciones mal conciliadas: la propiamente platónica o teoría de la inspiración divina; y la pedestre, que, al acercar la poesía al orden óptico o espacial, acaba por reducirla a una realidad descaecida en tercer grado: 1º idea o realidad absoluta: el escudo como forma mental; 2º realidad empírica o apariencia: el escudo labrado por el artífice, imitación en segundo grado; 3º imitación o alusión a esta apariencia: el escudo descrito o mencionado por el poeta, último residuo de inconsistencia. El poeta queda por bajo de su asunto, y, peor aún, por bajo del artista manual, que ya sólo existe de reflejo, como aquellas sombras a las que Odiseo comunicó por un instante cierta vaga presencia. Y si esto ya es duro cuando se trata de poesía que alude a realidad imitable —sea directa como el Ricardo III de Shakespeare, sea indirecta o combinada como el escudo de Aquiles descrito por Homero—, más lo es cuando la realidad no tiene otra vida que la poética, ora parta de la leyenda o fantasía colectiva, como el Aquiles de la Ilíada, ora de la fantasía individual, como el Hamlet o el Quijote.¶¶ Y mucho peor todavía cuando la creación poética no admite referencia posible al mundo empírico: la estrofa pindárica, el soneto al itálico modo, el alejandrino huguiano de tres cesuras, etcétera. Creación poética es, en San Agustín, la invención del nombre “Filocalia” para designar lo que hoy, con palabra que huele a medicina, llamamos “Estética”. ¿Y qué realidad exterior se imita aquí, ni cómo podría repudiarla Platón? Por no haber llevado a sus consecuencias la doctrina de la inspiración y por haber insistido en la doctrina pedestre resulta que, a la hora del juicio, Platón encadena o expulsa al poeta de su república, como si fuera un sujeto peligroso, y que luego la posteridad atribuye autoridad platónica al “retratismo” más estrecho. Semejante actitud, irritante en sí, lo es más en el filósofo que fue al mismo tiempo altísimo poeta y que demostró entender como ninguno los transportes sagrados de la poesía.
En estos reparos a Platón, que mucho nos cuestan y nos duelen, nadie vea una preferencia temperamental por Aristóteles. Sólo comparamos aquí las respectivas posturas teóricas ante la poesía. Creemos que Platón se enlazó en sus propios argumentos y que él mismo nos proporciona elementos para deshacer el enredijo, pues sin duda es más real en el sentido platónico la imagen poética que el objeto empírico. Que si de preferencias generales se trata, para nosotros no habrá duda posible, sin negar a nadie su respeto. Mientras Aristóteles clasifica, ordena, pesa y mide, Platón maneja de una vez las cosas desde el foco genético; mientras aquél va abriendo el camino y sube penosamente la cuesta, su maestro lo espera en la cumbre, donde habita desde hace tiempo. Aristóteles es filósofo de ida, Platón es filósofo de vuelta.
Bajo esta inconfortable apariencia de la teoría platónica, late una nobleza que no debemos desconocer. No sólo hay en Platón un anhelo del bien humano, al que sacrifica hasta sus predilecciones personales —sin duda lo fue la poesía—, sino que hay, además, la concepción de un arte idealista que no abuse del fraude sentimental, de los desordenados estímulos biológicos y su peligrosa exhibición; un arte severo y sobrio fundado en lo más exclusiva y característicamente humano, que es la emoción de las ideas. Para Platón, los goces perfectos son el sentimiento de lo divino, la comprensión matemática y la captación intelectual.
B) Aristóteles, fenomenógrafo que estudia apariencias en actitud de naturalista, prescinde muchas veces de la intimitad psicológica y da por sobrentendidos la inspiración y el valor estético, aunque sin negarlos. Hay en él dos puntos fundamentales:
1º El punto de partida o teoría: en vez de acercar la poesía a la pintura, la acerca a la música, orden acústico o temporal, lo que representa un progreso sobre la doctrina platónica correspondiente, la cual fue de funestas consecuencias estéticas y todavía vino a provocar la reacción de Lessing (Laocoonte).
2º La aceptación objetiva del desorden sentimental, como se acepta un hecho de la naturaleza, de donde resulta su punto de llegada o juicio: si Platón considera peligrosa la explosión de los sentimientos, Aristóteles considera más peligrosa la inhibición o mutilación contra natura. De aquí su justificación de la poesía como ejercicio simbólico de las pasiones, que las purifica y canaliza en bien del individuo y de la república (catharsis).
Adviértase que, a pesar de todo, Aristóteles no logra llevarnos hasta la orilla, pues por no insistir a su vez en la inspiración, en el crecimiento vital e íntimo de la poesía ni de la música, las deja en concepto de series temporales, de sucesión de puntos, y no de movimientos. Por donde caemos otra vez en la trampa de “Aquiles y la tortuga” (Zenón),*** o confusión de la marcha con su trayectoria sobre el suelo. Es la consabida preferencia de la Antigüedad por la estática sobre la dinámica (o la cinemática), considerada aquélla como una suficiencia de la perfección divina (o de la entelequia realizada), y ésta como un proceso o afán de realización en lo que todavía es imperfecto. Y el no distinguir entre el movimiento y los puntos estáticos que sólo son su jeroglifo o diagrama deja poesía y música en el orden serial, vedándoles los efectos psicológicos de simultaneidad que son su naturaleza mágica. Pues la simultaneidad estática o de superficie (óptica, espacio, pintura) no es más que un corte transversal en la simultaneidad profunda o de movimientos (música y poesía). Y la poesía, como la música, no sólo es sucesión de compases, sino pulso eléctrico del ritmo (esto lo entendió la Antigüedad); no sólo ritmo, sino color melódico (esto la Antigüedad lo supo, sin detenerse a examinarlo); no sólo melodía, sino acorde o configuraciones unísonas (esto la Antigüedad lo analizó en la música, pero no lo extremó hasta la poesía). Y no sólo acorde, sino síntesis final en la impresión anímica, o sinfonía: unidad estética que se recompone y vive toda a un tiempo, en el instante emocional que la acoge. Por no verlo así, el famoso “animal completo” que ha de ser el poema no resulta un animal en acción, sino un cadáver partido en miembros sobre la mesa del Estagirita, hijo de médicos y anatomistas que tenía la disección en la masa de la sangre.
10. Así recordada a grandes rasgos la actitud de la Grecia clásica respecto a los varios extremos de la postura pasiva, cabe preguntarse ya en qué lugar acomoda la retórica. Sin duda ella participa a la vez de la preceptiva y de la teoría y viene así a caer al lado mismo de la poética. Para distinguir la poética de la retórica, emprendamos un nuevo rodeo, puesto que sabemos que ambas se ocupan del lenguaje traído a la función literaria. Luego es indispensable saber cómo se condujo la Grecia clásica ante las distintas aplicaciones y valores de la palabra.
II. El lenguaje y el hombre; la poética y la retórica
1. Humboldt llega a decir que el hombre mal pudo haber hecho el lenguaje, cuando el hombre mismo ha sido hecho por el lenguaje. Prescindamos de la paradoja; lo que él vio como oposición es una modelación mutua. Conservemos el segundo miembro del aserto. La Antigüedad sintió agudamente que el lenguaje es el sostén de la vida humana, el Logos. El lenguaje se le ofrecía en sus varias aplicaciones:
1º La aplicación práctica, instrumento de comunicación social, materia a la que poco a poco se irá consagrando el estudio científico de la gramática y la filología, las cuales, naturalmente, se derraman también sobre las otras aplicaciones del lenguaje.
2º Las aplicaciones teóricas en diversas fases:
a) Instrumento de expresión científica;b) Instrumento de expresión filosófica;c) Instrumento de expresión literaria.En el primero y el segundo caso, conservación y comunicación de especies intelectuales; en el tercer caso, de especies que provisionalmente llamaremos imaginativas.
a) Instrumento de expresión científica. El contenido primó sobre la forma. La Antigüedad atendió al simple ajuste con la verdad, y no llegó a un lenguaje científico, específico, definido, salvo en las ciencias matemáticas. Que la matemática sea una función del lenguaje ya lo vieron Descartes y Vico, y en nuestros días Karl Vossler. El lenguaje entendido como sistema de signos (Husserl) aclara este concepto. Por lo demás, si la concepción de “lo científico” fue cabal en la época clásica, no se había llegado al desarrollo de las ciencias particulares (salvo la matemática), al punto que fuera indispensable, como hoy, una rigurosa terminología técnica.
b) Instrumento de expresión filosófica: en rigor, lógica. Pues para la Antigüedad la Lógica no aparecía como una forma apriorística de la mente, sino como una ontología. Hoy hemos perdido la nuez y guardamos la cáscara. Nuestra visión de la realidad es distinta, pero seguimos usando un formulismo que sólo ajustaba a la antigua concepción del mundo. De aquí que la lógica tienda a aparecernos como un lenguaje apriorístico, y no como un resultado teórico de la investigación previa, del choque con la problemática del mundo, el cual empieza en las más humildes acciones y en los primeros despliegues del sentido común, para acabar en las abstracciones sintéticas. El lenguaje lógico o filosófico de la Antigüedad todavía nos gobierna. No hacemos más que seguir a Aristóteles cuando hablamos de “facultad”, “energía”, “potencia”, “actualidad”, “máximo”, “medio”, “motivo”, “principio”, “forma”, etcétera.
c) Como expresión teórica y dejando de lado la terminología científica, el lenguaje se reparte en tres usos:
A una parte, la teoría del razonamiento puro: el silogismo y su ámbito; el uso propiamente filosófico.
A otra parte, como zona media entre el “discurso” o discurrir teórico y la aplicación práctica, la retórica: el reino de la probabilidad y la persuasión, del entimema o silogismo en mitad de la calle.
A otra parte, finalmente, el lenguaje como medio de la expresión imaginativa, o poesía, a que se consagró la poética.
Entre la retórica y la poética hay territorios indecisos; pero ya se ve que la retórica cabalga a la vez entre lo poético y lo discursivo, por cuanto a las formas de que se ocupa, y entre lo teórico y lo práctico, por cuanto a su destino.
Los géneros en que operan el instrumento retórico y el instrumento poético integran la literatura. La retórica entiende de la literatura en impureza, o vehículo de aplicaciones prácticas más o menos acentuadas; la poética, de la literatura en pureza o consagrada al deleite teórico. La historia, como forma, quedó absorbida en la retórica, si como asunto fue poco a poco sometiéndose a las disciplinas de observación, descripción y causación.
12. En cuanto a la poética, la Antigüedad prescindió desgraciadamente de la lírica, que dejó abandonada a la música y a la métrica, y se aplicó a las funciones episódicas: épica o narrativa (sin haber tenido tiempo de llegar a la novelística propiamente tal, que fue de aparición tardía), y dramática, a la que concedió interés preeminente, considerando la épica como un mero fondo temático o un parangón para mejor destacar la naturaleza del drama. Y todavía en el drama, sabemos bien lo que dijo sobre la tragedia, pero hemos perdido lo que dijo sobre la comedia, que en todo caso consideró como cosa secundaria y relacionada con el costumbrismo, o retrato más o menos satírico de tipos y personas particulares. La preocupación por lo universal hizo que interesara más la tragedia, retrato de dioses y símbolos generales. Y aunque la tragedia lleva en su organismo elementos épicos o narrativos (prólogos y monólogos de los dioses, mensajes o relatos de acciones extraescénicas), elementos puramente dramáticos (diálogos, acción, peripecias) y elementos líricos (coros más o menos orgánicos dentro de la acción), ni por eso resultó posible que la lírica fuera objeto de un estudio siquiera accesorio por parte de la poética, como lo fue la épica.
Una observación al paso: desde el punto de vista formal, la tragedia es más abstracta que la comedia. Desde un punto de vista psicológico, el sentimiento trágico representa un buceo más íntimo en el dolor ajeno, un traslado de nuestro yo al personaje, en tanto que el cómico no penetra en la intimidad de éste, lo ve en condición de muñeco, y nace en una suspensión provisional de la “simpatía” (Bergson, Le rire).
13. En virtud de las contingencias históricas y revoluciones sociales, la retórica o teoría del pensamiento discursivo —no científico, sino al alcance del pueblo— se tiñó fuertemente de intenciones jurídicas. Lo cual es más fácil de entender si se recuerda que, en la Antigüedad helénica, el derecho no era una profesión, sino un ejercicio general de los ciudadanos, sea en cuanto al abogado, sea en cuanto al juez, y en alguna parte había que acomodar las doctrinas nacientes de la demanda y la defensa, de la prueba, del alegato y de la sentencia.
El peso de la noción jurídica hasta oscurece un poco la recta interpretación de Isócrates, que en la retórica, disciplina del discurrir práctico, veía la base de la educación liberal, y aun quería sustituirla a las abstracciones de la pura ciencia o la pura filosofía. Tales abstracciones, Isócrates las desdeñaba como frutos malsanos de la erística o alambicamiento mental, oponiendo a ellas las verdades del sentido común: la opinión —doxa—, contra el descubrimiento o paradoxa.
14. Ya hemos dicho que hay cambios de servicios entre la retórica y la poética: aquélla presta a la poesía sus principios sobre la conducción del discurso, sus unidades de composición en algunos casos; ésta presta al discurso sus fuerzas expresivas de imágenes, figuras, metáforas, etcétera. Pero, en la doctrina clásica —y a pesar de las rivalidades entre poema y discurso, de que Isócrates nos da ejemplo—, ninguna de estas dos funciones debe apropiarse el reino de la otra. El mutuo servicio debe ser discreto y mesurado.
15. Se comprende, pues, la importancia eminente de la retórica, y más en una sociedad preocupada de defender la Polis. Esta defensa, confiada a todos los ciudadanos, es función de la democracia. Cuando la democracia se viene abajo, el ejercicio retórico, privado de su nervio, que es el llevar la verdad del aula a la plaza pública y hacerla accesible al no profesional de la ciencia —al votante, podíamos decir—, cae en la corrupción adjetiva y se deshace en atavíos exteriores. De donde todavía hoy se le llama retórico a lo vacío, a lo “lleno de todo lo que no es sustancia”, como dijo de Valencia el agraviado Gracián.
Si la poética consideró en principio que debía aplicarse lo mismo al verso que a la prosa, en cuanto ambos son literatura o expresión de lo imaginario, de hecho sólo tuvo a la vista el poema en verso, y singularmente la tragedia.
Si la retórica, en principio, pudo muy bien abarcar todo el arte de la prosa literaria —dirección manifiesta ya en los ornadísimos sofistas sicilianos que la engendraron—, de hecho se concentró en la función político-jurídica durante los días de su apogeo, y en la oratoria epidíctica en los días de su decadencia, amén de dar a la historia algunos mendrugos.
16. He aquí, más o menos, cómo pensaba el clásico respecto al hombre y la palabra: El hombre es el único ser dotado de alma racional; esta alma racional se revela en todos sus actos, pero su expresión característica es la palabra. La vinculación en la palabra salva al espíritu puro de su esterilidad esencial. A su vez, la educación de la palabra refluye sobre el perfeccionamiento del alma, como la esgrima refluye sobre la educación del guerrero. Es más estimable lo que se dice que lo que se calla. Y el hombre dotado para expresarse es más estimable que el no dotado. Por eso los helenos valen más que los bárbaros, que “los sin lengua”. Según Pericles, una de las más altas virtudes atenienses reside en conceder atención eminente a la palabra, como manifestación previa del pensamiento que a su vez ha de orientar los actos. Los grandes capitanes de la Ilíada