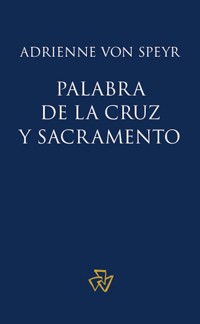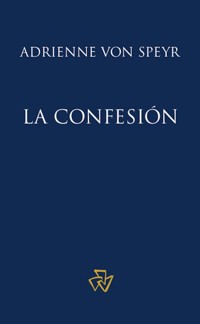
0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Saint John Publications
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Spanisch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Adrienne von Speyr
La Confesión
© Saint John Publications, un sello editorial de The Community of St. John, Inc., 2023
Original alemán: Die Beichte, 1960 (© Johannes Verlag Einsiedeln)Con licencia eclesiástica para el original alemánTraducción de Ricardo Aldana y Juan Manuel SaraSegunda edición revisada (1ª ed.: Fundación San Juan, 2004)ISBN 978-1-63674-044-7https://doi.org/10.56154/x2Esta publicación se distribuye gratuitamente en balthasarspeyr.org y puede ser compartida libremente sin ánimo de lucroVisite balthasarspeyr.org para conocer todas nuestras publicaciones en formato digital y en papelEste libro electrónico ha sido generado el 21-09-2024Contenido
Prefacio del editor
1. Introducción: la búsqueda de la confesión
2. La confesión en la vida del Señor
Fundamento trinitario
El estado de confesión del Hijo
La Encarnación
Immaculata
, concepción y nacimiento
Infancia
El Bautismo en el Jordán
La tentación
La vida pública
Desierto y Monte de los Olivos
3. La confesión en la cruz
Pasión
Sábado Santo
Pascua
4. La institución de la confesión
La investidura
Atar y desatar
Antecedentes en la vida del Señor
La infancia
Entrada en la vida pública
Los milagros
La predicación de Jesús
La pasión
De Pascua a Pentecostés
5. La Iglesia y la confesión
La Esposa y la confesión
La confesión en el marco de los sacramentos
Pecado original – confesión – Iglesia
6. El penitente
Falsos extremos
La justa relación con la confesión
La fe en el poder de la confesión
7. Tipos de confesión
La confesión de conversión
La confesión general
La confesión de devoción [o confesión frecuente]
La confesión de los sacerdotes
La confesión de los religiosos
La confesión de los contemplativos
La confesión de los religiosos de vida activa
La confesión de los casados
8. El acto de la confesión
El legado del Señor
La preparación
La contrición o dolor de corazón
El propósito de enmienda
La acusación o la confesión de los pecados
La exhortación del confesor
La absolución
El cumplimiento de la penitencia
9. La vida que nace de la confesión
El hombre nuevo
Confesión y vida cotidiana
Confesión y misión
Confesión y oración
10. El ministerio del confesor
La preparación
Oír confesiones
La exhortación
Dirección espiritual
Las oraciones de la confesión
Después de la confesión
El pecado retenido
El secreto de confesión
11. La confesión de los santos
Francisco
Teresita
Luis
La Madre de Dios
Title Page
Cover
Table of Contents
1. Introducción: la búsqueda de la confesión
En todos los acontecimientos que no son inevitables y que implican en su desarrollo la libertad y el deseo, suele el hombre buscar una solución o una vía de escape y, frecuentemente, también una explicación, si bien la escapatoria le resulta más inmediata que la explicación. Intenta dilucidar qué es lo que podría hacer para mejorar su situación, para tener una existencia más satisfactoria y, también, más éxito. Y solo cuando este último no se produce en la medida del deseo, busca las causas del fracaso. Es entonces cuando se pregunta sobre el estado de su propia vida. Intenta entender su situación, justificarla, lo cual –quizá– lo lleve a reconocer que las circunstancias son más fuertes que él, que no puede hacer nada para cambiar su situación, pues ha de luchar contra poderes que son más eficaces que él. Sin embargo, en el momento mismo en que, justificándose, llega a la conclusión de que es inocente, comienza de ordinario una inquietud más profunda y se intuye una culpa oculta.
Por lo general, el hombre no es capaz de llevar a buen término, por sí mismo, el análisis de su propio destino. Necesita del intercambio con otra persona. Y lo busca, pero no tanto para escuchar lo que el otro tiene que decirle –el otro es raramente capaz de iluminarle su situación de manera satisfactoria–, sino más bien para tener una ocasión de expresar justamente lo que le oprime. Quizás, ante todo, para ser confirmado en su opinión por la fuerza de su palabra. Como si lo expresado adquiriese una justeza definitiva mediante el poder misterioso de la formulación; como si él, por haberse descrito, estuviese salvado; como si su situación quedase enmarcada y consolidada mediante las palabras que él simultáneamente dice y se dice. Y aunque la palabra, como tal, no cambia la situación, sin embargo le proporciona el alivio que reside en el «haber puesto las cosas en orden», en la necesidad del «ser así y no de otra manera».
Para muchos la conversación es hasta tal punto la tabla de salvación, que, una vez terminada, se hunden en una cierta desesperación. La conversación era su última esperanza y su fracaso prueba que, finalmente, no hay absolutamente nada que hacer. Así, después de una conversación que no se realizó en su justo lugar, con frecuencia quedan más tibios de lo que antes estaban, precipitándose completamente en la resignación.
Es verdad que la conversación se configura a menudo de manera que, considerada objetivamente, no ofrece posibilidades, sino que está terminada de antemano, porque el que se describe, aunque aparenta querer cambiar su situación, en el fondo no quiere cambio alguno, se escoge su interlocutor de modo que este no pueda intervenir de modo eficaz. Su papel es solo el de asentir y ratificar en silencio. Y si el interlocutor es escogido de modo que no pueda expresar ninguna opinión personal y tenga que admitir lo que se le dice sin discusión –precisamente porque lo que se le confía ha sido escogido con cuidado y, también, porque la imagen proyectada no corresponde en absoluto a la realidad–, el resultado, naturalmente, es que cada conversación termine sin fruto. Con todo, no faltan los que se han desahogado con una vecina, por ejemplo, o con alguien de su entorno y que luego, de repente, se dirigen a alguien que consideran superior. Por ejemplo, al médico, que se distingue por su ciencia, su posición y su hábito de tratar a los hombres. Es muy probable que el consultorio del médico sea el lugar donde transcurren la mayor parte de estas conversaciones. Pero lo que se le confía es casi siempre muy unilateral, precisamente porque son muy pocos los que están dispuestos a escuchar un consejo inesperado. Casi todos buscan una ratificación, solo en pequeños detalles están dispuestos a cambiar algo. Y con frecuencia utilizan el juicio del médico para hacerlo valer contra terceros, para cambiar más el comportamiento de los demás que el propio.
La mayor parte de las personas se justifican a sí mismas. Nada aprecian más que se les diga, por ejemplo: «Su hija debería por fin darse cuenta…», «sería ya tiempo que su marido…». Quedan agradecidas por cada nueva arma que se les suministra para la lucha contra su entorno. Y explican su destino de modo que quede bien claro que en él no hay nada esencial que cambiar. Su vida está marcada por una necesidad. En sus maridos no encuentran alegría, pues están muy cansadas al final del día. Tampoco los acompañan con gusto al cine, pues no tienen buena vista. Ocurre lo mismo con sus errores: son inevitables, pues ellas, de todos modos, hacen lo mejor que pueden. Viven suspendidas en una especie de andamiaje vacilante y peligroso, y sufrirían una caída mortal si alguien quisiera sacudirlo. «Mis nervios no resistirían sostener una nueva discusión con mi marido…». Por tanto, los juicios que pronuncian sobre su entorno son necesariamente falsos, pues nunca se han tomado la molestia de entender interiormente la vida de los demás ni de compartirla con ellos en el amor. Pero sienten el impulso de contar lo mal que les va, lo penosa y difícil que es su vida; quieren ser compadecidas y confirmadas justamente en sus actitudes de rechazo al prójimo. Tienen ciertamente necesidad de conversar, pero llevan en sí mismas las reglas del diálogo. Dicen constantemente querer expresarse a fondo alguna vez, y a ello vinculan vagas expectativas de una cierta mejoría general de su situación, pero no tienen interés en un cambio real. Y puesto que no se someten a ninguna norma que no sean ellas mismas, se sienten en la total libertad de expresarse tal como les parece bien, sin conceder a su interlocutor ningún derecho de objetar. Hablan sin haber reflexionado previamente sobre sus palabras y sin haberse responsabilizado seriamente de ellas. Así, la mayor parte de estas conversaciones se quedan en habladurías sobre uno mismo y sobre la supuesta situación personal. Y ya que lo principal es el hablar mismo y no el diálogo responsable, se dan muchas conversaciones fuera de lugar, en donde más de uno se pone en las manos de personas sin formación, incompetentes y sin conciencia. El resultado es, quizás, un vago alivio al que no corresponde ningún cambio real.
Si uno pusiera ante esta clase de personas la imagen de la verdadera confesión, con la preparación, la comprensión y el examen interior que exige, para dar también ocasión a una verdadera dirección espiritual, entonces: o verían en la confesión una mera variante de lo que ellos llaman conversación, o deberían asustarse mortalmente frente a la posibilidad de verse por una vez tal como son. Ya que esto supondría el sometimiento de toda su existencia a una norma, a partir de la cual podría resonar claramente una exigencia imprevisible e inexorable. Lo que ellos llaman diálogo queda en una esfera exterior a su existencia; también si la necesidad de la que hablan puede serles interior, durante la charla ella se desliza hacia la periferia; y así, dicha necesidad queda inexplorada tanto en su origen como en su contenido. Su soledad es una sola cosa con su incapacidad para el verdadero diálogo.
Todo el que, por su profesión, aborda los problemas de los demás y les da, además, el carácter de lo interesante conseguirá seguramente una clientela. Quizá posea simplemente el arte de escuchar y ya por ello sea capaz de despertar confianza, de modo que la gente acuda a él y le cuente las historias más inverosímiles; la consolación y el buen resultado que sienten está en el mero hecho de que se les dedica tiempo. Se sienten felices por haber sido recibidos y haber podido expresarse. Más allá de esto, existen métodos y técnicas, como los del psicoanálisis, que prestan ayuda y alivio recurriendo a lo que de hecho se encuentra en el hombre, formando una totalidad a partir del eco que con seguridad hay que esperar, sacando a la luz la vida instintiva y el erotismo en sus manifestaciones más o menos conscientes, para explicar a partir de allí toda la conducta del hombre y darle una significación e importancia completamente dependiente de sus instintos, dejándole el sentimiento de «haber sido comprendido» de un modo completamente nuevo. Y puesto que un tal tratamiento dura mucho, el paciente se siente verdaderamente sostenido durante todo un tiempo. Y si este tiempo coincide con sus dificultades agudas, más tarde estará dispuesto a pensar que ha recibido ayuda eficaz y duradera. Quienes han salido curados del tratamiento son, con frecuencia, aquellos a los que se les ha explicado algo de las realidades que se refieren a las fuerzas más primarias; explicado de manera que, a partir de entonces, en todos los conflictos recurrirán siempre de nuevo a esta explicación, mientras que se habrán vuelto ciegos para todo lo que no entra en el esquema de las fuerzas instintivas. No son aquellos a quienes el diálogo ha brindado una apertura nueva a la riqueza y plenitud del mundo real, sino aquellos para los que todo lo que no entre en el método de la escuela analítica ha sido cercenado y declarado nulo. No todos los métodos tienen que ser tan estrechos como el psicoanálisis clásico. Hay muchos modos por los que se cree poder ayudar a los hombres. Se los puede guiar a una actitud más social, abrirles aspectos hasta ahora ocultos de la existencia. Pero, al fin y al cabo, todos estos métodos siempre permanecerán métodos humanos, recetas que alguien ha forjado para ser aplicadas con más o menos flexibilidad o rigor en una multiplicidad de casos. Cosas ideadas por los hombres y, por ende, cosas que necesariamente solo pueden abarcar, incluir y curar un lado muy limitado del tú humano. Esto valdría también de un método que quisiera servirse como ayuda metódica de elementos expresamente religiosos, por ejemplo, de la oración.
En fin de cuentas, solo el Creador del alma podrá tratar el alma humana de tal modo que ella llegue a ser como Él la desea y necesita. Solo Él puede curarla por caminos que solo Él conoce, comunica y prescribe en vista de su curación. Quizá las otras relaciones entre un director y su dirigido se basen en una necesidad. Pero el camino decisivo de Dios, la confesión, se basa en la obediencia. Y, precisamente, en la obediencia a Dios tanto del hombre que es dirigido como del que dirige. Por supuesto, en el hombre puede anidar una necesidad de confesarse. Pero, si lo hace realmente, entonces lo hace en obediencia a Dios. Menos aún escucha el confesor los pecados ajenos movido por una necesidad subjetiva; lo hace ante todo y exclusivamente en obediencia a Dios. Dios mismo ha establecido de manera central el lugar en el que quiere practicar psicoanálisis con los pecadores: el lugar de la cruz y de la confesión instituida después de la cruz. Es un acto central de obediencia a Dios seguir este camino por Él indicado y que ha indicado como el único correcto y el único realmente capaz de curar.
Esto no significa que todo diálogo sobre los propios asuntos del alma fuera de la confesión y del ministerio eclesial sea inútil o perjudicial. Pero si la necesidad de tal diálogo surge en su justo lugar y es llevada adelante de modo correcto, el diálogo llevará, por caminos cortos o largos, directamente o con rodeos, al acto de la confesión. Naturalmente, lo que es periférico puede resolverse de un modo del todo conveniente con un método periférico.
Cuando un hombre –aunque sea del modo más elemental– comprende que está en presencia de Dios, cuando sabe que él, como Adán, ha sido creado por Dios, que ha sido salvado por Cristo y que Cristo por su muerte le abre el acceso al Padre y las puertas del cielo, entonces este hombre –ubicado entre los dos polos de su existencia, nacimiento y muerte, dentro de los cuales se siente sin excepción como pecador– esperará la confesión en una especie de necesidad vital. Él esperará que Dios le dé la posibilidad de volver siempre de nuevo a un centro que Dios mismo le indica y le abre. Todo hombre ve y entiende de alguna manera que «así no se puede seguir». Y de ahí se hace la pregunta sobre cómo se podría continuar y, quizá, visto desde Dios, cómo se debería continuar. Cómo Dios se ha representado su vida, no solo en general, sino a partir del momento actual. Si no existiera una determinada expectativa de Dios que él podría y debería colmar en la forma concreta que Dios mismo le indicara. Siente, quizá, que contando con su sola libertad o con la de otros hombres que viven en una libertad parecida a la suya no puede responder a esa expectativa de Dios. Siente que, para reencontrar la rectitud esencial, la línea recta que une su nacimiento y su muerte, no es suficiente expresarse según una receta propia o ajena y descargar las cosas en los demás. Todos los diálogos que pueda realizar fuera de la confesión pueden proporcionarle un alivio momentáneo; pero incluso el más ingenuo notará que el momento de alivio no es más que uno de los tantos momentos de la vida, y que la cuestión central sería comprenderlos a todos en una unidad.
Supongamos que tú eres mi amigo y yo te digo: «No puedo seguir así». Comentaríamos juntos la situación, quizá descubriríamos dónde ha comenzado la falsa dirección, quizá nos retrotraeríamos hasta la niñez y lo examinado me ayudaría a empezar de nuevo. Pero en cada una de esas conversaciones el individuo sería considerado aisladamente y no quedaría claro que él vive en una comunión, tanto de santos como de pecadores. Ahora bien, las leyes de la Comunión de los Santos y las de los pecadores pueden ser conocidas únicamente por Dios. En la confesión yo soy sin duda este individuo pecador, pero al mismo tiempo soy un miembro de la humanidad, uno de sus miembros caídos. Por tanto, la comprensión en la confesión será totalmente distinta que en el análisis; será tanto personal como social, incluso total, tendrá en cuenta el mundo en su totalidad, es decir la relación de Dios con el mundo, las primeras y las últimas cosas, aun cuando esta conexión solo sea entrevista e indirectamente sentida. Y siendo la situación totalmente distinta, también lo serán los medios de curación. La verdad de Dios está en juego, no la verdad del hombre, ni la verdad de su alma, de su existencia o de su estructura profunda, sino decididamente la verdad de Dios. Ninguno de los métodos humanos toma en serio esta verdad de Dios, en el mejor de los casos ellos la dejan para la hora de la muerte y no ayudan al hombre a llegar a ser como tendría que ser en la hora de su muerte.
Mientras la ayuda al hombre sea ofrecida por el hombre y se desarrolle en el interior de lo humano, solo puede operar con medios humanos. Todo lo que se aproxime al hombre desde fuera será considerado como algo fortuito, exterior, provisto de un signo positivo o negativo, pero la unidad de lo interior y lo exterior no podrá realizarse. La consulta psicológica solo me puede dar «modelos de comportamiento» que pueden ser valiosos para el momento presente, pero que pueden y deben volver a modificarse cuando el destino cambie. La confesión, por el contrario, coloca al hombre ante su destino divino y en el interior de ese destino, en lo último y definitivo.
En tanto un hombre no se confiesa, se siente libre de decir y de callar lo que quiera. Lo que se detesta de la confesión no es la humillación de mostrarse, no es el hecho de ser un pecador –pues esto de algún modo ya es sabido–, sino en que debe capitular ante y en una confesión total, en la que la libertad de escoger le es quitada y solo le queda la elección de abrir todo o nada. Él en su totalidad está enfermo y debe ser curado, y ya no de modo ecléctico e inconexo. Esta es la primera humillación. Y la segunda, que él es uno entre muchos y debe asumir las mismas modalidades que todos los demás, hasta en detalles exteriores, como el tener que acudir al confesionario a una hora establecida. Ese modo de ser marcado. Ese dejar caer todas las diferencias exteriores. El dueño de la fábrica junto con el conserje, la dama con su cocinera, todos en la misma fila. En el momento mismo en que se confiesa lo más íntimo ya no se puede elegir ni escoger, uno es equiparado a todos los pecadores. Uno en la fila de los pecadores que se confiesa. Ya no importan las particularidades de mi «caso», que parecían hacerlo tan interesante a mis ojos y que yo hubiera explicado de tan buen grado a mi interlocutor. Confesarse es, ante todo, un reconocer: no solo mis pecados, sino a Dios; reconocer las prescripciones y las instituciones de Dios, también a su Iglesia, con sus debilidades y sus muchos aspectos incomprensibles y escandalosos.
Que yo «hable» con alguien de mi vida no me obliga a nada más. Puedo sentir en ello un cierto sentimiento de gratitud o de vergüenza ante el que me ha escuchado. Pero sigo siendo el hombre libre que puede volver a encerrarse. La confesión no es en el mismo sentido un acto particular, en ella no se debe aislar nada, el acto de confesar o declarar los pecados en la confesión se refiere explícitamente a todo el hombre, a toda su vida, a toda su concepción del mundo, a su entera relación con Dios.
Si yo le cuento a un tercero que hablo con alguien sobre cuestiones importantes de mi vida, por lo general, lo aprobará: «Haces bien, me alegra que tengas a alguien que te ayude». En su opinión, yo quedaré de algún modo en una buena posición. Pero si le dijera que voy a confesarme, que la confesión procura mi redención, entonces su parecer sobre mí disminuiría, pues los que no se confiesan siempre tendrán objeciones contra la confesión: va contra la libertad del hombre, contra su legítimo orgullo, está pasada de moda, es medieval; pues con la confesión se relacionan tantas formas exteriores. Los que no se confiesan sienten que están por encima de la confesión; y yo, confesándome, me dejo enumerar en una «clase más baja». Mientras que todo el que conoce el diálogo humano lo elige o lo rechaza como le place, sólo lo toma en cuenta cuando y en la medida que le conviene o se adapta a él, para el que se confiesa deja de existir ese «me conviene».
Cuando los hombres se encuentran para una conversación y alguna necesidad de la vida los empuja a ella, deberían perseverar todo lo necesario hasta ver esa necesidad cara a cara, hasta darse cuenta de los móviles profundos que los impulsan, hasta que, al menos por un momento, sean sacados de su situación tal y como la han pensado y que a sus ojos es definitiva, de modo que así su verdadera falta venga a la luz; hasta que al menos conciban la idea de que podría existir una conexión auténtica entre su situación y su culpa. Pues la mayoría de las veces ocurre que, aun si saben y admiten que mucho de lo que hacen es erróneo, que han cometido y cometerán siempre de nuevo injusticias, están acostumbrados a considerarse como una unidad ya dada que no es afectada realmente por su pecado. Solo quien mira a su pecado cara a cara descubrirá la conexión, que es mucho más que un simple paralelismo entre «destino» y «deficiencias» como aparece en la conciencia de la mayoría. Por un lado, ven su situación torcida, falsa, su penoso destino; por otro, se ven a sí mismos, sin duda, con algunas faltas. Se nos concede ver la unidad de ambas cosas solo cuando Dios mismo nos pone delante el espejo, en caso de que tengamos el coraje de mirar este espejo.
Pero el espejo que Dios nos presenta es su Hijo hecho hombre, que se hizo igual a nosotros en todo menos en el pecado. Por eso, para el que quiere aprender a confesarse, es menester en primer lugar mirar la vida del Hijo de Dios, para aprender en ella lo que es la confesión, cómo fue concebida y cómo actúa.
2. La confesión en la vida del Señor
Fundamento trinitario
Dios está ante Dios en la actitud que corresponde a Dios. Esta actitud puede ser caracterizada, de un modo análogo, como actitud de confesión, porque es la actitud en la que Dios se muestra tal como es, porque esta manifestación es esperada por Dios mismo y de ella nace siempre de nuevo la realidad del ver y del amar. Dios muestra a Dios lo que hace. Y develando su actuar, se devela a sí mismo, muestra la eficacia de su Ser divino en su acción y espera ser conocido, afirmado, confortado, para, en el intercambio del mostrar y del concordarse, pasar al acto siguiente. Pues el ser de Dios nunca es una realidad estancada, es vida eterna y que siempre acontece.
Para Dios es pura bienaventuranza develarse ante Dios. Humanamente hablando, el Dios que todo lo ve debería tener, sin duda, la posibilidad de ver sin que le fuese mostrado nada. Por ejemplo, cuando Dios ve el pecado del hombre que se esconde ante Él, como Adán. Pero en Dios se da la bienaventuranza del mostrarse y la del contemplar lo mostrado, la alegría de la comunicación recíproca que comprende ambas cosas: el mostrar y el recibir lo mostrado.
Así Dios está ante sí mismo en la actitud de Dios. En una actitud que siempre corresponde y procede del ahora perenne de la eternidad. En una actitud de confianza, de gratitud, de entrega abandonada y de acogida. Cuando el Hijo en la Pascua instituye la confesión, quisiera poner al alcance del hombre esta actitud divina, comunicarle algo de la vida trinitaria. Y para que esta actitud corresponda a la verdad, escoge el pecado como aquello que ha de ser mostrado. Pues el pecado es, a fin de cuentas, aquello sobre lo que el hombre menos se engaña a sí mismo. Es también aquello que ha puesto a los hombres tan lejos de Dios, aquello a lo que se recurre para mostrar dónde (cuán lejos) está el hombre en relación con Dios. De aquello mismo que se le había ocurrido a Adán para enajenarse de Dios, Dios se sirve para ir a buscarlo.
Si se entiende el Padre como el que engendra, el Hijo como el engendrado y el Espíritu como el que procede de ambos, entonces también se entiende que cada una de las Personas ha de ser –total y exclusivamente– lo que ella es, si el intercambio ha de ser posible en la esencia una de Dios. Cada Persona es totalmente ella misma por amor a las demás, y por amor a las demás se manifiesta totalmente a ellas. El Hijo, por gratitud al Padre, se le muestra como el generado por el Padre, en una actitud que es el arquetipo de la confesión. Y el Hijo espera la respuesta del Padre para orientarse siempre de nuevo hacia Él. En la confesión instituida por el Hijo, nosotros intentamos igualmente ser puros confesantes que se abren enteramente para experimentar a Dios en toda su pureza y, a partir de esa experiencia, vivir una vida nueva.
El sacramento ofrecido por el Hijo, el fruto de su pasión, portará algo del carácter personal del Hijo: es revelación del Padre, es una parte del don que el Padre nos hace en el Hijo y es la comunicación de una actitud fundamental del Hijo frente al Padre. Actuando en el sacramento, el Espíritu, que procede del Padre y del Hijo, revelará algo de las propiedades de uno y otro y, así, anunciará su propia persona. Lo que Él manifiesta, eso mismo actúa, lo actúa en la actitud de confesión del penitente, pero también en la del confesor, mediante el cual Él habla y forma al penitente.
Ver e imitar la actitud de confesión del Hijo no es tan difícil. Primero, porque al vivirla Él nos ha dado el ejemplo; y además, porque Él ha nacido sólo del Padre: es expresión del Padre y respuesta al Padre. La actitud de confesión del Espíritu es, quizá, más difícil de concebir, porque procede de ambos y su ser personal no es para nosotros tan evidente. Él se hace especialmente visible en la síntesis de lo ministerial y de lo personal en el confesor, también en el acontecer de la confesión en general. Ahora bien, de la actitud de confesión del Padre se puede decir que ella está en el origen de la actitud del Hijo y del Espíritu: es el elemento originario en la divinidad, esa voluntad inmemorial e imprepensable de manifestarse a sí mismo en la generación del Hijo y en la espiración del Espíritu y, así, de poner de manifiesto lo que Dios realmente es.
El estado de confesión del Hijo
Todos los sacramentos se reflejan en la vida del Señor y encuentran en ella su verdad y su arquetipo. Cuando el Señor, al final de su misión terrena, instituye el sacramento de la confesión, ve en ella de manera particular el fruto de toda su vida en la tierra –pues, por medio de ella, el Señor actúa la liberación del pecado a través de todos los tiempos–, por eso también su entera vida terrena está puesta, desde el principio, a la luz de la confesión. Ya su pacto eterno con el Padre de hacerse hombre para salvar el mundo incluye en sí la confesión de manera muy especial, junto con la acusación de los pecados, el arrepentimiento y la expiación del hombre y, asimismo, la absolución de Dios.
Se puede decir que el Hijo vive en la tierra de cara al Padre en el estado en el que ha de vivir el penitente perfecto ante el confesor, ante la Iglesia y ante Dios mismo: en la apertura sin reservas que nada esconde, siempre dispuesto a aguardar en cada momento la intervención del Espíritu Santo, sacando la seguridad no de sí mismo, sino del Padre y de su Espíritu. El Hijo vive en un contacto permanente con el Padre, y la expresión de esa experiencia es su palabra: «No se haga mi voluntad, sino la tuya».
El Hijo ve desde siempre el pecado del mundo y su crecimiento; lo ve en todas sus ramificaciones; ve cómo los hombres se alejan del Padre, alejamiento en el que han caído por culpa propia. Y hecho hombre, vive como uno más entre estos alejados. El mundo al que viene no es transformado por su venida de ninguna manera. Él es uno entre los alejados de Dios. Si hubiera querido vivir sólo como Dios, habría establecido de antemano distancias entre su presencia y modo de vivir y el de los demás, distancias que habrían permanecido siempre abiertas y hecho evidente su perfecto «ser otro». Pero Él quiere ser hombre entre los hombres, su apariencia no ha de ser diferente de la nuestra y vive bajo condiciones iguales a las nuestras. Y cuanto más crece como hombre en el conocimiento del pecado, cuanto más ve y experimenta el pecado entre los que le rodean, tanto más lo toma sobre sí, consciente y doliente, para que el Padre, al verle, vea también su creciente cargar el pecado del mundo. Así, el que reconoce la verdad del pecado es el mismo que lo confiesa en toda su verdad. En el Hijo, conocer y confesar no pueden ser separados, pues todo lo que tiene y conoce pertenece al Padre. Pero, porque reconociendo el pecado al mismo tiempo lo carga –pues ese reconocimiento del mal sólo puede ser una experiencia pasiva, ya que nunca devine activa–, por ello Él sufre, no en la separación de Dios, sino en la apertura que es de la misma esencia que la palabra abierta que confiesa.
Cuando un pecador confiesa su falta en la confesión, se inicia un doble movimiento entre él y su pecado: se identifica con su falta, reconociendo y confesando, y se declara a sí mismo pecador. Y reconociéndola como suya y solo suya, se distancia de ella arrepintiéndose de ella. Precisamente el tomar enteramente sobre sí su culpa en el reconocimiento y la contrición conduce a un completo deshacerse de ella. El pecador confiesa, con el fin de que la culpa le sea quitada. Se ata a ella, con el fin de ser desatado de ella.
También el Hijo, reconociendo el pecado, lo toma y carga sobre sí, pero como una realidad ajena. Y cargándolo sobre sí, no se distancia de él. El acto de tomarlo sobre sí es, más bien, su aspiración de ir hasta la identificación, no más allá. Su creciente acercamiento al Padre es, a la vez, su creciente acercamiento al hombre como pecador, para, en ese acercamiento uno y único, mostrar y entregar el pecado al Padre. Cuando el pecador declara su falta y se distancia de ella, deseando que desaparezca y arrepintiéndose de ella, de ese modo la falta ya es separada de él y queda como envuelta en la gracia divina, mientras que en el momento en que fue cometida estaba fuera de la gracia. Sin embargo, tomando la falta sobre sí, el Hijo le otorga de antemano el resplandor de su propia gracia. Y el Padre ve en esta asunción de la falta de antemano el amor resplandeciente del Hijo. El Padre ya no puede ver la falta que el Hijo ha cargado como una falta aislada, sino únicamente en la relación que ella ahora tiene con la gracia del Hijo.
Cuando uno se confiesa, desearía empezar una vida nueva a partir de la confesión. Quisiera ser liberado de su pecado, ser más libre para Dios y para la palabra de Dios que recibe en la confesión. El Hijo se asemeja a este penitente que aspira a una vida nueva, pues ha recibido del Padre la misión de llevar al hombre la vida nueva, la Alianza nueva. Para realizarlo, al mismo Señor no le está permitido separarse de ningún modo de esa vida nueva. No solo en el sentido de que no peca (lo que no puede hacer porque es Dios), sino, más bien, perseverando de tal manera en la voluntad del Padre que incluso sus experiencias humanas y sus experiencias del pecado y del mundo, que Él experimenta en la tierra de manera distinta que en el cielo, tengan lugar completamente en el interior de la voluntad paterna. Él no puede ni debe recoger para sí ninguna experiencia humana que no concuerde con la experiencia que el Padre tiene del pecado en el cielo. Como encarnado, Él no puede ni quiere presentarse ante el Padre como un sabiondo respecto al pecado. Como tampoco el penitente, que sabe cómo y por qué ha pecado, debe presentarse ante el confesor como «el que ya sabe», sino que debe permanecer fiel y sumiso a la verdad del Espíritu que el confesor le hace ver. El Hijo no puede decir al Padre: «Ahora, hecho carne, puedo juzgar mejor hasta qué punto son disculpables muchas cosas entre los hombres, pues tu creación es débil». O, por ejemplo: «Quizá pueda trasmitir tu verdad de una manera fraccionada y atenuada, pues los hombres son, por su pecado, más capaces de acoger la verdad fraccionada que la verdad completa». O, por lo que se refiere a la cruz: «Sería mejor, de momento, que asuma sobre mí sólo una parte del sufrimiento de la cruz y llegar hasta un cierto grado del no-poder-más, para impresionar a mis seguidores y al resto del mundo, lo suficiente como para que se aparten del pecado; podría, entonces, seguir viviendo entre ellos y más tarde, si llegara a ser necesario, repetir lo mismo intensificado». O también: «Sería mejor crucificar uno en cada ciudad donde hace su entrada la fe, para causar sensación por todas partes». Y otras extravagancias por el estilo que el pensamiento humano quisiera maquinar. No, es necesario permanecer en el sacrificio total, en la muerte ilimitada y sin reservas. Pero esto significa para el Hijo: someterse sin reservas en la escucha. Y asimismo: confesar sin desfigurar nada, sin darle importancia a ninguna consideración humana, a ningún apego a ciertos pecados que nos parecen interesantes, originales o particularmente disculpables, como con tanta frecuencia se presentan los pecados de los penitentes. El Hijo quiere la veracidad perfecta ante el Padre, no quiere dejarse impresionar por las maniobras de los pecadores. El juicio, el dictamen, el ponderar las prioridades lo deja por completo en las manos del Padre, hasta tal punto que, en el momento más oscuro, ya no sabrá del Padre. Pero, precisamente en esta renuncia a poder comprender muestra qué tan auténtica, completa y sin fracturas es su confesión en la cruz. En verdad, no es una confesión manejada desde ambos lados: Él entrega toda la dirección al Padre solo.
Y si luego, en la cruz, recibe la absolución para toda su vida, para todos los pecados que ha cargado, esto acontece en el instante de su muerte, es decir, en ese punto del tiempo en el que su alma pierde la visión de conjunto de lo que ha hecho como hombre. Él ha cargado con nuestra culpa hasta el punto de incluir allí incluso la posibilidad del anatema: también ha cargado los pecados retenidos, los que no pueden ser absueltos en el momento presente. No confiesa el pecado de la humanidad con el sentimiento de que pronto terminará esto, pronto todo estará de nuevo en orden. Es parte del terrible fardo que lleva que no le sea permitido este consuelo, a pesar de su perfecta apertura al Padre. Y no reclama su derecho de experimentar y gozar de la absolución. En el acto de confesar es indiferente. No se confiesa con la condición de que después también experimentará la absolución. Por eso la Pascua no seguirá inmediatamente al Viernes Santo: entre ambos se sitúa el misterio del Sábado Santo.
Los pecadores se confiesan a menudo considerando la confesión y la absolución en una relación de «do ut des» [te doy para que me des]. Asumen lo penoso del procedimiento bajo el presentimiento de un consuelo o alivio que les es debido por derecho. La Iglesia viene en ayuda de los pecadores cuando solicita de ellos esa indiferencia del Señor sólo para determinados pecados. Les ahorra una incertidumbre, mientras que, por el contrario, en el juicio de confesión su pecado es pesado, examinado. El confesor posee este derecho, incluso este deber de examinar, de juzgar y, en consecuencia, de retener o no retener, de atar o desatar. Los pecadores pasan sobre este derecho y exigen la absolución. Pero también el Padre celestial ha retenido de alguna manera, cuando ha interpuesto el misterio del Sábado Santo. El Hijo suspendido en la cruz no ha arrojado de un puntapié sus despojos mortales, para entrar en la gloria del Padre a la que tenía derecho. Él va, por el contrario, de la confesión de la cruz a la oscuridad del infierno.
La Encarnación
En la Encarnación, el Hijo se abandona como semilla de Dios a la obra del Espíritu Santo. En ella acontece un especial adaptarse del Hijo a la propiedad del Espíritu Santo de soplar donde quiere. Ciertamente, en las palabras del ángel en la anunciación, el Hijo representa el papel del Salvador de Israel con el que se cumplen las profecías, pero es el papel de uno del que se ha dispuesto. En la escena de la Anunciación, todo parece ocurrir entre María y el Espíritu Santo por la mediación de las palabras del ángel. El ángel habla del Niño por concebir, como si este no tuviera nada que decir. Y la conformidad de María con el ángel es un estar de acuerdo con Dios donde no se habla para nada de su personal idoneidad en vista del Hijo ni de su elección por el Hijo. Ella se da en la totalidad de su ser, en correspondencia al donarse del Hijo en la totalidad de su ser filial a la voluntad del Padre y al soplo del Espíritu. Aunque el Hijo sabe todo desde siempre, ahora ese saber no le interesa. Él deja al Espíritu tratar con la madre.
Este es el adaptarse fundamental que más tarde saldrá a la luz en todo el misterio de la confesión. Y en esto la encarnación ya es una pre-confesión, pues el Niño, que más tarde hará la declaración de los pecados más universal, encarnándose es uno del que se dispone en vista de la redención. Es uno que fue predestinado a tener, una vez, que declarar los pecados, confesarlos. También en esto se hizo igual a nosotros pecadores, pues todos nosotros somos concebidos y hemos nacido para confesar, una vez, nuestra culpa heredada y nuestra culpa personal. Pero a nosotros se nos deja la elección de hacerlo o no hacerlo. El Hijo, por el contrario, lo hará, por el hecho de hacerse hombre. Él se hace hombre, porque será Redentor, porque confesará. En esto, sin embargo, es igual a los hijos de los hombres, pues deja que se disponga de Él como se dispone de un niño concebido que no sabe lo que ocurre con él. La primera actitud del Hijo será su actitud constante y última; como no existe nada en la vida del Señor o en la de un santo o en la de un creyente que no pertenezca a su vida entera, que no sea un presagio y no se deje integrar. Aviniéndose a la ley de la existencia humana, el Hijo imprime su sello en la existencia de todos los que le pertenecen. El Hijo se aviene, como el puñado de tierra que en las manos del Padre llegó a ser Adán, como se aviene todo hombre que surge del encuentro de dos células: pero solo porque este conformarse se transforma en la acción del Hijo eterno, el acto por el que el hombre se deja disponer en la humanidad obtiene un alcance eterno.
Immaculata, concepción y nacimiento
El Hijo no viene al mundo como un adulto que súbitamente emprende una acción durante un tiempo corto para eliminar con ella el pecado del mundo. Tampoco viene únicamente para las horas o días de la Pasión, a fin de cargar sobre sí el pecado del mundo como un fardo respecto del cual no hubiera adquirido humanamente ninguna clase de relación, como si no hubiera recorrido ningún camino humano hacia el pecado. El pecado se habría entonces presentado ante Él como un bloque inamovible, y Él lo habría tomado sobre sí como un superhombre para encontrar en él la muerte.
Más bien, Él quiere ser enteramente hombre y por eso escoge la integridad del camino del hombre, quiere ser concebido y llevado por una mujer y nacer de ella, quiere tener como niño una sencilla vida cotidiana, hasta que su hora suene. Para la madre que lo concibe, Él es tanto el Salvador del mundo como el niño pequeño que crece. Un niño que es igual a todos los demás y, sin embargo, es el Hijo eterno que, en la eternidad, ha decidido tomar sobre sí la carga del mundo. Este doble aspecto se encuentra también en la madre: en tanto que ella lo porta, porta también, de una manera pensada y predeterminada para ella, la carga que un día recaerá sobre el Niño. Ella lleva en el seno a su niño como toda madre lleva a su primer hijo y, sin embargo, debe ser preparada en el Espíritu en vista del cargar el pecado del mundo de su Hijo. Ella sabe en la fe de qué se trata. Conoce también el pecado por el mundo que le rodea, tiene un concepto exacto de la ofensa a Dios. Y cuando comienza a llevar al Hijo en ella, el pecado ya no le es solamente exterior, pues el que llevará todo el pecado vive en ella. Es como si ella llevase en sí la confesión universal del pecado. Ante cada pecado que le sale al paso, ella sabe que Él también vino por esto, cargará sobre sí también esto, y también por esto morirá. Y cuando lo da a luz en Navidad, da a luz la fuerza plena de la absolución, de modo que el acto mismo de dar a luz está emparentado con el nacimiento de la absolución, pues súbitamente ella se encuentra ante un desbordamiento de la gracia de Dios de manera totalmente distinta que hasta entonces. Hasta ese momento llevó la gracia escondida en ella, bien que soplando en torno a ella en el Espíritu, pero ella no conocía la gracia como la conoce ahora, cuando la ve con sus ojos y la toca con sus manos. Este nuevo estado está emparentado con aquel al que Dios quiere trasladar al hombre después de la confesión, mediante el salto incomprensible desde el pecado, que existía, a la plenitud de gracia, que ahora existe. Todo esto siguiendo un camino que, al mismo tiempo, está determinado y es un milagro, así como también el alumbramiento del Señor es camino humano y milagro. Y como para el pecador el camino es recorrido pasando por la confesión y el arrepentimiento, así es recorrido por la Madre inmaculada en el sí y en la obediencia que lleva y carga. En este sí ella confiesa a la vez la vida que ha llevado hasta ahora y la que llevará, en este sí toma conocimiento del pecado, de modo análogo a la contrición del pecador. Por la contrición, la Madre llega a conocer una cierta angustia: la angustia por el Hijo, cuya vida es amenazada por el pecado.