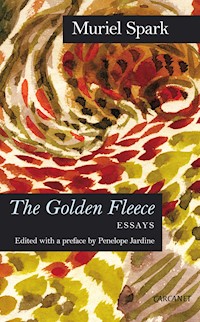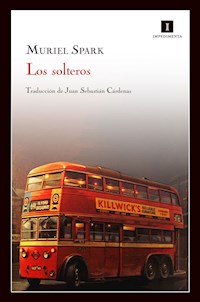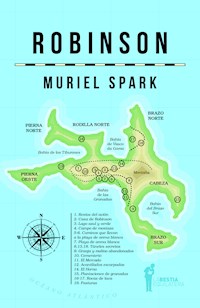11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blackie Books
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Fleur Talbot debe sobrevivir en el increíblemente clasista y machista Londres de después de la Segunda Guerra Mundial. Y ella no quiere solo sobrevivir: quiere vivir y quiere hacerlo a su manera. Ingresa en la Asociación Autobiográfica, un club donde un esnob le encarga reescribir los libros de memorias de un grupo de millonarios excéntricos. En paralelo a este trabajo, donde ella intuye un peligroso fraude,consuela a la esposa de su jefe amante, un tipo gris que, a su vez, se liará con un poeta. Todos piensan que es una entrometida, pero nada más lejos de la realidad. Ella solo quiere escribir su primera novela. Cada vez le es más difícil diferenciar ficción y realidad. Le hablan de llevar una vida más convencional, de casarse, pero a ella no le gustan ni las novelas ni las personas vidas demasiado normales: «Un día escribiré la historia de mi vida, pero primero tengo que vivir».
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Cuando por fin la perrita Blackie pudo salir de casa,
el mundo se había desmontado. Así que se puso a montarlo
otra vez, pero dándole una forma nueva.
Índice
Portada
La entrometida
Créditos
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
MURIEL SPARK nació en Edimburgo en 1918, de padre judío y madre anglicana.
Como muchas mujeres artistas, tardó en encontrar su voz en medio de una vida de dificultades. Se casó muy joven, y siguió a su marido hasta África donde trabajó de profesora.
Poco tiempo después, en 1944, se embarcó en un transporte de tropas y volvió a Londres, dejando atrás Rodesia (la actual Zimbabue), a su marido y a su hijo. En Londres desempeñó diversos oficios; el más sorprendente, el de colaboradora en una oficina de contraespionaje del Ministerio de Asuntos Exteriores. Su labor allí era difundir noticias falsas para confundir a los alemanes.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial se consagra por completo a la escritura, atravesando duros periodos de los cuales encontramos eco en varias de sus novelas, que nos hablan de un tiempo de juventud en el cual la escritora pasó hambre.
En principio escribe poesía y crítica literaria. Después algunas piezas teatrales para la radio, la biografía de varias figuras literarias del siglo XIX como Emily Brontë o Mary Shelley, y más de una veintena de novelas.
Muriel escribía a mano, sin apenas correcciones y por un solo lado, en cuadernos especiales de espiral importados de su Escocia natal.
Tras la publicación y éxito de sus primeras novelas, se traslada a Estados Unidos para escapar del medio literario británico que sentía que la oprimía. En 1979 abandona Nueva York con destino Italia. Allí vivirá hasta su muerte, en abril de 2006, en un pequeño pueblo de la Toscana, dejando una novela inacabada.
Recibió premios y distinciones, entre ellos, el título de dama del Imperio Británico en 1993 y el Premio David Cohen de Literatura Británica, por el conjunto de su obra, en 1997, reconociendo así a la más brillante de las escritoras de posguerra de Gran Bretaña.
Título original: Loitering with Intent
Diseño de colección y cubierta: Setanta
www.setanta.es
© de la foto del autor: University of Bath
© del texto: Copyright Administration Ltd, 1981
© de la traducción: Lucrecia M. de Sáenz
© de la edición: Blackie Books S.L.U.
Calle Església, 4-10
08024 Barcelona
www.blackiebooks.org
Maquetación: acatia
Primera edición digital: febrero de 2023
ISBN: 978-84-19654-13-7
Todos los derechos están reservados.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de este libro por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, la fotocopia o la grabación sin el permiso expreso de los titulares del copyright.
1
Un día, a mediados del siglo XX, estaba sentada en un antiguo cementerio de Kensington que todavía no habían demolido, cuando se me acercó un policía. Era tímido, sonreía, y podría pensarse que atravesaba el césped para invitarme a un partido de tenis. Pero solo quería saber qué hacía yo allí, aunque era evidente que no le gustaba tener que preguntármelo. Le dije que estaba escribiendo un poema y le ofrecí un sándwich, que rechazó porque acababa de comer. Se quedó un rato hablando y se despidió: dijo que las tumbas debían de ser muy antiguas, que era agradable poder hablar con alguien, y me deseó buena suerte.
Fue el último día de toda una parte de mi vida, aunque en ese momento no lo sabía. Me quedé sentada sobre la lápida de una tumba victoriana, escribiendo el poema hasta que se puso el sol. Vivía cerca, en un cuarto alquilado, con una estufa de gas y un hornillo que funcionaban con chelines y peniques, lo que uno prefiriera o tuviera, de la época predecimal. Tenía la moral alta. Estaba sin trabajo, pero eso que, mirado con frialdad, podría haber sido un factor deprimente, en realidad no lo era. Tampoco la condición repugnante del propietario de mi casa, un tal señor Alexander, hombre de baja estatura. Me resistía a volver a casa por miedo a que me abordara. No le debía el alquiler, pero como tenía el pequeño cuarto que ocupaba atestado de libros, papeles, cajas y bolsas, provisiones y rastros de las visitas que acostumbraban a quedarse a tomar el té o venían muy tarde a verme, me insistía en que le alquilara una habitación de la casa más grande y más cara.
Había resistido a sus demandas hasta el momento, según las cuales yo me alojaba en una habitación doble por el precio de una individual. Al mismo tiempo, estaba fascinada por lo asqueroso que era. La señora Alexander, alta y altiva, se mantenía al margen de la cuestión del alquiler, empeñada en no ser confundida con una arrendadora cualquiera. Siempre llevaba el pelo negro y brillante, como recién salida de la peluquería, y las uñas pintadas de rojo. Entraba y salía con un saludo amable, como si fuese una inquilina más, pero de clase superior. Por mi parte, yo la observaba mientras le sonreía con amabilidad recíproca. No tenía nada contra los Alexander, excepto en lo referido a alquilar un cuarto más caro. Si él me hubiera echado a la calle tampoco les habría guardado rencor; más bien, habría quedado fascinada. En cierto modo sentía que el cerdo de Alexander era excelente en su calidad de cerdo, un ejemplar de primera categoría. Y aunque al regresar a casa trataba de evitarlo, también sabía que, de producirse el encuentro, podía ganar algo. La verdad es que tenía conciencia del daimon que gozaba en mi interior al ver a la gente tal como era, y no solo eso, sino viéndola más que nunca como era, más y más, cada vez mejor.
Por entonces yo tenía un grupo de amigos extraordinarios, llenos de bondad y de maldad. No tenía un centavo, pero flotaba en las alturas por haber escapado recientemente de la Asociación Autobiográfica (sin fines de lucro), donde me tenían por loca, cuando no por perversa. Voy a hablarles de la Asociación Autobiográfica.
Diez meses antes del día en que escribía mi poema en Kensington junto a las tumbas gastadas, cuando hablé con aquel policía tímido, llegó la carta con el «Querida Fleur».
«Querida Fleur.» Fleur era el nombre que azarosamente me pusieron al nacer, como pasa siempre, antes de saber cómo va a ser uno. No es que yo tuviera mal aspecto; solo que Fleur no era el nombre apropiado, y me pertenecía tanto como pertenecen sus nombres a esas melancólicas Alegra, esos apocados Víctor, esas Gloria sin gloria y esas Ángela materialistas que inevitablemente te cruzas en el curso de una larga vida de presentaciones e intromisiones. Incluso una vez conocí a un Lanzarote que, puedo asegurarlo, era de todo menos un caballero.
Como quiera que sea, la carta decía: «Querida Fleur: ¡Creo que te he encontrado un trabajo!», y continuaba, larga, aburrida. Era de una amiga bienintencionada cuya cara ya no recuerdo. ¿Por qué conservé esas cartas? ¿Por qué? Están todas cuidadosamente guardadas en finas carpetas atadas con una cinta rosa: 1949, 1950, 1951 y así sucesivamente. Me había formado como secretaria. Tal vez pensé que debía archivarlas y estoy segura de haber creído que algún día tendrían interés. Sin embargo, en sí mismas no son muy interesantes. Por ejemplo, poco antes de 1950, una librería me escribió para reclamarme un pago, o de lo contrario darían «los pasos pertinentes». En aquella época debía dinero a varias librerías; algunas más tolerantes que otras. Recuerdo que esa carta sobre los «pasos pertinentes» me pareció cómica, digna de ser guardada. Quizá les escribí diciéndoles cuánto me aterraba pensar en esos pasos que se acercaban cada vez más y más a mí. O quizá no les escribí, aunque lo pensé. Parece que al final les pagué, porque en mi carpeta está el recibo por cinco libras y media. Siempre quise tener libros y casi todas mis deudas eran por libros. Tenía uno muy raro que entregué en una librería para cancelar parte de lo que les adeudaba. No era bibliófila, ni mucho menos: los libros raros no me interesaban por la rareza sino por el contenido. Con frecuencia pedía libros en la biblioteca pública, pero también entraba en una librería y en mi anhelo de poseer, por ejemplo, los Poemas completos de Arthur Hugh Clough o las obras de Chaucer, entablaba conversación con el empleado y terminaba con una deuda.
«¡Querida Fleur, creo que te he encontrado un trabajo!»
Escribí a la dirección en Northumberland enumerando mis aptitudes como secretaria. Una semana después cogí el autobús para acudir a una entrevista en el hotel Berkeley con mi futuro empleador. Eran las seis de la tarde. Había previsto la intensidad del tráfico a esa hora, así que llegué temprano. Él había llegado más temprano, y cuando me dirigí al mostrador a preguntar si estaba, se levantó de un sillón y se acercó.
Era delgado y más bien alto, con el pelo blanco y una cara enjuta de pómulos salientes y sonrosados, aunque el resto de la cara era pálida. Su hombro derecho daba la impresión de adelantarse más que el izquierdo, como si constantemente hiciera el gesto de estrechar la mano, así que toda su persona tenía un aspecto algo torcido. Tenía un aire que parecía decir: «Soy distinguido. Me llamo sir Quentin Oliver».
Nos sentamos y bebimos jerez seco.
—Fleur Talbot —dijo—. ¿Es usted medio francesa?
—No. Simplemente a mi madre le gustaba el nombre de Fleur.
—Qué interesante... Bueno, ahora sí, permítame que le explique en qué consiste el trabajo.
El sueldo que me ofreció seguía congelado en 1936, aunque estábamos en 1949. Logré que elevara algo la suma y acepté el empleo porque prometía una experiencia totalmente nueva para mí.
—Fleur Talbot... —dijo, sentado en el Berkeley—. ¿Algún parentesco con los Talbot de Talbot Grange? El honorable Martin Talbot, ¿sabe a quién me refiero?
—No.
—No es su pariente. Claro que además están los Talbot de las Refinerías de Findlay, los del azúcar. Ella es muy amiga mía. Hermosa mujer. Demasiado para él, si le interesa saber mi opinión.
El apartamento londinense de sir Quentin Oliver estaba en Hallam Street, cerca de Portland Place. Yo iba a trabajar allí desde las nueve de la mañana hasta las cinco y media de la tarde; para llegar, pasaba frente al edificio de la BBC, donde siempre soñé conseguir un empleo, aunque nunca lo logré.
En Hallam Street me abría la puerta la señora Tims, el ama de llaves. La primera mañana, sir Quentin me la presentó como «Beryl, la señora de Tims», lo que ella, con acento aristocrático, corrigió como «la señora Beryl Tims». Mientras yo esperaba aún con el abrigo puesto, ellos discutieron sobre ese punto; él, con mucha amabilidad, sostuvo que antes de su divorcio ella había sido la señora de Thomas Tims pero que ahora, para ser precisos, era Beryl, la señora de Tims, y que de ninguna manera los usos sociales permitían que se la llamara «señora Beryl Tims», como si fuera viuda. Entonces la señora Tims le dijo que traería su carnet de seguro social, su cartilla de racionamiento y su documento de identidad para demostrar que su nombre era señora Beryl Tims. Sir Quentin sostuvo que los empleados de los ministerios que confeccionaban los documentos estaban mal informados. Añadió que más tarde le mostraría en uno de sus libros qué pensaba sobre los usos correctos del nombre propio. Dicho esto, se dirigió a mí.
—Espero que usted no sea discutidora —dijo—. La mujer discutidora es como un techo con goteras. Lo dicen en las Sagradas Escrituras, en los Proverbios, o en el Eclesiastés, no me acuerdo. Espero que usted no hable demasiado.
—Hablo muy poco —contesté, y era verdad, pero en cambio escuchaba mucho, porque mi novela, la primera, estaba en estado larvario.
Me quité el abrigo y se lo pasé con gesto algo altanero a la refinada señora Tims, que me lo arrebató, o casi, y se marchó taconeando por el suelo de parquet. Al alejarse miraba con desprecio mi abrigo, fabricado con una de esas telas ordinarias al final de la guerra. Entonces se aplicaba el calificativo «utilitario» a las prendas que usaba el pueblo llano, reconocibles por la etiqueta con un estampado de medias lunas superpuestas. Entre los ricos, que podían permitirse gastar cupones para ropa en artículos sin ese rótulo en comercios como Dorville, Jacqmar o los de Savile Row, había muchos que insistían en usar los «utilitarios» con el consabido «están muy bien hechos». Siempre estaba atenta para captar este tipo de expresiones.
Pero «está muy bien hecho» no era lo que Beryl Tims pensaba de mi abrigo. Seguí a sir Quentin a la biblioteca.
—Ven a mi tela, le dijo la araña a la mosca —dijo sir Quentin, y yo recibí su ingenio con la sonrisa afectada que consideraba parte de mi trabajo.
Durante la entrevista en el Berkeley, me había dicho que el trabajo era «... de tipo literario».
—Somos un grupo. Un grupo, debo decir, distinguido. Su función será sumamente interesante, aunque, desde luego, dependerán de usted la eficiencia y la mecanografía. Detesto la palabra «tipeo», tan anglosajona... Por otra parte, el armario de los papeles está muy desorganizado en este momento: es necesario ordenarlo. Su trabajo estará perfectamente especificado, señorita Talbot.
Hacia el final de la entrevista yo le había preguntado si se me pagaría algo al terminar la primera semana de trabajo, ya que no podría mantenerme durante un mes entero. Él, algo ofendido, adoptó una actitud distante. Quizá sospechara que quería trabajar una semana como prueba. Cosa que en parte era verdad, pero también era verdad que necesitaba cobrar pronto. Él dijo: «Claro, desde luego, si se encuentra en una situación adversa», en el mismo tono con que podría haberse referido a un caso de indisposición en alta mar. Mientras tanto, yo me preguntaba por qué había organizado la entrevista en un hotel de Londres en lugar de en la casa donde iba a trabajar.
Una vez allí, sir Quentin mismo respondió a mi interrogante.
—No invito a todo el mundo a mi casa, señorita Talbot.
En tono afable respondí que comprendía su actitud, que todos hacíamos lo mismo, y le eché una mirada al cuarto. No veía bien los libros porque estaban en vitrinas. Pero sir Quentin no se quedó satisfecho con lo de las actitudes comunes a todos porque eso nos colocaba en una posición de igualdad. De inmediato me aclaró que yo no lo había comprendido.
—Lo que quiero decir —manifestó— es que aquí se reúne un círculo muy especial con un objetivo sumamente delicado. El trabajo es absolutamente confidencial. Quiero que lo recuerde. Y, señorita Talbot, he entrevistado a seis señoritas y la he elegido a usted. También quiero que recuerde eso.
Para cuando acabó de decirlo ya estaba instalado detrás de su espléndido escritorio, arrellanado en el asiento, con los ojos entrecerrados, las manos levantadas a la altura del pecho, y las yemas de los dedos unidas. Yo me había sentado en el lado opuesto del escritorio.
—Ahí —dijo señalando un gran mueble antiguo— hay secretos.
No me alarmé porque, aunque estaba claro que era bastante rarito y para entonces yo ya sospechaba que andaba en algo sucio, nada en su voz o en su actitud hacía que pudiera considerarlo una amenaza hacia mi persona. De todas formas estaba alerta, más aún, estaba entusiasmada. En esa época, la novela que estaba escribiendo, mi primera obra, Warrender Chase, me llenaba la vida. Durante todo el período en que trabajé en esa novela me resultó extraordinario cómo, desde el primer capítulo, los personajes y las situaciones, las imágenes y los giros que más necesitaba aparecían simplemente, como de la nada, y llegaban al plano de mi percepción. No era que los reprodujera en términos fotográficos y literales. Ni por un instante se me ocurrió presentar a sir Quentin tal como era. Lo que me hacía tan feliz era el regalo que me ofrecían esas yemas de los dedos que se tocaban, esas palabras cobijadas como en un nido cuando dijo, señalando el mueble: «Ahí hay secretos», y también la idea palpitante de cuánto deseaba impresionarme, cuánto deseaba creer en sí mismo. Podría haber renunciado a mi empleo en aquel momento, para no volver a ver ni oír nada de sir Quentin, pero llevándome esas dos cosas y algo más. Me sentía como el armario de nogal hacia el cual agitaba una mano. «Ahí hay secretos», me decía mentalmente. Y al mismo tiempo, le prestaba atención a sir Quentin.
Con el paso de los años llegué a acostumbrarme al proceso de la captura artística en el curso normal del día, pero por entonces era algo enteramente nuevo para mí. La señora Tims me había despertado sensaciones igual de intensas. Mujer terrible. Pero, para mí, terrible de un modo hermoso. Debo señalar que en septiembre de 1949 no tenía la menor idea de si Warrender Chase me saldría bien. Pero tanto si fuera capaz de terminar el libro como si no, el entusiasmo era el mismo.
Luego, sir Quentin me explicó en qué consistía el trabajo. La señora Tims entró con el correo.
No obstante, sir Quentin la ignoró y añadió:
—No me ocupo del correo hasta después del desayuno. Me altera demasiado.
Conviene recordar que en aquella época el correo llegaba a las ocho de la mañana; los que no salían a trabajar leían sus cartas tomando el desayuno, mientras que quienes trabajaban las leían en el autobús. «Me altera demasiado.» Entretanto, la señora Tims se acercó a la ventana y dijo:
—Se han muerto.
Se refería a las rosas de un florero cuyos pétalos habían caído sobre la mesa. Juntó los pétalos, los metió dentro del florero y se lo llevó. Mientras lo hacía me miró y me sorprendió estudiándola. Como en una especie de ensimismamiento, seguí contemplando fijamente el lugar donde ella había estado. Quizás así conseguí engañarla, dándole a entender que no había estado observándola a ella de forma deliberada sino mirando el punto donde ella estaba parada, mientras yo pensaba en otra cosa. Quizá no la engañé. Nunca se sabe. La señora Tims siguió rezongando por las rosas marchitas hasta que salió del cuarto. Cada vez me recordaba más a la mujer de un hombre que conocía. La señora Tims incluso caminaba como ella.
Volví a concentrar mi atención en sir Quentin, que esperaba ver desaparecer a su ama de llaves con los ojos entrecerrados y en una actitud casi como de plegaria: los codos sobre los apoyabrazos del sillón, con las yemas de los dedos tocándose.
—La naturaleza humana —dijo— es algo extraordinario. Me parece verdaderamente extraordinaria. Usted debe de conocer el viejo refrán que dice: «La realidad supera a la ficción», ¿no?
Dije que sí.
Era un día seco y soleado de septiembre de 1949. Recuerdo haber mirado por la ventana, por la que se filtraba a ratos el sol a través de las cortinas de muselina. Tengo buena memoria auditiva. Cuando recuerdo ciertos encuentros del pasado o me los recuerdan algunas cartas viejas, en un torrente vuelven a mí, primero las imágenes auditivas y luego las visuales. Así recuerdo la manera de hablar de sir Quentin, en términos precisos, sus palabras y su tono cuando me dijo:
—¿Le interesa lo que le digo, señorita Talbot?
—Sí, sí. La realidad supera a la ficción.
Me había parecido que tenía los ojos demasiado cerrados para advertir que yo había vuelto la cabeza hacia la ventana. Yo había desviado la mirada para poder registrar en mi interior ciertos pensamientos instintivos.
—Tengo unos cuantos amigos —dijo, y esperó a que la afirmación hiciera su efecto. Consciente de mi deber, presté atención a lo que decía—. Amigos muy importantes. Formamos una asociación. ¿Sabe algo sobre las leyes británicas referidas a las calumnias? Mi querida señorita Talbot, son leyes muy restrictivas y muy severas. Por ejemplo, uno no puede poner en tela de juicio el honor de una dama; algo que nadie querría hacer si en realidad se trata de una dama, y en cuanto a decir la verdad sin rodeos con referencia a la propia vida cuando, como es lógico, están implicadas otras personas que aún viven... es bastante imposible. ¿Sabe lo que hicimos nosotros, quienes vivimos vidas extraordinarias, lo que se dice extraordinarias? ¿Sabe lo que hicimos con el fin de dejar los hechos registrados para la posteridad?
Dije que no lo sabía.
—Organizamos una Asociación Autobiográfica. Todos comenzamos a escribir nuestras memorias: la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Y pensamos guardar estas memorias durante setenta años en un lugar seguro hasta que todas las personas mencionadas en ellas hayan muerto.
Sir Quentin señaló el precioso mueble, apenas iluminado ya por el sol que se filtraba a través de las cortinas. En ese momento deseé estar caminando por el parque, rumiando en mi mente el carácter de sir Quentin aun antes de saber nada más sobre él.
—Esa clase de documentos deberían estar guardados en la caja fuerte de un banco —opiné.
—Sí —dijo sir Quentin con aire aburrido—. Tiene mucha razón. Posiblemente sea el destino definitivo de nuestras reminiscencias biográficas. Pero no miremos tan lejos. Tengo que decirle que la mayoría de mis amigos están poco acostumbrados a la creación literaria. Yo, que tengo una inclinación natural en ese sentido, asumí la dirección de la empresa. Por otra parte, son gente muy destacada, con vidas exitosas, sumamente exitosas. De un modo u otro... esta época de cambio y posguerra... No se puede esperar... Bien, la cuestión es que ayudo a esta gente en la redacción de sus memorias, algo que ellos no tienen tiempo de hacer. Celebramos reuniones amistosas, encuentros, veladas y demás. Cuando estemos mejor organizados, nos reuniremos en mi propiedad de Northumberland.
Estas fueron las palabras de sir Quentin y yo disfruté al oírlas. Pensé en ellas cuando atravesaba el parque de vuelta a casa. Ya eran parte de mis propias memorias.
Al principio pensé que sir Quentin debía hacer una fortuna con este asunto de las memorias. La Asociación, como la llamaba, constaba de diez miembros. Me dio una abultada lista con los nombres y los datos biográficos correspondientes, seleccionados de tal modo que, en realidad, me revelaban mucho más acerca de sir Quentin que de las personas a las que allí se describía. Recuerdo con toda claridad mi intriga y mi regocijo al leer lo siguiente:
General de División sir George C. Beverley, Oficial del Imperio Británico, Orden del Mérito por Servicio Distinguido, ex miembro del selecto regimiento de los «Azules» y en la actualidad exitoso hombre de negocios, sumamente exitoso, en la City y en Europa continental. Sir George es primo de esa cautivante, infinitamente cautivante anfitriona, lady Bernice «Bucks» Gilbert, viuda del ex encargado de negocios en San Salvador, sir Alfred Gilbert, Caballero de la Orden de San Miguel y San Jorge, Oficial del Imperio Británico (1919), cuyo retrato, pintado por el famoso, ilustre retratista sir Ames Baldwin, Oficial del Imperio Británico, cuelga en el magnífico Comedor Norte de Landers Place, Bedfordshire, una de las propiedades ancestrales de la madre de sir Alfred, la incomparable y ahora difunta comtesse Marie Louise Torri-Gil, amiga de Su Majestad el rey Zog de Albania y de la señora Wilks, quien hizo su presentación en sociedad en San Petersburgo, amiga de sir Quentin, el que escribe, además de hija de un capitán de Caballería en la corte del último zar antes de contraer matrimonio con un Oficial Británico, el teniente Wilks.
Yo veía esto casi como un poema y de inmediato imaginé a sir Quentin, que me llevaba al menos treinta y cinco años, tal como era: un niñito solemne que construye, con aire absorto, un castillo de madera con sus fosos y sus torres. Y luego pensé en esa obra de arte, la presentación del general de División sir George C. Beverley con todos sus etcéteras, bajo el aspecto de una diminuta partícula de cristal, por ejemplo de azufre, ampliada sesenta veces y fotografiada en colores hasta adquirir el aspecto de una complicada mariposa o de una exótica flor marina. A partir de este primer ítem de la nómina de sir Quentin pensé en innumerables analogías artísticas para sus actividades y comprendí, también en un instante, cuánto fervor religioso había puesto en la obra.
—Debería estudiar la lista —dijo sir Quentin.
Sonó el teléfono y la puerta del estudio se abrió de par en par, ambos a la vez. Sir Quentin levantó el auricular y dijo «Hola», al mismo tiempo que miraba la puerta con preocupación. Entró trastabillando una mujer alta, delgada y viejísima, de aspecto deslumbrante, dado principalmente por la larga sarta de perlas sobre el vestido negro y por el pelo plateado reluciente. Tenía los ojos muy hundidos en las órbitas y una expresión alucinada. Mientras tanto, sir Quentin hablaba por teléfono muy animado:
—Ah, Clotilde querida, qué placer... Un momento, Clotilde, me interrumpen...
La vieja avanzaba, el rostro agrietado de maquillaje, la boca sonriente, un tajo escarlata.
—¿Quién es esta joven? —preguntó, refiriéndose a mí.
Sir Quentin había tapado el teléfono con una mano.
—Por favor —dijo con un susurro lleno de angustia mientras agitaba la otra mano—, estoy hablando por teléfono con la baronesa Clotilde du Loiret.
La vieja lanzó un chillido. Me pareció que reía, pero era difícil asegurarlo.
—Sé quién es. Crees que estoy gagá, ¿no? —dijo. Luego se volvió hacia mí y comentó—: Cree que estoy gagá. —Tenía las uñas tan largas que se curvaban como garras sobre la punta de los dedos. Las llevaba pintadas de rojo oscuro—. No estoy gagá —declaró.
—¡Mamá! —exclamó sir Quentin.
—¡Es tan esnob! —gritó su madre.
En aquel momento apareció Beryl Tims y forzó con gran firmeza la salida de la anciana, que, al retirarse, me dirigió una mirada furiosa. Sir Quentin reanudó su conversación telefónica, con abundantes disculpas.
Su esnobismo era inmenso, y sin embargo, en cierto sentido, era demasiado democrático para mi gusto. Él creía que el talento, aunque la naturaleza no lo distribuya equitativamente, más tarde puede ser conferido mediante un título, o adquirido por legado testamentario. En cuanto a las memorias, era posible que las escribiese o las inventara un escritor fantasma. Sospecho que de verdad creía que el valor de la taza de porcelana de Wedgwood en la que bebía el té en pequeños sorbos derivaba de que el sistema social había reconocido a la familia Wedgwood, y no de la calidad de esa porcelana que la familia se había esforzado por producir.
Al terminar la primera semana, ya estaba al tanto de todos los secretos del mueble del estudio de sir Quentin. Allí había diez manuscritos incompletos, creación de los miembros de la Asociación Autobiográfica.
—Cuando terminemos —dijo sir Quentin—, estos manuscritos resultarán muy valiosos para el historiador del futuro, aparte de que provocarán un escándalo. Creo que a usted no le costará mucho rectificar cualquier falta o incorrección en cuanto a forma, sintaxis, estilo, caracterización, imaginación, localismos, descripción, diálogo, construcción y otros aspectos menores. Deberá pasar a máquina estos manuscritos de forma absolutamente confidencial y, si cumple la tarea de manera completamente satisfactoria, más adelante se le permitirá estar presente en algunas de nuestras sesiones y tomar notas.
La anciana madre de sir Quentin entraba y salía cada vez que lograba escapar a la vigilancia de Beryl Tims. Me gustaban sus interrupciones cuando llegaba sacudiendo sus garras rojas y graznando que sir Quentin era un esnob.
Al principio sospechaba que el mismo sir Quentin era un impostor en lo que respectaba a su posición social. Sin embargo, más tarde descubrí que era todo lo que afirmaba ser, tras haberse educado en Eton y luego en Trinity College, Cambridge. Era miembro de tres clubes de los cuales solo recuerdo dos, el White’s y el Bath y, además, tenía un título nobiliario y su divertida madre era hija de un conde. Yo tenía razón, aunque solo en parte, cuando trataba de explicar su esnobismo pensando que había decidido convertir el conocimiento de los hechos en una profesión rentable. Y la verdad es que durante la primera semana se me pasó por la cabeza la idea de lo fácil que podría ser usar toda esa información para dedicarse al chantaje. Mucho más tarde comprobé que eso era, ni más ni menos, lo que estaba haciendo, aunque lo que le interesaba no era el dinero.
Al volver a casa en los atardeceres dorados de aquel hermoso otoño, acostumbraba a caminar hasta Oxford Street, allí cogía un autobús hasta la esquina de los oradores en Hyde Park y luego atravesaba el parque para ir a Queen’s Gate. Me fascinaba lo insólito de mi empleo. No tomaba notas, pero por la noche trabajaba casi siempre en mi novela y las ideas acumuladas durante el día se reorganizaban para dar forma a los dos personajes femeninos que había creado en Warrender Chase, Charlotte y Prudence. No podría decirse que Charlotte estuviera totalmente basada en Beryl Tims. Y tampoco era mi viejísima Prudence el retrato fiel de la madre de Quentin. El proceso de crear mis personajes era instintivo, era la suma de mi experiencia total de los demás y mi propio potencial. Desde entonces siempre me ocurre lo mismo. A veces no llego a conocer a un personaje de una de mis novelas hasta pasado algún tiempo de su escritura y publicación. En cuanto a Warrender Chase, lo tenía delineado y fijado mucho antes de haber conocido a sir Quentin.
Ahora que llego a esta parte de mi autobiografía, recuerdo con claridad, de la época en que estaba escribiendo Warrender Chase sin tener mayores esperanzas de publicarla pero sí la compulsión de escribirla, mi vuelta a casa una tarde mientras reflexionaba sobre la novela y sobre Beryl Tims como tipo social. Me detuve en medio del sendero. La gente pasaba junto a mí en ambas direcciones; como yo, volvía a casa después del trabajo. En ese instante, lo que había estado pensando sobre la tipología de la señora Tims se me borró por completo de la mente. La gente se adelantaba mientras yo me quedaba inmóvil. Jóvenes con trajes oscuros y chicas con sombrero y abrigos de corte sastre. La idea se me presentó clara: «¡Qué maravillosa sensación la de ser una artista y una mujer del siglo XX!». Ser mujer y vivir en el siglo XX eran dos hechos obvios. Ser una artista era una convicción tan honda que nunca se me ocurrió dudar de ella, ni entonces ni ahora. Aquel día de septiembre de 1949, de pie en el sendero de Hyde Park, sentí que convergían en mí, de forma milagrosa, tres hechos y no dos. Seguí mi camino, llena de felicidad.