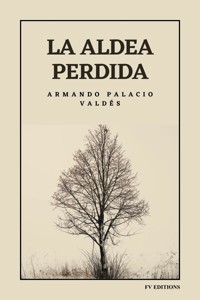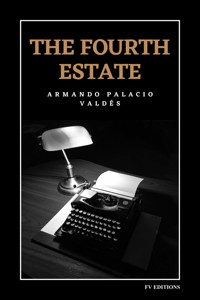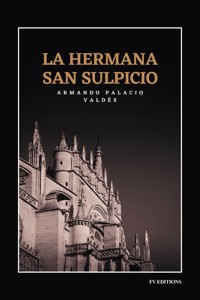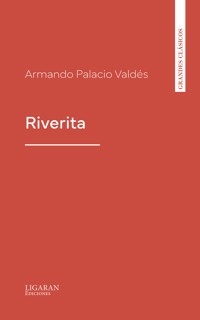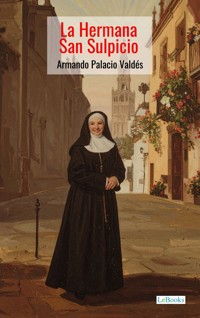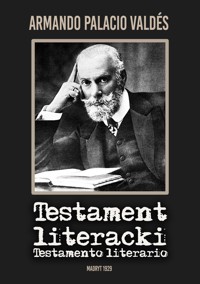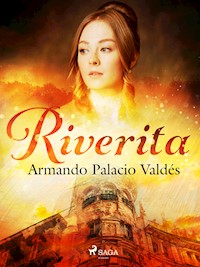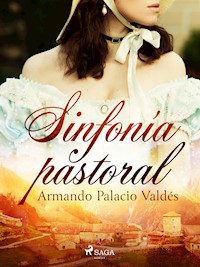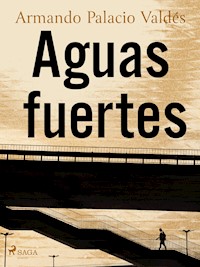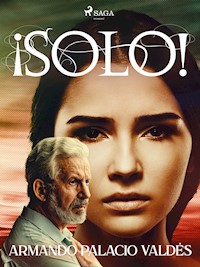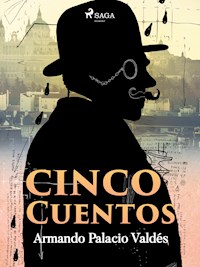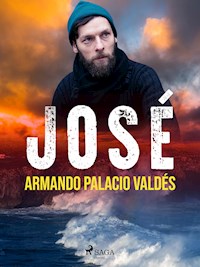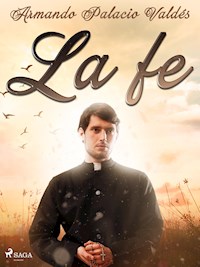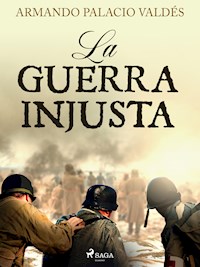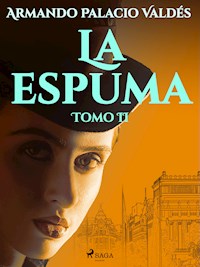
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Segundo tomo de La espuma, una novela que dibuja y analiza las clases altas en el siglo XIX. La historia sigue a Salabert, un hombre que se ha enriquecido mediante métodos poco honestos y Clementina, su hija. A través de ellos, Valdés presenta personajes deshonestos, sin ética ni moral y hace un retrato satírico de la sociedad del Madrid decimonónico. Una obra ácida que muestra el cinismo y la hipocresía de este grupo social en contraposición a la imagen del obrero como personaje colectivo y sacrificado. En este segundo volumen se pueden leer los últimos nueve capítulos del libro.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 308
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Armando Palacio Valdés
La espuma Tomo II
Saga
La espuma Tomo II
Copyright © 1890, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726771787
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
I
CENA EN FORNOS
Al salir del hotel de Osorio, Pepe Castro y Ramoncito se metieron en la berlina que esperaba al primero y se trasladaron á Fornos. Les costó trabajo desembarazarse de Cobo Ramírez, que había olido algo de cena y deseaba ser de la partida. Ramón dió un codazo á Castro para manifestar que no le vería con gusto en ella, y éste, á quien tampoco placía el carácter desvergonzado del primogénito de Casa-Ramírez, hizo lo posible por desprenderse de él engañándole.
El terror de los maridos estaba de muy mal humor. La indiferencia real ó fingida que Clementina le había mostrado toda la noche le roía el corazón. Siempre habían sido prudentísimos en sociedad, sobre todo en casa del marido; pero nunca le faltó ocasión, hasta entonces, á la dama, con una mirada intensa, con alguna palabrilla fugaz, de expresarle su amor. Y como esto llovía sobre mojado, porque hacía ya bastantes días que la encontraba despegada, distraída, la picadura era más viva. Castro no estaba enamorado de la esposa de Osorio, porque era incapaz de enamorarse, pero tenía una idea extraordinaria de sus dotes de conquistador y, como consecuencia, un amor propio exagerado. Además, ya sabemos que Clementina era para él, no sólo la tórtola enamorada, sino el cuervo que le traía en su pico el sustento. Envuelto en su gabán de pieles y arrellanado en el rincón del coche, no despegó los labios en todo el camino. Era la una. La noche fría y despejada, una noche de Madrid, en que el ambiente produce cosquillas en los ojos y la nariz. Ramoncito, entregado también á sus melancolías, limpiaba con el pañuelo el cristal de la ventanilla para sumergir la mirada en las calles solitarias y en el cielo poblado de estrellas.
Cuando llegaron á Fornos vieron el coche de la Amparo, que Pepe conocía, en espera.
— Llegamos un poco tarde. Nos va á sacar los ojos esa tía, — dijo Castro apresurándose á entrar.
Un mozo les dijo que arriba, en el gabinete de la izquierda, les esperaban tres señoras y dos caballeros. Antes de subir dió las disposiciones necesarias para la cena que había encargado. En el gabinete, dispersos por las sillas, estaban Rafael Alcántara, Manolito Dávalos, la Nati, la Socorro y la Amparo, que los recibieron con fueras y silbidos. Todos cinco venían del Real y hacía muy cerca de media hora que esperaban.
— ¡Qué poca vergüenza tienes, hijo! — dijo la Amparo con el hermoso entrecejo fruncido. — Y menos aún los que toman en serio tus convites.
— Chica, me figuré que saldrías más tarde del Real.
— ¡Eso! Di que estabas muy á gusto en casa de mi hijastra, y entonces puedes tener cierta disculpa.
Amparo solía llamar en broma su hijastra á Clementina, como querida que era de su padre.
— ¡Qué hijastra, ni qué madrastra! — exclamó el lechuguino con gesto de mal humor. — ¡Si pensarás que hay mujer que me retenga á mí cuando yo no quiero!
El despecho, incubado toda la noche, rompía ahora con fuerza la cáscara.
— ¡Olé mi niño! Así hablan los hombres, — exclamó la Nati, una chulilla de Lavapiés que descubría el paño, no sólo en la conversación, sino también en el peinado, en los andares, en todo.
— ¡Qué simple eres, criatura! — dijo la Amparo volviéndose á ella. — ¿Te figuras que eso es cierto? Clementina le tiene más sumiso que un perrillo de lanas. Si se le antoja, le hace lamer la planta de sus pies.
— ¡Sí, lo mismo que tú á su papá! — respondió furioso Castro. — ¿Pero vosotras, por lo visto, os habéis llegado á figurar que soy un cadete de infantería? Pues ya veréis lo que me importa á mí por esa señora . . .
— ¿De veras? — preguntó Alcántara.
— De veras: me voy aburriendo ya.
Castro, previendo una próxima ruptura con su amante, preparaba una cama blanda á su reputación de seductor para que no sufriese desperfecto.
— Os enfadáis conmigo, — siguió, — porque llego tarde . . . ¿Y León? ¿Dónde está León?
— León, aquí está, — dijo una voz sonora detrás.
Y el propio León avanzó hasta el medio de la estancia y se puso á parodiar, con entonación y mímica de cómico de la legua, una zarzuela muy conocida:
Yo soy aquel conde de Agreda llamado,
Que en lides sin cuento probó su valor.
— Oye, nene, — dijo Socorro tirándole de los faldones del frac, — tengo que ajustarte una cuenta.
— ¡Tú también! — exclamó con afectado espanto. — ¡Cielos! ¿dónde me meteré que no me presenten cuentas?
Y se dejó llevar, fingiendo susto, á un rincón por su querida, que le preguntó en voz baja:
— Di, babieca, ¿por qué no me has dicho que era Amparo de la partida? ¿No sabes que estamos políticas hace ya días?
— ¡Bah! ¡bah! — exclamó alzando la voz y apartándose. — En cuanto tengáis unas copas de Jerez en el cuerpo, se van á oir los besos que os deis, desde la calle.
Socorro quedó acortada mordiéndose los labios. Temía que Amparo hubiese advertido algo. Y en efecto, la querida de Salabert les había echado una mirada penetrante sospechando lo que hablaban, y arrugó el entrecejo: «¡Anda, anda! ¡A buena parte iban con recaditos! ¡Como la picasen un poco era capaz de agarrar por el moño á aquella pánfila y batirla contra la pared!»
La Socorro era una rubia linfática, de tez nacarada y ojos claros, un poco romántica y un mucho susceptible. Se decía hija de un comandante y se abrogaba el derecho de despreciar á sus compañeras nacidas del seno de la plebe. Era más instruída que ellas porque leía todos los folletines que le venían á las manos: cuidaba de no decir palabras feas: no solía emplear tampoco locuciones flamencas. Tenía alguna más edad que la Amparo y la Nati.
— A la mesa, á la mesa, — dijo Alcántara. — Estas óperas alemanas me excitan un hambre de lobo.
Levantáronse todos del asiento y se aproximaron á la mesa, mientras Castro hacía sonar el timbre para avisar al mozo. El conde de Agreda los detuvo con un gesto:
— Caballeros, hay aquí dos princesas que han reñido por cuestiones diplomáticas que no nos incumben. ¿Opinan ustedes que se den un beso antes que nos sentemos?
— Que se lo den: que se lo den, — dijeron los tres hombres y Nati, mirando á la Socorro y Amparo.
Ésta se encaró furiosa con León.
— ¡Ja, ja! Chico, no empieces ya á soltar gracias porque nos va á hacer daño la cena.
La Socorro se hizo la indiferente inspeccionando la mesa.
— Que se besen, — volvió á decir el coro.
— Oíd, preciosos, ¿nos habéis traído para reíros de nosotras ó á darnos de cenar? — dijo la Amparo cada vez más irritada.
Castro trató de calmarla.
— No hay motivo para enfadarse, Amparito. León, lo mismo que yo y todos los demás, desearíamos que los que nos sentemos á cenar fuésemos buenos amigos. Si hay algún resentimiento debe olvidarse, sobre todo si, como presumimos, no ha sido por cosa grave.
— ¡Que se besen! — gritaron con más fuerza los comensales.
No hubo más remedio. Castro y Alcántara se apoderaron de la Amparo, Ramón y el conde de la Socorro y las fueron aproximando casi á viva fuerza, no sin que ambas protestasen, sobre todo Amparo, que se defendía con energía. Al cabo concluyó por reirse.
— ¡Pero esto es estúpido! ¿Qué mosca os ha picado?
Y acercándose con decisión á Socorro, le dió un beso sonoro en la mejilla:
— Besémonos, hija, porque sino temo que á estos chicos simpáticos les dé un ataque de nervios.
La Socorro le pagó el beso con otro más tímido, manifestándose reservada y circunspecta.
— Bueno, ahora dejadme calentar un poco, que estoy aterida, — dijo sentándose al lado de la chimenea, tan cerca que, por milagro, no ardía.
Se tostó por delante y por detrás, en tal forma, que, cuando Rafael fué á coger la silla, quemaba.
— ¡Qué atrocidad! Mirad, chicos, cómo ha dejado Amparo la silla.
Todos pusieron las manos sobre ella y se admiraron.
— ¡Cómo tendrá esa mujer el cuerpo! Vamos á verlo, — dijo Castro avanzando hacia ella.
— ¡Eh, niño, alto! que yo soy de mírame y no me toques. . . Bueno, si queréis tocad la espalda, — añadió generosamente.
Y uno tras otro fueron poniendo la palma de la mano en la espalda de aquel hermoso animal que, efectivamente, casi quemaba.
— Ahora vais á ver cómo me las compongo con los boquerones, — dijo sentándose. — Porque supongo que te habrás acordado de mí, — añadió levantando la vista hacia Pepe Castro.
Este hizo una señal afirmativa y empujó suavemente á Manolito Dávalos para que se sentase al lado de su ex querida. Era curioso ver la extraña turbación que se apoderaba del tocado marqués cuando se ponía cerca de la Amparo. Esta mujer le fascinaba de tal suerte que se mostraba confuso, ruborizado, sin saber qué decir ni hacer. Los compañeros que lo sabían mirábanle con disimulo y enviaban sonrisas y guiños á la joven, la cual adoptaba un continente protector, maternal, con él. Se reía como los demás de aquella extraña y furiosa pasión; pero en el fondo se sentía halagada por ella.
Rafael Alcántara, que ya había pellizcado en todos los platos de entremeses, volvió á gritar:
— Señores, que venga por Dios esa cena, porque voy á pillar una indigestión de aceitunas.
Acomodáronse todos, al fin, y dos mozos comenzaron á servir los platos. Amparo desdeñó el consommé; pero cuando trajeron unos filetes de bæuf macédoine se colmó de tal modo el plato que los amigos comenzaron á darse de codo y á reir.
— ¡Ah! ¿vosotros pensáis que soy una niña tísica de las que cantan LaEstella confidente? . . . ¡Ya veréis, ya!
Rafael sacó la conversación del duque de Requena, pero la Amparo cortó las bromas.
— Vamos, dejadle en paz. Ya que paga, que se divierta el pobre como pueda.
Aunque todo el mundo sabía que tenía esclavizado al archimillonario, no gustaba de que se rieran á su costa. Del duque pasaron á su hija. Rafael contaba pormenores terribles, repugnantes. Las mujeres se ensañaron con ella vengándose de su hermosura, su elegancia y su orgullo. Castro, en vez de acudir á la defensa, contentóse con sonreir discretamente y exclamar con negligencia:
— ¡No sabéis lo que decís!
Aquella sonrisa, aquel tono superior y desdeñoso, querían sin duda significar que era ridículo hablar de las interioridades de Clementina en presencia de él. Pusiéronse sobre el mantel las honras de otra porción de señoras y caballeros, y entre copa y copa de borgoña, entre bocado y bocado de salmón con mayonesa quedaron todas perfectamente arregladas. Manolito no terciaba en la conversación. Feliz con sentir el traje de Amparo rozando con sus piernas, echándola de vez en cuando miradas intensas de apasionado deseo, acudiendo á servirla con solicitud de esclavo medroso, se apretaba á veces más de la cuenta contra su ídolo, acometido de rabiosa pasión. Cuando esto sucedía, el ídolo le arrimaba por debajo de la mesa crueles taconazos y pellizcos que le volvían á la razón. Fuera de esto se mostraba amable con él, le trataba como á un niño, le daba bocaditos del plato en que ella comía y le hacía mimos cogiéndole la barba con la punta de los dedos Pero el pobre, antes de terminar la cena, se vió acometido de un golpe de tos; se puso rojo; quería echar, con grandes esfuerzos de su cuerpo, algo que no acababa de salir. Este algo era nada menos que una sarta de rails de ferrocarril que al loco marqués se le antojaba que tenía dentro del cuerpo. Los demás, que sabían de esta alucinación, sonreían con expresión de lástima y burla. Rafael Alcántara exclamó cínicamente:
— ¡Dale, dale, que es lagarto!
El pobre Manolo se volvió hacia él, sudoroso, encendido, y le dijo con acento de reproche:
— Si tú te encontrases como yo, no te reirías, Rafael.
— ¡Tiene razón, tiene razón! — exclamó la Amparo indignada. — Vaya una gracia, burlarse de un amigo enfermo.
Y para indemnizarle de aquel agravio le ayudó á sentarse en un diván, le limpió el sudor con su pañuelo y le dió unos cuantos besos. Luego vino á sentarse de nuevo y siguió devorando lo que le ponían delante. Llegó el turno á los boquerones preparados expresamente para ella: era uno de los gustos plebeyos que conservaba. Tantos engulló, que excitó la admiración y la risa de los comensales. Socorro dijo, sin embargo, por lo bajo á su querido, «que daba asco verla comer». Creía de buen tono padecer de dispepsia y comer poco. Amparo remojaba los bocados con tantos y tan formidables sorbos de borgoña, que dejaba siempre la copa temblando: comía y bebía como un labrador en día de boda, y hacía gala de ello.
Ramoncito no se hallaba en disposición de experimentar los goces de la nutrición animal: dijo que había tomado chocolate en casa de Osorio; pero no era cierto. Lo que había tomado era veneno, con los obsequios que su amigo, el conde de Agreda, tributó por más de una hora á Esperanza.
— Oye, feo, ¿por qué no comes? — le dijo Amparo volviéndose de repente hacia él. — ¿Es verdad que la chiquilla de Calderón no te hace caso? Te doy la enhorabuena, hijo, porque debe de tener mucho humor herpético.
Maldonado, que estaba ya desabrido con ella desde la frase de la tarde, se puso encendido, y conteniéndose á duras penas le dijo con voz ronca:
— Lo que te prevengo seriamente es que no vuelvas á ocuparte delante de mí de esa niña . . .
Amparo le miró fijamente con aire de desafío.
— ¿Y por qué, rico mío?
— Porque las mujeres como tú no pueden hablar de ciertas cosas sin profanarlas, — dijo temblando de cólera el concejal.
— ¡Ja, ja! Abrid los balcones, chicos, porque este chavó tiene calor, — dijo con risa sarcástica; y enfureciéndose de pronto: — ¡Mira, niño, no me vengas con infundios! Tú eres un mamarrachillo y ella un saco de pus. ¿Lo oyes bien?
La noble faz de Ramoncito se descompuso al escuchar estas pesadas palabras; todo su cuerpo se estremeció de furor. No se sabe qué acto bárbaro é insano hubiera realizado á no sujetarle Castro por la manga del frac diciéndole:
— Déjala, hombre. ¿No ves que tiene ya mucho alcohol en la cabeza?
Castro tenía del otro lado á la Nati. Sin saber por qué razón, pues nunca le había sido muy simpática, le dió toda la noche por servirla y requebrarla en voz baja. Cuando se puso un poco alegre, le dijo á Alcántara que estaba del otro lado:
— Con tu permiso, Rafael, voy á dar un beso á Nati.
Y se lo dió sin aguardar respuesta.
Rafael no hizo maldito el caso. Poco después volvió á decir:
— ¿Permites, Rafael?
Y ¡zas! le encajó otro beso. La bromita le pareció tan bien, que no se pasaban cinco minutos sin que la repitiese. Nati la encontraba deliciosa y se reía, presentando la mejilla á los labios del hermoso salvaje. Rafael, al principio, también la encontró graciosa y contestaba gravemente á la pregunta de su amigo:
— Lo tienes, Pepe, lo tienes.
Pero al cabo fué pareciéndole pesada, y entre bromas y veras concluyó por decirle:
— Basta, Pepe; no abuses del físico.
A los postres, el mozo les dijo que un señorito que cenaba en un gabinete próximo con una señora, bebía una copa de champagne á su salud.
— ¿Quién es ese señorito? ¿Le conoces?
El mozo sonrió discretamente.
— Me ha prohibido decir su nombre.
— ¿Es un amigo?
— Sí, señor conde: es un amigo.
— Pues allá voy, — dijo León.
Y salió de la estancia; y á los pocos instantes volvió á entrar con Álvaro Luna y su querida la Conchilla. Les hicieron una ovación. Rafael se adelantó con la copa en la mano y cantó:
— Murió Alvarito,
Dios le tenga en gloria;
Bebamos una copa á su memoria.
Hizo gracia la ocurrencia porque Álvaro se había batido por la tarde. Pepe Castro le abrazó.
— Ya sabíamos que habías salido bien. ¿Has pinchado al coronel?
— Sí, en un brazo.
— ¿Cómo fué eso?
— Verás tú . . .
Y le contó los pormenores del lance. Todos se acercaron para escuchar. El coronel se había levantado los pantalones al llegar al jardín y se había remangado la camisa como un carnicero. Atacó furiosamente; pero se fatigaba en seguida, como hombre obeso que era y algo tocado del corazón. Descansaron seis veces. Al fin, harto ya de tanto bregar, le había tirado con decisión una estocada al pecho amagándole antes un tajo á la cabeza. No tuvo tiempo más que á poner delante el brazo izquierdo, que quedó atravesado.
— Creí que le había matado, porque cayó redondo al suelo.
— Así, así: no hay cosa más ridícula que andar dibujando tajos en el aire y haciendo ruido con los sables como en el teatro. Un buen golpe recto, partiendo de la inmovilidad, ¡esa es la manera de concluir pronto!
— Murió Alvarito,
Dios le tenga en gloria;
Bebamos una copa á su memoria.
Volvió á cantar Rafael con voz engolada y grotesca, levantando la copa de champagne.
— Vamos, á este chavó ya se le ha subido San Telmo á la gavia, — dijo la Amparo.
Pepe y Álvaro sonrieron y continuaron comentando el lance. Los demás, menos Conchilla, les fueron dejando y se pusieron á charlar con animación, trincando á la vez de lo lindo. Rafael estaba empeñado en que Ramoncito les contara sus amores. ¿Se había declarado ya á la hija de Calderón? ¿Le había dado esperanzas? La verdad es que la niña no encontraría, por mucho que buscase, partido tan ventajoso como el de Ramoncito, un muchacho formal, en buena posición, con un porvenir en la política . . .
Aunque Alcántara parecía que hablaba en serio y expresaba las mismas ideas que al propio Ramoncito le bullían constantemente en la cabeza, éste recelaba, y con razón, de su buena fe. Además, la presencia de aquellas mujeres, y más especialmente la de León, le molestaba mucho. Rechazó, pues, con mal humor todas las instancias que le hicieron para que abriese su pecho, y les rogó, muy fruncido y encrespado, «que hiciesen el favor de no romperle más la cabeza». Con esto desistieron de reirse á su costa y la emprendieron con Manolito Dávalos. El joven marqués, desde un diván donde yacía solitario, contemplaba sin pestañear en extática adoración á su ex querida.
— Ven acá, Manolito; acércate un poco, hombre, — le dijo León.
— ¿Para qué? — preguntó el marqués aproximándose con semblante avergonzado.
— Para que charlemos un poco . . . Y para que estés cerca de lo que más quieres . . . Haces bien en estar enamorado de esta barbiana. Todo se lo merece. No hay en Madrid una mujer que le ponga el pie delante en hermosura, en garbo, en salero . . . ¡qué ojos! ¡qué cejas! ¡qué boquita de rosa! . . . ¡Hasta las orejas! ¡Mira qué primor de oreja! . . . Me las comería cada una de un bocado . . . ¡Uy! ¡uy! ¡uy!
Nati le había echado un feroz pellizco en el brazo.
— Para que no vuelvas á echar piropos á nadie delante de tu mujer, — dijo medio en serio, medio burlando.
— Chico, si me hubieses dicho todo eso por la mañana me hubiera durado todo el día, — le dijo la Amparo riendo. — Pero ahora . . . ya ves, nos dormiremos en seguida . . .
— Pero vamos á ver, Amparo, — manifestó Rafael afectando seriedad. — ¿Por qué has dejado á Manolo, un chico joven, simpático, de las primeras familias de España, por un tío asqueroso, viejo, baboso como Salabert?
El chiflado marqués hizo un gesto de contrariedad.
— Déjanos en paz, Rafael.
Amparo, poniéndose seria también, le contestó:
— Yo no le he dejado. Nos hemos dejado mutuamente, por conveniencia de ambos. No dirá él que yo le he despedido . . .
Manolo asintió con la cabeza por no contrariar á su ídolo, aunque otra cosa le constase.
— Pues es una lástima, porque él sigue más chalao por ti que nunca . . . y tú, aunque aparentes lo contrario, creo que algo te queda allá en el fondo.
León se mordió los labios para no soltar el trapo.
— Mira, tú, niño, — expresó la Amparo con tono y ademanes persuasivos; — vosotros nos juzgáis peores de lo que somos. Yo no diré que algunas veces no obremos por capricho, y que no seamos ligeras é interesadas . . . Pero hay ocasiones en que las circunstancias nos arrastran. Una mujer se pone en tren de vestir con elegancia, de tener palco en los teatros, de gastar coche, y llega á acostumbrarse á estas cosas como vosotros á fumar y tomar café. Llega un día en que si quiere dar gusto á su corazón, va á verse privada de todo esto, y á caer en la miseria. Tú comprenderás que se necesita mucha virtud y más amor que el de Romeo y Julieta para echarlo todo á rodar y sacrificarse á vestir de percal otra vez y á vivir en una buhardilla. Chico, por lo mismo que nosotras hemos conocido bien la pobreza, sabemos mejor que vosotros lo agradable que es. Yo me he comprometido con Salabert porque tiene mucho dinero y puede satisfacer todos mis caprichos: no necesitaba decírtelo . . . Por lo demás, si fuera á dar gusto á mi corazón, demasiado sabéis, y demasiado lo sabe él, que yo nunca he querido á nadie de verdad más que á Manolo.
Escuchando estas palabras, al loco marqués se le arrasaron los ojos de lágrimas. Tomó la mano de su ex querida y la besó con la misma devoción y ternura que una reliquia. León se levantó de prisa porque no podía tener la risa en el cuerpo. Las mujeres, siempre compasivas con los extravíos de la pasión por ridículos que sean, le contemplaron con curiosidad y lástima. Sólo Rafael permaneció grave.
— Francamente, no puedo presenciar ciertas escenas sin conmoverme, — dijo levantándose de la silla afectando una tristeza que hizo sonreir á la misma Amparo.
Justamente en aquel momento, Alvaro Luna se despojaba del frac para mostrar á Castro y á su querida una pequeña herida que el sable del coronel le había hecho. Rafael, León, Nati, Ramoncito y Manolo Dávalos se acercaron. El noble salvaje se remangó la camisa y dejó ver el antebrazo, donde había una señal roja bastante larga.
— Diablo; ha sido un golpecito regular, — dijo Castro.
— Un planazo, — manifestó Alvaro.
— No; más bien parece que ha sido con el corte. Lo que hay es que pegando enteramente á plomo y no tirando un poco del sable al mismo tiempo, el corte suele embotarse: por eso no ha rajado la piel, y en vez de herida resultó contusión.
Conchilla, que miraba el brazo de su amante con tristeza y sobresalto, se precipitó al fin sobre él y le besó la cicatriz con transporte, sin importarle las risas y las cuchufletas que esto produjo.
Amparo y Socorro se habían quedado sentadas al lado de la mesa, una frente á otra. Si se ha de decir la verdad, Amparo, naturaleza violenta, irascible, sin pizca de imaginación y de inteligencia limitadísima, habíase olvidado enteramente del desabrimiento que con la Socorro había tenido, y le dirigía la palabra con la misma confianza y desenfado que antes. Mas ésta, ó porque su carácter fuese más receloso y susceptible, ó porque el vino la privase del juicio, ó por ambas cosas á la vez, seguía mostrándose taciturna y hostil hacia su amiga: respondía con marcada frialdad á sus observaciones y hasta algunas veces se advertía en sus labios cierto gesto de desdén. La Amparo, que no tenía un temperamento observador, concluyó sin embargo por observarlo.
— Oyes, chica, ¿qué es lo que tienes? ¿Te dura todavía el enfado?
— ¿A mí? ¡Ca! Yo no puedo enfadarme contigo.
Estas palabras parecían un testimonio de cariño y confianza. Sin embargo, las pronunció en un tono tan extraño, que la Amparo se la quedó mirando fijamente antes de replicar.
— Pues hija, — dijo al cabo, — yo te confieso que puedo enfadarme con todo el mundo, y contigo también si me llegases á hacer alguna ofensa.
— Pues yo, contigo, no, — replicó con una sonrisa particular la Socorro.
Amparo volvió á mirarla fijamente y con sorpresa.
— ¿Qué quieres decir con eso, que me desprecias?
— Lo que tú quieras, — profirió con el mismo gesto de desdén.
Una arruga profunda apareció en el entrecejo de Amparo; señal de tormenta.
— Mira, chica, tengamos la fiesta en paz. Te vas haciendo muy picante y ya sabes que tengo muy poca paciencia, — dijo con voz sorda.
— De lo que menos caso hago yo es de tu paciencia, hija mía. Te he venido á decir bien claramente que no quiero trato contigo. Al parecer, no quieres acabar de entenderlo. Tú y yo no hemos mamado la misma leche ni hemos tenido los mismos principios. Por eso no nos entendemos. Si algún resentimiento tienes conmigo, como yo jamás te he tenido miedo ninguno, podemos resolverlo como quieras. Mira, aquí traigo este juguete para castigar á los desvergonzados.
Al mismo tiempo sacó del bolsillo una llave inglesa y la puso sobre la mesa.
Verla Amparo, apoderarse de ella con ímpetu feroz y dar un terrible golpe en la cara á su dueño, fué instantáneo. La Socorro cayó de la silla soltando cuatro chorros de sangre por los cuatro agujeros que los pinchos del instrumento la hicieron. El susto, para los que allí estaban, fué grande, pues no habían advertido la disputa. Todos corrieron presurosos á levantar á la herida. Hubo unos instantes de confusión en que nadie se daba cuenta de lo que en realidad había pasado. La Amparo se había puesto terriblemente pálida y aun murmuraba sordamente denuestos. En cuanto León Guzmán averiguó, viendo en sus manos la llave, lo que había pasado, quiso arrojarse sobre ella, y lo hubiera hecho faltando á lo que se debe un caballero, si Pepe Castro y Rafael no le hubieran sujetado. No pudiendo realizar sus propósitos comenzó á increparla.
— ¡Esto es una infamia! ¡una vileza! ¡Es la acción de un asesino! Desde aquí debes ir á la cárcel, porque has cometido un delito.
Los mozos, que habían acudido á los gritos, viendo tanta sangre y oyendo las palabras del conde, se dispersaron: alguno de ellos bajó al café á dar parte á un inspector de policía que allí estaba, el cual se presentó inmediatamente: otros corrieron á avisar á un médico. Subieron dos. La herida era de importancia y de consecuencias, porque quedarían señales en el rostro. Ordenaron que llevasen acto continuo á la enferma á la casa de socorro porque allí no disponían de medios para la cura. El inspector manifestó que se veía en la necesidad de conducir la agresora á la prevención y tomar el nombre de los presentes. Entonces todos intervinieron con ruegos para que dejase á la Amparo libre, respondiendo ellos de las consecuencias. El inspector se negó resueltamente: lo único que podía hacer era conducirla al Gobierno civil en vez de la prevención y detener el parte al juzgado algún tiempo. Aunque casi todos pertenecientes á familias muy distinguidas, ninguno de los presentes era un personaje político (con paz sea dicho de Ramoncito) que pudiese desviar ni contener el curso de la justicia. Pero el duque de Requena sí lo era. Por eso Rafael le dijo en voz baja á la Amparo:
— Mira, chica, lo mejor que puedes hacer es pasar un aviso á Salabert. Si no, estás perdida.
— Ya se habrá acostado. ¿Te encargas tú de llevárselo?
El perdulario vaciló un instante, pero al fin se decidió á prestarle aquel servicio, contando sacar de él buen partido.
La herida fué conducida á la casa de socorro en el coche de Pepe Castro, acompañada por León y un guardia. Amparo fué al Gobierno civil en su propio carruaje, con el inspector y Manolito Dávalos, que se lo pidió á éste por favor con lágrimas en los ojos. Álvaro Luna, la Conchilla, Nati, Pepe Castro y Ramón les prometieron seguirlos ininediatamente y acompañar á la hermosa agresora en su odisea; pero ya á la puerta de Fornos hubo deserciones. Álvaro declaró que le dolía un poco el brazo y que iba á curárselo. Conchilla, como es natural, le acompañó. La Nati, con Castro y Ramón, siguieron á pie hasta el Gobierno. Una vez allí, antes de entrar celebraron consejillo. Ramoncito presentaba algunas dificultades: él era concejal y no podía «meterse en ruidos», máxime cuando las relaciones del Gobernador con el Ayuntamiento venían siendo un poco tirantes. Por su parte, Castro declaró lacónicamente que todo aquello era ridículo. Naturalmente, siendo ridículo ¿qué iba á hacer un hombre como él allí? Además, anunció que tenía sueño y éste era ya un argumento sobradamente poderoso sin necesidad del primero. La Nati tal vez hubiera desistido también de subir; pero se creía en la obligación de aguardar á Rafael.
En una habitación bastante sucia del Gobierno esperaban la Amparo y Manolito Dávalos cuando Nati se les juntó. El maníaco marqués estaba tan tembloroso, tan desencajado y lívido como si sobre él pesase una terrible desgracia. Su confusión y dolor se aumentaron cuando Amparo le ordenó marcharse: no convenía que le viese Salabert allí. Rogó con los mayores extremos que le permitiese aguardar el fin de la aventura; pero fué en vano. No pudiendo conseguirlo salió al cabo de la estancia, pero fué para rondar por los alrededores del edificio como un perro fiel. Pocos momentos después, la Amparo fué llevada al despacho de uno de los oficiales, que la recibió sin miramiento alguno, sin levantarse del sillón y hablándola en un tono autoritario que la produjo gran irritación. La bilis se le revolvió en el estómago. En poco estuvo que no se desvergonzase con aquel mequetrefe; pero el temor de la cárcel la contuvo. Sin embargo, á pesar de su paciencia, no estuvo en mucho que fuese: si no llegan á la sazón el duque de Requena y Rafael hubiera sido más que probable.
Salabert entró resoplando como de costumbre. A este resuello debía, quizá, parte del respeto que en todas partes inspiraba. Sólo un hombre con cien millones de pesetas de capital se podía autorizar tanto resoplido y escupitajo. El oficial se turbó un poco á su vista, y el banquero, con la perspicacia que le caracterizaba, supo aprovechar este predominio.
— ¿De qué se trata, eh? Disputas de chicas . . . Algunos golpes . . . Nada entre dos platos . . . Esto se arregla en dos segundos . . . Tú, chiquita, á la cama. .. Mañana la darás un beso; la regalarás un brazalete . . . Todo arreglado: todo arreglado, — comenzó á gruñir con el desenfado del que está en su casa.
El oficial apenas tuvo valor para murmurar:
— Señor duque, tendría mucho gusto en complacerle . . . pero mi obligación . . .
— A ver, ¿dónde está Perico? ¿Anda por ahí Perico? — preguntó con el mismo despotismo.
— El señor Gobernador se ha retirado ya, — manifestó el oficial.
— Pues el secretario . . . ¿Dónde está el secretario? . . . A ver, el secretario.
Condujéronle á su despacho y se encerró con él. Al cabo de unos minutos salió con las mejillas un poco más amoratadas. El secretario le despidió á la puerta con una fina sonrisa burlona. La Amparo se acercó y le preguntó:
— ¿Está arreglado el asunto?
— Por ahora, sí, — respondió mordiendo el sempiterno cigarro.
— Pues quiero irme en tu coche, — dijo, bajando la voz.
La fisonomía del banquero se oscureció.
— Demasiado sabes que no puede ser.
— ¿Que no puede ser? . . . Ahora verás . . . Dame el brazo . . . En marcha.
Y cogiéndose con fuerza de su brazo le empujó hacia la escalera seguido de Nati y Rafael entre las miradas atónitas del oficial, del inspector y de los tres ó cuatro empleados que allí había á tales horas.
Una vez en la calle, la hermosa tirana ofreció su coche á Nati y Rafael, y se metió sin vacilar en el del duque, que la siguió taciturno pero sumiso. Los nervios de la antigua florista se desataron así que se vió á solas con su querido. Las palabras más soeces del repertorio de los cocheros de punto brotaron á sus labios temblorosos; pateó, juró, rechinó los dientes, profirió mil estúpidas amenazas. Por último, cogiendo al banquero por la solapa de su gabán de pieles, le dijo atropellándose por la ira:
— Por supuesto; esos dos puercos, el empleado y el inspector, quedarán á escape cesantes.
— Veremos, veremos, — respondió el duque, inquieto y confuso.
— Ya está visto. Hasta que me traigas su cesantía no te presentes en mi casa, porque no te recibo.
II
LOS AMORES DE RAIMUNDO
La nueva aventura amorosa de Clementina se desenvolvía de un modo tan pueril como grato para ella. Después de aquella inoportuna vuelta de cabeza, que tanto la había avergonzado, se guardó bien, durante algunos días, de mirar hacia atrás, aunque el saludo que mandaba á Raimundo fuese cada vez más expresivo y afectuoso. El capricho (por no darle mejor nombre, pues no lo merecía,) fué echando, no obstante, tanta raíz en su imaginación, que concluyó por volverse otra vez, y al día siguiente también, y al otro, igual, encontrando siempre los gemelos del joven clavados sobre ella. Por fin, un día se volvió desde la esquina y le hizo un nuevo saludo con la mano.
«Vamos, he perdido la vergüenza», murmuró después poniéndose colorada. Y tan verdad era, que desde entonces no pasó otra vez sin hacer lo mismo.
Pero aquella situación, aunque graciosa y original, iba pareciéndole pesada. Su temperamento fogoso no la permitía gozar jamás con tranquilidad del presente, la impulsaba á buscar con afán un más allá, á precipitar los acontecimientos, aunque muchas veces, en lugar del placer apetecido, quedase envuelta en los escombros del alcázar que su fantasía había levantado. En esta ocasión, sin embargo, tenía mejores motivos que otras veces para desear salir de ella. Era tan falsa, que tocaba en los lindes de lo ridículo. A solas consigo misma solía confesárselo.
«La verdad es que, bien mirado, yo le estoy haciendo el oso á ese muchacho. Parezco una dama de la isla de San Balandrán».