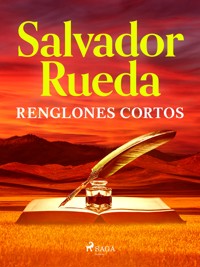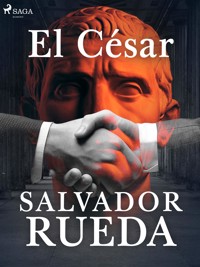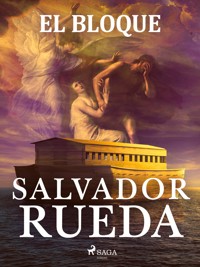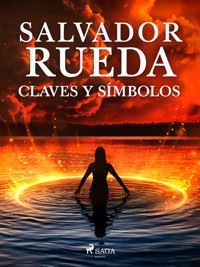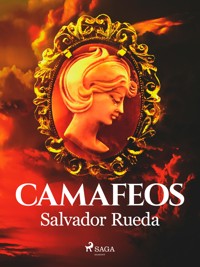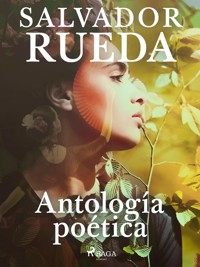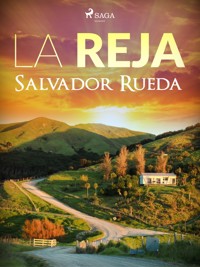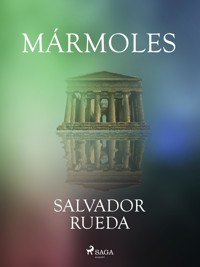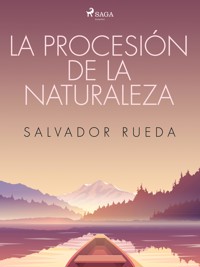Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Subtitulada «Idilio en la sierra», La Gitana es una novela de corte costumbrista del autor Salvador Rueda. Sigue las andanzas de nuestro protagonista, que abandona Madrid en pos de una vida más pura en la campiña andaluza y que termina viviendo una historia de amor tan desgarradora como profunda.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 203
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Salvador Rueda
La Gitana: idilio en la sierra
[IDILIO EN LA SIERRA] NOVELA ANDALUZA
Saga
La Gitana: idilio en la sierra
Copyright © 1892, 2022 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726660173
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Á MI HERMANO SALVADOR
Al concebir la idea de crear una nueva Biblioteca con el propósito de poner al alcance de quienes no pueden comprar, porque son caros, los mejores libros de cuantos se han escrito en España y fuera de ella, concebí también la de bautizarla con tu nombre, tan lleno de prestigio en las Letras.
Si el eminente crítico D. Juan Valera te proclamó uno de nuestros buenos novelistas, y el insigne Clarín te dió el título de poeta, y el público te considera como uno de nuestros más brillantes escritores, ¿qué nombre mejor que el tuyo he de poner al frente de esta publicación, para que la garantice y preste su influencia?
Acepta, pues, mi recuerdo, y ojalá transmitas á mi empresa la suerte que siempre te ha favorecido en el mundo literario.
Jasé Rueda
A quien lo es todo,
Eximo. Sr. D.Antonio Cánovas del Castillo,
de quien no es nada,
Salvadoz Rueda.
LA GITANA
I CAMINO DE LA SIERRA
Hará como cosa de tres años, recibí á las cinco de una mañana un parte telegráfico concebido en estos términos: “Estoy en la sierra; si quieres pasar aquí unos días, vente y avísame tu salida de Madrid. Te apearás en la estación de….., y allí se acercará á ti uncriado con encargo mío de conducirte hasta aquí. — Leopoldo.„
Sin dejarlo para más tarde, me lavé, me vestí, atrapé la maleta y algún dinero, y tomé para la estación del Mediodía, donde telegrafié mi salida.
Quien hacíame tan campechana invitación era un amigo mío, tan apasionado como yo de la naturaleza, el cual, por rendir á ella culto, pasaba grandes temporadas en el campo.
Atrás me dejé Madrid, la gran cloaca con fetidez de almas y conciencias podridas, y hala que hala y pita que pita entré en la abrumadora planicie de la Mancha, cuyos molinos de viento van irremisiblemente unidos á la memoria de Don Quijote.
La aridez persistente del palo del telégrafo tenía ya cansada mi retina, cuando entraron en una estación, en el coche que yo ocupaba, varios hombres de mala catadura, no tanto por sus trajes, hechos trizas, como por las irregularidades de sus facciones: prominencias en sitios inopinados, labios de candilón, miradas con frialdades de acero; algo de la fisiología criminal que la ciencia moderna ha señalado como característico de la gente de pelo en pecho.
De criminales, pues, se trataba. Eran unos pájaros de cuenta que llevaban á ponerlos á la sombra de los calabozos de Melilla.
Entró con ellos una pareja de la Guardia civil, y luego de atarlos codo con codo, les colocó grillos en los pies. Ni se pusieron los rostros de los presidiarios compungidos por esta faena, ni perdió uno sólo la menor chispa de buen humor.
Deshacíase el sol en alegría aquella mañana, y su contagio llegó hasta el fondo de aquellas almas, fondo negruzco y con lúgubres humedades de sangre.
— ¡Hijos de la patria! — exclamó en tono canallesco, que imitaba el tribunicio, uno de los hombres, dirigiéndose á los compañeros de cuerda; — éste es un día memorable para nosotros; vamos á entrar pronto en la gran Sevilla, tierra de la gente de bronce, de los guapos de faca en la cintura, de los gitanos y demás gente de posición. Si nos podemos escapar, yo os invito á que hagamos una gazpachada en la tierra misma del gazpacho. ¿Me seguiréis, hijos de la patria?
Una risa feroz, que prestó algo de brillo fosfórico á los ojos, pasó por las bocas de aquellos hombres.
Acostumbrados los guardias á este género de bromas de la gente criminal, ni siquiera ponían oídos á la perorata del exaltado; con mirada perezosa veían la baraja de paisajes que el tren iba poniendo delante de ellos y escamoteando como hábil prestidigitador.
— Porque yo os digo, ilustres varones (debía de haber sido persona algo ilustrada el tribuno), yo os digo y repito...
— ¡Que ze caye, que ze caye! — cortó un andaluz, cara de José María, que por lo visto no se había contagiado en el fuego bélico.
— ¡Sí, abajo el sacamuelas! — agregó otro agitándose y levantando ruido metálico con los pies.
— Dejadme acabar.
— Donde acabarás tú ya lo sé yo.
— Y yo; en un convento de frailes.
— ¡Orden, muchachos! — dijo tirando al descuido las palabras uno de los guardias, como quien reprende en la seguridad de que la reprensión es inútil.
Una voz anunciadora de paradas y estaciones cantó no sé cuál de ellas, y al hacer su parada gradual el tren, colgóse de la ventanilla un hombre que, antes de que el vagón recobrara su inmovilidad, entró dentro de éste y se arrojó sobre uno de los presos.
Era un hombre alto, sano de color y de naturaleza acusadora de los cincuenta.
Con la rapidez con que se transmiten las explosiones del sentimiento, cuando la gente que llenaba el vagón vió que de los ojos del hombre caían gruesas lágrimas al dar oprimidos abrazos al preso, dejóse contagiar de una emoción de pena, de una misericordia infinita. El hombre era padre del confinado, y esperaba el paso del hijo, al cual no había visto durante muchos años.
— ¡Hijo mío, hijo mío! — decía con el alma hecha pedazos en medio de una locura de pena; — ¡hijo, hijo! — y no decía más porque no podía decir otra cosa.
Todos nos pusimos de pie sin notarlo. El preso, con cara indiferente, dejábase abrazar; y como viera en el pecho del padre una cadena en cuya punta debía de haber un reloj, llevó la mano á ella y preguntó:
—¿Me la das? Ya ves que no te la quito.
El padre se deshizo de reloj y cadena, y los puso con su propia mano en el pecho del hijo.
— Tómalos como recuerdo, — añadió.
— Como recuerdo mientras haya donde pulirlo, — respondió con risa de truhán el presidiario. — Muchachos, — siguió, — ya tenemos para un rato de jarana.
— ¡Hijo, hijo mío! — repetía siempre el padre sin hacer caso de la chacota de los presos; — no sé cómo decirte tantas cosas como tengo aquí, aquí... ¡Es tanto lo que tengo que contarte! Mira, desde los ocho años que no te veo, ¡cuánta desgracia ha ocurrido en la casa de tu padre! Todo te lo tengo que contar, todo; pero no para reñirte ni disgustarte, sino por el deseo que tengo de hablar contigo, de verte, de abrazar te así, como cuando eras pequeño.
Un sollozo que provocó una exploxión de lágrimas detuvo un instante el hilo del discurso. No había una sola persona en el vagón que no sintiera un nudo de pena en la garganta; la escena se imponía con su aterradora expresión.
— Verás — continuó aquel hambriento de cariño, que hubiera querido erizarse de ojos para ver por todo su cuerpo al hijo suyo.—A los dos años de irte...
— ¡Señores viajeros, al tren!
— A los dos años de irte cayó enferma tu madre, y no ha pasado un solo día sin que deje de acordarse de ti. Poco después de su muerte...
—¡Señores viajeros, que va á salir el tren!
Y sonó la campanilla de avíso.
— Tu hermana iba á casarse; pero como tú hiciste... vamos, el novio la dejó. Tu hermano...
— Tenga la bondad de bajarse, — dijo uno de los guardias con la voz un poco temblorosa; — el tren está ya en marcha.
— No, no me bajo; yo voy con mi hijo; quiero ir con él donde él vaya: á Ceuta, á presidio...
La culebra hizo un desperezamiento de músculos y dió la señal de marcha.
— Bájese, bájese.
Y con grave riesgo de caer, el guardia mismo, con todo el miramiento que pudo, descolgó al hombre, que forcejeaba por desasirse.
— ¡No quiero, no! — gritaba el que era lanzado con un velo de llanto sobre el rostro.
Dió el infeliz un encontronazo en el suelo, donde cayó revuelto y aturdido; y mesándose los cabellos con desesperación: ¡Ay, mi hijo!, decía de modo que partía las piedras de pena.
El tren trepidó más fuerte con su trajín de fiera, y tomó majestuoso una curva, dejando atrás una estación.
— ¡Muchachos! — dijo con voz alegre el preso alzando el brazo cuanto pudo, y enseñando el reloj pendiente de la cadena. — ¿Quién lo compra?
__________
II CRUCIFIXIÓN
Persona de muy distinta laya á las que se alejaban en el tren para no aparecer más en este libro, era la que me esperaba en la estación convenida cuando yo resulté en ella después de muchas horas de marcha.
Quien me aguardaba no era un mozo, sino un mocetón, bien quisto de porte, que mi amigo el del telegrama tenía á su servicio, más que para que trabajase en quehaceres domésticos, para cazar liebres y perdices; como que era el cazador más famoso de todos los cortijos de la comarca. De él sí que podía decirse que donde ponía el ojo ponía la bala. No sé si, por su mismo instinto de acertar, apenas puse pie en tierra entre otros muchos viajeros, vino hacia mí con seguridad pasmosa, y entre corto y aturdido me preguntó:
— ¿E zusté Don Zalvaaó Ruea?
— El mismo soy. ¿Y usted es el mandado de don Leopoldo?
— Zí zeñó.
— Buen fisonomista es usted, — le dije en broma, puesto que nunca me había visto, queriendo hacer así un disimulado elogio de su perspicacia.
Rióse, y dando aire picaresco á la noble fisonomía, contestó:
— Traía bien cogíaz laz señaz; me dijo don Leopordo: “un joven bajito, moreno, antes yeno de carnes que ergao, y sim...„
— Y sin chispa de gracia, ¿eh? Pues así como soy quedo á sus órdenes, señor...
— Francisco me llamo; pero por mal nombre me icen Jaraga.
— Y ¿qué quiere decir eso? ¿haragán?
— Zí zeñó.
— Pues si con justicia está puesto el mote, habrá usted renegado de venir á esperarme.
— ¡Ca! no zeñó; me lo icen po lo contrario; poque no zé etame quieto.
— ¡Ah, ya! Por antítesis.
El mozo, un si es no es azorado, me miró de hito en hito al oir la palabreja.
— Quiero decir por lo que usted también dice, por lo contrario.
En seguida me presentó los dos jumentos que habían de conducirnos hasta el cortijo, en uno de los cuales afianzó Francisco la maleta que me había quitado de la mano, y un capotón de hule que traía él á prevención por si teníamos lluvia, pues el tiempo andaba blandujo y lloricón. Luego me puso estribera con ambas manos, hice yo un esfuerzo como queriendo demostrar que también sabía yo dar un brinco cuando venía á pelo, y... caí del otro lado del burro.
Había perdido mi dignidad de repente. La sugestión que ejerciera mi persona en Francisco, cayó revuelta conmigo del jumento. “Al primer tapón zurrapas„, hubiera yo dícho si la tribulación y la vergüenza no me hubieran apartado el idioma de los labios.
— ¡Vaya, hombre! — dije solamente, raneando por enderezarme y sin encontrar un donaire que acudiera en auxilio de mi derrota.
Una risa leve serpeó como una culebrina por la boca de Jaraga. Aquel chispazo era la señal de la tempestad de risa que había dentro de él. ¡Cuándo detrás de mí lo contara en el cortijo, detallando la postura ridícula, el pujo de querer yo echarla de jinete, mi cara rameada de vergüenza, la costalada, en fin, con todos sus detalles! Tentado estuve de sobornarlo con dinero para que no dijese nada, si no hubiera sido esto dejarme coger del todo el pan bajo el sobaco.
Puse el pie de nuevo en el estribo, y quedé esparrancado sobre el asno. Mis piernas, pegadas á ambos lados, se volvieron un paréntesis de hierro; la segunda costalada no la daba este cura; que no.
— ¿Y qué tal queda D. Leopoldo?
— Dice el fízico que la malencia del estógamo ze le curará con el záfiro zano del campo; pero el zeñorito no pierde por eztar malo el güen humor.
— ¿Está tan grueso como antes?
— Mayor tiene el bandullo entodía.
— ¡Demonio!
— Y el cazo ez que yo no zé cómo tiene eza andorga, porque, como comer, no come na; alguna predí que yo le llevo del campo, y parozté e contá.
— Ya sé que caza usted muy bien, — dije en tono de elogio para aminorar, enalteciéndole á él, lo cómico de mi caída.
— ¡Ca! no zeñó; lo que ez que laz liebrez ze eztán quietaz pa que laz cojan, — dijo de modo que creí que aludía á mi porrada.
— No está usted mala liebre. Por cartas me ha dicho D. Leopoldo sus habilidades venatorias, quiero decir, sus habilidades de tirador; no sirve que se me venga usted haciendo el chiquito. Por supuesto que yo vengo descansando en su buena puntería; le pido á usted, por lo menos, un par de tiros más al día, suponiendo que de cada tiro mate una pieza.
— Algo llevará la bandola. Apenamente (?) ahora hay caza en abundancia.
— ¿Quiere usted un cigarrillo?
— ¿Tabaco madrileño? Venga y lo probaremos.
¡Madrid! ¡Madrileño! ¿Dónde había quedado Madrid? ¿Quién se atrevería á creer allí, entre aquellos riscos que iban porraceando los cascos de los burros, que existiera? ¡Valiente sueño!
La política, las discusiones, las veladas literarias, el Ateneo, todo se había disipado. Aquello había sido escamotearle á uno del cerebro ocho años de vida pasados en una ciudad de cuya existencia dudaba, como se duda de un sueño en el momento de despertar. Allí no había más que dos cosas presentes en mi memoria: mi caída, y la idea de que pudiera dar la segunda.
El cortijo se veía blanquear allá entre una maraña de crestas y peñones que se destacaban sobre el fondo de un cielo angustioso, en el cual la luz resolvía con trabajoso esfuerzo, bien como un músico un motivo difícil, su última frase de color...
Jaraga no se había parado en estos perfiles; pero con muy sabio barrunto pronosticó que tendríamos unas gotas antes de llegar al cortijo, como así fué.
Pero antes hubimos de pasar el llamado por el célebre poeta
rey de los otros rios caudaloso,
que con una majestad, casi inmóvil, corría arrastrando sus augustos misterios por los campos.
Llevaban algún tráfago las aguas á causa de la crecida reciente. Pausados remolinos, porque ni aun alborotado pierde el Guadalquivir su dignidad, arrollaban sus pliegues cenagosos con espumarajos obscuros y flotantes.
El barquero soltó una de las cuerdas á la barcaza, tendió un puente de madera desde la orilla al borde del casco, y como entra Pedro por su casa, los burros, libres de jinetes, entraron, con otros jumentos que aguardaban, en la embarcación. Detrás de Jaraga y de mí alzóse el puente levadizo, y quedamos nadando sobre el río. El barquero puso mano á uno de los remos, especie de inmensa pata de langosta, que empezó á moverse lentamente. Pero el agua podía más que el remo, y á fin de no ser arrastrados, tuvo Francisco que ponerse á manejar el otro remo, que también comenzó su lento pataleo.
La anchura de un río engaña con mucha frecuencia; cuando nos vimos dentro de la barca, grande como una carabela, comprendí que no era tarea tan rápida ganar la orilla que á lo lejos se divisaba.
Había que dar una vuelta, y la corriente no lo permitía. La fuerza de ambos remos no era suficiente á contrarrestarla.
— ¡Si estará aquí la segunda caída de mi calvario!—pensé con un recelo que honraba muy poco mi valor; pero lo monologué para mí, y el aire no tomó parte en la exposición de esta idea.
El viento soplaba con fuerza, y encorajinado al tropezar en el blanco que ofrecía el lanchón, lo empujaba agua abajo antes de que el casco diese la vuelta salvadora.
Empezaron aqui los sudores. Cuando vi las caras de apuro que ponían Francisco y el barquero, violentando su anatomía en el manejo de los remos, di un gran paso hacia la resolución súbita de caer al agua. Pegué el pensamiento, como yedra, á mis singulares facultades de nadador, nunca vencidas, y me preparé para si había que largar parte de la funda de mi cuerpo con objeto de no caer amarrado en el río.
— ¡Apreta, Jaraga! — decía resollando las palabras el barquero en las contracciones violentas que hacía.
— ¡Ya apreto! Pero me paeze que esto va malo.
Antes de arrestarme al chapuzón, cogí con ansia trágica el mismo remo de Jaraga, y á par de él me puse á tirar como un desesperado.
—¡ Dale á la mano, rema, tira más, duro!— mandaba el comprometido barquero.
Un remolino enorme de agua se asomó al borde de la barca, desmelenado, horrible, con ansia de tumbarnos á todos. Corrió en largas curvas por el costado y salió por la proa con sus movibles quíntales de peso. Pareció que nos los habían quitado de encima.
En esto arrancó el viento de la cabeza de Jaraga el sombrero. Él que lo vió ir, se lanzó fuera del casco, quedando pendiente de una mano, que prendía con la fuerza de un gatillo de hierro. Instantáneamente hundí mi hongo hasta el cogote, y me puse á tirar del mozo, que tan ridículo interés mostraba por cosa tan fútil.
— Pero, hombre, ¿va usted á echarse detrás del sombrero? Usted quiere comprometernos más de lo que estamos.
— ¡Por vía e Dios! — decía corajudo Jaraga, con los ojos desencajados y fijos en el sombrero, que huía agua abajo sin detenerse. — ¡A ver, tío Basilio! — agregó — eche ozté pa bajo á ver zi lo cojemoz.
Y volvió á entrar, después de un esfuerzo, en la barca.
— ¡Como no lo cojas! — Jarto haremos con dar la vuelta pa ganar la orilla.
— Yo le regalaré á usted otro sombrero, hombre, — agregué para que nos dejara en paz el aferrado mozuelo.
— ¡Por vía e Dios! ¡Por vía e Dios! — repetía con la vista clavada allá por donde iba dando tumbos la montera.
Tan absoluto era su desconsuelo, y de tal modo amarilleó su rostro cuando se determinó á quedar con la cabeza monda y lironda, que, aun en medio del conflicto en que estábamos, no pude por menos de reirme.
— ¡Anda! — dije para mí, — yo me caí del jumento; pero á ti se te ha escapado la caperuza.
Subió, pues, mi importancia y quecto de nuevo Jaraga á mi nivel.
Pero á todo esto la barca era arrastrada, y el azar mismo le hizo dar la vuelta que no consiguieron los remos.
Fuera del tiro de la corriente, el esfuerzo humano dominó el esfuerzo del agua, y tras de bastantes paladas, echamos de nuevo el puente, y saltamos con más satisfacción que Colón, á la orilla.
Y vuelta á montar en los burros. Alargándome el capote de hule para que me reservase de las gotas que empezaban á caer, Jaraga, sin el yelmo, echó delante para guiar, repitiendo aún por lo bajo:
—¡Por vía e Dios! ¡Por vía e María Santísima!
El crepúsculo era destemplado. Unas escurriduras de luz bañaban con un muerto resplandor de Calvario el horizonte. Un encinar, bajo cuyas ramas pasábamos, se cubría de medrosas lobregueces, y se ofrecía confuso é imponente á nuestros ojos. Las gotas golpeaban el hule del capote y levantaban una música fúnebre de mi cuerpo. Yo la oía creyendo á veces que daba el agua en mi ataúd.
Sólo quedaba un resto desmayado de claridad cuando divisamos ya cerca el cortijo. La lluvia había cesado un momento.
Noté á la escasa luz del día que del cortijo salían hasta veinticinco ó treinta personas, mostrando como á modo de lanzones amarillos en las manos, y echando ramas, amarillas también, en el camino.
— ¿Qué es aquello, Francisco? — pregunté, sospechando alguna broma de mi amigo, á las que me tenia ya acostumbrado. — ¿No está solo el señor en el cortijo?
— ¡Ca! Hay treinta cazaorez que ezperan á uzté pa dar una batía á loz jabalíez.
— ¿Y lo tenía usted tan callado?
— Azi me lo ijeron.
— ¿Pero qué demonio llevan en las manos?
— ¿No ha caío uzté en que ez hoy domingo de Ramoz?
— ¡Ah, ya! Han pelado las palmeras de la huerta, y yo soy Jesucristo que entra en Jerusalén; ¿no es eso?
— Aemaz, el zeñorito ha jecho pa uzté una corona de ajoz.
La cual no tuve otro remedio que ponerme, y entrar con ella, en medio de la procesión, hasta dentro de la casa, con burro y todo.
Ardía medio bosque bajo la campana de la chimenea; sintió su hermosísima caricia mi cuerpo; trasegué varias copas de vino, y de Eccehomo comencé á sentirme de nuevo persona. Mi amigo se reía traqueteando su enorme vientre, y me decía que alguna vez tenía yo que cantar aquella hazaña.
Y á cantar voy las hazañas de aquellos días en este libro.
__________
III PRESENTACIÓN DE PERSONAS
A la luz de la lumbre
pinto mi cuadro,
mientras los troncos
secos se van quemando.
Y el cuadro que quiero bosquejar es el que ofrecía la grandiosa cocina del cortijo, que ya se sabe que es estrado, comedor y sala de tertulia en la casa de campo andaluza.
Muchos rostros tostados; muchos zajones forrando de piel parduzca torsos y piernas; sillas canteadas óen escorzo con cuerpos sentados al descuido; por entre las sillas cabezas de podencos, de galgos, de mastines, viendo con entornamiento de párpados el rechispear de la llama brillante; vasos de vino por aquí; petaca pasando de mano en mano por allá; salivazo limpio á los rincones; toses; acentos varoniles y fuertes; en garabatos afianzados á la pared, mantas, gabardinas, arreos de caza; en los ángulos, las respetables escopetas; aquí y allá, caracoles morrales, correas, una tienda de talabartería desparramada en todas direcciones; esto cuanto al conjunto, y como corona de cuadro de tal fuerza, unas láminas desplegadas en hilera sobre las cabezas de los circunstantes, láminas curadas al humo, como llaman en algunos pueblos de Córdoba á los jamones.
La abundancia de la casa donde se derrocha sin aparatos de elegancia el dinero, se desbordaba con noble profusión por todas partes.
Sobre una viga entomizada se veía un silencioso renglón de golondrinas decapitadas. No interrumpían por nada su sueño.
De repente atravesó por medio del cuadro una mujer que me arrancó un grito de asombro por lo soberanamente esbelta y hermosa; tiró de una amplísima mesa pegada al muro, y exclamando “rancho, rancho„, es decir “sitio, sitio„, improvisó un comedor en menos tiempo del que se emplea en decirlo.
Era Mercedes, la criada de D. Leopoldo, puedo afirmarlo, la mujer de más rumbo que he visto. Morena tirando de largo, alta, briosa con un brío elástico y elegante. Nada de aire pedestre, ni de línea de criada vulgar y ramplona. Porte augusto, andar augusto, hombros archiatugustos, carne de diosa, rica y sacrosanta.