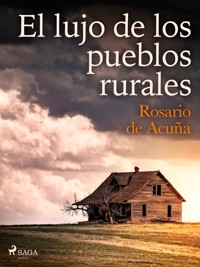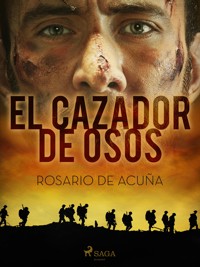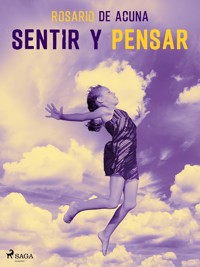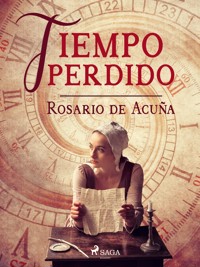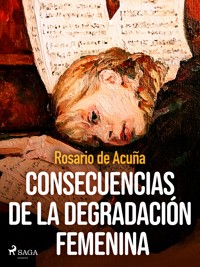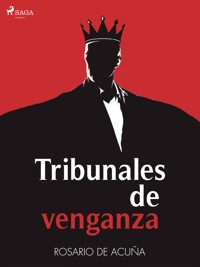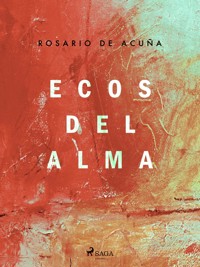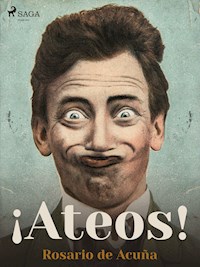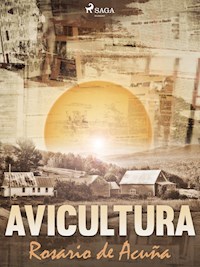Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
«La siesta» (1882) es una colección de artículos y relatos de Rosario de Acuña, entre los que se encuentran «La roca del suspiro», «El mejor recuerdo», «Fuerza y materia», «Pipaón», «Sobre la hoja de un árbol», «Una peseta», «Rafael Ducassi», «El invierno», «Pensamientos», «El amor de la lumbre» y muchos más.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 250
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Rosario de Acuña
La siesta
Saga
La siesta
Copyright © 1892, 2021 SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726687095
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
This work is republished as a historical document. It contains contemporary use of language.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Dedicatoria
Madre mía: sé que los libros malos y la literatura de pacotilla tienen el privilegio de sumirte en un profundo sueño; si con estas páginas que te ofrezco logro proporcionarte dulcísimo reposo en las calurosas tardes del estío, por muy satisfecho se quedará el ingenio de tu hija.
ROSARIO
1882
Preludio
Pudiera muy bien suceder, lector o lectora, que al comprar este librejo, te imagines hallar en sus páginas otra cosa distinta de lo que en ellas verás; me apresuro a sacarte del error, fijando tu atención en el título que lo cobija. Eres español, o española, y alguna vez en tu vida habrás sentido esa dulcísimo soñolencia de las calurosas tardes del estío; tus entornados ojos, perezosos en el mirar y apagado fulgor, habrán ido vagando de objeto en objeto sin rumbo fijo ni voluntad determinada, y mientras el ardiente sol derramaba su lumbre sobre la tierra, tornando en ráfagas de fuego la brisa de la tarde, y el transparente azul de los cielos en blanquecino toldo de celajes; mientras la chicharra, contenta al sentirse envuelta en tan abrasado ambiente, dejaba oír su canto, y los pájaros, ahuecando su pluma y piando muy quedo, se balanceaban sobre las ramas donde tejieron sus nidos, tú, sin conciencia exacta de tu ser, habrás sumido el audaz pensamiento en la región misteriosa de los sueños, y allá, en el fondo de la imaginación, se habrán levantado risueñas perspectivas, siempre frescas y amenas, siempre rodeadas de los suavísimos colores de las tardes de otoño, siempre bañadas por los tibios rayos de un sol benigno, y siempre sirviendo de marco a escenas tiernas y tranquilas, que los sueños del estío, como hijos que son de ardientes efluvios, suelen recrearse pintando reposadas horas y delicados paisajes…
¡Momento delicioso del alma!... Allá en el exterior, en el mundo de lo sensible, la naturaleza, agostada por los esfuerzos de su época primaveral, adormecida bajo el astro flamígero con todo el cansancio de la madre amorosa cuyo seno, exhausto por el peso del tiempo, dio el alimento a numerosa prole, y más cerca, en el fondo del ser, en el santuario de la inteligencia, en el recinto donde los pensamientos se alzan, denotando la divinidad de su origen, mil y mil idealidades mágicas, revestidas con todos los encantos imaginables, y haciendo de la tierra un vergel, de los hombres ángeles, de las pasiones privilegios de Dios, de la vida una senda de arenas de oro orlada por las flores del Paraíso…
He aquí la siesta. ¿Qué relación puede existir entre ella y las hojas de este desventurado libro? El que pudiera muy bien servirte para gozar de esas horas de apacible descanso. Tal vez tu imaginación, vigilante por la lucha de la existencia, o agitada por esas contracciones del corazón demasiado vibrante ante las leyes del dolor, se muestre rebelde y no acepte ese don del cielo, el reposo, en el cual, con amantísimo abrazo, se estrecha el espíritu libre y eterno y el cuervo esclavo y mortal… En una palabra, tal vez el sueño no acuda pronto y sumiso a refrescar con las blancas y leves plumas de sus alas el ardiente fuego de tu corazón: fijo tu pensamiento, recelosa tu voluntad, no te apartarán un punto de aquello que, a modo de martillo, golpea con incesante afán en tu cerebro, y en tanto que tus músculos impacientes por la forzada actividad se agitan violentos; en tanto que tu alma gime a través de su estrechísima prisión, mandando nerviosos espasmos a tus miembros; en tanto que la vida te reclama imperiosamente el reposo, y arguye en su favor, entornando tus ojos, entumeciendo tus manos, y acaso extraviando tu razón, tú, en la pasión sumido, y a ella aferrado, te alejas del benéfico sueño, y dejas pasar las horas de calma, en que todo duerme y todo se regocija en el descanso, sin dar paz a tu espíritu, ni fuerzas a tu cuerpo.
Coge entonces mi libro; ajeno a todo aquello que pudiera fijar tu atención; lleno de ideas indeterminadas, confusas, vagas, dudosas, y como el caos, hundidas entre la sombra y la luz, mi libro puede ser a tu espíritu el dulce beleño que Morfeo derramaba en los templos del paganismo. Sin hacerte pensar ni sentir, y con la fuera bastante para llevarte muy lejos de la realidad, desconsoladora imagen del insomnio, él adormecerá tu imaginación, cerrará tus ojos, apagará el fuego de tu mente, y, al fin, te dejará gozar del inefable placer de la siesta.
Sin unidad de tiempo ni de acción, sin carácter, ni originalidad, ni estilo, estas hojas, que pudieran muy bien pasar como escritas con tinta de adormideras, te ofrecen una colección de artículos, formados siempre como las pompas del jabón, para el recreo de un solo instante; si han durado más tiempo del marcado por su destino, culpa es de parientes y de amigos, que los guardaron cuidadosos bajo la presión de una debilidad disculpable; si hoy te los ofrezco con todos los honores del libro, sálveme de tu enojo la intención que me mueve, y piensa que, al procurar adormecerte, te hice un favor, porque ¡cuántas veces se aleja la tristeza de nuestro lado mientras se duerme la siesta!...
Rosario de Acuña de Laiglesia 1882
La roca del suspiro
(Tradición vascongada)
En las montañas de Vizcaya, bajo su cielo ceniciento, y en su costa bordada de escollos y salpicada por un mar casi siempre turbulento y sombrío, sobre un promontorio de granito que avanza en áspero talud entre las olas del océano, álzanse, en la misma roca asentadas, las ruinas de un castillo, medio cubiertas de zarzas y de hiedra, y solamente habitadas por el espantadizo búho y el medroso murciélago: como toda ruina, tiene su tradición o leyenda, y como toda leyenda, la suya aparece sencilla, apasionada y melancólica, levantándose como indecisa niebla ante el fulgor de la aurora, sobre aquellas piedras carcomidas por el paso del tiempo y el constante batir de las olas.
Cuentan que allá en lejanos días, cuando el castillo se elevaba arrogante, vivía en su recinto un anciano señor de noble linaje, aunque de escasas rentas, que por su mejor fortuna tenía una nieta bella como una mañana de primavera, y de alma tan angelical como la sonrisa de un niño; pobres y retirados a la morada de sus mayores, vivían con algunos fieles y antiguos vasallos, tan ajenos a las vanidades mundanas, como felices con su ignorada existencia.
No lejos del castillo, y sobre la misma costa, existía una populosa ciudad, punto de partida y regreso de los aventureros del Nuevo Mundo: llena de mercaderes y de nobles enriquecidos con el oro de las Américas, era su recinto albergue de todos los placeres y semillero de todos los vicios; en ella, disfrutando de cuanto la fortuna alcanza, vivía un pechero a quien por su oro acababan de dar flamante nobleza, el cual tenía un hijo, mozo de gallarda presencia y corazón valiente para riñas y cuestiones, pero de alma voluble e imaginación soñadora, y de tan frágil voluntad, que jamás pudo en cosa alguna demostrar la virtud de la constancia; como fue no se sabe, pero lo cierto es que en una excursión que hizo a los alrededores, conoció a Irene, la Castellana, como en la comarca la nombraban; y ávida su alma de la pureza, cansada del cieno en que siempre vivió, sintió abrasadora la llama del amor, consiguiendo, al fin, que la joven le diera algunas citas al pie de su morada entre los mismos escollos de la costa.
Lo que había de suceder se realizó: el mozo amante, la doncella rendida al primer aliento de su virginal corazón, ambos se amaron, pero ninguno de los dos selló su alianza con iguales cadenas; mientras la virgen entregó los tesoros de su alma apasionada, el doncel dejó vagar su pensamiento en los espacios de un porvenir desconocido, y mientras ella dijo: «Después de su amor, la muerte»; él pensó: «Después de mi pasión, el hastío».
Así las cosas, y en una noche de plácida velada, uno de los servidores del castillo, hablando de los sucesos próximos a realizarse en la vecina ciudad, dijo, ignorante acaso de los amores de su joven señora, o tal vez deseando curar el mal que no desconocía, que era cosa cierta la boda del hijo de don Diego con una judía recién convertida al cristianismo.
Oyole la joven: se cambiaron las rosas de sus mejillas en blancas azucenas; temblaron sus labios con el primer latido de la fiebre; y una lágrima, rebelde a la voluntad, saltó abrasadora por el cristal de sus ojos, quemando silenciosa el rostro de la acongojada doncella; después, allá en lo profundo de su corazón, al amor rendido y por el amor alentado, surgió como destello vivísimo de voraz incendio, u deseo impetuoso de ternura, una ola de apasionado confianza que, invadiendo su alma con los efluvios generosos de un amor infinito, hizo brotar a sus labios la palabra «¡Imposible!» dejando a su imaginación adormida en los cariñosos brazos de la esperanza.
«Esta noche, como todas las de la luna nueva, vendrá mi amado a la roca de la playa; y allí, con las caricias de sus ojos, con el vibrar de su enamorado acento, desmentirá esta noticia absurda de su boda, que solo pude oírla para convencerme de que era falsa.»
Llegó la media noche, sin luna, revestida de pardos nubarrones que velaban el incierto rielar de los astros, y cubrían el mar de medrosas sombras; la roca de la playa es un peñón enorme, rodeado del talud donde se asentaba el castillo; por uno de sus lados, socavada, forma una especie de gruta revestida de aristas, desde donde se contempla, sin límite cierto, la inmensidad del océano; separada de la costa, esta roca, rodeada de fina arena, es cubierta por las altas mareas de la luna nueva que, como es sabido, ascienden más que ninguna otra.
Bajó Irene a aquel sitio a la hora convenida con su amante, el cual acudía a las citas en una barca que varaba en la solitaria playa, y que les servía de seña para terminar sus entrevistas, pues cuando la barca flotaba a impulso de las olas, era que la marea comenzaba a subir y que la rocas se hacía peligroso sitio.
La una acababa de oírse en el reloj de la ciudad, y la Castellana, sentada en una arista del escollo, envuelta en un blanco velo que el aire del mar plegaba y desplegaba en torno de su frente, interrogaba con ávida mirada las movibles ondas que, en revueltos torbellinos de espuma, venían a morir, con rumores impetuosos, en las blancas arenas de la playa.
El mar estaba levantando; la brisa del Norte, fría y penetrante, trayendo agujas de hielo en sus corrientes, azotaba con violencia los labios de Irene, que con nervioso impulso se abrían jadeantes ante el hálito abrasador de los deseos y de las esperanzas, de la incertidumbre y de la pasión; sus ojos, fijos y abiertos, en vano interrogaban al mar con la impaciencia del amor; y sus manos, unidas y mojadas por el polvo de las espumas y los besos del cierzo, en vano estrujaban los pliegues de su blanco ropaje; la barca esperada no brotaba de entre las sombras, la voz querida no vibraba para desmentir el rumor de aquella boda, los amados ojos no aparecían para disipar con su luz aquel abismo de dudas, donde la amargura del desengaño vertía a raudales los acres perfumes de la muerte.
Pasaron horas; la noche, de encapotada, se volvió tormentosa, y el grueso oleaje del mar subía, con el ímpetu de la marea, a romper sus montes de agua sobre las rocas de la costa; Irene, inmóvil, veía ascender hasta sus mismas plantas las revueltas olas, como se ven en el mundo las pasiones invadiendo con su tumultuoso oleaje la paz de un alma limpia de error: ella amaba y esperaba; el mar subía, insensible a su amor y a su esperanza, pronto a cubrir de alborotada espuma aquella roca inmóvil asentada sobre un lecho de movediza arena.
El mar subía; el grito del búho mezclábase al mugido del océano; pardas nubes vestían de sombras los cielos y la tierra, e Irene, fija en su esperanza, confiada en su amor, seguía inmóvil buscando entre la incierta luz de los relámpagos la venturosa barca, sin hacer caso de aquellas olas de verdosos matices, que presto la harían sentir el frío de la muerte: de pronto, como ráfaga de fuego, surgió de entre las nieblas un hermoso bajel que a su bordo llevaba festones de antorchas, rumores de cánticos y de músicas, ecos de fiesta y de alegría.
Irene vio, entre las siluetas que poblaban la nave, la figura del hombre a quien amaba, cuyos brazos, como argollas de flores, ceñían la esbelta figura de una mujer hermosa; el cierzo llevó a sus oídos cantares de himeneo, brindis de desposorio; y sus ojos, fijos y abiertos con la rigidez del dolor, vieron perderse en los horizontes del mar aquel barco que, como aparición del infierno, brotó un instante de entre las sombras de la noche, para morir en las sombras de la amargura su pobre corazón.
El mar indiferente subió a mojar el manto de Irene; y mientras sus ojos, siempre abiertos, seguían el rumbo de la funesta nave, una ola inmensa, saltando sobre el escollo, lo envolvió en cascadas de espuma, menos blanca que el velo de aquella infeliz que, al inclinarse en los senos del mar, dejó escapar, como único reproche, un suspiro tristísimo, eco profundo de su dolor sin nombre, último adiós a una vida que para siempre abandonaba.
Desde entonces dicen que, cuando las mareas de la luna nueva invaden la solitaria roca, se oye brotar del fondo de su cimiento socavado un quejido, o lamento, que el viento repite, y que es fácil escuchar en el silencio de la media noche: probablemente el mar, al penetrar en aquel arrecife, será el que imite el eco de un suspiro; pero lo cierto es que la leyenda, o tradición, subsiste a pesar de los siglos, y aquel poema de amor y tristeza se trasmite de generación en generación, gracias al lamento que se escapa de la abrupta peña, conocida generalmente por la Roca del Suspiro.
1881
El mejor recuerdo
Los rayos pálidos del sol de noviembre acariciaban con sus primeros reflejos los pobres campanarios de la capital de las Españas. Brumas pardas y espesas, como los pensamientos de un ateo, empujaban sus dobladas orlas por encima del Guadarrama, coronado para todo un invierno con una blanca diadema de nieve. La mañana, húmeda, fría y triste, aparecía en su oriente sin que la saludara ni el gorjeo de la alondra, ni el murmullo de la brisa, dormida entre las hojas secas, como se duerme el eco de un suspiro cuando no le recoge un corazón amante. Algún que otro pájaro, entumecido por el frío, cruzaba con perezoso vuelo desde un árbol a otro, dejando estremecida la rama donde se posara, rama que dejaba caer dos o tres hojas matizadas con el verde amarillo que reviste al otoño…
Madrid despertaba, y acaso por la primera ve en el año, encontraba bajo su cielo las inequívocas señales del invierno.
En pos de mí, y seguida de un perro flaco y endeble, caminaba una niña como de once años. Ella y yo nos dirigíamos hacia el puente de Toledo, medio oculto en aquella hora por la vaga neblina que levantaba el Manzanares. Su pobre y casi andrajoso vestido, el roto pañuelo que la envolvía y la circunstancia de no haberme pedido limosna, dieron a mi curiosidad femenina motivo para dirigirla alguna pregunta.¿Dónde vas tan temprano?, la dije. Sin duda le chocó que le dirigiese la palabra, porque alzando hasta mis ojos los suyos negros y expresivos, tardó algo en contestar. Al mirarme dejó descubierto su rostro, en el que los trabajos, y acaso el hambre, habían impreso un tinte de miseria tan difícil de explicar como fácil de ver. Aquella pobre niña podía muy bien pasar como una figura de las que tanto se valía Jesucristo para amonestar al poderoso. Era la imagen perfecta de la desgracia humana en el último límite a que puede llegar. El perro que la seguía, y que de cuando en cuando ella acariciaba, era acaso el único ser que se reconocía su inferior, y en verdad que el pobre animal también debía estar quejoso de su suerte respecto a sus iguales, porque, a no ser la vida, debía faltarle todo…
«Voy al campo santo», me dijo aquella criatura en quien difícilmente podía ver un semejante. Picome más la curiosidad de tan concisa respuesta, y seguí el diálogo: ¿y a qué vas? Nueva mirada intensa de la joven y nueva respuesta, hecha esta ve con más dulce voz que la primera.
«Como mañana es el día de los Santos, quisiera ver si encuentro el nicho de mi madre para llevarle algunas flores que compraré con unos cuartos que me ha dado mi amo» ¿Pero estás tu sirviendo?, la dije admirada de su poca edad y de la pobreza que revelaba. «Sí, señora; estoy cuidando un corral de gallinas que tiene fuera de la puerta de Toledo mi amo, que vive en la plazuela de…» Pero ¿no tienes padre? Una contracción de pena, de temor, y acaso de odio, trastornó el tostado rostro de aquella infeliz. Como pasa un rayo por entre pardas nubes, así brilló en sus ojos una chispa que, al bajar hasta mi corazón, le hizo estremecer. ¡Quién sabe! En aquella mirada tal vez comprendí la inexplicable angustia que encerraba el alma de la pobre niña. Arrancando de sus ojos una lágrima con el dorso de su mano, contestó a mi pregunta:
«Sí, señora; tengo padre» ¿Y por qué no vives con él? «Porque está en presidio, que mató a mi madre…» ¡Pobre criatura! Dije sin poder contenerme; ¿y tú sabes esto?... Aquí sería menester un libro para analizar la expresión de que se rodeó el rostro de la niña. Casi me dio miedo al mirarla, y deseosa de no profundizar más una herida que tan bien parecía sentir, varié de conversación, intercalando en el diálogo una pregunta que necesitaba pronta contestación. ¿Y sabes dónde está enterrada tu madre?, la dije. «No sé nada más que está en el cementerio de… pero yo he visto otros cementerios cuando era más niña, y me acuerdo que todos los nichos tienen el nombre del muerto, y aunque no se leer, si usted va hacia allí ya me dirá dónde está mi madre, y si no va usted se lo preguntaré al portero. No quiero comprar las flores hasta que no sepa de fijo dónde está» Una sombra parecida a la tristeza, si no era la tristeza misma, vino a ceñirse sobre mi frente ante la suposición hecha por la niña de que yo fuera al campo santo. Acompañada de un fiel criado había salido de Madrid para dar un paseo, y acaso distraída me había dirigido hacia aquella parte. Nunca pensé visitar el tranquilo palacio de la muerte: confío en que llegará el día de habitarle para siempre, y no quiero sentir envidia o pena pisando sus umbrales por breves momentos. Sin embargo, la indicación de la niña casi me pareció un aviso. La mañana triste, la proximidad de la fiesta de los muertos, aniversario de mi natalicio (⇑), y acaso el deseo de ser útil a mi desventura acompañante, inclinaron mi voluntad, que decidió entrar en el silencioso santuario de la verdad. Hubo de fijar la atención de la niña mi pensativa actitud, y con la rápida imaginación que indudablemente tenía, casi adivinó lo que por mi cabeza cruzaba. «¿No va usted allá?, dijo señalando las cercanas tapias del cementerio. Me sonreí al verme comprendida por tan desigual interlocutor, yo que tantas veces hablo con personas que, aun hablando no me entienden. No pensaba ir, pero te acompañaré a ver si entre las dos conseguimos lo que deseas, aunque me parece muy difícil sin preguntar al guardián del cementerio. «¿Pues qué, no sabe usted leer?», me preguntó la joven con asombro. Sí; sé leer; pero hay muchos muertos dentro de esas tapias, y necesitaría algunos días para conocerlos a todos. En fin, ya veré si consigo lo que quieres.
Seguimos andando, y temerosa yo de que volvieran los tristes recuerdos de la niña a turbar su infantil corazón, le hablé de este modo: ¿Es tuyo ese perro? Estremecida, como si la despertaran de un sueño, respondióme: «No, señora, es de mi amo; pero desde el día que entré en la casa me tomó cariño y no se aparta de mi lado el pobre, y eso que yo poco le puedo dar, porque algunas veces como menos que él» Aquella ruda franqueza de la hija del pueblo levantó mi pensamiento de la amargura desconsoladora en que había caído bajo el impulso de lejanos recuerdos. A mi lado veía un ser que no vacilaba en colocarse en peor situación que un perro, miserablemente tratado, siendo este ser una criatura que por su cortísima edad era imposible que fuese acreedora al cúmulo de desgracias que pesaba sobre ella. ¡Quién sabe lo que en aquel momento pasó por mi conciencia! Delante de una puerta donde terminan todas las grandezas y goces de la vida, y oyendo las palabras desgarradoras de una criatura merecedora de no ser tratada como un bruto, mi entendimiento entrevió rápidamente la omnipotencia de Dios, y una mirada de gratitud y fe partió desde mi alma hasta la bóveda inmensa del cielo. ¡Cuán cierto es que la felicidad y la desgracia son puramente convencionales y relativas! ¡Dichoso momento cuando el alma penetre en el mundo de lo absoluto!
El cementerio estaba abierto, y aunque temprano, ya empezaba algunos criados a entrar en él, llevando coronas, cirios y crespones para que, artísticamente colocados sobre las tumbas de sus señores, demostraran al día siguiente a los curiosos visitantes el profundo recuerdo que los vivos ofrecían a los muertos. Sin duda el guardián o portero se hallaba en algún patio de la casa, porque nadie respondió a mis repetidas llamadas. La niña y yo entramos con intención de buscarle, y confieso que me hizo mal efecto el verle a poco dando sendos martillazos sobre un clavo que intentaba fijar en la parte superior de un niño, sin duda para colocar alguna decoración que le habían encargado. No sé por qué se me figura que a los muertos no debe gustarles el ruido. Casi todos nosotros, cuando nos dormimos en ese sueño, es porque ya estamos muy cansados, y el cansancio necesita un reposo completo. Sea lo que fuere, el caso es que aquel hombre me fue antipático solo por el hecho de clavar un clavo sobre un sepulcro. Veamos si su amabilidad consigue que le acepte como un pobre hombre. Le saludé y le pregunté si sabía dónde descansaban los restos de Francisca, nombre que, según dijo la niña, llevaba la difunta. «Yo no tengo al dedillo a todos los muertos», dijo aquella caricatura de cíclope bajando del banquillo donde estaba, «iré a ver el registro y veremos; está de Dios que no clave de una vez este maldito bellote» Con esta contestación, encaminose a la casa-portería, diciéndonos: «Esperen ustedes aquí, que volveré con la razón» Yo le mire con algo de lástima y un poco de enojo, y la niña se sentó en el suelo, poniéndose a acariciar la sucia cabeza del perro. Ínterin que volvía aquél, mis ojos recorrieron la larga galería, o más bien librería, en donde, como si fueran volúmenes preciosos, se ven recopilados tantos y tantos ejemplares de nuestro fragilísimo cuerpo, bajo una encuadernación de jaspe, de alabastro o de granito. Raro y confuso era el conjunto de aquel muestrario de lámparas, candeleros, guirnaldas, flores, coronas y doseles con que estaban engalanadas las infinitas tumbas de la galería, adornos, los unos brillantes y recién colocados, y los otros ajados y mustios, como testigos irrecusables de la voluble memoria del hombre, que un día le parece todo poco para demostrar su constancia, y al cabo de un año deja que los recuerdos ofrecidos se conviertan en jirones y polvo. Tales pensamientos y otros más profundos, y por lo mismo menos explicables, surcaban el piélagos de mi inteligencia ante la contemplación muda, silenciosa y solitaria del original espectáculo que me rodeaba. Por alejar de mí ideas que pudieran muy bien llevarme al caos de la duda, hablé a la pobre huérfana con lo primero que me ocurrió decirle, y fue esto: ¿Qué vas a comprar para tu madre? Sin dejar de acariciar el perro, me dijo «Un ramo de esos que venden en Santa Cruz por dos reales; la limpiaré la lápida y se lo pondré encima con una cinta azul que me dio la hija del amo por una carta que la llevé al correo» No sé por qué se me representó todo lo mezquino de aquel presente y toda la sublime abnegación con que estaba ofrecido. Y dime, niña, ¿por qué quieres tú traer esas flores a tu madre?, y con acento casi de reproche, me dijo: «Porque todo el mundo se acuerda de los muertos el día de mañana. ¿Quiere usted que no haciendo todavía un año que perdí a mi madre, deje su nicho sin tan siquiera una flor, cuando, gracias a Dios, no me falta para vivir?» Inmenso, inusitado poder el que equilibra las condiciones de la inteligencia con la posición del individuo en el concurso de la sociedad humana. Aquella niña, aquella pobre y triste criatura, cuyo criterio era incapaz de jugar con la severidad que mereces esa costumbre vana e inútil que la moda ha llevado hasta el alcázar de la muerte, alhajando como para una feria el recinto donde reposa el hombre, convertía casi en falta el que la tumba de su madre no estuviera también adornada, y al comparar su miseria con el lujo que se veía en derredor, aquella acción, en vez de ser reprensible, tomaba un carácter verdaderamente sublime; tal ve el único recuerdo legítimo que iba a lucir sus galas en el cementerio, era el pobre ramo de la huérfana; el vicio de una sociedad sin creencias iba a ser trasformado en virtud po rle sencillo corazón de la hija de un asesino. ¡Oh! ¡Misteriosos poder de Dios! ¡Qué profundos son tus designios!
Con mala cara y peores modales llegó el buen portero a donde estábamos, y antes de escuchar pregunta, me dijo: «Los que están en el hoyo grande no tienen nicho; bien podía usted haberme dicho que la muerta había sido enterrada como pobre». Mi criado, que iba a intervenir en la conversación, se detuvo a una seña mía. ¿Qué me importaba que aquel hombre me hablara así cuando tenía otra cosa que hacer que escucharle? Con los ojos fijos, abiertos y velados, la niña me interrogaba sobre las palabras que había oído, acaso incomprensibles para ella. Así lo supuse, y aunque sintiendo en el alma tener que darle una pena, le expliqué lo que significaba el hoyo grande. Un instinto superior a su edad y a su educación le hizo decir: «¿Con que los pobres no podemos acordarnos de los que se mueren? ¡Pobre madre, todos tienen recuerdos menos tú!» Aquella mañana me había yo sentido por un momento dueña de mí, y me consideraba autorizada para aconsejar: no vacilé en guiar el juicio de aquella criatura por un sendero más seguro que en el que caminaba. Sí, pobre niña, la dije: los pobres, como los ricos, pueden acordarse de sus queridos muertos; mira aquella cruz, piensa en tu madre, y con el corazón pídele a Dios se digne protegerte y reunirte con ella en el paraíso eterno; después reparte entre los pobres que te encuentres cuanto tenías destinado para flores. Ya ves cómo los que no son ricos pueden ofrecer algo a la memoria de sus muertos.
Con su oración y sus tranquilas lágrimas debió subir hasta el trono de Dios la súplica que yo hice por aquella infeliz, que acaso, dejó en el campo santo el mejor recuerdo.
1875
Fuerza y materia
El nido de una golondrina
¿Qué es el espacio?... ¿Qué es el universo?... ¿Qué es el alma?... Masa inconsciente de inconsciente materia por sí misma llevada a la formación de los cuerpos; torbellino de átomos; infinito de monadas que en la vertiginosa carrera de sus deseos se unen a sus afines para latir en forma de sol, de planeta, de roca, de vegetal, de molusco y de hombre…
He aquí el credo del materialismo: Fuera del átomo no hay espíritu; fuera de la materia no hay fuerza.
…………
¿Qué es el nido de una golondrina?