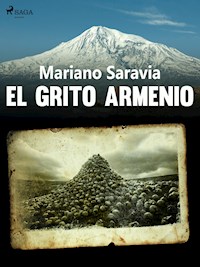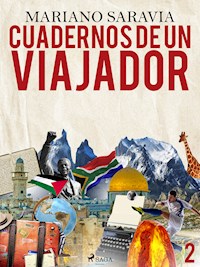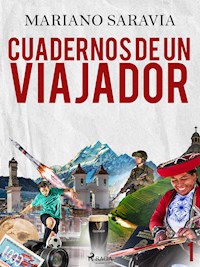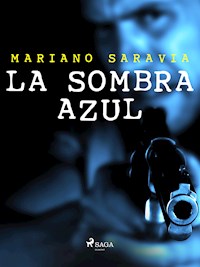
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SAGA Egmont
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
La sombra azul es una investigación sobre el llamado D2, el Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba, que durante la última dictadura militar argentina estuviera a cargo de uno de los peores centros clandestinos de detención. Saravia recapitula el accionar de ese grupo de represores a partir de la historia de Luis Urquiza, un joven policía que fue secuestrado y torturado por sus colegas. Luego pudo exiliarse en Dinamarca. Al intentar volver descubre que esos agentes del terrorismo de Estado se habían reciclado en democracia, ocupando altos cargos en la misma policía con el aval de los principales dirigentes políticos de la provincia. Sobre la base de este libro Sergio Schmucler filmó en 2012 una película del mismo nombre.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 298
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mariano Gustavo Saravia
La sombra azul
Saga
La sombra azul
Copyright © 2005, 2022 Mariano Saravia and SAGA Egmont
All rights reserved
ISBN: 9788726975611
1st ebook edition
Format: EPUB 3.0
No part of this publication may be reproduced, stored in a retrievial system, or transmitted, in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, nor, be otherwise circulated in any form of binding or cover other than in which it is published and without a similar condition being imposed on the subsequent purchaser.
www.sagaegmont.com
Saga Egmont - a part of Egmont, www.egmont.com
Gracias
A Sergio Carreras, Agustín Di Toffino y Javier Montoya, por el entusiasmo que me contagiaron, las ideas y las correcciones.
Dedicatoria
A todas las víctimas del Terrorismo de Estado.
Y a todos los que lucharon y luchan por rescatar la memoria histórica y por la Justicia, en un mundo adormecido, vacío y apático. Entre ellos, sobre todo a Atilio Tazzioli, militante, periodista y político comprometido, parte fundamental en esta historia.
Prólogo
Treinta años, ¿es poco o mucho tiempo?
Para un chico de 20, seguramente es muchísimo. Si tiene suerte, quizás esté ingresando a la universidad o tenga un trabajo. Ese chico nació y creció en democracia, con todas las ventajas y las contras de esta democracia tranquila, amansada y fatua, tan lejana de las luchas de los años ’70.
Sin embargo, si el tiempo se mide en generaciones, 30 años es muy poco tiempo. En realidad, estamos hablando de media generación, si se considera que una persona puede vivir por lo menos 60 años.
Por eso, si se mide el tiempo con una vara demográfica generacional, gran parte de los argentinos de hoy vivieron aquella época. Este libro es para ellos, los que la vivieron. Para los que la vivieron y la asumieron concientes de la tragedia de que eran testigos, y para los que la vivieron y prefirieron esconder la cabeza; y hasta para los que siguen limpiando sus conciencias con el famoso “algo habrán hecho”.
Pero este libro también es para los de 20, para que se enteren de lo que sucedió en su país, en su ciudad, en plena plaza San Martín de Córdoba, hace apenas media generación.
Así como las víctimas de aquella época tienen nombres propios y son más que un simple número, también los victimarios tienen que tener nombre propio. Como dicen los Hijos, “para romper con la cultura de la impunidad que ampara a los genocidas hay que ponerle nombre y apellido al terrorismo de Estado”. Hay que saber quién hizo qué cosas aquí, desde qué lugar y en qué forma. Y también qué siguen haciendo.
Porque la pesadilla no terminó a fines del ’83 con la recuperación formal de la democracia. En Córdoba, los policías que habían cometidos las peores violaciones a los derechos humanos fueron mantenidos y ascendidos por los gobiernos radicales de Eduardo César Angeloz y Ramón Mestre. Y el actual gobernador José Manuel de la Sota, en la puerta del D2 y a 28 años del golpe militar, embistió contra las Madres de Plaza de Mayo porque “tienen que pensar si realmente cuidaron como correspondía” a los chicos desaparecidos.
Mientras con estas actitudes se sigue abonando la teoría de los dos demonios, muchos de los ex policías del D2 ahora están reciclados en sus roles de siempre: investigadores y matones al servicio del mejor postor. Están insertos en distintas agencias de seguridad privada que deberían ser controladas por el Estado provincial. No sólo siguen paseando por la plaza San Martín y cobrando sus jugosas jubilaciones en el Banco de Córdoba, sino que muchos de ellos están a cargo de la seguridad de shoppings, hipermercados y barrios cerrados.
El hilo conductor de lo que pasó y lo que sigue pasando en la provincia de Córdoba es la historia de Luis Urquiza, tan perversa y trágica como fascinante. Es la historia de un muchacho común, con alguna sensibilidad política pero alejado de la militancia dura. Llegó a la Policía como salida laboral y terminó preso y torturado por sus propios compañeros. Deambuló por varios centros clandestinos de detención, tortura y muerte hasta que pudo exiliarse en 1979. Vivió en Dinamarca y allí volvió a formar una familia, hasta que decidió volver a la Argentina en 1994. Pero en esos años descubrió que sus torturadores ocupaban la plana mayor de la Policía de Córdoba en plenos gobiernos “democráticos”, denunció la situación y volvieron los fantasmas. Las amenazas telefónicas y las intimidaciones en su casa de Villa Allende, más la incapacidad -o complicidad- del gobierno radical, hicieron que en 1997 volviera a subir a un avión con su esposa y sus dos hijas, constituyendo el único caso admitido oficialmente como exilio político desde 1983 hasta 2005.
INTRODUCCIÓN
Una cálida mañana de noviembre de 2004, se juntaron en un bar de la Plaza San Martín a ver cómo se organizaban para la búsqueda. Los 50 mil pesos de recompensa que había puesto el gobernador José Manuel de la Sota eran una suficiente tentación, para ellos que toda su vida habían ido atrás de los botines de guerra, grandes, medianos y chiquitos.
Eran las 11 y cuarto, una hora que se presta tanto para el café como para el aperitivo. Por eso el pedido fue variado: un Cinzano para Carlos Yanicelli (alias Tucán Grande); una cerveza para Fernando Rocha (el Tuerto); cafés para Ricardo Lencina, Herminio Jesús Antón (el Perro) y Ricardo Hierling (el Alemán); y cortados para Eduardo Zavaleta, Rodolfo Salgado (Cacho), Raúl Yanicelli (Tucán Chico), José Idelfonso Vélez y Antonio Reginaldo Castro. Todos ellos, ex compañeros en los años ’70 del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2), que funcionó en el pasaje Cusco (hoy Santa Catalina), en un costado del Cabildo. Allí funcionó en esos años un centro clandestino de detención, torturas y muertes, con estos personajes como sus principales operadores.
Esa mañana de noviembre de 2004, bastante más avejentados, a pocos pasos del edificio que había sido escenario de sus más crueles violaciones a los derechos humanos, tomaban el café o el aperitivo y conversaban animadamente, preguntándose por los últimos tiempos sin verse. También estaban algunos de la segunda camada de la banda, como Juan Dómine y Luis Alejandro Nieto (alias el Colorado). La segunda parte en la historia del D2 fue en los años ’90, ya en plena democracia y bajo los gobiernos radicales de Eduardo Angeloz y Ramón Mestre, cuando bajo el nombre de Inteligencia Criminal, algunos integrantes del equipo original, con refuerzos nuevos, se dedicaron a armar hechos delictivos, en los que hacían morder el anzuelo a delincuentes comunes para luego quedarse con el botín.
Apoyando en la mesa el vaso largo de Cinzano, tomó la palabra Carlos Yanicelli, el líder natural: “El trabajo es muy sencillo, muchachos, tenemos que encontrar al violador serial, un tipo con cara de boliviano que en dos años acumula más de 50 hechos. Hacemos lo que siempre hicimos, lo que nos gusta, y de paso embolsamos 50 luquitas, que nos repartimos por partes iguales”.
Todos estuvieron de acuerdo, se organizaron y salieron a la caza del violador serial. Sin ningún éxito, por supuesto, luego de un mes de “trabajo”.
Resignados por el fracaso, cada uno volvió a su rutina. La mayoría al submundo del lumpenaje o a sus trabajos relacionados con la seguridad privada. Y a cobrar sus suculentas jubilaciones como policías retirados, sin preocuparse por la más remota posibilidad de que la Justicia alguna vez los investigue como los máximos responsables del terrorismo de Estado desde la Policía de Córdoba en la dictadura.
Carlos Yanicelli, por ejemplo, todos los meses se llega a la sucursal Boulevard Los Granaderos del Banco de Córdoba, para cobrar sus 2.578 pesos de jubilación como comisario retirado. Luego se reúne con amigos en un bar de la calle Castro Barros para refrescar su fama de matón temible, o para hablar de autos y de carreras de rally, su otra pasión.
Su hermano Raúl, a pesar de haber estado imputado en un caso por su actuación en los ’90 al frente de Drogas Peligrosas de la Policía y de su pasado en los ‘70, también cobra una más que interesante jubilación como comisario retirado de 1.746 pesos en la sucursal Bajada Pucará del banco provincial. Pero completa ese ingreso con su profesión de abogado especialista en derecho comercial. Transita los pasillos de Tribunales Uno y se codea con los encargados de luchar por la legalidad, que olvidan o no quieren enterarse que él fue uno de los abanderados de la ilegalidad.
Ricardo Mario Lencina cobra en la casa central del banco su jubilación de 1.458 pesos; un poco menos que los 1.493 pesos que retira Ricardo Hierling de la sucursal San Martín; Herminio Jesús Antón, el Perro, va todos los meses a buscar sus 862 pesos de jubilación a la sucursal Santa Ana del banco; el Tuerto Dardo Rocha cobra 700 pesos; y Antonio Reginaldo Castro 749 pesos. “No está nada mal”, piensan ellos mientras cuentan la platita. Pero de vez en cuando una pesadilla les surca el cerebro y les interrumpe la tranquilidad: es que alguna vez deban enfrentar a un tribunal en un juicio por sus acciones pasadas y por sus múltiples víctimas, algo de lo que se salvaron gracias a las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
Una de esas víctimas fue Luis Urquiza, un hombre común que entró a la Policía de Córdoba como último intento por encontrar una salida laboral, como les ocurre en la actualidad a miles y miles de jóvenes. Él era estudiante de filosofía y simpatizaba con la izquierda peronista, aunque no militaba, por lo que fue apuntado por sus superiores como “un zurdo infiltrado” y empezó a recorrer distintos destinos. El último de ellos fue el D2, adonde llegó en septiembre de 1976, en la peor época de ese lugar como epicentro de la represión ilegal. Poco más de un mes después, él mismo tuvo que subir en un Falcon verde y sus propios ex compañeros lo embarcaron en un viaje al horror que duró dos años y que lo paseó por tres estaciones: el propio D2, campo de La Rivera y la Cárcel de barrio San Martín.
Luego pudo zafar del infierno y buscar una nueva vida en el exilio en Dinamarca. Hasta que entrados ya los años ’90, con la democracia adolescente, decidió volver a su Villa Allende con esposa e hijas danesas.
Pero una vez acá se encontró conque los símbolos del horror antidemocrático se habían adaptado a los nuevos tiempos, como los mutantes de las películas de ciencia ficción. En efecto, sus torturadores del D2 ahora ocupaban altos cargos en la Policía de la “democracia”. No lo soportó y se sintió en el deber de contar públicamente la verdad, pero ahí volvieron a aflorar los colmillos, chorreando sangre intimidantes. El resultado fue el segundo exilio.
Hoy, mientras él mira hacia el sur sin entender desde un muelle del neblinoso puerto de Copenhague, los ex miembros del D2 se vuelven a juntar en una mesa de café, a metros del Cabildo, para organizarse en busca de su próxima presa.
El último acto
En aquellos años de la dictadura militar, el D2 actuaba a las órdenes directas del Comando del Tercer Cuerpo de Ejército. Y a su vez, desde el Cabildo de Córdoba, manejaba los campos de concentración de Campo de La Rivera y Casa de Hidráulica, a orillas del Dique San Roque. Hasta que en 1979 ocurrió un hecho que constituyó un verdadero quiebre en esta historia.
En la Dirección de Comunicaciones de la Policía de Córdoba, que funcionaba en la Casa de Gobierno, compartían los trabajos técnicos el jefe, Francisco Agresta, el comisario mayor Héctor Julio Galván, el comisario Julio Enrique Campos y el subcomisario Ricardo Fermín Albareda.
Albareda era ingeniero electrónico egresado de la Universidad Tecnológica Nacional y había entrado a la Policía a principios de los ’70. Ya para fines de esa década, había escalado posiciones y era uno de los principales responsables del sistema de comunicaciones de la Policía.
Un día, Agresta anunció que pasaría a retiro y se planteó la sucesión. Por los años de carrera, el ascenso le correspondía a Campos, pero por capacidad demostrada en los trabajos técnicos, a Albareda, que con 37 años se había convertido en un experto en telecomunicaciones.
El 26 de setiembre de 1979, Albareda salió de la Casa de las Tejas a las 10 de la noche, cansado y con ganas de llegar a su casa de Barrio Jardín, para cenar en familia, junto a su esposa Susana Montoya, y a sus dos hijitos: Mónica y Fernando, de 9 y 8 años respectivamente. Salió por la puerta trasera, miró el cielo estrellado y sintió en la piel el aire tibio de una noche de primavera. Caminó hasta la calle Ituzaingó y subió a su Peugeot 404 blanco. Agarró por la Ciudad Universitaria y tomó luego por la calle Malagueño, bordeando las vías del ferrocarril. Pero a la altura del Hospital Militar, le cruzaron otro auto y lo abordaron tres desconocidos para él. Eran Calixto Luis “el Chato” Flores del D2, y los civiles colaboracionistas del Tercer Cuerpo Arnaldo José “el Chubi” López y Jorge “Palito” Romero.
Lo llevaron a La Perla y de allí a la Casa de Hidráulica, donde lo entregaron a Pedro Raúl Telleldín y Américo “el Gringo” Romano, dos de los jefes máximos del D2, quienes le recriminaron agriamente el haberlos engañado durante tantos años, el haber trabajado para el Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) como infiltrado en la institución policial. Luego lo mataron.
Lo llamativo es que los jefes casi nunca se involucraban directamente en las torturas ni en las muertes de los secuestrados. En este caso, quizá los dos más altos responsables del terrorismo de la Policía tomaron el caso en propias manos y se metieron en el barro hasta las rodillas, con saña y placer, como parte de una vendetta personal.
El Peugeot 404 blanco apareció al día siguiente en una calle de tierra que unía la avenida Fuerza Aérea con la calle Colón, cerca de El Tropezón. Tenía la bocina rota y manchas de sangre por todos lados.
Luego de ese hallazgo, un compañero de Albareda se presentó en el D2 exigiendo saber el paradero de Ricardo, pero se topó con una respuesta tan inesperada como provocativa: “Mirá, Ricardo parece que es bastante mujeriego, así que puede estar enfiestado con alguien por ahí”. Cuando volvió a la Dirección de Comunicaciones, Agresta lo llamó a su despacho.
-¿Qué fuiste a hacer al D2?
-A preguntar por Ricardo, porque no puede ser que aparezca el auto en ese estado y él no esté por ningún lado.
-Bueno, está bien, pero dejate de joder, tené cuidado que esto ya está muy pesado.
Ese fue el último caso importante de violación a los derechos humanos del D2, pero quizá el más espeluznante: Tuvo varios elementos paradójicos, como el haberse producido en el ’79, cuando ya el terror de Estado comenzaba a amainar y que haya sido el único que tuvo como protagonistas directos y excluyentes a los principales responsables de esa banda delictiva: Pedro Raúl Telleldín y Américo el “Gringo” Romano.
Después de esa fecha, el D2 dejó de utilizar la Casa de Hidráulica y el comisario Campos ocupó el lugar de Agresta al frente de la Dirección de Comunicaciones.
En 2004, un testigo de identidad reservada declaró ante la jueza Cristina Garzón de Lascano en el marco del juicio por la verdad histórica. Este testigo es un ex policía que estuvo en la Casa de Hidráulica la noche en que mataron al comisario Albareda. Esto fue lo que contó: “Presencié su muerte, en el chalet de Hidráulica del Dique San Roque, cuando entre Telleldín y Romano le cortaron los testículos... Mientras estaba vivo se los metieron en la boca, le cosieron la boca, y me dijeron que lo dejara así, que se fuera en sangre. (De esta forma) a nosotros nos daban una lección para que tuviéramos cuidado”.
Fue el epílogo del D2 original, aquel que sembró de terror Córdoba desde su guarida del pasaje Santa Catalina. Fue la última acción de esa primera versión de una banda que luego tendría continuidad y actualización en plena democracia, y que hoy sigue activa, conspirando en los bares o prestando servicios de seguridad en barrios cerrados y centros comerciales. Fue el último acto de aquellos actores sanguinarios, y quisieron protagonizarlo justamente sus jefes, que hasta ese momento habían actuado siempre tras bambalinas.
CAPITULO 1
El primer exilio
El 7 de enero de 1980, el avión de SAS aterrizaba en Copenhage cubierta de nieve. Luis miró por la ventanilla y se le mezcló el desamparo con la incertidumbre. Dejó que bajaran todos los pasajeros, metidos en sus asuntos y en sus apuros. Tardó unos minutos en reaccionar y por fin sacó fuerzas y se paró, agarró su bolsito, se puso la campera raída y juntó coraje para encarar el frío porvenir.
Pasar de Río de Janeiro a Dinamarca era un cambio abismal, pero menos cruento que el golpe emocional de reconocer que de ahí en adelante debería cambiar quizá para siempre las calles de Villa Allende, la cancha de Belgrano y los asados con los amigos por una impecable, respetuosa, pero indiferente Dinamarca.
Luis había elegido Dinamarca, junto con Suecia y Holanda como opciones de exilio cuando, todavía en Río, el Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas (Acnur) le tomó testimonio y concedido el estatus de refugiado político.
Mientras tanto, durante dos meses, había sido Cáritas brasileña la que lo había ayudado pagándole pensión y comida, junto a otros escapados de las dictaduras argentina, uruguaya y chilena. Río de Janeiro, sinónimo de diversión, alegría, mujeres bonitas y carnaval, había sido durante esos dos meses el marco de una de las experiencias más tristes de su vida.
Dinamarca, por otro lado, era el país que más cupos de refugiados daba, y mas rápido sobre todo, y así fue que se embarcó rumbo a ese exótico y lejano destino.
Con Luis llegaron 16 más, entre argentinos, uruguayos y chilenos, que fueron recibidos esa misma noche por personal del Dansk Flygtning Hjælpe, Ayuda Danesa al Refugiado, una entidad humanitaria que trabajaba en colaboración con varias organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnesty International, y creada en 1956 para dar asilo principalmente a los refugiados del este europeo y luego a vietmanitas.
Esa noche miró el cielo y se dio cuenta de que hasta las estrellas eran distintas a las que él estaba acostumbrado a ver en el Hemisferio Sur. Luego fue con sus compañeros al hotel para refugiados, tomaron una sopa de pescado y una cerveza, y la conversación se circunscribió a preguntar a los otros refugiados latinoamericanos que habían llegado un año antes sobre cómo iban a ser sus vidas de ahí en adelante.
Vivió casi tres semanas en el hotel, hasta que lo reubicaron en un departamento con una pareja de uruguayos que más tarde siguió viaje hacia Bélgica. Recibió un sueldo de desocupado y empezó a ir a una escuela de refugiados a aprender danés. Sin embargo, y aunque estudiaba con empeño, no entendía nada de aquella lengua tan dura y distante. Ni siquiera podía distinguir las palabras, para él eran como sonidos guturales y lo único que le quedaba era imaginar lo que la gente decía.
Recién a los tres meses, un día se levantó y como si se le hubiera destapado algún conducto del cerebro empezó a entender lo que esos rubios decían. Sin embargo, los progresos fueron lentos en un idioma tan diferente, de raíz germánica, y por mucho tiempo más, tuvo que depender de compañeros que ya tenían el oído y la lengua ambientada. Para cosas más importantes, como por ejemplo ir al médico, había un traductor oficial.
Esos primeros meses fueron muy negros, había un clima de permanente desconfianza entre los distintos grupos, por un lado los montoneros y por el otro los del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Y la desconfianza se multiplicaba por el miedo a los infiltrados de los servicios, que ya se habían descubierto entre los exiliados de España.
La mayoría tenía la moral por el piso y arrastraban la derrota política como una sombra por todos lados, por no hablar del desgarramiento producido por la lejanía de la familia y de los amigos.
Muchos de los exiliados habían quedado con serios problemas, secuelas físicas y psíquicas por la tortura, la clandestinidad, la cárcel y, lo peor de todo, en algunos casos la terrible culpa de haber delatado a alguien en situaciones extremas.
También había gente que no tenía ni militancia, ni conciencia política, y que había aprovechado la ocasión para meterse en una embajada y hacerse pagar un pasaje a Europa en busca de posibilidades laborales o simples aventuras. Eran pocos, los denominados refugiados económicos, y a quienes los perseguidos políticos llamaban “lúmpenes”.
Pero si esos choques entre los exiliados eran duros, mucho más lo eran las diferencias culturales con el pueblo de acogida. Todo era distinto, desde el idioma, el clima y las comidas hasta las relaciones humanas, y sobre todo con el sexo opuesto.
Aunque fueran militantes de izquierda y progresistas, ellos venían de una sociedad machista y chocaban allá con mujeres liberales y feministas. Hasta la gente de izquierda era muy distinta en Dinamarca. Era común que se juntaran en el distrito comercial de Copenhague, en la isla de Sjælland, o en el Frihavn (puerto franco) a fumar marihuana o hachis. El hippismo era muy marcado, y eso a veces chocaba a los disciplinados militantes latinoamericanos.
El Mayo Francés del ’68 y la Revolución de los Claveles de Portugal en 1975 habían dejado una huella muy honda en los grupos de izquierda europeos, pero no lograban entender muy bien por qué en América Latina se daba la lucha armada. En su mundo de legalidad nórdica les era difícil comprender la real magnitud del genocidio argentino, y siempre fue una pequeña minoría la que se acercó a los latinoamericanos.
La poca atención y solidaridad política era capitalizada por los chilenos que eran mayoría y estaban más organizados. Además, Augusto Pinochet era el paradigma del dictador sanguinario, aunque para esa época, los militares argentinos tenían sobre sus hombros, en menos tiempo que sus pares chilenos, muchos más exiliados, muertos y desaparecidos.
La colonia de refugiados argentinos era chica, no pasaba de 50, los uruguayos eran más y los chilenos eran cerca de 700 que habían llegado después del golpe de 1973 contra Salvador Allende. Ellos también estaban muy divididos políticamente, por un lado los socialistas, por otro lado los comunistas y por otro los del MIR, tenían departamento cultural y hasta grupos musicales, que solían tocar en las fiestas y peñas solidarias, cuyas recaudaciones eran para otros exiliados y a veces se enviaban al Movimiento Farabundo Martí del Liberación Nacional de El Salvador o al Frente Sandinista de Liberación Nacional, de Nicaragua.
En esos tiempos, sin el correo electrónico ni la Internet, no existía otro medio de comunicación con Argentina que el teléfono ”pinchado”, o una carta, cuya repuesta tardaba más de un mes.
El diario español El País llegaba con un día de retraso, y a veces traía alguna noticia de Argentina, pero en general no tenían mucha comunicación con sus familias y compañeros de lucha, y las únicas novedades eran los análisis que hacían Montoneros o el PRT desde México o Nicaragua, casi siempre triunfalistas y alejados de la realidad.
Fue así que luego del primer cimbronazo anímico, formaron el Argentina Gruppe, entre montoneros, erpianos e independientes y establecieron contacto con otros grupos de refugiados en Europa.
El primer grupo de argentinos había llegado un año antes, también procedente de Brasil, donde un infiltrado de los servicios había manipulado a los demás para tomar el consulado de Suecia en Río de Janeiro en procura de un mayor cupo de refugiados, una acción que tuvo el efecto contrario, ya que Suecia optó por recibir menos refugiados políticos latinoamericanos.
Este infiltrado, conocido como “Babenco”, llegó a Dinamarca como refugiado, pero después de algunos meses, se enamoró de una refugiada argentina y terminó por confesarle que era en realidad un oficial de la Marina, que su misión era otra, y que debía regresar a Buenos Aires.
Todos los jueves se manifestaban en frente a la embajada argentina para pedir la libertad de los presos políticos, y en primera fila siempre estaba él. También trataban de relacionarse con los poderosos sindicatos daneses para que intercedieran por algún compañero encarcelado, por su libertad o al menos para que pudiera salir del país con la opción de exiliarse en Dinamarca. Todo era muy difícil, hasta mandar una carta, ya que tenía que ser traducida y eso no lo cubrían los traductores oficiales, que se limitaban a las relaciones del refugiado con la sociedad, dejando de lado el trabajo político. Entonces había que recurrir a alguien que hubiera trabado amistad con algún danés.
Hasta que llegó el momento de dar su testimonio en Amnesty International. Era mediados de 1980, y su declaración fue muy importante; empezaba diciendo: ”Luis Alberto Urquiza, ex miembro de la Policía de Córdoba...”. Fue importante justamente por tratarse de un ex integrante de las fuerzas de seguridad, que además había sido absuelto en un consejo de guerra, por lo que nadie podía acusarlo de terrorista o manipulador político.
Con el tiempo, se fueron definiendo dos grupos claramente identificados, los que no querían saber más de política e intentaron integrarse al medio, trabajando, estudiando o hasta formando una familia, y los que tomaron aquello como algo de paso y vivían con los pies en Dinamarca pero la cabeza en Argentina, esperando sólo el momento de volver y preparándose para ese momento.
A algunos se les daba por rechazar al país de acogida, se negaban a aprender el idioma y se aislaban cada vez más. Muchos de ellos terminaron envueltos en una maraña de alcohol y droga.
Otros, se sentían presos en una jaula de oro. Aunque reconocían las conquistas sociales de la socialdemocracia escandinava, veían con ojos críticos el bienestar económico y su tendencia consumista.
Además, Dinamarca fue un país bastante permisivo con los refugiados, dándoles un subsidio sin necesidad de que trabajaran o estudiaran, lo que dio como resultado que algunos vegetaran durante largos años, que a la postre fueron años perdidos. Aunque de oro, para muchos Dinamarca fue una jaula al fin.
Urquiza se ubicó rápidamente entre los que intentaron adaptarse, se consiguió un trabajo y empezó a estudiar el idioma. Escuchaba la radio estatal y miraba el único canal de televisión, también estatal, cuyas trasmisiones terminaban a las 11 de la noche.
Luego de algún tiempo, se le ocurrió conocer Alemania Oriental, lo más accesible del ex bloque socialista en cuanto a precios y burocracia. Él quería ver cómo se veía el mundo del otro lado de la Cortina de Hierro y se fue en tren hasta Berlín. Lo que más le sorprendió en las estaciones de la Alemania Democrática fue la gran cantidad de militares armados hasta los dientes, con perros y controles excesivos que le hacían recordar esa Argentina que había dejado atrás. Su pasaporte de la Convencion de Ginebra de las Naciones Unidas no era bien visto por los duros soldados de la Alemania comunista, y se lo hacían notar.
Cuando lo asaltaba la angustia que le ocasionaba la distancia de sus hijos, se iba a refugiar al museo de esculturas de Thorvaldsen y luego a la catedral de Vor Frue Kirke. Una de esas tardes de melancolía, mientras caminaba por la plaza Kongens Nytorv, lo asaltó la idea de si en Argentina podría repetirse un régimen como el de Francisco Franco, que gobernó España a sangre y fuego por 40 años. El aliento helado de una tormenta comenzó a extender un velo gris sobre los palacetes del centro y unas oscuras nubes comenzaron a avanzar sobre el cielo como manchas de sangre. Los primeros relámpagos lo convencieron de que era mejor volver a su departamento y una vez allí, siguió con su pensamiento trágico: más allá de la flexibilización del régimen represivo, ¿la dictadura argentina se estaría acomodando para quedarse muchos años más? Mientras pensaba eso miró para arriba y las manchas de las nubes empezaron a sangrar a cántaros.
Pero la realidad era que la dictadura estaba en franca descomposición y retirada, y ese fue uno de los motivos de la Guerra de las Malvinas, que trajo sentimientos encontrados, tanto en el exilio cuanto en la misma Argentina: por un lado la oposición a los militares sanguinarios y ahora debilitados, y por el otro lado el nacionalismo inevitable que llevó a todos a sentirse parte de esa loca gesta contra ”el pirata inglés”. En el balcón de la Casa Rosada, un patético Galtieri con aliento a whisky se encontró con el regalo de una Plaza de Mayo que vivía la guerra como si fuera un partido de fútbol.
”A los británicos, a los británicos
les vamos a quemar toda la flota
y se van a volver, y se van a volver
a Inglaterra en pelotas”.
”El que no salta es un inglés, el que no salta es un inglés”.
Los cantitos enardecieron un poco más a Galtieri, por si hacía falta: ”Si quieren venir, que vengan. Les presentaremos batalla”.
Y la gente: ”Argentina, Argentina”.
Pero lo cierto es que en muchos países de Europa como Dinamarca, recién ahí se empezó a conocer un poco más a nivel de opinión pública sobre la situación política de la Argentina. En ese sentido, la guerra vino bien.
Dinamarca es un país que eternamente estará agradecido a Gran Bretaña por la liberación del yugo nazi en la Segunda Guerra Mundial, y por consiguiente, luego del 2 de abril del ’82 tomó partido por los ingleses en el conflicto del Atlántico Sur. Esto hizo también que los medios de comunicación divulgaran los horrores cometidos por los militares argentinos, y que hasta ese momento habían sido ignorados por el gran público.
Ahí se produjo el último trabajo político de Urquiza en el exilio, ya que con el Argentina Gruppe aprovecharon el momento para reclamar con más fuerza y mucha más repercusión una presión política de Dinamarca -y de Europa en general- en pos de que los militares abandonaran el poder.
Como finalmente sucedió de esa forma, la mayoría de los argentinos exiliados en ese país volvieron a Argentina en 1983. Y los que no volvieron se fueron a Mozambique, a Nicaragua o a otros países socialistas, a ayudar en las campañas de alfabetización.
En Copenhage quedaron cuatro o cinco -entre ellos Luis- y que no tenían mucho contacto entre sí, solamente de vez en cuando se reunían en los cafés o restaurantes de los hermosos Jardines de Tívoli, un complejo de esparcimiento famoso por su exótico estilo arquitectónico. Allí comían smørrebrød y se tomaban una cerveza en verano o un akvavit o snaps (licor hecho del destilado de la papa) en invierno, y lloraban las penas del exiliado.
Apenas despuntaba 1984, con la democracia bebé, Luis se tomó un avión y volvió a Córdoba, como para sondear cómo estaba la situación, pero con el pasaje de vuelta a Dinamarca por las dudas. Y para evitar cualquier inconveniente, fue sólo hasta Brasil en avión y luego entró por tierra a la Argentina. Estuvo un mes en Villa Allende y de regreso en Copenhage, dio su testimonio en la embajada argentina para la Comisión Nacional de Desaparición de Personas (Conadep), que luego fue publicado en el libro Nunca Más.
Desde entonces, todos los años Luis volvía a Córdoba, pero él no se animaba a dar el paso trascendental de reinstalarse en la Argentina. En 1988, viajó su hijo Guillermo, con 12 años, y se radicó con él en Copenhage.
Ese mismo año de 1988 conoció a quien sería su segunda esposa y con quien tendría dos hijas danesas en 1989 y 1990. Una noche de juerga y borrachera la vio, reía en medio de un grupo de amigas entre el humo y la música de un pub con barra de madera. Hizo un pase de magia al mejor estilo latinoamericano y logró cruzar unas palabras con ella, Marjun Dragma, una típica rubia danesa, hermosa y sensual, la fantasía de cualquier latino. Más tarde entabló una conversación un poquito más larga, lo suficiente como para sacarle el número de teléfono y con esa maestría para manejar los tiempos y los cortejos, estableció la piedra angular de su nuevo matrimonio.
Decidió hacer artesanías y le empezó a ir bien. Luego ya compraba bijouterie hecha y la revendía, hasta que se puso una boutique en el centro de la ciudad, en una callecita empedrada de la isla. Trataba de dejar atrás todas las pesadillas, ahora tenía una nueva familia, mujer y dos hijas a las que llevaba al parque en verano, y en invierno a ver cómo se congelaba el agua del mar. En esos fríos meses de diciembre y enero, la policía tenía que cuidar para que la gente no se aventurara a caminar sobre el mar, porque en algunos lugares la capa de hielo era muy delgada y una mala pisada podía terminar en una gélida trampa mortal. En esa época todavía no existía el puente que hoy une los 20 kilómetros de distancia con Malmö, en el sur de Suecia y algunos intentaban cruzar patinando hasta la otra orilla.
Pero a pesar del negocio de bijouterie y los paseos con sus hijas, nunca desechó la posibilidad de establecerse de nuevo en Córdoba y en sucesivas visitas con su nueva esposa fueron planteándoselo más seriamente, al punto tal que compraron un terrenito en Villa Allende y fueron enviando dinero para levantar una casita a escasos 100 metros de su casa materna.
Dos cosas fueron decisivas en 1993 para comenzar a definir la vuelta: el retorno definitivo a Córdoba de Guillermo, que acababa de cumplir 17 años, y el cambio político en Dinamarca. La ola neoconservadora de Margaret Tathcher y Ronald Reagan se propagó por toda Europa, la socialdemocracia se retiró a cuarteles de invierno y el espacio fue ganado más y más por la derecha. En Copenhage, por muchos años había existido un pub que se llamaba Rosa de Luxemburgo, punto de encuentro de los intelectuales de izquierda daneses y latinos, estudiantes y exiliados. Allí se armaban interminables tertulias y, como música de cierre ponían, todas las noches, la Internacional.
Todo eso se terminó con la caída del Muro de Berlín y hasta el Rosa de Luxemburgo bajó sus persianas. Ahora era más moderno ser conservador que de izquierda, y la invasión derechista trajo consigo también el racismo y la xenofobia. El flujo de refugiados latinoamericanos ya se había cortado a finales de los ’80 y había dejado lugar a la llegada de otros exiliados de Afganistan, Irán , Irak, Eritrea y Somilía, además de tamiles de Sri Lanka y palestinos de Medio Oriente. Un exilio muy diferente, ya que sus componentes religiosos y sus valores no occidentales alimentaron más el rechazo de la sociedad danesa a todo lo extranjero.
Aunque Luis tenía la ciudadanía danesa en los papeles, no era suficiente. El hablar el idioma con acento extranjero, el ser morocho, el tener un apellido extraño e impronunciable para los daneses, lo convertían ahora en un ciudadano de segunda. De gæstearbejder (trabajador invitado) pasó sin escalas a ser despectivamente un fremmedarbejder (trabajador extranjero), y siempre sospechoso de algo. Los nacionalizados pasaron a ser nydansker (nuevos daneses), y así se los siguió llamando para diferenciarlos de los ”verdaderos” daneses.
Por todo esto Luis y Marjun tomaron la decisión de volver a Córdoba, para escapar de esa situación de paria, pero también un poco omnubilados por el deslumbrante ”milagro económico argentino”, y la estabilidad del uno por uno del gobierno de Carlos Menem que en sociedad con Domingo Cavallo había lanzado su plan de Convertibilidad.
Aprovechando la franquicia aduanera del retorno, mandaron por barco una furgoneta Volkswagen, y se vinieron los cuatro con pasajes abiertos por seis meses, como para probar suerte. A fines 1994 ya estaba la nueva familia Urquiza radicada en Villa Allende.