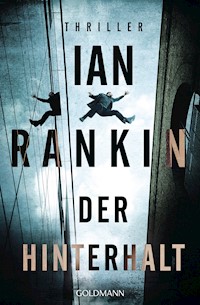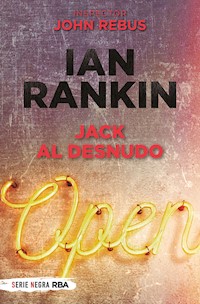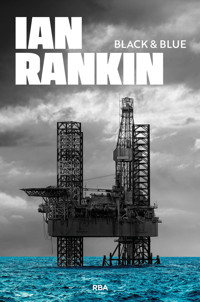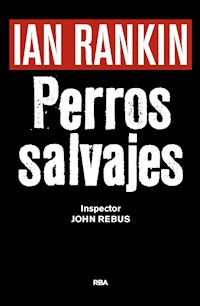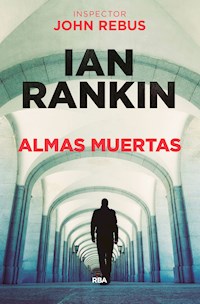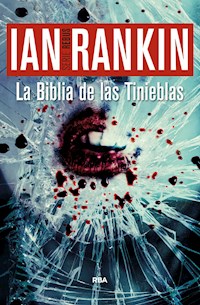9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: RBA Libros
- Kategorie: Krimi
- Serie: Malcolm Fox
- Sprache: Spanisch
Malcolm Fox, agente de Asuntos Internos y Conducta, se encuentra investigando a un policía por presunto abuso de poder cuando se cruza por su camino un caso lejano: la enigmática muerte de un abogado sobre el que recayeron sospechas de colaborar con grupos terroristas. Con Escocia sumida en un momento de inestabilidad que despierta viejos fantasmas, Fox correrá un grave peligro al descubrir hasta qué punto los antaño activistas ocupan hoy influyentes puestos de poder y están dispuestos a todo con tal de mantener enterrado su turbio pasado.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 548
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Título original: The impossible dead
© John Rebus Limited, 2018.
© de la traducción: Efrén del Valle Peñamil, 2018.
© de esta edición digital: RBA Libros, S.A., 2018. Diagonal, 189 - 08018 Barcelona.
www.rbalibros.com
REF.: ODBO337
ISBN: 9788491871521
Composición digital: Newcomlab, S.L.L.
Queda rigurosamente prohibida sin autorización por escrito del editor cualquier forma de reproducción, distribución, comunicación pública o transformación de esta obra, que será sometida a las sanciones establecidas por la ley. Todos los derechos reservados.
Índice
UNO
1
2
3
4
DOS
5
6
7
TRES
8
9
10
CUATRO
11
12
13
14
CINCO
15
16
17
18
19
SEIS
20
21
22
SIETE
23
24
25
OCHO
26
27
NUEVE
28
29
30
DIEZ
31
32
33
ONCE
34
35
DOCE
36
37
38
39
40
TRECE
41
42
43
CATORCE
44
RAIAN
RAIAN
OTROS TÍTULOS DE IAN RANKIN
NOTAS
EN MEMORIA DE DAVID THOMPSON
UNO
1
—No está aquí —dijo el sargento de recepción.
—¿Y dónde está?
—De servicio.
Fox miró fijamente al hombre, consciente de que no serviría de nada. El sargento era uno de esos veteranos que creían estar de vuelta de todo y se enfrentaban a lo que fuera. Fox buscó el siguiente nombre en la lista.
—¿Haldane?
—Está de baja.
—¿Michaelson?
—También ha salido con el inspector Scholes.
Tony Kaye se encontraba justo detrás de Fox, a su izquierda. Poco antes, Fox ya sabía lo que iba a decir su compañero.
—Esto es una tomadura de pelo.
Fox se volvió hacia Kaye. Ahora la noticia correría como la pólvora por toda la comisaría: misión cumplida. Asuntos Internos había llegado a la ciudad, sin haber encontrado a nadie en casa, dando muestras de irritación. El sargento del mostrador apoyó el peso en el otro pie, tratando de no parecer demasiado satisfecho ante el giro inesperado de los acontecimientos.
Fox se tomó unos instantes para estudiar el entorno. Los avisos colgados en las paredes no revelaban nada extraordinario. Aquella era una comisaría moderna, lo cual significaba que lo mismo podía ser la recepción de la consulta de un cirujano que una oficina de la Seguridad Social, siempre que se hiciera caso omiso del cartel que advertía que el nivel de alerta había pasado de bajo a moderado. Nada que ver con Fox y sus hombres: habían llegado informes de una explosión ocurrida en los bosques de Lockerbie. Seguramente fuera obra de unos críos; además, había sucedido lejos de Kirkcaldy. No obstante, todas las comisarías del país debían de haber recibido la notificación.
Junto al botón del mostrador, un cartel escrito a mano rezaba pulse si desea ser atendido, cosa que Fox había hecho tres o cuatro minutos antes. Detrás colgaba un falso espejo a través del cual el sargento seguramente observaba a los recién llegados: el inspector Malcolm Fox, el sargento Tony Kaye y el agente Joe Naysmith. La comisaría esperaba su visita. De hecho, se habían programado entrevistas con el inspector Scholes y los sargentos Haldane y Michaelson.
—¿De veras cree que es la primera vez que nos la juegan? —le preguntó Kaye al sargento—. Quizá sea usted el primero al que entrevistemos.
Fox le echó un vistazo a la segunda hoja que llevaba en la carpeta.
—¿Y su jefa, la comisaria Pitkethly?
—Todavía no ha llegado.
Kaye consultó su reloj de forma exagerada.
—Está reunida en la central —explicó el sargento.
Joe Naysmith, que se encontraba a la derecha de Fox, parecía más interesado en los panfletos que había sobre la mesa. A Fox le gustó: denotaba tranquilidad y confianza, la seguridad de que esos agentes serían interrogados, de que las maniobras de evasión no eran nada nuevo para Asuntos Internos.
«Asuntos Internos»: el término estaba desfasado, aunque Fox y su equipo no podían evitar utilizarlo; al menos, entre ellos. Ese había sido el título oficial hasta hacía muy poco. Ahora se suponía que conformaban el Departamento de Ética Profesional. Al año siguiente volvería a cambiar de nuevo: se había barajado el nombre de Normativa y Valores, pero no había gustado. Eran Asuntos Internos sin más, los policías que investigaban a otros policías. Por eso los demás policías nunca se alegraban de verlos.
Y rara vez cooperaban de buen grado.
—¿Por central se refiere a Glenrothes? —le preguntó Fox al sargento de recepción.
—Exacto.
—¿Cuánto se tarda en coche? ¿Veinte minutos?
—Si no se pierden...
En ese momento empezó a sonar el teléfono que había tras el sargento.
—Siempre pueden esperar —dijo mientras se volvía para alzar el auricular, darle la espalda a Fox y responder en voz baja.
Joe Naysmith sostenía un panfleto sobre seguridad nacional. Se repantingó en una de las sillas que había junto a la ventana y se dispuso a leer. Fox y Kaye se miraron.
—Y tú ¿qué opinas? —preguntó Kaye al fin—. Ahí fuera hay una ciudad entera esperando a que la exploren...
Kirkcaldy era una población costera de Fife. Kaye los había llevado en coche. Se hallaba a cuarenta minutos de Edimburgo, circulando casi siempre por el carril rápido. Mientras cruzaban el puente de Forth, habían comentado la larga hilera de tráfico que se divisaba al otro lado de la autovía, con destino a la capital, al comienzo de otra jornada de trabajo.
—Vienen aquí a robarnos el trabajo —bromeó Kaye, haciendo sonar el claxon y agitando la mano. Naysmith parecía conocer la región.
—Kirkcaldy era famosa por el linóleo. Y por Adam Smith.
—¿Con quién jugaba? —preguntó Kaye.
—Era economista.
—¿Y Gordon Brown? —añadió Fox.
—También es de Kirkcaldy —confirmó Naysmith, asintiendo despacio.
En ese momento, en la recepción de la comisaría, Fox sopesaba sus opciones: o bien se sentaban a esperar, lo cual los pondría nerviosos, o bien llamaba a su jefe en Edimburgo para formular una queja. Luego, su jefe llamaría a la central de Fife y ya se vería qué ocurriría. Era el equivalente del mocoso que va corriendo a contarle a papá que su hermano mayor ha perpetrado una travesura.
O...
Fox miró de nuevo a Kaye. Este sonrió y golpeó el panfleto de Naysmith con el reverso de la mano.
—Ponte el salacot, joven Joe —dijo—. Nos vamos a la selva.
Aparcaron el coche en el paseo marítimo y contemplaron Edimburgo, que se erigía al otro lado del estuario de Forth.
—Parece que allí hace sol —protestó Kaye mientras se abotonaba el abrigo—. Ojalá te hubieras puesto algo que abrigara más que esa chaqueta de lanilla ¿eh?
Joe Naysmith ya estaba inmunizado contra los comentarios sobre su última compra de diseño, pero se levantó el cuello de la chaqueta. Soplaba un fuerte viento del mar del Norte. El agua estaba revuelta y los charcos que salpicaban el paseo dejaban a las claras que la marea solía rebasar el rompeolas. A las gaviotas parecía costarles mantener el vuelo. Había algo extraño en el trazado de aquel paseo marítimo: prácticamente no se había utilizado. Los edificios parecían darle la espalda al paisaje y mirar hacia el interior de la ciudad. Fox lo había visto en otros lugares de Escocia: desde Fort William hasta Dundee, los urbanistas parecían negar la existencia del litoral. Nunca lo había entendido, aunque dudaba que Kaye y Naysmith pudieran serle de ayuda.
Joe Naysmith propuso pasear por la playa, pero Tony Kaye se encaminaba ya hacia los senderos que subían la colina, en dirección a las tiendas y los bares de Kirkcaldy. Visto lo visto, Naysmith se dispuso a buscar ochenta y cinco peniques sueltos para abonar el aparcamiento. La angosta calle principal estaba en obras. Kaye cambió de acera y continuó el ascenso.
—¿Qué hace? —protestó Naysmith.
—Tony tiene olfato —explicó Fox—. Cuando busca un bar, no se conforma con cualquier antigualla.
Kaye se detuvo frente a una puerta, se cercioró de que podían verlo y entró. El Pancake Place era luminoso y amplio y no estaba demasiado concurrido. Ocuparon una mesa en un rincón e intentaron parecer clientes habituales. Fox se preguntaba si era cierto que los policías de todo el mundo solían actuar así. Le gustaban las mesas esquineras, desde donde podía atisbar cuanto ocurría o estaba a punto de suceder. Naysmith aún no había aprendido esa lección y parecía satisfecho con sentarse de espaldas a la puerta. Fox se había apretujado junto a Kaye, escudriñando la sala; solo se encontró a varias mujeres absortas en sus conversaciones y que hacían caso omiso de los tres recién llegados. Estudiaron la carta en silencio, pidieron y esperaron unos minutos a que la camarera regresara con la bandeja.
—El bollito tiene buena pinta —dijo Naysmith, mientras cogía el cuchillo y se disponía a disfrutar de un alimento bajo en grasas, según anunciaba la etiqueta.
Fox había llevado la carpeta consigo.
—No quiero que os pongáis demasiado cómodos —dijo, y vació el contenido sobre la mesa—. Mientras se enfría el té, podéis refrescaros la memoria.
—¿Merece la pena correr ese riesgo? —preguntó Tony Kaye.
—¿Qué riesgo?
—Una mancha de mantequilla en la portada. No quedará muy profesional cuando hagamos las entrevistas.
—Hoy me siento con arrestos —repuso Fox—. Me la jugaré...
Tras un suspiro de Kaye, los tres empezaron a leer.
Paul Carter era el motivo por el que habían viajado a Fife. Carter ostentaba el cargo de agente y había sido policía durante quince años. Tenía treinta y ocho y pertenecía a una familia de policías: su padre y su tío habían servido en el Cuerpo de Fife. El tío, Alan Carter, había presentado la demanda original contra su sobrino. En ella lo acusaba de adicción a las drogas, de solicitar favores sexuales y de amiguismo. Después, dos mujeres salieron a la palestra y aseguraron que Paul Carter las había detenido por conducta etílica, pero que se ofreció a retirar los cargos si se mostraban «complacientes».
—Pero ¿de verdad alguien dice «complacientes»? —farfulló Kaye mientras leía hacia la mitad de una página.
—Los tribunales y los periódicos —respondió Naysmith, apartando las migas de su copia con las notas del caso.
Malcolm Fox tenía algunos de esos artículos de prensa delante de él. Había fotos que mostraban a Paul Carter abandonando los juzgados al final de una jornada de declaraciones. Llevaba un corte de pelo de tazón y la cara picada de acné, mientras le lanzaba una mirada asesina al fotógrafo.
Habían transcurrido cuatro días desde que se dictara la sentencia de culpabilidad y el juez había comentado que los colegas del agente Carter parecían «deliberadamente estúpidos o deliberadamente cómplices», lo cual significaba que sabían desde hacía años que Carter era un mal policía, pero lo habían protegido, habían mentido por él, y tal vez incluso habían tratado de falsificar declaraciones de testigos y de presionarlos para que no hablaran.
Todo ello había empujado a Asuntos Internos a la ciudad. El Cuerpo de Policía de Fife necesitaba saber y, para garantizar a la ciudadanía (y, lo que es más importante, a los medios de comunicación) que la investigación iba a ser rigurosa, le había pedido a un equipo vecino que dirigiera las pesquisas. A Fox se le había entregado una copia con las Consideraciones sobre el proceso de suspensión de Fife, además de un informe por escrito del jefe de Policía en el que resumía por qué los tres agentes investigados seguían en activo, lo cual, aseguraba, era «lo mejor para el Cuerpo».
Fox bebió un sorbo de té y leyó por encima otra página de notas. Casi todas las frases habían sido subrayadas o resaltadas. Los márgenes estaban llenos de preguntas, inquietudes y signos de interrogación garabateados por él mismo. Se lo había aprendido casi de memoria y podría haberse levantado para recitárselo a los clientes del bar. Puede que incluso estuviesen cuchicheando sobre el tema. En una ciudad de esas dimensiones debía de haber tomas de postura y hasta opiniones inconmovibles. Carter era un canalla, un sinvergüenza y un depredador. O acaso lo habían engañado un yonqui de baja estofa y un par de novias baratas. ¿Qué mal había causado con sus actos? Y en especial, ¿qué había hecho exactamente?
Poca cosa, salvo desprestigiar al Cuerpo de Policía de Fife.
—Me recuerda un poco a Colin Balfour —intervino Tony Kaye—. ¿Os acordáis?
Fox asintió. Era un policía de Edimburgo a quien le gustaba visitar las celdas cuando alguna mujer pasaba la noche allí. La acusación mostraba sus reservas, pero una investigación interna precipitó su expulsión del Cuerpo.
—Es curioso que acabara hablando su tío —comentó Naysmith, reconduciendo la conversación al caso que los ocupaba.
—Pero después de jubilarse —añadió Fox.
—Aun así... Debió de sembrar cizaña en la familia.
—Puede que tengamos una historia —dijo Kaye—. Ahí hay mala sangre.
—Tal vez —coincidió Naysmith.
Kaye dio un manotazo sobre el montón de papeles que tenía frente a él.
—¿Adónde nos lleva todo esto? ¿Cuántos días vamos a andar de un lado para otro?
—Los que haga falta. Quizá solo una semana o dos.
Kaye lanzó una mirada desdeñosa.
—¿Solo para que el Cuerpo de Policía de Fife pueda decir que tiene una manzana podrida y no una fábrica de sidra entera?
—¿La sidra sale de las fábricas? —preguntó Naysmith.
—¿Y dónde crees que la hacen si no?
Fox no se molestó en intervenir. Estaba elucubrando de nuevo sobre el protagonista, Paul Carter. No tenía sentido intentar interrogarlo, aunque estuviera disponible. Había sido hallado culpable y arrestado, pero aún no le habían impuesto una condena. El juez de distrito estaba «deliberando». Fox opinaba que Carter iría a la cárcel un par de años y que tal vez lo incluyesen en el Registro de Delitos Sexuales. Sin lugar a dudas, estaría proponiendo una apelación a sus abogados.
Sí, hablaría con su equipo legal, pero no con Asuntos Internos. No conseguiría nada delatando a sus compañeros de comisaría, a quienes lo habían defendido. Fox no podía ofrecerle ningún tipo de acuerdo. A lo sumo, podían aspirar a que se le escapara algo. Si es que llegaba a hablar.
Cosa que no iba a hacer.
Fox dudaba que nadie fuese a abrir la boca. O, más bien, hablarían, pero no dirían nada que mereciera la pena. Los habían avisado con mucha antelación de que llegaba ese día. Scholes. Haldane. Michaelson. El juez los había señalado por sus testimonios contradictorios o confusos, por enturbiar las aguas, por sus lapsus de memoria. El comisario Laird, su superior inmediato en el Departamento de Investigación Criminal (DIC), había eludido las críticas, al igual que una agente llamada Forrester.
—Con quien tendríamos que hablar es con Forrester —dijo Kaye de repente, aparcando su discusión con Naysmith.
—¿Por qué?
—Porque su nombre de pila es Cheryl. Mis años de experiencia me dicen que eso la convierte en mujer.
—¿Y?
—Y si un compañero suyo fuera un moscón, seguramente habría tenido un pálpito, habría estado rodeada de tíos cuando empezaron a correr rumores... Tiene que saber algo. —Kaye se puso en pie—. ¿Otra ronda?
—Déjame comprobarlo primero. —Fox sacó el teléfono y buscó el número de la comisaría—. A lo mejor Scholes ha vuelto ya de hacer pipí.
Fox marcó el número y esperó, mientras Kaye le tocaba la nuca a Naysmith y le ofrecía sus servicios como peluquero.
—¿Sí?
Era una voz de mujer.
—Con el inspector Scholes, por favor.
—¿De parte de quién?
Fox miró a su alrededor.
—Llamo del Pancake Place. Ha estado aquí y pensamos que se ha dejado algo olvidado.
—Espere, le paso con él.
—Gracias.
Fox colgó el teléfono y se dispuso a recoger todos los documentos.
—Bien hecho —observó Tony Kaye. Después le dijo a Naysmith—: Ponte la chaqueta de lanilla, Joe, y arranca el martillo neumático.
2
El inspector Ray Scholes se tocó el cabello, corto y negro. Estaba sentado en la única sala de interrogatorios de la comisaría. Fox había dejado en sus manos la elección del lugar, siempre y cuando tuviera una mesa y cuatro sillas.
—Y un enchufe —añadió Joe Naysmith.
El enchufe era para el adaptador. Naysmith había montado la videocámara y acababa de terminar con la grabadora de audio. Había dos micrófonos. Uno de ellos apuntaba a Scholes y el otro estaba centrado, entre Fox y Tony Kaye. Este tenía los brazos cruzados y el ceño fruncido. Ya le había dicho a Scholes cuánto le gustaba su pequeña argucia.
—Yo no calificaría de «argucia» un caso oficial de la policía —replicó Scholes—. Por otro lado, esto podría considerarse prácticamente una pérdida de tiempo.
—¿Solo «prácticamente»? —respondió Malcolm Fox, que estaba ocupado con la documentación.
—Todo listo —anunció Naysmith.
—¿Podemos empezar? —le preguntó Fox a Scholes.
Este asentía cuando le sonó el teléfono. Respondió identificándose como «Ray Scholes, enemigo público número uno». Por lo visto, al otro lado de la línea estaba su novia, quien le pedía que comprara algo para cenar. Pero sabía lo de Asuntos Internos.
—Sí, están aquí —contestó Scholes arrastrando las palabras, con la mirada clavada en Fox.
El aludido se pasó un dedo por delante de la garganta para indicarle que colgara, pero Scholes no tenía prisa. Cuando por fin terminó la llamada, Fox preguntó si podía apagar el teléfono. Scholes meneó la cabeza.
—Nunca se sabe cuándo va a ocurrir algo importante.
—¿Cuánto tardará en sonar de nuevo? —preguntó Fox—. ¿Será ella todo el tiempo o ha repartido la tarea entre sus amigos? —Se dirigió a Tony Kaye—: ¿Cada cuánto suelen hacerlo? ¿Cada cinco o diez minutos?
—Diez —repuso Kaye con rotundidad.
Fox volvió a centrarse en Ray Scholes.
—Dudo que pueda hacer algo que no se haya intentado cien veces. Así que ¿por qué no apaga el teléfono?
Scholes logró esbozar una sonrisa e hizo lo que le pedían. Fox se lo agradeció con un cabeceo a modo de asentimiento.
—En su opinión, ¿era Carter un buen policía? —preguntó Fox.
—Lo sigue siendo.
—Ambos sabemos que no va a volver.
—¿Por qué odian tanto a los policías?
Fox miró al hombre que se sentaba al otro lado de la mesa. Scholes rondaba los treinta y cinco años, pero parecía más joven. Tenía el rostro pecoso y los ojos de color azul celeste. Una extraña imagen centelleó en la memoria de Fox: una gran bolsa de canicas que tenía de pequeño. Su favorita era una de color azul pálido, cuyas imperfecciones solo eran visibles al escrutarla, girándola lentamente entre los dedos...
—Es una pregunta original... —le contestó Tony Kaye a Scholes—. Dudo que nos la planteen más de varias docenas de veces al mes.
—No entiendo por qué quieren castigar a todos los que han trabajado con Paul.
—A todos, no —especificó Fox—. Solo a los que ha mencionado el juez.
Scholes resopló.
—¿A eso lo llama juez? Pregúntele a cualquier miembro del Cuerpo. Colin Cardonald es quien debe llevarse la puñalada. En diversos casos ha hecho todo lo posible por poner trabas al acusado...
—Siempre hay alguno de esos —reconoció Kaye.
—¿Hubo algún problema entre el juez Cardonald y el agente Carter? —preguntó Fox.
—Alguno.
—¿Y entre el juez y usted? —Fox esperó sin obtener respuesta—. ¿Me está diciendo que el juez Cardonald escogió algunos nombres por rencor?
—Sin comentarios.
—Hace casi un año se presentó una denuncia contra Paul Carter, ¿no es cierto? Incluso su tío dijo que Carter había reconocido que se aprovechó de una mujer. Se abrió una investigación.
Fox buscó de manera ostentosa la página en cuestión que contenían sus notas.
—No pudieron probar nada —aseveró Scholes.
—Al principio, no. Solo cuando Teresa Collins decidió que ya había tenido bastante... —Fox hizo una pausa—. ¿Conocía usted al tío de Carter?
—Era policía.
—Eso es un sí, entonces. ¿Por qué cree que dijo lo que dijo?
Scholes se encogió de hombros.
—¿Otra rencilla? ¿Y las tres mujeres: la denunciante original y las dos que salieron a declarar más tarde? ¿También lo hicieron por rencor? Muchos rencores me parecen contra su amigo, el «poli bueno» Paul Carter.
Fox se inclinó hacia delante, fingiendo interés en algunas páginas concretas. Los recortes de prensa estaban sobre la mesa, a la vista de todos. Kaye y Naysmith sabían que a veces el silencio resultaba útil y que cuando Fox volvió a recostarse en la silla no lo hizo porque se hubiera quedado sin preguntas. Naysmith comprobó el equipo; Kaye estudió su reloj de pulsera.
—¿Hemos terminado con los entrantes? —preguntó Scholes al final—. ¿Vamos a por los platos principales?
—¿Los platos principales?
—Cuando intentan arrastrarme con Paul. Cuando se inventan que mentí en el juicio, que traté de coaccionar a los testigos...
—Teresa Collins asegura que estaba usted en el coche con Carter cuando se le acercó y le dijo que iría a su casa ese mismo día para mantener relaciones sexuales.
—Eso no es cierto.
—Cuando presentó la denuncia, usted la telefoneó e intentó que la retirara.
—No.
—Su teléfono móvil aparecía en el de ella. Fecha, hora y duración de la llamada.
—Como ya dije en el juicio, fue una equivocación. ¿Cuánto duró la llamada?
—Dieciocho segundos.
—Exacto. En cuanto me di cuenta, colgué.
—¿Por qué tenía su número?
—Estaba anotado en un trozo de papel que había sobre una mesa de la oficina.
—¿Le entró la curiosidad y por eso llamó al número misterioso?
—Eso es.
Tony Kaye meneaba la cabeza lentamente; se mostraba incrédulo.
—Así que niega haberle dicho... —Fox consultó de nuevo sus notas— que «retirara la puta denuncia»?
—Sí.
—¿Salía con Carter cuando no estaban de servicio?
—Alguna cerveza de vez en cuando.
—Y algún club... Excursiones a Edimburgo y Glasgow en sus días libres...
—No es ningún secreto.
—Exacto. Trascendió todo en el juicio.
Scholes resopló.
—Unos polis se hacen amigos y, como les gusta tomarse una copa de vez en cuando, ya salen en portada.
—Carter era agente; usted, inspector.
—¿Y?
—Que nunca había conseguido un ascenso. Tenía el rango más bajo del Departamento de Investigación Criminal y llevaba tanto tiempo en el Cuerpo como usted.
—No todo el mundo quiere un ascenso.
—No todo el mundo se lo merece —espetó Fox—. En el caso de Paul Carter, ¿qué ocurrió?
Scholes se disponía a responder cuando se abrió la puerta de la sala de interrogatorios y apareció una mujer uniformada.
—Siento interrumpir —dijo, aunque no parecía sentirlo en absoluto—. Pensé que estaría bien saludar.
La agente vio que Naysmith apagaba las grabadoras. Se dirigió a la mesa y se presentó como la comisaria Isabel Pitkethly. Fox se levantó como a desgana y le tendió la mano.
—Inspector Malcolm Fox —dijo.
—¿Todo en orden? —Pitkethly miró en derredor—. ¿Disponen de todo lo que necesitan?
—Estamos bien.
Medía casi treinta centímetros menos que Fox, pero tenían más o menos la misma edad, poco más de cuarenta años. Llevaba una media melena castaña y sus ojos azules centelleaban detrás de las gafas. Lucía una blusa azul reglamentaria con charreteras en los hombros y una falda oscura que le llegaba justo por encima de las rodillas.
—¿Ray se está comportando?
Pitkethly soltó una carcajada nerviosa y Fox se percató de que las últimas semanas habían hecho mella. Probablemente se sentía como el capitán de un barco hermético y ahora la estructura se había visto dañada desde dentro.
—Acabamos de empezar —informó Tony Kaye sin molestarse en disimular su enojo.
—Es curioso. Pensaba que íbamos a comer queso con galletas —repuso Scholes.
—Inspector Scholes, debe asistir usted a otra reunión dentro de cinco minutos —dijo Pitkethly—. La fiscalía tiene que preparar un caso...
Scholes se puso en pie a toda prisa.
—Caballeros, ha sido un placer.
—¿Cuándo volverá a honrarnos con su presencia? —preguntó Fox a Pitkethly.
—Probablemente a media tarde.
—A menos que el fiscal tenga otros planes.
Scholes había vuelto a encender el teléfono y estaba leyendo los mensajes.
—¿Un par de llamadas perdidas?
Scholes miró a Fox y sonrió.
—¿Cómo lo ha adivinado?
Pitkethly parecía preguntarse lo mismo.
—¿Podemos hablar un momento en mi despacho, inspector?
—Iba a proponérselo ahora mismo —contestó Fox.
Un minuto después, Kaye y Naysmith se encontraban solos en la sala de interrogatorios.
—¿Lo recojo todo? —preguntó Naysmith, con la mano apoyada en el trípode.
—Será lo mejor. Vete a saber si Scholes y su equipo no piensan entrar con el propósito de pasear la polla por todas partes...
—Siéntese —indicó Pitkethly desde el otro lado de la mesa.
Fox permaneció de pie. La mesa estaba vacía. Había otra situada en ángulo recto, sobre la cual descansaban un ordenador y una bandeja atestada. La ventana daba al aparcamiento. No había cachivaches sobre el alféizar, ni tampoco fotografías de seres queridos. Las paredes estaban desnudas, salvo por un cartel de prohibido fumar y un almanaque.
—¿Lleva mucho tiempo aquí? —preguntó Fox.
—Unos meses.
—¿Y antes?
Fox notó que estaba molesta: por alguna razón era él quien formulaba las preguntas. Pero la educación exigía una respuesta.
—Glenrothes.
—¿Jefatura?
—¿No iría más rápido consultando mi expediente?
Fox alzó las manos a modo de disculpa y, cuando Pitkethly le indicó que se sentara, decidió no negarse por segunda vez.
—Lamento no haber estado aquí esta mañana —comenzó—. Esperaba poder mantener esta conversación con usted antes de que empezara su trabajo.
Parecía un discurso preparado... porque lo era. Con toda probabilidad, Pitkethly tenía amigos en la Jefatura de Glenrothes y había ido allí a pedir consejo para lidiar con Asuntos Internos. Fox podría haberle escrito el guion él mismo. En la mayoría de los casos, algún mandamás lo había invitado a su despacho para soltarle la misma historia.
La plantilla es muy buena.
Tenemos trabajo que hacer.
A nadie le interesa que los agentes sean apartados del servicio.
Por supuesto, nadie quiere tapaderas.
Pero daba igual...
—De modo que si pudieran trasladarme cualquier asunto a mí primero...
Pitkethly se había ruborizado. Fox imaginó lo mucho que debió de alegrarse cuando le ofrecieron estar al mando de una comisaría. Y ahora, eso.
Le habían explicado lo que debía decir, pero no había tenido tiempo de ensayar. Empezó a bajar el tono de voz y se aclaró la garganta, lo cual estuvo a punto de provocarle un ataque de tos. A Fox le gustaba todavía más por su aparente torpeza. Se dio cuenta de que tal vez no había echado mano de influencias, aunque la hubieran citado en Glenrothes.
«Esto es lo que debe transmitirle, comisaria...».
—¿Quiere que le traiga algo para beber? —preguntó Fox—. ¿Un poco de agua?
Pero ella declinó la invitación con un gesto. Fox se inclinó hacia delante.
—Por si sirve de algo —dijo—, intentaremos ser discretos. Y rápidos. Eso no significa que no vayamos a cuidar los detalles. Le pro meto que seremos exhaustivos. Y no podemos facilitarle ningún dato. Nuestro informe irá directo a su jefe. Lo que haga con él ya es cosa suya.
Pitkethly se había recompuesto y asintió, con los ojos clavados en los de Fox.
—Causar problemas no es nuestro cometido —prosiguió.
También había pronunciado aquel discurso en numerosas ocasiones y en salas muy similares a aquella.
—Solo queremos la verdad. Queremos saber si se han seguido los procedimientos y cerciorarnos de que nadie cree estar por encima de la ley. Si puede ayudarnos a transmitir ese mensaje a sus agentes, estupendo. Si podemos utilizar una sala como base de operaciones, mucho mejor. Debe poder cerrarse con llave y necesitaré todos los juegos. Espero poder dejarla en paz en una semana.
Fox decidió no añadir «o dos».
—Una semana —repitió Pitkethly.
Fox no sabía si lo consideraba una buena o una mala noticia.
—Esta mañana me han dicho que el sargento Haldane está de baja...
—Tiene gripe —confirmó ella.
—Sea gripe, parálisis o peste, tenemos que interrogarlo.
Pitkethly asintió de nuevo.
—Me aseguraré de que esté al corriente.
—También nos sería útil un poco de información sobre la zona; dónde podemos comer decentemente o tomar un bocadillo. Pero que sean lugares que no frecuenten sus agentes.
—Pensaré en ello.
Pitkethly se puso en pie. Era su manera de anunciar el final de la reunión. Fox permaneció en su asiento.
—¿Alguna vez ha sospechado del agente Carter?
Le llevó unos momentos decidir si respondía, pero al final meneó la cabeza.
—¿Y alguna de las mujeres que trabajan aquí...? —insistió.
—¿Qué?
—Cotilleos en los baños... avisos sobre una mano demasiado larga...
—Nada —afirmó.
—¿Nunca ha tenido dudas?
—Ninguna —repuso con firmeza mientras se dirigía hacia la puerta y se la abría a Fox. Este se tomó su tiempo y le dedicó una sonrisa al pasar junto a ella. Kaye y Naysmith lo esperaban al final del pasillo.
—¿Y bien? —preguntó Kaye.
—Más o menos como esperaba.
—Puede que Michaelson ande por aquí. ¿Quieres que sea el próximo?
Fox negó con la cabeza.
—Volvamos a la ciudad a comer algo y a dar una vuelta en coche.
—¿Para habituarnos a este lugar? —aventuró Kaye.
—En efecto —confirmó Fox.
3
Kirkcaldy tenía estación de ferrocarril, equipo de fútbol, un museo, una galería de arte y una universidad que llevaba el nombre de Adam Smith. Había calles bordeadas por robustas casas victorianas de fina estampa, algunas de las cuales habían sido reconver tidas en oficinas y empresas. Hacia las afueras se alzaban las viviendas de protección oficial, algunas tan recientes que aún había solares en venta, un par de parques, al menos dos institutos y algunos edificios altos de los años noventa. El dialecto no era inescrutable y los tenderos se detenían a charlar frente a las panaderías y los quioscos.
—Me estoy quedando dormido —comentó Tony Kaye.
Viajaba de copiloto en su propio coche. Joe Naysmith iba al volante y Fox, en la parte trasera. El almuerzo había consistido en unos bocadillos y bolsas de patatas fritas. Fox había telefoneado a su jefe en Edimburgo para referirle un informe preliminar. La llamada no había durado más de tres minutos.
—¿Y bien? —preguntó Kaye mientras se volvía en su asiento para establecer contacto visual con Fox.
—Me gusta —respondió este, contemplando la escena en movimiento.
—¿Quieres que te diga qué veo yo, Fox? Veo a gente que debería estar trabajando a estas horas del día. Gorrones y heridos de guerra, viejos con un pie en el otro barrio y condenados por conducta antisocial.
Joe Naysmith había empezado a tararear la melodía de What a Wonderful World.
—En todos los coches que hemos adelantado —prosiguió Kaye impertérrito—, el conductor o bien era traficante de drogas, o bien se lo había llevado puenteándolo. Las aceras necesitan un manguerazo y la mitad de los niños también. Sabes todo lo que necesitas sobre un lugar cuando la tienda más grande parece llamarse Artículos con Tara. —Hizo una pausa para provocar un mayor efecto—. ¿Me estáis diciendo en serio que os gusta esto?
—Tú ves lo que quieres ver, Tony, y luego dejas volar la imaginación.
Kaye se volvió hacia Naysmith.
—Y en cuanto a ti, ni siquiera habías nacido cuando salió la canción, así que cállate.
—Mi madre tenía el disco. Bueno, el casete. O puede que el CD.
Kaye volvió a mirar a Fox.
—Por favor, ¿podemos volver, hacer nuestras preguntas, que nos respondan lo que les venga en gana y salir pitando de aquí?
—¿Cuándo empezaron a comercializar los CD? —preguntó Naysmith.
Kaye le propinó un puñetazo en el hombro.
—¿Qué haces?
—Estás torturando la caja de cambios. ¿Es la primera vez que conduces o qué?
—De acuerdo —se rindió Fox—, tú ganas. Joe, llévanos de vuelta a la comisaría.
—¿Izquierda o derecha en el próximo cruce?
—Ya estoy harto —dijo Tony Kaye y se dispuso a abrir la guantera—. Voy a conectar el navegador.
El sargento Gary Michaelson se había criado en Greenock pero había vivido en Fife desde que tenía dieciocho años. Había asistido al Adam Smith College y había realizado su formación policial en Tulliallan. Era tres años más joven que Ray Scholes, estaba casado y tenía dos hijas.
—¿Los colegios son buenos aquí? —le había preguntado Fox.
—No están mal.
Michaelson no mostró reparos en hablar de Fife, de Greenock y de su familia, pero cuando el tema derivó hacia el agente Paul Carter, se mostró tan parco en palabras como Scholes.
—Si no estuviera mejor informado —comentó Fox en un momento dado—, diría que lo han puesto a prueba.
—¿A qué se refiere?
—Que le han sugerido qué no debía decir. Puede que lo haya instruido el inspector Scholes.
—Eso no es cierto —insistió Michaelson.
Tampoco era cierto que hubiese alterado o borrado las notas que había tomado durante una entrevista realizada en casa de Teresa Collins, y en la misma sala de interrogatorios en la que se hallaban sentados en ese momento. Fox recitó parte del testimonio de Teresa Collins:
—«Puedes acusarme de lo que quieras, Paul, pero no creas que vas a volver a ponerme la mano encima». ¿No dijo eso?
—No.
—El veredicto dice otra cosa.
—No puedo hacer nada al respecto.
—Pero hubo cierta historia personal entre Carter y la señorita Collins. Es imposible que usted no estuviera al corriente.
—Es ella quien dice que fue una historia.
—Los vecinos lo veían ir y venir.
—Conocemos a la mitad, por cierto.
—¿Me está diciendo que son unos mentirosos?
—¿Usted qué cree?
—Lo que yo crea o deje de creer carece de importancia. ¿Qué ocurre con la página que faltaba en su cuaderno de notas?
—Derramé café encima.
—Las páginas de debajo parecen estar bien.
—No puedo hacer gran cosa al respecto.
—Así pues, ¿sigue manteniendo...?
Durante toda la entrevista, Fox se cuidó de establecer contacto visual con Tony Kaye. Sus infrecuentes contribuciones al interrogatorio denotaban una irritación en aumento. No estaban llegando a ninguna parte y era muy poco probable que lo hicieran. Scholes, Michaelson y Haldane, que supuestamente había contraído la gripe, no solo disponían de mucho tiempo para coreografiar sus respues tas, sino que también habían conseguido dominar la rutina de los tribunales.
Teresa Collins mentía.
Las otras dos demandantes eran unas oportunistas.
El juez había ayudado a la fiscalía siempre que había podido.
—La cuestión —dijo Fox pausadamente, cerciorándose de que captaba la atención de Michaelson— es que cuando el equipo local de Ética Profesional estudió las alegaciones, reconoció que ahí podía haber algo. Y no lo olvide: fue la señorita Collins quien inició todo el proceso...
Fox dejó que el mensaje calara unos instantes. Michaelson seguía concentrado en un tramo de pared situado sobre el hombro izquierdo de su interlocutor. Este era enjuto, presentaba una calvicie prematura y en algún momento de su vida le habían roto la nariz. Además, una cicatriz de unos tres centímetros le recorría la barbilla. Fox se preguntaba si habría sido boxeador aficionado.
—Fue otro agente de policía —prosiguió—. El tío de Paul Carter. ¿También está llamándolo mentiroso?
—No es policía; es expolicía.
—¿Y qué diferencia hay?
Michaelson se encogió de hombros y se cruzó de brazos.
—Hay que cambiar la batería —terció Naysmith antes de apagar la cámara.
Michaelson se estiró y Fox oyó cómo le crujían las vértebras. Tony Kaye estaba de pie, moviendo las piernas como si tratara de facilitar el riego sanguíneo.
—¿Falta mucho? —preguntó Michaelson.
—Eso depende de usted —respondió Fox.
—Bueno, nos pagarán igualmente a todos al final de la jornada, ¿eh?
—¿No tiene prisa por volver a su puesto?
—No tiene ninguna importancia, ¿verdad? Esclarecen un delito y hay dos o tres más a la vuelta de la esquina.
Fox vio que Joe Naysmith rebuscaba en la bolsa de material. Él se sabía observado, levantó la cabeza y tuvo el acierto de mostrarse contrito.
—La de recambio todavía está cargándose —dijo.
—¿Dónde? —preguntó Tony Kaye.
—En la oficina. —Naysmith hizo una pausa—. En Edimburgo.
—¿Eso significa que ya hemos terminado? —preguntó Gary Michaelson con los ojos clavados en Malcolm Fox.
—Eso parece —repuso Fox de mala gana—. Por ahora...
—Vaya manera de perder todo el día —rezongó Tony Kaye, y no era la primera vez que lo hacía.
Habían desandado el camino hacia Edimburgo sin apenas abandonar el carril rápido. En esa ocasión, el grueso del tráfico se dirigía hacia Fife y el embotellamiento afectaba a la parte del puente de Forth que daba a Edimburgo. Su destino era la Jefatura de Policía situada en Fettes Avenue. El inspector jefe Bob McEwan seguía en la oficina. Señaló el cargador de batería que se hallaba junto a la tetera y las tazas.
—Me estaba preguntando qué hacía ahí —dijo.
—Ya no es necesario que lo haga —respondió Fox.
La sala no era grande, ya que Anticorrupción formaba un equipo reducido. La mayoría de los agentes de Asuntos Internos trabajaba en una oficina más espaciosa, en el mismo pasillo donde Ética Profesional gestionaba las tareas de enjundia. Ese año, McEwan parecía pasar gran parte del tiempo en reuniones dedicadas a la reestructuración de todo el departamento.
—Básicamente doy por perdido un trabajo —dijo—. Nada que debáis considerar un quebradero para esas cabecitas vuestras...
Kaye había echado el abrigo sobre el respaldo de la silla y estaba sentado a su mesa, mientras Naysmith se dedicaba a cambiar las baterías del cargador.
—Hemos realizado dos entrevistas —le anunció Fox a McEwan—. Ambas, un poco breves.
—Me figuro que habrán encontrado cierta resistencia.
Fox hizo una mueca con la boca.
—Tony cree que estamos hablando con las personas equivocadas, y empiezo a estar de acuerdo con él.
—Nadie espera un milagro, Malcolm. Antes me ha llamado el subinspector. Esto lleva su tiempo.
—Si es más de una semana, a lo mejor conecto una manguera al tubo de escape —musitó Kaye.
A la postre se sentaron a repasar las grabaciones. A medio proceso, McEwan consultó su reloj y dijo que debía marcharse. Entonces Kaye recibió un mensaje de texto.
—«Reunión urgente con tu mujer y una botella de vino» —recitó y le dio una palmada en el hombro a Fox—. Cuéntame qué tal va, ¿de acuerdo?
Durante cinco minutos, Fox notó que Naysmith se mostraba inquieto. Eran las cinco pasadas, así que le dio a su joven colega permiso para marcharse.
—¿Estás seguro?
Fox señaló la puerta y pronto se quedó solo en la oficina, pensando que tal vez debería haber elogiado a Naysmith por su trabajo detrás de la cámara. Tanto la imagen como el sonido eran impolutos. Tenía un cuaderno en el regazo, pero estaba en blanco, con la salvedad de espirales, estrellas y otros garabatos. En ese momento recordó algo que había dicho Scholes sobre Asunto Internos: que querían «castigar a todos los que han trabajado con Paul [Carter]». Carter era historia. ¿Qué razón había para suponer que Scholes y los demás iban a seguir incumpliendo las normas? Por supuesto, se protegerían los unos a los otros, mostrarían lealtad, pero tal vez habrían aprendido la lección. Fox sabía que podía poner la investigación en modo crucero, que podía formular las preguntas, anotar las respuestas y no llegar a grandes conclusiones. De todos modos, tal vez fuera ese el desenlace. Por tanto, ¿qué sentido tenía dejarse la piel? Para Fox, ese era el subtexto de la jornada, lo que Tony Kaye rabiaba por decir. Los tres agentes habían sido nombrados y sometidos a escarnio ante el tribunal. Ahora eran objeto de una investigación interna. ¿Acaso no era castigo suficiente?
En el Pancake Place, Kaye había mencionado a Colin Balfour. Asuntos Internos había armado una acusación lo bastante sólida como para que lo expulsaran del Cuerpo, pero en el último momento no implicaron a los dos o tres agentes que habían intentado organizar una tapadera. Esos agentes seguían trabajando. Nunca más hubo un solo atisbo de problemas.
No hay queja, como suele decirse.
Fox detuvo la grabación con el mando a distancia. Lo único que demostraba era que estaban haciendo lo que se esperaba de ellos. Albergaba serias dudas de que los jefes de la comisaría de Fife necesitaran recibir peores noticias; solo aspiraban a decir que los comentarios del juez no habían caído en saco roto. Scholes, Haldane y Michaelson debían seguir negándolo todo. Y eso significaba que Tony Kaye tenía razón. Era con los otros agentes del Departamento de Investigación Criminal con quienes debían hablar si querían ser exhaustivos. ¿Y el tío de Carter? ¿No debían escuchar también su versión de los hechos? A Fox le intrigaban las motivaciones de aquel hombre. En el juicio, su testimonio había sido breve pero efectivo. Según contó, su sobrino lo había visitado una tarde después de tomar unas copas. Se había mostrado locuaz, charlando de cómo había cambiado la profesión desde los tiempos de su tío. No se podía economizar tanto y había menos incentivos.
«Pero yo recibo una gratificación que quizá tú y mi padre nunca tuvisteis...».
Fox recordó que llevaba un par de días sin hablar con su padre. Su hermana y él se turnaban para visitarlo. Probablemente estaría en la residencia de ancianos en aquel momento. Al personal le gustaba que la gente evitara las horas de la comida y, a media tarde, muchos de los «clientes» (como insistían en llamarlos los trabajadores) ya estaban preparados para acostarse. Fox se dirigió hacia las ventanas y contempló la ciudad crepuscular. ¿Era Edimburgo diez veces más grande que Kirkcaldy? Desde luego, sí era mayor. De vuelta a su mesa, encendió el ordenador y se sentó a realizar una búsqueda.
Casi una hora después, iba en el coche con rumbo a Oxgangs. Había un supermercado cerca de su casa y se detuvo el tiempo suficiente para comprar un curry que calentar al microondas y una botella de Appletiser, además del periódico vespertino. La noticia de portada trataba sobre un traficante de drogas que, tras ser declarado culpable, había sido encarcelado. Fox conocía al agente que había llevado el caso; Asuntos Internos lo había investigado dos años antes. Ahora sonreía ante las cámaras. Misión cumplida.
«¿Por qué odian tanto a los policías?». Era la pregunta que había formulado Scholes. Hace mucho tiempo, el Departamento de Investigación Criminal podía actuar con negligencia y salir airoso. La labor de Fox consistía en impedírselo. No seguiría allí siempre; en un año o dos regresaría al DIC, trabajaría codo con codo con aquellos a quienes había escrutado, e intentaría meter entre rejas a traficantes sin interpretar las normas a su manera, temeroso de Asuntos Internos, llegando a despreciarlos. A veces se preguntaba si podría trabajar con agentes que conocían su pasado, llevar lo que todo el mundo tildaba de casos «como es debido»...
Dejó el periódico en el fondo de la cesta, cubierto por el resto de la compra.
El bungaló estaba a oscuras. Había pensado en comprar un reloj de esos que se encendían al anochecer, pero sabía que no lograría disuadir a los ladrones. Tenía pocas cosas de valor: después de la tele y el ordenador, buscarían en vano. Cerca de allí, un par de casas habían sufrido robos en el último mes. Incluso llamó a su puerta un agente, preguntando si había visto u oído algo. Fox no se molestó en identificarse como policía. Se limitó a negar con la cabeza y el agente asintió y se fue a otro sitio.
Cumpliendo con su deber.
Preparar el curry le llevó seis minutos. Fox encontró un canal de noticias en la televisión y subió el volumen. El mundo parecía asolado por guerras, hambrunas y desastres naturales. Un terremoto aquí, un tornado allá... Estaban entrevistando a un experto en cambio climático, que advirtió a los espectadores de que debían acostumbrarse a esos fenómenos: a las inundaciones, sequías y olas de calor. El entrevistador se las arregló para devolver la conexión al estudio con una sonrisa en los labios. Puede que, una vez fuera de foco, empezara a correr de un lado a otro, arrancándose mechones de pelo y dando voces, pero Fox tenía sus dudas. Pulsó el botón interactivo del mando a distancia y ojeó los titulares de Escocia. No había nada nuevo relacionado con la explosión frente a Lockerbie. El estado de alerta en Fettes era moderado, al igual que en Kirkcaldy. Lockerbie: como si ese pozo de ignorancia no hubiera visto suficiente a lo largo de su historia... Fox puso un canal de deportes y estuvo viendo los dardos mientras engullía la comida que quedaba.
Acababa de terminar cuando sonó el teléfono. Era su hermana, Jude.
—¿Qué pasa? —preguntó.
Se llamaban por turnos y era el suyo, no el de Jude.
—Acabo de ir a ver a papá.
La oyó sorber una lágrima.
—¿Está bien?
—Se le olvida todo.
—Lo sé.
—Uno de los cuidadores me ha dicho que esta mañana no ha llegado a tiempo al cuarto de baño. Le han puesto pañal.
Fox cerró los ojos.
—Y a veces se le olvida mi nombre o del año en que estamos.
—También tiene días buenos, Jude.
—¿Y cómo lo sabes? ¡El hecho de que pagues las facturas no significa que puedas desentenderte!
—¿Quién se desentiende?
—Nunca te veo por allí.
—Sabes que no es cierto. Lo visito cuando puedo.
—No es suficiente. Ni por asomo.
—No todos podemos llevar una vida ociosa, Jude.
—¿Crees que no estoy buscando trabajo?
Fox volvió a cerrar los ojos con fuerza: «Te has metido en un jardín, Malc».
—No me refería a eso.
—¡Te referías exactamente a eso!
—No empecemos, ¿eh?
Se impuso el silencio unos instantes. Jude suspiró y empezó a hablar de nuevo.
—Hoy le he llevado una caja de fotografías. Pensé que podríamos verlas juntos, pero parecía inquieto. No dejaba de decir: «Están todos muertos. ¿Cómo pueden estar todos muertos?».
—Iré a verlo, Jude. No te preocupes por eso. Quizá lo mejor sea llamar antes, y si el personal cree que no merece la pena visitarlo ese día...
—¡No estoy diciendo eso! —Volvió a alzar la voz—. ¿Piensas que me importa ir a verlo? Es nuestro padre.
—Ya lo sé. Tan solo...
Fox hizo una pausa y entonces formuló la pregunta que creía que se esperaba de él.
—¿Quieres que vaya?
—No es a mí a quien tienes que ir a ver.
—Tienes razón.
—¿Lo harás?
—Por supuesto.
—¿Aunque estés ocupado?
—En cuanto cuelgue —le aseguró Fox.
—¿Y volverás a llamarme para contarme qué te ha parecido?
—Estoy convencido de que se encuentra bien, Jude.
—Tú quieres que se encuentre bien. Así no tendrás mala conciencia.
—Voy a colgar, Jude. Voy a colgar el teléfono e iré a ver a papá.
4
Sin embargo, el personal de Lauder Lodge tenía otros planes.
Fox llegó allí pasadas las nueve. Se oía un televisor atronando en el salón. Había trasiego de gente; por lo visto, se trataba del cambio de turno.
—Su padre está acostado —le anunciaron a Fox—. Debe de estar durmiendo.
—Entonces no lo despertaré. Solo quiero verlo un minuto.
—Procuramos no molestar a los clientes cuando están acostados.
—¿Antes no se quedaba despierto hasta las noticias de las diez?
—Eso era antes.
—¿Están dándole alguna medicación nueva? ¿Hay algo que yo no sepa?
La mujer se tomó unos momentos pasa sopesar si la estaba acusando de algo y luego suspiró resignada.
—¿Solo un minuto, dice?
Fox asintió y ella hizo lo propio. Cualquier cosa con tal de no complicarse la vida.
La habitación de Mitch Fox se encontraba en un nuevo anexo junto a la propiedad victoriana original. Fox pasó frente al dormitorio que, hasta hacía un par de meses, había sido el hogar de la señora Sanderson. Esta y el padre de Fox habían trabado una honda amistad durante su estancia en Lauder Lodge. Fox había acompañado a Mitch al funeral; apenas si se congregaron más de doce personas en la capilla del crematorio. No asistió ningún familiar, pues no se había podido localizar a ninguno. Había un nuevo nombre en la puerta de su vieja habitación: D. Nesbitt. Fox tuvo la sensación de que, si arrancaba la pegatina, habría otra debajo con el nombre de la señora Sanderson y tal vez otro debajo de esa.
No se molestó en llamar. Tan solo giró el pomo y entró. Las cortinas estaban echadas y la luz apagada, pero la farola procuraba una buena iluminación. Fox podía distinguir la forma de su padre bajo el edredón. Casi había llegado a la silla situada junto a la cama cuando una voz seca le preguntó qué hora era.
—Y veinte —le dijo Fox a su padre.
—Y veinte, ¿qué?
—Las nueve.
—¿Y qué te trae por aquí? —Mitch Fox encendió la lámpara y se dispuso a incorporarse. Su hijo se le acercó para ayudarlo—. ¿Ha ocurrido algo?
—Jude estaba un poco preocupada.
Fox vio sobre la silla una caja de zapatos llena de viejas fotos de la familia. La cogió, tomó asiento y se la apoyó en el regazo. El cabello de su padre, ralo, casi como el de un bebé, había adquirido un tono amarillento. Tenía la cara más delgada que nunca y la piel parecía un pergamino. Sin embargo, los ojos resultaban nítidos y apacibles.
—Ambos sabemos que a tu hermana le gusta montar pequeños dramas. ¿Qué te ha dicho?
—Que tu memoria ya no es la que era.
—¿Acaso lo es la de alguien? —Mitch señaló la caja de zapatos con la cabeza—. ¿Porque no pude decirle el lugar exacto en el que se tomó una foto hace cincuenta años?
Fox levantó la tapa de la caja y sacó un puñado de instantáneas. Algunas incluían leyendas al dorso: nombres, fechas y lugares. Pero también había interrogantes. Muchos interrogantes... y lo que parecía la mancha de una lágrima. Fox pasó un dedo por encima y le dio la vuelta a la fotografía. Su madre, sentada al borde de una rocalla, mecía a dos niños en su regazo.
—Esta es de hace treinta años —dijo Fox, sosteniendo la foto en alto para que la viera su padre.
Mitch la observó.
—Podría ser Blackpool —aventuró—. Sois Jude y tú...
—Y mamá.
Mitch Fox asintió lentamente.
—¿Hay agua por ahí? —preguntó.
Fox miró, pero no había ninguna jarra en el armario situado al lado de la cama.
—¿Me puedes traer un poco?
Fox se dirigió al cuarto de baño contiguo. La jarra estaba allí, junto con un vaso de plástico. Entonces comprendió que el personal no quería que Mitch bebiera agua por la noche, al menos si ello podía causar problemas por la mañana. La bolsa de pañales para la incontinencia se encontraba junto a la pileta, a la vista de todos. Fox llenó la jarra y el vaso y se los acercó a su padre.
—Buen chico —dijo este.
Varias gotas le recorrieron la barbilla al beber, pero no necesitó ayuda para depositar el vaso al lado de la cama.
—¿Puedes decirle a Jude que no se preocupe?
—Claro.
Fox volvió a sentarse.
—¿Y podrás hacerlo sin discutir?
—Lo intentaré.
—Hacen falta dos para pelearse.
—¿Estás seguro? Creo que Jude podría apañárselas bastante bien en una habitación vacía.
—Puede, pero tú no siempre ayudas.
—¿Ahora estamos discutiendo tú y yo? —Fox vio a su padre esbozar una sonrisa cansada—. ¿Quieres que me vaya para que puedas dormir?
—Yo no duermo. Tan solo estoy aquí tumbado, esperando.
Fox sabía cuál sería la respuesta a la siguiente pregunta, de modo que no la formuló. En lugar de eso, le contó a su padre que había pasado un día infructuoso en Fife.
—A ti te encantaba —le dijo Mitch.
—¿El qué?
—Fife.
—¿Cuándo he estado yo en Fife?
—Solíamos visitar a mi primo Chris.
—¿Dónde vivía?
—En Burntisland. La playa, la piscina al aire libre, los campos de golf...
—¿Cuántos años tenía?
—Chris murió joven. Echa un vistazo, tiene que andar por ahí.
Fox se dio cuenta de que su padre se refería a la caja de zapatos, así que volcó el contenido sobre la cama. Algunas fotos estaban sueltas, y otras, guardadas en sobres con sus negativos correspondientes. Eran una mezcla de imágenes en color y blanco y negro, algunas de ellas de boda. (Fox desdeñó aquellas en las que aparecían Elaine y él; su matrimonio no había durado mucho). Había instantáneas borrosas de vacaciones, navidades, cumpleaños y salidas de trabajo. A la postre, Mitch le tendió una en particular.
—Ese de ahí es Chris. Lleva a Jude sobre los hombros. Era un tipo grande, alto y fornido.
—Entonces ¿esto era Burntisland?
Fox estudió la fotografía. Jude tenía la boca abierta y le faltaban algunos dientes. Era imposible dilucidar si estaba riéndose o aterrorizada por la distancia que mediaba hasta el suelo. Chris sonreía a cámara. Fox trató de recordarlo, pero fue incapaz.
—Puede que fuera su jardín trasero —dijo Mitch Fox.
—¿De qué murió?
—Accidente de moto. Era un tarado. Míralos a todos. —Mitch pasó la mano sobre las fotografías esparcidas—. Muertos y enterrados, y prácticamente olvidados.
—Pero algunos seguimos aquí —matizó Fox—. Y me gusta que sea así.
Mitch golpeó a su hijo en el dorso de la mano.
—¿De verdad me encantaba Fife?
—Había un parque cerca de Saint Andrews. Fuimos un día allí y nos montamos todos en un tren. Si buscamos bien, puede que encontremos alguna foto. También había muchas playas, y una vez al año, un mercado en Kirkcaldy...
—¿Kirkcaldy? Precisamente vengo de allí. ¿Cómo es posible que no lo recuerde?
—Una vez ganaste un carpín. El pobrecillo estaba muerto al día siguiente. —Mitch clavó la mirada en su hijo—. ¿Tranquilizarás a Jude?
Fox asintió y su padre volvió a darle un golpecito en la mano antes de tumbarse de nuevo sobre las almohadas. Permaneció allí sentado una hora y media más, viendo fotografías, y apagó la lámpara justo antes de irse.
DOS
5
—Será una broma, ¿no?
—Es cuanto podemos ofrecerles —dijo el sargento que estaba sentado detrás del mostrador.
Parecía tan complacido por el desenlace que había tenido aquella mañana como el día en que les informó de que ninguno de los entrevistados estaba disponible.
—La puerta cierra y la llave es suya si la quieren.
—Es un almacén —dijo Joe Naysmith cuando encendió la luz.
—Con una bombilla de cuarenta vatios —observó Tony Kaye—. Podemos traer unas antorchas.
Alguien había colocado tres sillas desvencijadas en el centro de la habitación y no quedaba espacio para una mesa, por pequeña que fuese. Las estanterías estaban repletas de cajas, viejos archivadores identificados con un código y el año, además de material de oficina roto y desechado.
—¿Sería posible hablar con la comisaria Pitkethly? —le preguntó Fox al sargento.
—Está en Glenrothes.
—Qué raro.
El sargento llevaba la llave colgando del dedo.
—Al menos podemos dejar el material aquí —razonó Naysmith.
Fox soltó un resoplido y cogió la llave al sargento.
Mientras Naysmith iba en busca del material que guardaban en el coche, Fox y Kaye se quedaron contemplando el interior del almacén. De repente, el pasillo se llenó de agentes uniformados o vestidos de paisano que pasaron ante ellos con una sonrisa de suficiencia.
—Yo no pienso meterme ahí de ninguna manera —dijo Kaye meneando lentamente la cabeza—. Parecería un maldito conserje.
—Pero Joe tiene razón. Aquí podemos guardar las cosas entre entrevista y entrevista.
—¿Podemos acelerar el proceso de algún modo, Malcolm?
—¿A qué te refieres?
—Tú y yo podríamos hacer una entrevista cada uno y acabaríamos en la mitad de tiempo. Los únicos a los que debemos grabar son Scholes, Haldane y Michaelson. El resto son solo charlas informales, ¿no?
Fox asintió.
—Pero solo hay una sala de interrogatorios.
—No todos los entrevistados trabajan en la comisaría.
Fox miró a Kaye.
—Tú lo que quieres es terminar con esto cuanto antes.
—Es una manera básica de gestionar el tiempo —replicó Kaye con un destello en la mirada—. Y resulta más rentable para el contribuyente en apuros.
—¿Y cómo nos los repartimos? —preguntó Fox cruzándose de brazos.
—¿Tienes algún favorito?
—Me gustaría intercambiar unas palabras con el tío del imputado.
Kaye lo meditó y asintió.
—Coge mi coche. Yo probaré con Cheryl Forrester.
—Me parece bien. ¿Qué hacemos con Joe?
Se volvieron justo cuando Joe Naysmith abría la puerta al final del pasillo con la pesada bolsa negra colgada del hombro.
—Lancemos una moneda al aire —propuso Kaye, mostrando una pieza de cinco peniques—. Quien pierda se lo queda.
Minutos después, Malcolm Fox se dirigía al Ford Mondeo de Kaye. Naysmith no lo acompañaba. Ajustó el asiento del conductor y buscó el navegador por satélite en la guantera, lo conectó y lo fijó en el salpicadero. El código postal de Alan Carter figuraba en el registro y lo encontró tras una breve búsqueda. El navegador realizó un rastreo rápido y le indicó la dirección correcta. Pronto se encontró en la carretera del litoral en dirección al sur, hacia un lugar llamado Kinghorn. Según los carteles, la siguiente localidad era Burntisland. Pensó otra vez en Chris, el primo de su padre. Tal vez la motocicleta se hubiera estrellado en ese mismo tramo. El trayecto debía de ser una gozada para los motoristas, con sus curvas suaves, el mar a un lado y una pronunciada colina al otro. ¿Aquello era una foca cabeceando en el agua? Fox aminoró un poco la marcha. El conductor que llevaba detrás le dio una ráfaga de luz y lo adelantó haciendo sonar el claxon.
«Sí, sí», murmuró Fox mientras consultaba el navegador. Su destino estaba cerca. Pasó junto a un camping de caravanas y puso el intermitente para tomar un desvío a la derecha. Era un camino empinado, con surcos, y se formaban nubes de polvo detrás del coche. No quería abollar el preciado coche de Kaye, así que acabó circulando en primera, a ocho kilómetros por hora. El ascenso continuó. Según el navegador, estaba en medio de ninguna parte y se había pasado de largo. Fox detuvo el coche y se bajó. Tenía una buena panorámica de la costa, con hileras de caravanas a la izquierda y un hotel a la derecha. Consultó la dirección de Alan Carter: Gallowhill Cottage. La carretera estaba a punto de adentrarse en una zona boscosa. Algo llamó la atención de Fox: una voluta de humo por encima de los árboles. Se sentó de nuevo al volante y puso primera.
La casa se hallaba cerca de la cima de la colina, justo donde moría el camino, frente a una barrera que conducía a los campos. Había algunas ovejas desperdigadas. Los cuervos, silenciosos, se deslizaban entre los árboles. El viento era cortante, aunque el sol asomara por detrás de un banco de nubes.
La chimenea seguía escupiendo humo. Había un Land Rover de color verde oliva aparcado a un lado, junto a un gran montón de troncos ordenados con esmero. Entonces se abrió la puerta principal emitiendo un chirrido. El hombre que apareció en el umbral representaba casi la parodia de un policía corpulento y alegre. El rostro de Alan Carter era rubicundo, y en las mejillas y la nariz se entrecruzaban delgadas venas rojas. Le brillaban los ojos, y los botones de la rebeca estaban tensados al límite de su capacidad. Debajo llevaba una camisa de cuadros con el primer botón desabrochado, lo cual daba cierto respiro a la copiosa mata de vello gris que asomaba. Aunque era prácticamente calvo, conservaba unas patillas pobladas que casi se juntaban a la altura del mentón.
—Sabía que tendría visita —gritó Carter con una de sus manos rechonchas apoyada en el marco de la puerta—. Debería haber pedido cita. Por lo visto, de un tiempo a esta parte ando más ocupado que nunca.
Fox llegó hasta él y se dieron la mano.
—¿No forma usted parte del gremio, entonces? —preguntó Carter.
—No.
—Hace tiempo, la mayoría de los polis a quienes conocía eran masones. Si hubiera venido entonces, muchacho...
El pasillo era corto y estrecho, y buena parte de él estaba ocupado por estanterías, una hilera de abrigos y una selección de botines. El salón era pequeño y sofocante, merced a un fuego avivado con abundantes troncos.
—Tiene que estar caliente para Jimmy Nicholl —dijo Carter.
—¿Quién?
—El perro.
Un decrépito border collie de ojos legañosos miró a Fox desde una cesta situada cerca de la chimenea.
—¿Por qué se llama así?
—Es el entrenador de Raith. No ahora, claro, pero Jimmy nos llevó a Europa. —Carter se interrumpió y miró a Fox—. ¿Tampoco le gusta el fútbol?
—Antes, sí. Me llamo Fox, por cierto. Inspector Fox.
—«La Brigada de la Suela de Goma». ¿Todavía lo llaman así?
—O eso, o Asuntos Internos.
—Y seguro que a la espalda cosas peores.
—Y a la cara también.
—¿Le apetece una taza de té o prefiere tomar algo más fuerte?
Carter señaló con la cabeza una botella de whisky que reposaba sobre una estantería.
—Un té bastará.