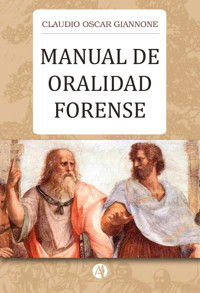
9,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Claudio O. Giannone. Argentino, nacido en la Ciudad de Avellaneda, Pcia. De Buenos Aires. Abogado independiente. Egresado de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (1994). Procesalista Civil. Postgrado en Derecho Procesal Administrativo y Constitucional. Ha participado en carácter de organizador, expositor, panelista y conferencista en innumerables eventos académicos de Derecho de la temática Procesal Civil, Laboral, Familia, entre otros. Es actualmente, profesor Titular del Taller de Oralidad Forense de la Universidad del Este de La Plata, profesor adjunto de Derecho Procesal Civil y Comercial de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, Profesor docente de las materias Elementos de Derecho Procesal Civil y Comercial, cátedra del Dr. Osvaldo Gozaini de la UBA y Régimen Jurídicos de los Recursos Naturales, cátedra del Dr. Dino Bellorio Clabot, Es formador-capacitador del Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) del Ministerio de Modernización de la Nación. Ha sido profesor adjunto de Derecho Procesal Civil y Comercial en las extensiones Universitarias de la UNLZ en Villa Mercedes (San Luis), Goya (Corrientes), Rufino (Santa Fe) y Olavarría (Pcia. De Buenos Aires), docente de la Fundación de Ciencias Jurídicas y Sociales del Colegio de Abogados de la Provincia de Buenos Aires (CIJUSO), en cursos de especialización en Derecho Procesal bajo la dirección del Dr. Osvaldo Gozaini y docente del curso de Iniciación Profesional del Colegio Abogados de Lomas de Zamora. Es miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal y de la Asociación Argentina de Derecho Procesal Constitucional. Ha escrito artículos de doctrina, comentarios de jurisprudencia y notas de diversa índole jurídica, participando además en carácter de coordinador y autor de temas en obras jurídicas. Se ha desempeñado como asesor letrado de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, abogado de la Procuración General de la Ciudad autónoma de Buenos Aires y abogado de Fiscalización en la Secretaria de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación. Actualmente se desempeña como abogado analista de primera en la Coordinación de Control y Gestión Judicial de la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Autoridad de Cuenca Matanza- Riachuelo (ACUMAR).
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 709
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Claudio Oscar Giannone
Manualde OralidadForense
Editorial Autores de Argentina
Giannone, Claudio Oscar
Manual de oralidad forense / Claudio Oscar Giannone. - 1a ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2018.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-761-383-4
1. Ciencias Forenses. I. Título.
CDD 345.066019
Editorial Autores de Argentina
www.autoresdeargentina.com
Mail: [email protected]
Diseño de portada: Justo Echeverría
Diseño de maquetado: Maximiliano Nuttini
Queda hecho el depósito que establece la LEY 11.723
Impreso en Argentina – Printed in Argentina
A la memoria de mi madre Ermita, a la que le dedico esta obra, que me enseñó con su ejemplo, que las cosas en la vida, sean estas grandes o pequeñas, solo se logran con trabajo y dedicación.
A Oscar, mi padre, hombre trabajador incansable del cual aprendí con su ejemplo silencioso nunca darme por vencido y seguir adelante a pesar de los obstáculos.
A mi tía Ángela, que ya no está con nosotros. Mi rueda de auxilio ante las adversidades. La gran hacedora de mis sueños.
A mi abuela, Enriqueta, estrella fulgente en los cielos, cuya comprensión, acompañamiento y contención, me han hecho el hombre que soy.
A mis hijos Brian y Florencia, que a pesar de las adversidades y obstáculos que nos han desviado de la senda, siempre han sido y son, mi orgullo, la razón de mi existencia.
A Mariana, mi luz y mi guía. El faro que me marca el camino correcto cuando me encuentro perdido. Gracias por todo y por tanto.
A quienes han colaborado en esta obra, ya que sin su apoyo, sapiencia y comprensión, este trabajo no hubiera sido posible.
A mis amigos, pocos pero buenos, quienes con su afecto alimentan mis sueños e ilusiones.
Prefacio
Esta obra es el resultado de un trabajo realizado con el aporte y la colaboración incansable de profesionales y docentes que han ejercido y aún lo hacen, la ardua y compleja tarea de intentar enseñar no solo la oralidad forense en los claustros universitarios, sino también de retomar la enseñanza de la lógica y la comunicación, no a modo de disciplinas aisladas, sino como parte importante de un conjunto mucho mas abarcativo y complejo, pero a su vez enriquecedor, del arte de hablar ante los estrados judiciales.
Ha sido un largo recorrido, desde el germen inicial de este proyecto, el cual nació de los sueños de algunos de nosotros y que tuvo su punto inicial, primero en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora en la materia Procesal Civil de la cátedra del Dr. Osvaldo Gozaini y luego con la invalorable confianza y apoyo de la Universidad del Este de la Plata, que nos abrió sus puertas para permitirnos que la oralidad forense haga sus primeros pasos como materia académica integrante del plan de estudios de la carrera de abogacía.
Hemos tratado humildemente, de abarcar la mayor proporción posible del espectro de la oralidad actuada de nuestro proceso judicial, teniendo como norte, no quedarnos solo en las explicaciones de la actuación oral y gestual, sino brindar la practicidad forense, la lógica y la argumentación, pasando por el refuerzo de las nociones básicas teóricas jurídicas con el agradado de preceptos que atañen al campo de la comunicación y la locuciòn.
Hemos incluido aquí, pautas, gráficos, cuadros y guías orientativas para ayudar al estudiante, de derecho, al novel profesional, así como cualquier interesado en el tema, a entender e interpretar los contenidos incluidos en el presente y trabajo.
También hemos ofrecido sugerencias y consejos, destinados a maximizar la actuación oral.
Debemos tener en claro que, la oralidad, interpretada ella, como el intercambio verbal de ideas, constituye uno de los pilares esenciales de la labor jurisdiccional, como instrumento para permitir que la actuación del juez se adecue a los principios procesales de inmediación y contradicción realmente efectivos.
Es que la oralidad, al decir de Rodriguez luna y Corezza Maiti, no es solo el conjunto de palabras, oraciones y frases que hacen a la idea expresada; es también la comunión del lenguaje anexo, como el cuerpo que habla. Y también en ella participan otras disciplinas, todo dentro de un marco Neuro-comunicacional, donde los cinco sentidos manifiestan sus predominios, que pendulan entre la lógica y la emocionalidad.
Estos predominios son los que generan estímulos que modifican el estatus de las necesidades prioritarias de quienes nos escuchan, que son, en definitiva, las que pesan a la hora de tomar decisiones, influida por la oralidad inteligente.
Cuando decimos que la Oralidad sea parte integrante del Debido Proceso, estamos propugnando que la idea de la expresión directa y verbal de los argumentos y cuestionamientos de las partes, (con respecto a los acontecimientos del proceso), sea interpretada como el motor generatriz de las diligencias e incidencias establecidas la cual debe ser acompañada por nuevas formas de legislación y actuación, mucho más modernas y agiles que las actuales.
Mucho es el recorrido que aun falta desandar pero estamos convencidos que vamos en la dirección correcta.
Dr. Claudio Oscar Giannone
Profesor Titular del Taller de Oralidad Forense
Facultad de derecho de la Universidad del Este (La Plata)
CAPÍTULO I
LA ENTREVISTA
“Nunca tengas miedo de la ignorancia cuando intentes salir de ella. En tiempo de formación y aprendizaje, el error, la equivocación, la duda, la inseguridad, son síntomas de que el aprendizaje es una tarea de construcción en constante flujo y reflujo, no en permanente acto de fe en las palabras que oyes o lees”.
Juan Manuel Álvarez Méndez
“El abogado que desde el primer coloquio garantice al cliente el éxito victorioso en el pleito, acaso sea un hábil profesional, pero no ciertamente un gran científico. Se parece más bien al escamoteador que asegura saber adivinar la carta que saldrá de la baraja, sin que en ello entre para nada la ciencia y sí tan solo la destreza de sus manos”.
Piero Calamandrei
Sumario: I. Concepto. II. Reglas de la Entrevista, III. Metas de la entrevista: a) Establecimiento de Comunicación y Confianza, b) Obtención de los hechos, c) Educar al cliente.IV. Orden para una correcta comunicación: Preguntar, escuchar activamente, comprender, mostrar reconocimiento y estimular la reflexión. V. Barreras en la Comunicación. VI. La primera entrevista. VII. El lenguaje (verbal-analógico). VIII. Las Preguntas: a) Abiertas, c) Cerradas y d) Circulares, IX. Interés y Voluntad del cliente.X. Asesoramiento al Cliente. XI. Honorarios y Gastos del Juicio. XII. Colofón.
I. Concepto
Existen muchas definiciones conceptuales sobre el tema, muchos autores se han ocupado por delimitar el tema en análisis, sosteniendo algunos de ellos, que la entrevista es una relación directa entre personas por la vía oral, que se plantea unos objetivos claros y prefijados, al menos por parte del entrevistador, con una asignación de papeles diferenciales, entre el entrevistador y el entrevistado, lo que supone una relación asimétrica1, otros en cambio, la consideran según los factores que recepta la entrevista como la comunicación -cara a cara-entre dos o más personas, que se lleva a cabo en un espacio temporal concreto y entre las que se da una determinada intervención verbal y no verbal con unos objetivos previamente establecidos2
Así podemos encontrar que en términos puntuales, se caracteriza a la entrevista como un proceso de comunicación que se realiza normalmente entre dos personas; en este proceso el entrevistador obtiene información del entrevistado de forma directa.
La entrevista no se considera una conversación normal, sino una conversación formal, con una intencionalidad, que lleva implícitos unos objetivos englobados en una investigación3.
Por otro lado podemos decir que el término en análisis, está vinculado al verbo “entrevistar” o sea, a la acción de desarrollar una charla con una o más personas con el objetivo de hablar sobre ciertos temas y con un fin determinado, de ello se desprende, que la entrevista resulta ser ni más ni menos -en términos acotados- como un proceso comunicacional que apunta a la recolección de datos.
En el campo el derecho, este proceso se encuentra direccionado, a recabar información sobre el asunto jurídico que se nos presenta.
Sin embargo, recuérdese que cada caso no es sólo un hecho concreto y central en bruto, es a su vez, una historia de vida, que nos relatan que si bien se ubican en una coordenada de espacio-tiempo determinada, han sido fruto de la existencia de otros hechos denominados antecedentes y consecuentes.
Es decir, todo caso tiene un antes, que indica cómo se llegó al hecho principal y posee un después, que indica cuáles fueron sus consecuencias4.
En las ciencias jurídicas, la finalidad principal de la entrevista con clientes (o potenciales clientes) es básicamente recoger y transmitir información.
En todas estas definiciones se hace referencia, directa o indirectamente, a ciertos elementos comunes que participan del concepto y que podemos enumerar como: las personas; el acto comunicacional y el objetivo que se persigue.
Así, la relevancia de los asuntos que maneja el abogado exige una buena comunicación y la entrevista personal es uno de los medios más adecuados para lograrlo.
Comunicarse bien facilita el entendimiento mutuo, contribuye a evitar que surjan malentendidos o a deshacerlos y disminuye la posibilidad de quejas o reclamos mientras que, por el contrario, la mala comunicación puede resultar en un cliente insatisfecho.
La entrevista bien hecha proporciona buena parte de la información que se necesita no ya para asesorar in situ al cliente, sino para dar los primeros pasos en la preparación de un caso judicial y que éstos vayan en la dirección adecuada.
II. Reglas de la Entrevista
Podemos decir que en la entrevista rigen ciertas reglas básicas de una situación comunicativa cuyo funcionamiento no es conversacional y por dicho motivo, encuentra tintes característicos que someramente podemos indicar de la siguiente forma:
• Tratar de mantener contacto visual con el entrevistado para crear una atmósfera propicia a la conversación. Si el entrevistado da respuestas ambiguas, insistir para obtener otras más concretas.
• Cuando el entrevistado conteste "no sé", hacer una pausa, porque en ocasiones la gente utiliza esa expresión como introducción inconsciente a una respuesta real (como cuando dice: "Ah, no sé..., pero me parece que...")
• Los roles de entrevistador-entrevistado no son intercambiables.
• Debe tener un objetivo prefijado, lo cual lo diferencia sustancialmente de una conversación.
• Existe un pacto de cooperación implícito entre entrevistador y entrevistado que implica que la entrevista contenga tanta información como sea necesario y que la misma sea veraz, que los dichos del entrevistado sean relevantes con la mayor claridad posible.
• Está regida por un funcionamiento de turnos como principio ordenador de las intervenciones que regulan los cambios de locutor y los tiempos de emisión.
III. Metas de la entrevista
Toda entrevista debe perseguir tres metas claras y bien definidas5:
a) Establecimiento de comunicación y confianza;
b) Obtener los hechos y
c) Educar al cliente.
a) Establecimiento de comunicación y confianza: El abogado debe utilizar sus recursos y técnicas para crear un clima adecuado al establecimiento de una buena comunicación fluida, directa y abierta con su cliente, que permita obtener de este, toda la información que posee y generar una actitud de cooperación hacia la labor profesional, direccionada a resguardar sus intereses y por el otro, darle a conocer, las estrategias de defensa o ataque, los costos y tiempo que demandará el litigio, los derechos y obligaciones involucrados, la posibilidad de solucionar el conflicto por medios alternativos de resolución de conflictos entre otros aspectos.
A tal fin, resulta imperioso generar en el cliente, la sensación de ser atendido, escuchado y comprendido en lo que nos plantea.
No debemos nunca olvidar que los conflictos jurídicos siempre generan en las personas, confusión, angustia, temor, desconfianza, entre otras emociones6, lo cual las colocan, en una particular posición psicológica.
Esta carga emotiva es la que trae el cliente en su primera entrevista y es el abogado, quien debe ser capaz de contener y neutralizar esta emotividad, generando un clima de confianza o rapport7, dándole la sensación de interés por su problema, evitando las interrupciones telefónicas y dedicando al cliente el tiempo suficiente para que pueda relatar su problema; empleando un lenguaje adecuado al nivel social y cultural de su interlocutor y brindándole la oportunidad para hablar libremente, sintiéndose aceptado y comprendido evitando en todo momento emitir juicios de valor, descalificaciones u opiniones que le puedan generar la idea de ser descalificado o juzgado8.
¿Y cómo evitamos esos inconvenientes?, simple: Cuidando nuestro lenguaje oral, es decir, las palabras que utilizamos y nuestro lenguaje corporal y facial (expresiones gestuales del rostro), que pueda llegar a interpretarse por nuestro cliente como una descalificación, rechazo o juicio.
b) Obtención de los hechos: Es el fin central de toda entrevista jurídica que se encuentra encauzada-reiteramos a la recolección de toda la información del caso que sea posible.
¿Pero como llegamos a ese fin?: Precisamente mediante el empleo de las preguntas, entendidas estas como una interpelaciónque se realiza con la intención de obtener algún tipo deinformación.
Al pronunciar esta interrogación, se espera recibir una respuesta que incluya los datos buscados.
Sin embargo, no se trata de formular cualquier pregunta, ni de cualquier modo, ni en cualquier momento de la conversación que tengamos.
La pregunta debe servir para permitimos indagar no sólo sobre la posición de nuestro cliente frente a un problema o conflicto determinado sino también respecto a los motivos o necesidades que desea satisfacer al buscar una solución a un problema determinado. Esto nos debe permitir contar con las herramientas necesarias a fin de organizar la información del caso, dándonos una idea general de la dirección que deberemos tomar y cuál será la posición que debemos asumir (ataque o defensa: demanda-contestación).
La entrevista permite al abogado percibir a través del cliente los hechos que han ocurrido y que forman parte del conflicto a resolver, es decir el hecho central o eje central litigioso.
Como no ha sido el abogado quien ha presenciado los hechos o vivido las situaciones, necesitamos que el entrevistado nos diga lo que ha ocurrido, nos entregue toda la información posible de los hechos objeto de la entrevista y que este ha percibido. Todo ello, nos permitirá interrogarnos mentalmente respecto a lo siguiente9:
•¿Qué sucedió?
•¿Cuándo sucedió?
•¿Cómo sucedió?
•¿Dónde sucedió?
•¿Por qué sucedió?
•¿Quiénes lo protagonizaron?
Y, una vez, respondidos estos interrogantes, podamos subsumirlos en nuevas y más profundas preguntas interiores:
•¿Es este un hecho jurídicamente relevante?
•¿Qué normas jurídicas se encuentran involucradas?
•¿Desde qué rama jurídica puede enfocarse el asunto?
•¿Quiénes deberían sufrir las consecuencias jurídicas?
Ello nos permitirá centrar el problema jurídico, definir el perfil jurídico del asunto y sus implicaciones, (un accidente de tránsito, un robo, un despido, un divorcio, etc.) e ir concretando poco a poco los hechos jurídicamente relevantes, haciéndole ver al entrevistado, una vez que hemos centrado el problema, cual es el criterio que define esa relevancia de los hechos del caso.
Y he aquí que surge la pregunta: ¿Para qué debemos realizar ello?:
Pues bien, nada más ni nada menos para contar con los elementos esenciales que nos permitan realizar por ejemplo, una evaluación provisoria del reclamo (o lo que conocemos como demanda) o una evaluación provisoria de la defensa (o lo que se denomina contestación de demanda):
c) Educar al cliente: Por educar al cliente debe ser entendido en el sentido de poner en su conocimiento, las diversas alternativas de solución al problema, los costos y beneficios que cada una de ellas tiene con el fin de permitirle libremente, y con pleno conocimiento de las alternativas a tomar, adoptar la decisión definitiva respecto de cómo encarar el conflicto que tiene ante sí.
Para algunos autores, como Muñoz Sabaté, este tópico forma parte de la “sub-función terapéutica del jurista” y que se proyecta más allá del mero encuadre jurídico de los temas, atendiendo al dolor humano que suele generar el conflicto jurídico mediante la entrevista didáctica10, no significando de modo alguno, que el abogado no cumpla su función principal de asesorar en lo jurídico. Simplemente es un plus a su rol puramente técnico.
La entrevista se presenta aquí como un modo de “adaptar al medio” a la persona que “vivenció” un conflicto jurídico y que si no corrige su comportamiento podría vivirlo muchos más.
La entrevista sirve de este modo, como una manera de “reorientar culturalmente” al cliente.
Podemos graficar las metas de la siguiente manera:
IV. Orden para una correcta comunicación
Una correcta comunicación, deberá imperiosa y estrictamente seguir el siguiente orden11:
Primero, preguntar: Al interrogar al cliente sobre el problema que le afecta, el abogado debe considerar también cuáles son sus expectativas de solución, sus intereses, motivaciones, preocupaciones y sentimientos causados por la situación de conflicto que le afecta.
Segundo, escuchar activamente: Saber escuchar es un elemento primordial, pues permite obtener información útil de la persona que está hablando, además de hacerle sentir que se le está respetando, facilita el entendimiento y comprensión entre las partes.
El abogado debe efectuar una escucha activa12 y selectiva, filtrando de la información del caso y de su cliente, otros elementos y datos que pueden estar impregnados por un particular estado de ánimo, sea este por factores religiosos, culturales, políticos, entre otros.13
La escucha activa significa escuchar y entender lo que nos comunican pero, desde el punto de vista del que lo expresa, y siempre teniendo en cuenta, que existentes grandes diferencias entre oír y escuchar.14
Tercero, comprender: El mostrar comprensión e interés supone utilizar no solo la empatía15 sino también, herramientas que permitan retroalimentar la información que ha proporcionado el cliente.
Cuarto, mostrar reconocimiento: Esto no significa estar de acuerdo con lo planteado por el cliente, sino simplemente mostrar un grado de compresión acerca de lo relatado por este.
Quinto, estimular la reflexión: Este punto, conforma el análisis sobre la interpretación que el cliente hace de los hechos del conflicto y de sus expectativas de solución.
Muchas veces, el cliente está alejado de los criterios de realidad y ¿porque se da ello?
Por el simple motivo que existen supuestos en los que el cliente se sofoca tanto por el problema legal que no ve la verdadera realidad y trata de justificar su proceder, inventando en ocasiones justificaciones inciertas de su conducta, o bien reproches del proceder del contrario -que pueden estar justificados- o tal vez porque considera simplemente, de gran relevancia conductas del adversario que juzga de gran interés, porque le han molestado, pero que no tienen importancia jurídica en su asunto, por todo ello, es que resulta de vital importancia que el profesional sirva de guía coadyuvando en la construcción de una sincera y profunda reflexión que lo motorice hacia una realidad palpable y cierta.
Recuerde: La entrevista es un arte difícil que requiere paciencia, conocimientos y habilidades humanas. Poder dominarlas hace a un buen entrevistador y resulta crucial en la práctica forense:
V. Barreras en la Comunicación
En toda entrevista y más en lo jurídico, existen barreras comunicacionales que minan todo intento de intercambio entre partes. Estas vallas, muchas veces infranqueables, las podemos enumerar y definir de la siguiente forma:
Barrera semántica: Esta dada fundamentalmente por el ámbito sociocultural del entrevistado.
Las palabras y los gestos con frecuencia se interpretan en un sentido distinto y hasta contrario al del emisor, si el núcleo al que pertenece el entrevistador difiere considerablemente del de su entrevistado16.
Un impedimento que con frecuencia obstaculiza la comunicación es la incapacidad del transmisor para hacer llegar claramente su mensaje, expresando en palabras, la idea total del pensamiento.
Durante la entrevista suele ocurrir que la comunicación se vea dificultada por la falta de comprensión de palabras y significados no compartidos. Ello se da por ejemplo en la que establece el abogado con su cliente, los significados atribuidos a ciertas palabras de la jerga especializada tienen diferente sentido para uno y otro interlocutor17.
Barrera psicológica: En toda entrevista existe un contrato implícito de comunicación, de acuerdo con las características de la situación concreta, se perfilarán expectativas, actitudes, comportamientos y resistencias, de aquí, podrán nacer barreras en la comunicación y en la interpretación de la información, bloqueando los resultados positivos de la entrevista18.
La atención constante es fundamental para mantener el canal de la comunicación y si esta es modificada y el entrevistado no ve satisfechas las expectativas iniciales en el proceso de comunicación, el clima no será psicológicamente propicio para mantener una buena interacción en la conversación19.
Barrera de Contexto: Son las denominadas físicas que configuran el entorno y la situación de la entrevista (Ej. Distancia entre los interlocutores) que pueden romper el clima psicológico de concentración comunicativa, generando perdidas de información entre entrevistado y entrevistador por el efecto no deseado de la distracción, siendo su influencia sobre el curso de la entrevista considerable20.
VI. La Primera Entrevista
La primera entrevista, va precedida de una toma de contacto en la que cliente y abogado, se forman recíprocamente una primera impresión uno del otro.
El objetivo principal es crear una buena relación que facilite la fluidez, el contacto y la transmisión correcta de la información, en ambos sentidos, desde un primer momento.
Tras un saludo cordial y correcto, que busca crear esa buena relación, no está mal dedicar unos minutos a disminuir la tensión y a proporcionar cierto atisbo de fraternización al encuentro.
Por ejemplo a través de comentarios livianos de tipo meteorológico o incluso deportivo o sobre noticias de carácter general.
En un ámbito más formal o en entornos poco amistosos puede comenzar con una simple presentación de uno mismo.
En cualquier caso, un breve intercambio de información intrascendente sirve siempre para “romper el hielo” y favorecer la relación21.
En la entrevista profesional se emplea el “Usted”, sólo con el tiempo y una relación de confianza suficiente se pasa al tuteo, aunque esta regla tiene excepciones si se crea pronto un ambiente cordial o de confianza o approch22.
Esta fase inicial de contacto es necesariamente breve y una de sus finalidades es que el cliente se sienta cómodo y empiece a hablar con confianza.
No debe extenderse mucho ya que si se lo hace provoca perdida del tiempo tanto para el cliente, abogado y la impresión que se da es poco profesional.
La actitud opuesta, puede hacer que el proceso de transmitir información se alargue más de lo necesario si el cliente no posee la suficiente confianza, entonces costará más obtener los datos necesarios para serle útil23.
En una primera entrevista, lo habitual es que el cliente tenga un problema y sea quien haya ido a visitar al letrado, por lo tanto, en un momento dado, se le pide que exponga el asunto objeto de la consulta.
El cliente le dice al abogado en qué temas necesita ayuda o requiere su opinión y es este quien debe tomar todas las notas oportunas, con precisión de forma esquemática ya que su interlocutor puede ponerse nervioso si usted no se para de escribir.
Se le pide que repita, si es necesario y hasta donde sea posible, datos clave, fechas lugares y nombres exactos, esta información es la que se va utilizando para formular preguntas y para hacerse una idea lo más objetiva y detallada posible del caso.
Se le deja que se explique, incluso que emocionalmente se desahogue, para luego tomar el control y pasar a preguntar.
Puede ocurrir que el cliente empiece a dar rodeos y comience a contar su vida sin llegar a exponer cuál es su problema, en este caso, es el abogado quien debe aprovechar el momento oportuno para cortar y decirle, que concrete y le indique cual es el problema.
Una entrevista presupone una estructura mínima, a veces en forma de guión mental, que la oriente hacia sus fines.
No se debe perder de vista, como se ha mencionado anteriormente y resulta oportuno reiterar, que la entrevista con el cliente cumple muchas funciones diferentes: es la mejor forma de saber cuáles son sus inquietudes, preocupaciones o temores, permite dar explicaciones claras y convincentes, ayuda a persuadir o convencer, sirve para dar una imagen directa e inmediata de profesionalidad, y puede ahorrar tiempo y, a la larga, dinero y esfuerzos tanto al abogado como al cliente. En la primera entrevista, y también en las sucesivas, se gana la confianza del cliente.
Para asesorar jurídicamente en forma correcta, es necesario disponer de buena información y la primera fuente de la que se dispone es la que proporciona indudablemente el cliente.
Por ello, no debemos olvidar que en la técnica de entrevista suelen distinguirse dos componentes que resultan íntimamente ligadas a estructura de la misma:
El contenido vinculado con aquellos temas legales que se tratan y las preguntas que se formulany la dirección u orientación, referidas a aspectos más de forma o estilo, como la escucha, la expresividad a través de la comunicación no verbal, la habilidad para tranquilizar al interlocutor y que se sienta cómodo, y la oportunidad de las interrupciones, pausas e intervenciones con el objeto de alcanzar los objetivos de la conversación24.
No hay que demostrar ansiedad queriendo captar al cliente a la primera entrevista: Es nefasto transmitirle la necesidad de captarlo a toda costa, y esto se consigue si en la primera entrevista se ofrece con reiteración y ansiedad mal encubierta a redactar alguna carta documento, requerir algún informe registral, pedirle determinada documentación o comprometer otra reunión sin que el cliente lo pida.
Se debe ser prudente, hay que saber ofrecerse, ponerse a su disposición para lo que el cliente desee, pero lo que no podemos hacer es presionarlo y tratar de forzar una decisión que depende solo y exclusivamente del análisis que tendrá que realizar a posteriori.
VII. El lenguaje
El ser humano comunica con todo su ser, se manifiesta de forma global, se afirma en cada gesto.
Cada uno de sus actos, gestos y palabras son una manifestación de quién es y de qué necesita.
De hecho, recientes investigaciones demuestran que nuestros receptores neurológicos captan los siguientes matices emocionales en una conversación: tono de voz, palabras elegidas, detalles de la postura, gestos, ritmos, incluso aunque la información sea neutra.
Se ha comprobado que dentro del proceso de comunicación solo el 7% de la información se atribuye a las palabras, al lenguaje verbal. El lenguaje no verbal supone el 93% restante, y se reparte entre: el 38% a la voz, y el 55% al lenguaje corporal o analógico, con “lo que no se dice con palabras”25.
Hay que saber y tener presente que cuando el cliente está frente a nosotros se nos comunica tanto en forma digital o verbal (su mensaje es en base a signos arbitrarios que se manejan de acuerdo con normas gramaticales del idioma) y en forma analógica(en este caso el mensaje es no verbal sino que se basa en semejanzas)26.
Así,en el arte de conversar, donde el leguaje no verbal va a ser determinante para marcar quien tiene el predominio de la charla, entre otros aspectos. Por ejemplo el que lidera el encuentro hablará mas, puede ser que con un tono de voz de tipo imperativo, o tendrá el poder de decisión de interrumpir la charla, o dirá que lugar tendrá cada uno en el espacio del encuentro.
En el vínculo abogado cliente, este rol de líder lo tiene el profesional, el encuadre lo impone, pero ser líder profesional significa que debería tener la conducción del encuentro, pero no la anulación del la persona de su cliente.
En las entrevistas profesionales hay que posibilitar que el “campo de la entrevista “ lo configure el cliente. Es el momento que hay que dejar que éste comunique lo que quiera, con todo su “ arsenal del lenguaje “, hablado o no hablado, que el cliente sea él y de la mayor visibilidad posible al problema humano-jurídico que lo trae a la consulta27.
Entonces, deberemos cuidar no solo lo que hemos de decir, sino como lo estamos diciendo.
Nos comunicamos con todo el cuerpo, y nuestro entrevistador va a saber reconocer nuestro lenguaje corporal, y si entra en contradicción con nuestro lenguaje verbal28.
VIII. Las Preguntas
Para asesorar bien, es preciso disponer de buena información y la primera fuente de la que se dispone es la que proporciona el cliente.
Como hemos dicho anteriormente, plantear las preguntas adecuadas en el momento oportuno es esencial, aunque no existe un cuestionario fijo o proforma, el cual nos sirva de guía al cual podamos acudir.
La entrevista no es una charla libre, sino que la misma debe ser controlada por el profesional quien actúa de guía para conseguir el objetivo trazado.
Las preguntas inteligentes y bien realizadas sirven para desentrañar y adquirir hechos o datos valiosos para construir una idea acabada y lo más completa posible del asunto a tratar.
Los tipos principales de preguntas son las denominadas: Abiertas, Cerradas y Circulares.
Preguntas abiertas: Son aquellas que permiten dar respuestas elaboradas y generalmente comienzan con frases como: Que?, Como?, Cuando?, Donde?, Como?, Cuanto?, Por qué?, etc.
Las preguntas abiertas no apuntan ni a un sí, ni a un no, son aquellas que hacen pensar a las personas, proporcionan mayor información y fomentan una narración amplia. Suelen predominar al comienzo de una entrevista.
Preguntas cerradas: Estas, en cambio, permiten responder con un sí o un no, un tal vez o con una respuesta acotada.
Esta clase de interrogantes, más dirigidos, pueden ser de utilidad en el contexto de una entrevista, cuando el abogado desea precisar u obtener aspectos o datos puntuales de la información que ha recibido de su cliente y resultan buenas para centrar la cuestión, resumir y proporcionar hechos concretos. Suelen efectuarse al final de la entrevista y como limitan drásticamente una conversación, su uso principal se da en los interrogatorios de índole inquisitiva (Penal) o en la Absolución de Posiciones (Civil).
Por ejemplo: “¿Le encargó Juan Pérez realizar ese trabajo?”, “¿Fue usted a retirar a su hija del domicilio de su ex. Esposa?”.
A su vez, las cerradas, pueden subclasificarse según su propósito en:
i)De identificación: Las cuales buscan saber: ¿Cuáles?; ¿Quién?; ¿Cuánto?; ¿Dónde?
Ejemplos: “¿Dónde vive?”; “¿Cuánto tiempo trabajo para su empleador?”.
ii) De selección:En las que se requiere al entrevistado que elija entre una o más alternativas que se le presentan.
Ejemplos: “¿Usted trabajaba para Pedro o para Juan?”; “¿A quién le vendió su auto, a Rosa o María?”.
iii) Definitivas: Son mejor conocidas como preguntas de SI o NO aunque puede aceptarse respuestas que impliquen un mínimo de duda.
Ejemplos: “Creo que sí”; “más bien no”, “Puede que sea”.
Preguntas circulares: Permiten hacer más visibles las relaciones de tiempo, lugar y personas.
Ayudan a que las personas puedan reflexionar acerca de su propia percepción del hecho, permitiéndoles ver las cosas desde otro lugar, desde otro tiempo o desde la visión de la contraparte e incluso desde la de un tercero (jueces, peritos, etc.).
Por ejemplo: “¿Cómo vería usted la situación si se coloca en el lugar de la otra parte?”, “¿Qué cree usted que haría su empleador, si este estuviera en su lugar?”.
Este tipo de preguntas también pueden ser utilizadas para crear circularidad en el tiempo.
Ejemplo se puede preguntar “¿Qué pasó antes de….?” “¿Qué cree que pasará después de….?”
A lo largo de una entrevista se suele pasar de preguntas abiertas a cerradas.
IX. Interés y voluntad del cliente
Conviene hacer una distinción entre el interés del cliente que el abogado debe patrocinar, la voluntad del cliente y lo que el abogado considera lo mejor para el cliente.
El abogado debe tener presente estos tres preceptos que están íntimamente relacionados y que en algunas circunstancias pueden generar confusión respecto de cómo proceder.
El interés del cliente es objeto central del patrocinio letrado y al cual se debe el abogado.
Es necesario identificar con claridad qué pretende lograr en concreto el cliente, que busca cuando nos consulta, qué le importuna, qué desea cambiar, qué le preocupa.
La voluntad del clientese circunscribe al hecho decómo llevar a cabo el patrocinio, cómo proteger su interés y con qué darse por satisfecho.
El cliente goza de absoluta autonomía para decidir sobre opciones que no le son provechosas e incluso que le pueden resultar perjudiciales.
El abogado debe informar ampliamente y persuadir al cliente acerca de la mejor manera de proteger su interés
Aún cuando el abogado crea que la decisión del cliente no es adecuada para proteger sus intereses, incurriría en una grave infracción a la ética profesional si se conduce de manera contraria a la voluntad del cliente.
El letrado debe informarle acerca de los riesgos e implicancias de lo errado de su decisión, pero siempre debe atender a sus instrucciones.
El cliente tiene el derecho a tomar decisiones absurdas, irracionales o perjudiciales para sus intereses29
X. Asesoramiento al cliente
El abogado debe asesorar instruyéndolo de las consecuencias de diversos escenarios factibles en las cuales puede derivar su caso:
• La posible victoria
• La victoria parcial
• La posible derrota con imposición de costas
• La posible derrota parcial con distribución de costas a ambas partes.
El abogado puede mostrar el vaso medio lleno o medio vacío, he aquí el dilema ético, el cual radica en cierto conflicto de intereses profundos ya que si se ofrece un escenario demasiado optimista y con altas probabilidades de victoria, contará con un cliente que le encomendará el caso, en cambio si le ofrece un escenario demasiado pesimista y con altas posibilidades de derrota, el cliente desistirá, pagará o no la consulta ( dependiendo si el profesional cobra por ello) y no tendrá ocasión de afrontar un proceso ni cobrar por ello.
Así, el buen abogado debería30:
a) Esforzarse en frenar toda ofuscación y arrebato, ese que normalmente anida en muchos clientes que están dispuestos a litigar por litigar y enseñarle que la Justicia es cosa distinta de la venganza, de la soberbia y de desintegrar al contrario o al más débil.
b) Rechazar el litigio si resulta manifiesto que no hay probabilidad mínima de victoria según el estado de la jurisprudencia y normativa aplicable.
c) Dejar fuera de su propia argumentación hacia el cliente, el dato de sus intereses económicos profesionales, y que alza un doble imperativo ético: si hay posibilidad de solución amistosa o extrajudicial debe manifestarla antes que ir directamente al litigio; y si el balance razonable de un pleito largo y costoso es económicamente perjudicial, tendrá que mostrárselo al cliente.
El abogado debe examinar desinteresadamente el litigio y ponerse en la situación del cliente, preguntándose qué haría él si tuviera que decidir por su propio interés si embarcarse o no en un litigio.
Lo cierto es que el mayor error de un abogado novel es asegurar al cliente que el pleito está ganado o perdido con seguridad puesto que hay tres factores de interferencia entre el derecho invocado por el abogado y la Justicia que tuercen el rumbo del destino que resultaría en una aplicación del Derecho positivo.
En primer lugar, la actividad procesal de la otra parte, en segundo lugar, la sensibilidad y psicología forense del juez pues siempre hay un pequeño espacio para “el arbitrio judicial” (que no es lo mismo que “arbitrariedad” judicial) y en tercer lugar, la jurisprudencia oscilante o sorpresiva que puede aflorar en el curso del litigio.
XI. Honorarios y Gastos del Juicio
Sin pretender extendernos sobre este tema, el cual posee aristas complejas, las cuales excedería notablemente esta obra, debemos decir básicamente que el abogado, por su actuación en un proceso judicial, o incluso extrajudicial, puede recibir sus honorarios por dos causas distintas.
En primer lugar, recibe honorarios por haberlos acordado con el cliente como retribución por la labor encomendada, siendo éste el obligado al pago de los mismos.
Pero puede tener derecho a recibir también la suma de honorarios que el juez fije como correspondiente a su tarea según las pautas aportadas por la ley de arancel aplicable, ello incluso pese a la existencia de honorarios acordados con el cliente, siendo en este caso la causa de tal retribución la condena en costas31.
El abogado basa sus honorarios32 en factores tales como el nivel de dificultad de un trabajo legal en particular, la cantidad de tiempo invertido, la experiencia y la habilidad en el área de especialidad legal y el costo comercial (gestiones administrativas, extrajudiciales, solicitud de información ante organismos de registración de titularidad dominial, etc.) y judicial33, aunque para el profesional, lo determinante para demandar debe ser que el caso sea viable jurídicamente.
Los servicios del abogado normalmente incluyen el estudio del caso, la investigación y la preparación del caso.
La mayor parte del trabajo se hace después de que el cliente se va del estudio del abogado y puede llevar mucho tiempo, por lo tanto, el cliente a menudo desconoce la cantidad de tiempo que un asunto legal dado, tomará realmente.
El cliente siempre debe discutir el posible costo en la primera reunión con el abogado.
En la reunión inicial, el abogado y el cliente deben discutir el tiempo probable y proyectivo previsto para resolver el caso, las dificultades que pueden aparecer y la complejidad de los asuntos legales del caso en particular y es necesario distinguir entre los honorarios que el cliente pactará con los profesionales que intervienen en un proceso judicial y las costas causídicas del juicio.
Un acuerdo inicial34 acerca de los honorarios puede evitar sorpresas inesperadas y malos entendidos, tanto para el cliente como para el abogado.
El cliente debe estar preparado para decidir cuánto dinero puede invertir para resolver el problema.
La relación entre el profesional y el cliente implica un compromiso recíproco. Ambas partes necesitan comprender este compromiso de manera íntegra y total desde el principio.
XII. Colofón
Coincido con algunos distinguidos profesionales del Derecho que en rigor, las facultades de derecho deben hacer posible el acceso del estudiante a la construcción básica e indispensable de información y formación sobre cada una de las disciplinas que conforman el Derecho y -nutridas además de otras especialidades ajenas a lo jurídico- y crear las competencias profesionales para que se procure, del inmenso universo que constituye la cultura jurídica, el método más idóneo para acceder a lo mejor de ella; en otras palabras: “enseñar a aprender”
La transmisión de conocimientos normativos debe ser entonces instrumental respecto de la responsabilidad formativa principal: enseñar a encontrar soluciones a los conflictos que el derecho encuadra normativamente; esto es hallar “diferentes maneras creativas de resolver problemas, evaluar y valorar sus logros y dificultades35.
Decía el filosofo John Locke, cuyas ideas representaban una reflexión profunda sobre las bondades, defectos y alcances del sistema educativo que el trabajo del Educador no consiste solo en enseñar todo lo aprendible, sino también producir estima por el conocimiento, y ponerlo en el camino correcto para aprender y mejorarse cuando así lo desee.
Asimismo, Paulo Coelho, en su libro: “Relatos para enseñar”, nos trae un interesante diálogo respecto al aprendizaje de un texto atribuido al filosofo Confucio denominado:"Conversaciones familiares", en el, uno de los discípulos interrogando al maestro le pregunta: “-¿Qué es un buen profesor?-
El que examina todo lo que enseña. Las ideas antiguas no pueden esclavizar al hombre porque ellas se adaptan y adquieren nuevas formas. Entonces, tomemos la riqueza filosófica del pasado sin olvidar los desafíos que el mundo presente nos propone.
-¿Qué es un buen alumno? -Aquel que escucha lo que yo le digo, pero adapta mis enseñanzas a su vida y nunca las sigue al pié de la letra. Aquel que no busca un empleo, sino un trabajo que lo dignifica. Aquel que no busca ser notado, sino hacer algo notable….”.
El Derecho debe ser una constante renovación de conocimientos para ponerlos en práctica y en dicho derrotero, los buenos abogados contribuyen a hacer buenos jueces y a que estos hagan buenas sentencias y viceversa.
Y es que el diálogo, el debate, ayuda para descubrir nuevos puntos de vista, matices muchas veces insospechados, aspectos del problema que de otro modo hubieran quedado en la penumbra, cuyo intercambio entre las partes contribuye decisivamente a afinar el razonamiento, a profundizar en el análisis de las implicaciones del problema y, por supuesto, a orientar la solución en un sentido determinado36.
1BINGHAM, V. D. y MOORE, B. V. “Cómo entrevistar”: Madrid. Rialp (1973).
2CABRERA, F.A. y ESPIN, J.V.: “Técnica de encuesta (entrevista)”. EnMedición y evaluación educativa. Barcelona: P.P.U. (1986)
3PELÀEZ, Alicia- RODRIGUEZ Jorge- RAMIREZ Samantha- PEREZ, Laura- VAZQUEZ, Ana y GONZALEZ, Laura: «La entrevista” [En línea]. Disponible en: http://www.uam.es/personal_pdi/stmaria/jmurillo/InvestigacionEE/Presentaciones/Curso_10/Entrevista.pdf.
4PROVENZANICASARES, Ariel: “La entrevista” para el Taller de Oralidad Forense de la Universidad del Este de La Plata, Provincia de Buenos Aires, mayo de 2012.
5PURVER Jonathan M., Douglas R. Young, James J. Davis III, Janeen Kerper. Lawyer Cooperative. The Trial Lawyer Book: Preparing and Winning Cases. Publishing. Rochester, New York, 1990, Chapter 1º Interviewing the Client.
6Los hechos que suelen afectar con mayor intensidad el estado de ánimo de las personas son, por lo general, los relativos a las relaciones personales y profesionales. Así, las especialidades del derecho de familia, laboral y penal, son las que suelen tratar con clientes que ven afectado el estado de ánimo del cliente con mayor intensidad.
7Es a aquella corriente afectiva y d comunicación que se da entre el entrevistado y el entrevistador. El rapport es imprescindible ya que cuando se establece de manera adecuada, disminuye la ansiedad del solicitante, crea un clima de confianza, espontaneidad y provoca que el entrevistado se comporte de modo natural de acuerdo a las circunstancias del momento. Existen algunos comportamientos y actitudes que contribuyen a establecer el rapport como: Tratar con cortesía, interesarse al escuchar y buscar privacidad en la entrevista. Podemos emplear preguntas que pueden servir de guía: ¿No tuvo problemas para estacionarse? ¿Encontró sin inconvenientes nuestro estudio?, etc. Si se observa, este tipo de preguntas tienen como fin primordial reducir las tensiones del entrevistado.
8GONZÁLEZJARAQUEMADA, María- MUÑOZLORCA, Lorena: “Técnicas para una adecuada entrevista”. Facultad de Derecho- Universidad de Chile.
9PROVENZANICASARES, Ariel: Ob.Cit.
10En la entrevista didáctica, el abogado debería ser una suerte de ¨ maestro ¨, del cliente, en la enseñanza del derecho. Así la relación de ayuda que entable con el cliente tendría contener un tono ¨ didáctico ¨ (de enseñanza), para que éste proceda conforme al derecho en los sucesivo y también para poder ¨ mitigar ¨ el dolor humano que trae aparejado el litigio, como así también el poner cauce a la ira y odio que puede padecer el cliente, para evitar que haya un desborde de la personalidad que rompa con la solución civilizada del enfrenamiento jurídico con la contraparte en el pleito.Aquí el profesional del derecho mediante la entrevista trata de ¨atender¨ a la persona ya caída en un ¨ litigio jurídico ¨, con su consiguiente frustración, y la lesión en su subjetividad causada por el conflicto, para que no vuelva a caer en futuras situaciones conflictivas.
11LAZARO, Mónica: “Modelo de secuencia comunicacional para mediadores”.
12Es decir, estar en silencio pero involucrarse con la exposición del cliente a través de miradas y gestos que le hagan ver y sentir que estamos atentos a su relato. Hay que escuchar y dejar hablar al cliente. Escuchar no sólo lo que dice, sino como lo dice. Si hay que interrumpir su exposición, ésta debe realizarse siempre reformulando los puntos esenciales de lo que el cliente ha expuesto y preguntar a continuación.
13GONZÁLEZJARAQUEMADA, María- MUÑOZLORCA, Lorena: Ob. Cit.
14Cuando oímos solo percibimos sonidos y vibraciones, cuando escuchamos activamente, entendemos, y al comprender damos sentido al mensaje recibido.
15Se la ha llamado sensibilidad, conocimiento o exactitud en la percepción social. Es la capacidad de sentir lo que otros sienten, de percibir lo que otros perciben, de compartir y comprender los sentimientos de otras personas. En la apertura de la entrevista, la empatía juega un papel muy importante, ya que al asumir esta actitud, es posible percibir el estado emocional del entrevistado y actuar, en consecuencia, con certeza y no con base de inferencias ambiguas e infundadas. Por ejemplo: Se entrevista a un obrero, ser empático implica ponerse en su lugar y compartir las vivencias que expone. Sería percibir que tuvo que levantarse de madrugada a las cinco de la mañana, lavarse con agua fría porque no tiene agua corriente, tomar un colectivo repleto que lo llevara al centro y la lucha que sostuvo para lograr un lugar y bajarse en la estación etc.
16RODRIGUEZESTRADA, Mauro- DELCAMPO Leonora y TREVIÑO, Raquel: “La entrevista productiva y creativa. Pág. 64. Hill, México, 1991.
17GALINDOCÁCERES. Luis Jesús: Técnicas de investigación en sociedad, cultura y comunicación”. Pàg.285.
18RODRIGUEZESTRADA, Mauro- DELCAMPO Leonora y TREVIÑO, Raquel: Ob. Cit. Pàg.65
19GALINDOCÁCERES. Luis Jesús: Ob. Cit. Pàg.286.
20KEATS, Daphne: “La entrevista perfecta”. Pág. 12. Editorial Pax, México, 1992.
21ESTALELLADELPINO, Jordi-MARTINEZSELVA, José María:“El abogado y sus clientes: La entrevista como herramienta de comunicación”. L.L. España 19909/2009.
22Se ha denominado como distancia social o distancia psicológica que existe entre dos personas y que se caracteriza por el asilamiento y el contacto. Para el propósito de la entrevista, es necesario que el entrevistador desde el inicio establezca una distancia social de acuerdo al tipo de entrevista y con el objetivo que se pretenda. Se hablará de “usted” como una manera de mantener el respeto y marcar límites en la entrevista o bien, se puede hablar de “vos”/”tu” para ver cómo reacciona el entrevistado.
23ESTALELLADELPINO, Jordi-MARTINEZSELVA, José María: Ob. Cit.
24ESTALELLADELPINO, Jordi-MARTINEZSELVA, José María: Ob. Cit.
25El psicólogo Albert Mehrabian, profesor emérito en UCLA (Universidad de California en Los Ángeles, USA), llevó a cabo experimentos sobre actitudes y sentimientos y encontró que en ciertas situaciones en que la comunicación verbal es altamente ambigua, solo el 7 por ciento de la información se atribuye a las palabras, mientras que el 38 por ciento se atribuye a la voz (entonación, proyección, resonancia, tono, etcétera) y el 55 por ciento al lenguaje corporal(gestos, posturas, movimiento de los ojos, respiración, etc.)
26SINÒPOLI, Santiago: “Lo que el cliente nos dice sin palabras”
27SINÒPOLI, Santiago: “La escucha atenta y el lenguaje no verbal”.
28SINÒPOLI, Santiago: Ob. Cit.
29KILPATRICK, Judith. “Ethical issues in representing clients with diminished capacities”. En: Arkansas Law Notes. 2003. p. 60.
30VILLAGOMEZ, Alfonso: “Testimonios: De cada cuatro clientes que van al abogado, tres desisten del litigio”
31ANZOATEGUI, Ignacio: “El cobro de los honorarios regulados. Aspectos teórico- prácticos”.
32Estipendio o sueldo que se da a alguien por su trabajo en algún arte liberal” (3º acepción, Dicc. RAE 22º edición
33Cuando se comienza un juicio, se usan los servicios del estado, por ello este último cobra una tasa de justicia. Esta tasa es en concepto de retribución del servicio brindado. En la mayoría de los casos es uno de los gastos que se tienen, suele ser en la Provincia de Buenos Aires, el 2,2% del monto de la demanda con más un 10 % en concepto de sobretasa de Justicia (En Capital Federal del orden del 3 %), esto varía de acuerdo al asunto y otras cuestiones. El Colegio de Abogados es otro de los costos que el abogado debe abonar para comenzar a litigar. Actualmente en Provincia de Buenos Aires, es un monto que cada año se actualiza (Capital Federal, denomina bono fijo Profesional.). La Caja de Jubilación es otro costo que se debe abonar cuando se inicia un expediente o causa legal. En principio esos 3 ítems son los principales, aunque a veces algunos no se abonan por el beneficio de litigar cuando es solicitado.
34Véase “in extensus”: Decreto-Ley Arancelaria de la Provincia de Buenos Aires.8904/77 modificada por ley 14967/2017 y Ley de Aranceles y Honorarios Profesionales - Honorarios de abogados y procuradores (21.839) de Capital Federal, sancionada y promulgada: 14-VII-1978B.O.: 20-VII-1978.Fe de erratas B.O.: 30-VIII-1978 ( y su reciente derogación por la nueva ley 27423/2017).
35MONROYGALVEZ, Juan F.: “Diseño de un modelo educativo alternativo en la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima”, ms., Lima, s/f., p. 1-2.
36NIETO, Alejandro; Fernández, RAMÒN, Tomás: “El Derecho y el revés, Ariel, tercera edición, Barcelona 2004.
CAPÍTULO II
LINEAMIENTOS DEL PROCESO CONTENCIOSO CIVIL(Nociones Básicas)
I. Advertencia preliminar. II. El Proceso como unidad cultural dotada de sentido: a) alegoría de la fábrica; b) sujetos procesales: partes, terceros, órgano judicial, auxiliares, Defensor del Pueblo, Ministerio Público; c) actos procesales; d) Acción, pretensión, jurisdicción, proceso. III. El proceso como actividad final: a) Nacimiento del Proceso contencioso: Proceso y presupuestos procesales; b) Desarrollo del Proceso: dialéctico del Proceso, principios procesales. IV. Distintas clases de procesos. V. Estructura del Proceso de Conocimiento.; VI. Procesos incidentales, incidentes e incidencias de un proceso Civil. VII. Fin del proceso: Medio normal y medios anormales de finalización.
I. Advertencia Preliminar
Como advertencia preliminar, resulta oportuno indicar que si bien el desarrollo del presente capitulo es netamente teórico, resulta muchas veces imprescindible, para adquirir nociones básicas del proceso civil para aquellos que carecen de conocimientos suficientes que permitan entender su funcionamiento.
Estas nociones delineadas en los términos indicados, no pretenden más que mostrar al lector una idea panorámica, somera y por ello, necesariamente rudimentaria de la gestación, nacimiento, desarrollo y fin del proceso, como base para el análisis posterior y detallado de las diversas instituciones que lo componen.
II. El Proceso como unidad cultural dotada de sentido
En ese sentido, la noción de Oskar Von Bülow37, quien concibió al proceso contencioso civil como una relación jurídica que se desarrolla progresivamente y por etapas bien contorneadas suministra, a nuestro juicio, un sólido punto de apoyo para quien se acerca por vez primera a esta disciplina.
En síntesis, sólo aspiramos a que, previo abordar algunos de los institutos en que puede descomponerse el proceso, el lector cuente con un hilo de Adriadna38 que le permita seguir sus alternativas, entender y advertir como se ensamblan unas etapas con las otras en una continuidad dotada de sentido y finalidad totalizante.
El proceso contencioso civil es una de las tantas actividades culturales humanas dotadas de sentido y finalidad.
Es un método para obtener algo y, desde este punto de vista, no muy distinto de cualquier método que utilice el ser humano para arribar a un estado final “B” partiendo de un estado inicial “A”.
Como tal, es protagonizado por personas, que desarrollan una serie de actos finalmente orientados a obtener de otras personas aquello que desean.
a) alegoría de la fábrica: Hagamos un experimento mental: Imaginemos un plano; digamos, por ejemplo, el plano de un automóvil, conforme al cual se realizaran miles y miles de automóviles similares.
Imaginemos ahora las distintas piezas que conformarán al automóvil: chasis, carrocería, motor, neumáticos, etc.
Imaginemos, además a los operarios que trabajan en el montaje del automóvil.
Ellos trabajan en una línea de producción que sigue determinado método y determinado orden escrupulosamente establecidos: primero el chasis, después las ruedas, luego el motor y así sucesivamente, hasta conformar el automóvil.
Además, existen otros operarios, que se dedican a controlar que la actividad de los primeros sea bien realizada, que la calidad de las piezas sea la adecuada y que el resultado final sea satisfactorio.
El automóvil resultante no es el plano.
Tampoco puede identificárselo con las piezas que lo integran: está integrado por esas piezas pero en una integración con sentido; no es un mero amontonamiento de cosas, sino una disposición funcionalde elementos que dan por resultado un bien útil para cumplir un destino, destino que ninguna pieza aislada o agrupación arbitraria de piezas podría brindar.
Tampoco es igual a los operarios que trabajaron en su armado, ni a los que controlaron su calidad39.
Por último, tampoco es idéntico a los miles de otros autos que surgieron de la línea de producción: Cada uno presenta ciertas diferencias y, por sobre todo, presta utilidad a diferentes personas y tiende a satisfacer distintos propósitos humanos.
El automóvil es, entonces, el resultado único e irrepetible de un procedimiento en el que intervinieron ideas, personas y cosas, pero no es ninguno de ellos.
El proceso Contencioso Civil no dista demasiado de este ejemplo.
Es más, como adelantamos, no es demasiado distinto de cualquier procedimiento humano,es un producto de la cultura humana que conjuga ideas, personas y cosas coordinadas en orden a obtener un resultado que, si bien es distinto de cada uno de los elementos del conjunto, no podría obtenerse sin la participación metódicamente ordenada de todos ellos.
El proceso, como actividad cultural humana, conjuga normas, protagonistas, actos y elementos en una unidad de sentido orientada hacia una finalidad.
Así, el plano puede identificarse con el derecho de fondo, las piezas con las circunstancias del caso,los operadores con los sujetos procesales,la secuencia ordenada de actos que éstos realizan -la “cadena de producción”- con las normas procesalesy finalmente, el automóvil terminado, con la sentencia de mérito,con el acto final que resuelve el pleito con carácter imperativo; con el acto que constituye, por antonomasia, el ejercicio de la jurisdicción.
b) Sujetos Procesales: Partes, terceros, órgano judicial, auxiliares, Defensor del Pueblo, Ministerio Público:
Descrito como actividad cultural humana dotada de sentido y orientada a una finalidad, es evidente que el proceso contencioso es llevado adelante por personas, quienes desempeñan en el mismo diversos roles.
Piero Calamandrei diría: “Hemos comparado reiteradas veces el proceso a un drama: se puede continuar aquí la equiparación, diciendo que, antes de entrar en el enredo (es decir, antes de describir cómo se despliega el procedimiento), es necesario conocer cuales son los personajes que toman parte en la incidencia, y cual es el papel (en sentido, podríamos decir, teatral) que a cada uno de ellos le está encomendado en el drama judicial.
La clasificación de estas figuras o posiciones subjetivas se puede esquematizar, fundamentalmente, en esta división tripartita: órganos judiciales, auxiliares y partes”40.
Las partes procesales son las personas que intervienen en un proceso judicial para reclamar una determinada pretensión o para resistirse a la pretensión formulada por otro sujeto.
A la persona que ejercita la acción se la llama “actor” (el que “actúa”), “parte actora”, o bien “demandante”.
A la persona que se resiste a una acción se la llama “parte demandada”, o, simplemente “demandado” y en virtud al principio de dualidad de partes-imperante como regla general, en todos los procesos -las partes ocupan siempre una de estas posiciones o roles: demandante o demandado.
Como se verá, puede haber más de dos partes en el proceso, pero en principio cada una de ellas debe situarse en una de estas posiciones (es decir, puede haber varios demandantes y/o varios demandados)
En ocasiones, la posición de las partes puede cambiar a lo largo del proceso. Por ejemplo, alguien puede ser llamado a un proceso como demandado para darle la oportunidad de defender sus intereses y esta parte puede decidir asumir las pretensiones del demandante y defenderlas frente a otros demandados. También es posible que los papeles se inviertan, a través de la reconvención, que implica que el demandado reclama a su vez una determinada pretensión al demandante41.
Sin perjuicio de ello, resulta a las claras que entre el universo de individuos que revisten el carácter de terceros respecto de un proceso dado (pues no son partes), cabe hacer una primera distinción, entre los que ninguna vinculación tienen con él, y aquellos otros que de un modo u otro participan en el juicio. Integran esta última especie de “terceros”, todos los que sin ser parte ocupan un papel o rol en la causa judicial, tales como los testigos, peritos, traductores.
Dentro de esta ultima categoría, corresponde separar los que intervienen en el proceso sin interés propio (testigos, peritos, intérpretes, etc.), de aquellos otros, que ostentan un interés en el resultado del pleito, razón por la cual se los denomina “terceros interesados” los cuales a veces por la complejidad de un proceso civil determinado, ven afectados sus derechos y por ende vinculados a un proceso – sea en forma obligatoria o espontanea- en el que no han intervenido y de cuya sentencia, no obstante, puede derivarles un perjuicio.
Algunos de ellos lo hacen en defensa de un interés propio pero distinto de la relación jurídica substancial que las partes disputan: son los llamados terceros coadyuvantes o tercerosadhesivos simples cuya intervención en el proceso es recortada y se limita a apoyar la posición de alguna de las dos partes, como sucede en los casos en que un legatario participa en un proceso en el que se discute frente al designado heredero, la validez de un testamento.
Otros, por el contrario, son titulares de la relación sustancial en disputa, del mismo modo y con los mismos alcances en que las partes lo son; setrata de los litisconsortes o terceros adhesivos litisconsorciales,cuyas facultades procesales son idénticas a las de las partes, como sucede, por ejemplo, en el caso de obligaciones civiles activa o pasivamente solidarias.
Una tercera categoría de terceros intervinientes está conformada por los terceros intervinientes cuasi-litisconsorciales42, quienes obran en defensa de un interés propio, pero dentro de una relación jurídica sustancial que los hace plenamente asimilables a las partes, como vg. La compañía de seguros citada en garantía.
En cuanto a los órganos judicialesson aquéllos representantes del Estado llamados a resolver la controversia con carácter imperativo y los auxiliaresson funcionarios que prestan al órgano judicial su colaboración con el desarrollo del proceso, (vg. Secretarios, oficiales notificadores, oficiales de justicia y peritos).
En nuestro ordenamiento constitucional procesal existen otros dos roles importantes a considerar: el Defensor del Pueblo y el Ministerio Público, que por su carácter orgánico tienen una posición similar a la de la los órganos judiciales, pero por el contenido de sus funciones, se encuentran en un plano análogo al de las partes.
c) Actos procesales: La actividad de todos los protagonistas del drama judicial se desarrolla y encadena en orden sucesivo mediante una especial categoría de actos jurídicos, a los que denominamos actos procesales.
El acto procesal responde a la misma definición que suministra el artículo 259 del nuevo Código Civil y Comercial Argentino43, para el acto Jurídico; es decir aquel acto voluntario lícito que tiene por fin inmediato la adquisición, modificación o extinción de relaciones o situaciones jurídicas44, sólo que, en tanto realizados en un proceso, se los denomina Actos Procesales.
Estos actos procesales pueden describirse como:
• Actos de petición: Sirven para que alguna de las partes solicite algo.
• Actos de transmisión: En estos, el juez pone a la contraria en condiciones de informarse de la petición realizada y resistirla.
• Actos de réplica o contestación: A través de ellos la parte contraria opone al pedido las razones de hecho y derecho que tenga para oponerle a la pretensión del reclamante.
• Actos probatorios: Por los cuales ambas partes acreditan, probando, la bondad de sus razones.
• Actos de decisión: el juez resuelve sobre la petición y la resistencia, dando o quitando razón a una u otra.
• Actos de revisión: Mediante los cuales, a través de los remedios y recursos procesales, se examina el acierto o error de lo decidido.
d) Acción, Pretensión, Jurisdicción, Proceso:
Volvamos ahora al proceso como unidad de sentido dotada de finalidad. Su actual fisonomía es el producto de un desarrollo cultural humano que comienza en los albores de la civilización.
Como todo derecho, el derecho procesal es cultura y se encuentra en perpetuo movimiento, hoy no es igual que ayer y mañana no será igual que hoy; nuevas necesidades y actores sociales, nuevos derechos, nuevas tecnologías, influyen permanentemente sobre el rostro del proceso, fijándole nuevas metas y nuevos modos. Sin embargo, algo permanece constante.
La primigenia idea de que es mejor solucionar las fricciones que se producen entre las personas en el seno de la sociedad por intermedio de la razón de un tercero independiente e imparcial, que abandonarlas a la mera fuerza de los contendores, sigue siendo el motor profundo que activa la máquina del proceso contencioso civil.





























