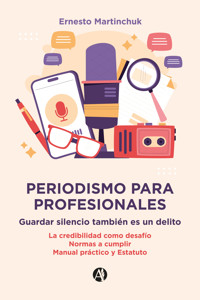7,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Editorial Autores de Argentina
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
"Manuel Belgrano, el patriota que pensó un país" narra la vida y obra de uno de los personajes más trascendentales en la historia argentina. Desde sus primeras influencias europeas hasta sus contribuciones como abogado, periodista, líder militar y estadista, la obra, que cuenta con diversos documentos, mapas interactivos y un mini documental, revela su incansable compromiso con la independencia y la construcción de una nueva nación. A través de sus ideales y logros, Belgrano se erige como un faro de patriotismo y justicia social, impulsando reformas educativas, económicas y sociales en el proceso histórico que comenzó en 1810, propagando sus ideas revolucionarias por todo el territorio de lo que más tarde sería la Argentina.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 422
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
ERNESTO MARTINCHUK
Manuel Belgrano, el patriota que pensó un país
Martinchuk, ErnestoManuel Belgrano, el patriota que pensó un país / Ernesto Martinchuk. - 1a ed. - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Autores de Argentina, 2024.
Libro digital, EPUB
Archivo Digital: descarga y online
ISBN 978-987-87-5750-6
1. Ensayo. I. Título.CDD A860
EDITORIAL AUTORES DE [email protected]
Índice de contenido
Introducción
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano (1770-1820)
Su juventud
Estudios
Jovellanos - Genovesi
En la secretaría del consulado
Belgrano: el primer cronista
La formación intelectual de Belgrano
Belgrano periodista
Belgrano y la educación
La vida en la colonia
Belgrano continúa trabajando
La casa de los niños Expósitos
Las calles
Contextualización histórica
Primera invasión inglesa
Segunda invasión inglesa
Belgrano y las invasiones inglesas
Beresford y la platería que se llevó
Actividad literaria
Comercio en manos británicas
El proyecto “carlotista”
Cisneros, el último virrey
El Plan de Operaciones
Amigos y enemigos de la revolución
La educación
Ideas económicas
Camino a la Semana de Mayo
La Plaza Mayor
El “Motin de las Trenzas”
La expedición al Paraguay
Una verdadera proeza
La Batalla de Paraguay
Andresito
El tambor de Tacuarí
Belgrano traductor de Washington
La clase trabajadora
La Banda Oriental
Proceso y absolución
La creación de la bandera
Las baterías "Libertad" e "Independencia"
La escarapela nacional
Creación de la Bandera Nacional
Confección de la primera bandera
La más antigua
El enigma
El Éxodo Jujeño
Tres fundaciones
El Ejército Auxiliar del Perú
Las Piedras
La Batalla de Tucumán
La Batalla de Salta
Primeras monedas
La escuela que esperó 191 años
El cacique Cumbai
Vilcapugio
Tres sargentos
Ayohuma
Maria Remedios del Valle
Belgrano y San Martín
Misión diplomática en Europa
Ejército de Observación
Congreso de Tucumán
Belgrano no perdonó la insurrección
Los últimos años de vida de Belgrano
La lucha interna
Regreso a Buenos Aires
20 de junio de 1820
Testamento
Repercusión
La grandeza de Belgrano
El reloj robado
Las armas obsequiadas subastadas
La placa robada
Conclusión
Frases de Belgrano vigentes hoy
Las patricias argentinas
Cronología (1770-1820)
Lugares belgranianos
Fuentes consultadas - bibliografía
INTRODUCCIÓN
A pesar de su descarada tendencia a la soberbia, el hombre no es otra cosa que un vivo testimonio de su pesimismo. Tal vez lo segundo sea la inevitable consecuencia de lo primero; y acaso esté en ello la raíz de la posibilidad del optimismo. Sea como fuere, el hombre ha encontrado en su propia naturaleza la disculpa y los atenuantes de sus faltas y errores.
Con decir “es humano” ya está casi todo justificado, explicado y excusado, desde el asesinato y la traición hasta el adulterio, el robo o la negligencia… y por su puesto son humanos. Pero también son humanos el heroísmo, la fidelidad, la ética y la verdad, es que nunca vemos elogiar su ejercicio con la frasecita “Es humano”.
En cambio, si hemos oído llamar “inhumano” a quién maltrata a los animales con el pretexto de que la crueldad es una manifestación de falta de humanidad. El ser humano manifiesta muy mala opinión acerca de su humanidad: en lo que acierta, a fuerza de equivocarse. El ser humano desprecia a su humanidad, pero desde el punto de vista de la conducta y precisamente explica su mala conducta “porque es humano”, y considera extraordinario –genial o maravillosa- la buena conducta, con muy poca lógica, por cierto, por la sencilla razón de que la conducta es hija de la voluntad. Y al ser humano no le conviene manifestar buena opinión general de la voluntad porque esto lo llevaría al plano del reconocimiento de la responsabilidad.
Si bien es cierto que el debido ejercicio de la voluntad puede llevar a una vida ejemplar, no es menos verdad que un desaprensivo cultivo puede llevar al éxito. Es humano, claro. Sin embargo, los humanos suelen atribuir sus éxitos –buenos o malos- a su inteligencia y no se fijan tanto en la elección del camino seguido en la elaboración de sus planes. Hay algo de superstición, sin duda, en esto de la inteligencia.
La inteligencia puede llevarnos a la cultura de las letras, las artes y las ciencias, desde el gobierno de los pueblos, a la investigación de los microorganismos, pero no puede, por si sola, llevarnos a la santidad o al heroísmo. Tiene que “llevar a” la voluntad.
El ser humano no sólo admira ilimitadamente a la inteligencia, sino que se admira a sí mismo por ella; lo que no es más que una forma de narcisismo. Los intelectuales hablan de la inteligencia como cosa de ellos y la verdad es que, es un don tan absolutamente graciosos, como la belleza. Los intelectuales son, quizá, si no los “fundadores” del desprecio de la voluntad. Al intelectual le alcanza –o se lo cree- con la inteligencia, aunque sea ajena, del mismo modo que al místico le alcanza con la voluntad, sobre todo si es de su Dios. Pero tanto una como la otra son potencias del alma, respectivamente ordenadas a servir al conocimiento y a la virtud.
El intelectual suele caer en la estúpida tentación de despreciar al santo, sobre todo si éste es gloriosamente analfabeto. El héroe puede caer en la alevosa tentación de despreciar al intelectual, sobre todo si éste es vergonzosamente cobarde. Pero hay una tercera potencia del alma: la memoria, cuyo casi general olvido constituye la más deliciosa paradoja del hombre.
Muchos intelectuales desprecian a la memoria, en su afán de exaltar a la inteligencia, sin reparar en que, sin memoria no hay imaginación, y sin imaginación no hay literatura, así como sin esperanza no hay futuro. Y el héroe puede despreciar a la voluntad, sin reparar en que sin memoria no hay leyenda y que sin leyenda no hay mitología, así como sin esperanza no hay inmortalidad.
Existe un profundo misterio, sin duda, en esto de la memoria, madre abnegada de toda realidad y de todas las posibilidades, tan imperdonablemente subestimada como la modestia misma, madre de todo buen ejemplo.
Todo es memoria, porque el pasado es el padre presente y del futuro.
“... y la América del Sur será el templo de la Independencia y a la Libertad”.
Se cumplieron los bicentenarios de la Expedición al Paraguay, creación de la Bandera, el Éxodo Jujeño y la victoria de Tucumán, de Salta, fruto de la firmeza con que Belgrano rechazó la orden del Triunvirato de retirarse en vez de enfrentar al enemigo. Estas, junto a distintos aspectos poco conocidos, divulgados o invisibilizados por distintos intereses, hacen que esta obra contribuya a que se acreciente el conocimiento y la admiración de los argentinos por Manuel Belgrano, auténtico fundador de la Argentina.
El fin que persigo en estas humildes líneas es dar a conocer a este hombre extraordinario, Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, que admiro a pesar del profundo desprecio que me inspira lo sucedido antes y después de su muerte.
La crítica no me interesa, cuento con la inteligencia del lector. Toda sociedad sabe que si tiene miedo es dominada y conducida por los miembros menos capacitados, soberbios y más insensatos. En la Argentina existe una especie de absorción de unas ideas por otras que se destruyen como las olas del mar que se rompen contra aquellas que las preceden, sin advertir que todas mueren suavemente en la playa o en forma violenta contra las rocas.
El arte de mentir se ha generalizado desde hace algunas décadas. Actualmente la mentira no se expresa en términos concretos como en los tiempos de nuestros padres, sino que se manifiesta empleando formas ambiguas y vagas que tornan difícil reprochar al mentiroso y sobre todo refutarlo en pocas palabras.
Todos estamos de acuerdo en que aquel que narra algo debe “decir la verdad”. El tono de la verdad se siente en el hombre.
¿Cuántas cosas falsas se han dicho de Belgrano?
La hipocresía es un defecto de las costumbres tan fuertes en nuestros tiempos, que es necesario tomar toda clase de precauciones para no verse envuelto y arrastrado por ella.
No cabe duda que el arte de mentir florece con la ayuda del buen estilo académico y de frases impuestas por la elegancia. O para hacer de la literatura un trampolín para buscar alguna cosa mejor.
La fuerte admiración por Belgrano es la única pasión que me ha llevado a escribir, la cual no impide darme cuenta de los defectos y debilidades que se le pueden reprochar. Estimado lector, soy un rústico investigador sin ambición alguna. Muy buenos observadores me han asegurado que dentro de veinte o treinta años se podrá publicar la historia razonable de Manuel Belgrano. En la actualidad es un galardón para muchas personas respetables, el llamar a Belgrano el Padre de la Patria.
Vamos a recorrer juntos, pasajes de la vida de un hombre extraordinario, del cual no hemos tenido la humildad para apreciar, en su justo valor, las dificultades por las que han debido pasar sus empresas.
El lector, bien puede figurarse, que en 1810 el único sentimiento interior y profundo de los hombres y mujeres estaba resumido en una idea: ser útil a la naciente Patria. Todo lo demás, el vestido, el alimento, no eran a los ojos, más que un miserable detalle efímero. Los éxitos sociales, cosa tan importante en el carácter de nuestra nación, no existían, pero si corazones ardientes que para sentir la vida, tenían necesidad de amar u odiar con pasión.
En nuestros días, cuando tantos personajes se contradicen porque se hace de todo un juego de comedia, y nadie obra con franqueza, y todos se rigen a la consecución de goces vanidosos, muy pocas existencias fueron tan limpias de hipocresías, y a mi modo de ver, tan nobles como la de Manuel Belgrano.
He evitado las profusas notas a pie de página y las citas de autoridades, una práctica que tal vez hizo famosa por primera vez William Prynne, el abogado, político, escritor y crítico teatral del siglo XVII a quien John Milton le tomaba el pelo diciendo que siempre ponía su ingenio en el margen, para estar al margen de su ingenio en el texto...
Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano (1770-1820)
- INSPIRADOR DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO
- ESTADISTA Y PARADIGMA DEL FUNCIONARIO PÚBLICO
- FUNDADOR DE LAS ACADEMIAS DE NÁUTICA, DIBUJO Y MATEMATICA
- PIONERO DE LA EDUCACIÓN PÚBLICA
- PROMOTOR DEL ROL SOCIAL DE LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO
- ECONOMISTA, ABOGADO, PERIODISTA, POLÍTICO, Y ECOLOGÍSTA
- PROTECTOR DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS
- IMPROVISADO JEFE DE LAS FUERZAS DE LA REVOLUCIÓN
- PRIMER CONSTITUCIONALISTA
- PROCER DE LA INDEPENDENCIA HISPANOAMERICANA
- PRECURSOR DE LA UNIDAD SUDAMERICANA
- CREADOR DE LA BANDERA NACIONAL
- PADRE DE LA PATRIA
Cuando falleció Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano, el 20 de junio de 1820, su gran amigo José de San Martín, después de haber liberado a Chile, se aprestaba a zarpar en unas pocas semanas hacia el Perú. La Argentina se debatía en luchas civiles en lugar de estar empeñados en apoyar al Genio de los Andes, en la gran empresa latinoamericana. Caudillos y gobernadores luchaban por apetitos personales y feudales, mientras los mejores hombres luchaban del otro lado de la cordillera y aquí el poder personal y la anarquía desgastaban las fuerzas que no tenía San Martín y sí tuvo Bolívar. Cuando una gran nación lucha por su independencia cualquier gloria es secundaria. De allí la justificada frase de Belgrano en el momento de morir: “¡Ay Patria mía!”
Belgrano dejó el sello de su impronta, en obras inmortales de profunda inspiración humana. Creo escuelas, fundó periódicos, comando ejércitos, echó las bases económicas, políticas y sociales para estructurar la Nación y después de afrontar los graves riesgos y peligros que entrañaban el desafío patriótico, frente al poderío colonialista español, ofrendó los últimos diez años de su vida, para consolidar los principios que había sustentado como ideólogo.
La figura de Belgrano se acrecienta a medida que transcurre el tiempo. Siempre indicó el camino a seguir sin demagogia. Sabía lo que era conveniente para la República y los medios para lograrlo. En momentos tan difíciles como los que nos toca vivir, cuando los ideales más puros parecieran naufragar en el mar del escepticismo, la corrupción y la violencia de todo tipo, está bien recordar a hombres como Belgrano para recuperar los ideales perdidos, para recordarnos que la Patria tuvo hombres que pensaron en el bien colectivo y lo dieron todo por mantener los ideales de Mayo, a pesar de los infieles.
Si bien el tema ha sido tratado por tanto meritorio historiador, reconocemos que la instancia en su estudio no sólo es grata, sino justificada, dado que el pensamiento y el trabajo de Belgrano, representan el esfuerzo más vasto y hondo realizado en el país, para extender a través de órganos apropiados la educación como fundamento de la formación argentina. Aunque pocos de sus numerosos proyectos llegaron a realizarse, por causas ajenas a él, sus nobles afanes están patentes en su labor precursora y sistemática a favor del país. La simple enunciación de su acción, tomada de las fuentes documentales, es elocuente para conocer su singular personalidad.
Su juventud
El 4 de noviembre de 1757, Domingo Belgrano y Peri, nacido en Liguria, Italia y radicado en Buenos Aires, se casa con una joven porteña llamada María Josefa González Casero. La familia había alcanzado una destacada posición económica y habitaban en la calle de Santo Domingo (actual Av. Belgrano 430, un edificio donde sólo queda un cuadro del prócer y una placa recordatoria). El 3 de junio de 1770 nace con el nombre de Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús el cuarto de los trece hijos del matrimonio. Es bautizado por el Dr. Juan Baltazar Maciel .
Acta de nacimiento de Manuel Belgrano
Estudios
Aprenderá sus primeras letras en la Escuela de Dios, que funcionaba por entonces en el convento de Santo Domingo, ubicada a escasos 50 metros de su casa. A los 14 años, en 1784, pasó a cursar su nivel secundario en el Real Convictorio Carolino, bajo la guía del Dr. Luis Chorroarin. Estudia latín, filosofía y recibe lecciones de lógica, física, metafísica y literatura Para esta época funcionaban tan solo dos universidades en territorio del Virreinato del Río de La Plata. Los jesuitas habían fundado para entonces la Universidad de Córdoba (1613), y la de Universidad de San Francisco Javier en Charcas (1624). Pero, por decisión de su familia, no se quedará en estas latitudes, y con 16 años de edad, partirá rumbo a España para completar sus estudios superiores.
Manuel Belgrano solicitó matrícula en la Facultad de Leyes de la Universidad de Salamanca el 20 de noviembre de 1786. Al llegar presentó su certificado de estudios extendido por el Colegio Real de San Carlos, pero fue objetada por adolecer fallas en su redacción. Esta situación motivó una presentación formal de Belgrano ante el mismísimo Rey, quien le dio traslado al Consejo Supremo de Castilla para su tratamiento. Finalmente, consiguió su ingreso a la Alta Casa de estudios previo aprobar un examen de Filosofía y Moral. Fue así que fue inscripto para sus cursos de leyes junto a otros 182 estudiantes. Más tarde pasará a la Universidad de Valladolid, donde se recibió de bachiller en leyes, y por último, se graduará de Abogado en la de Madrid en 1792.
Durante su estadía en Europa dedicó especial atención a la economía política. Desde allí siguió los acontecimientos de la Revolución Francesa de 1789, que le influyeron hasta el punto de llevarle a adoptar la ideología liberal. Al respecto, en su Autobiografía expresa: “Confieso que mi aplicación no la contraje tanto a la carrera que había ido a emprender, como al estudio de los idiomas vivos, de la economía política y al derecho público, y que en los primeros momentos en que tuve la suerte de encontrar hombres amantes al bien público que me manifestaron sus útiles ideas, se apoderó de mí el deseo de propender cuanto pudiese al provecho general, y adquirir renombre con mis trabajos hacia tan importante objeto, dirigiéndolos particularmente a favor de la patria”.
Como abogado nunca tuvo bufete propio. Además del litigio en causa propia que debió llevar adelante para su aceptación en la Universidad, se suele recordar la defensa a favor de su padre quien había sido encarcelado a causa de un negociado en el Río de la Plata y que tardó años en aclararse.
Estando en el viejo continente, Belgrano es convocado para ocupar el cargo de Secretario del Consulado de Buenos Aires, ofrecimiento que lo decide a regresar a su tierra natal.
Certificado de Universidad de Oviedo que se encuentra en Salamanca.
Placa en Univ. De Salamanca
España vivía el auge de los estudios sobre economía política y Belgrano se vincula con sociedades económicas y destacadas personalidades. Llega a ser Presidente de la Asociación de Prácticas Forenses y Economía Política en Salamanca, durante su permanencia en Madrid, y miembro de la Academia de Santa Bárbara en la misma especialidad. Esto le sirve para adquirir vastos conocimientos en economía, derecho y religión a través de autores como Montesquieu, Quesnay, Rousseau, Filanghieri, Genovesi, Galiani, Campomanes, Jovellanos y Adam Smith, alguno de los cuales traduce. Asimismo, debemos destacar su dominio en idiomas como el italiano, el francés y el inglés.
Estando en España, lo sorprendió la Revolución Francesa, que causa una profunda impresión en su espíritu y así lo recuerda:
“... se apoderaron de mí las ideas de libertad, igualdad, propiedad y solo veía tiranos en los que se oponían a que el hombre, fuese donde fuese, no disfrutase de unos derechos que Dios y la naturaleza le habían concedido, y aún las mismas sociedades habían acordado en su establecimiento directa o indirectamente”.
Jovellanos - Genovesi
El español que más influyó en el prócer fue Jovellanos y de él tomó el concepto de gratuidad y obligatoriedad de la enseñanza primaria, y el de la necesidad del estudio de las carreras técnicas: matemática, dibujo, comercio y náutica, especialmente. También recibió la influencia de Genovesi de quien asimiló el concepto de dar educación a los labradores.
El estado de la escuela y de la enseñanza en la época colonial era lamentable. Relata Belgrano que “no es fácil entender en que ha podido consistir, ni en que consista que el fundamento más sólido, la base digámoslo así, y el origen verdadero de la felicidad pública, cual es la educación, se halla en un estado tan miserable, que aún las mismas capitales se resienten de su falta. Mas es, los ha habido, los hay, es a saber, escuelas de primeras letras, pero sin unas constituciones formales, sin una inspección del gobierno y entregadas acaso a la ignorancia misma”.
Continúa su prédica en el Correo de Comercio el 17 de marzo de 1810: “Así pues, debemos tratar de atender una necesidad tan urgente, como en la que estamos de establecimientos de enseñanza, para cooperar con las ideas de nuestro sabio gobierno a la propagación de los conocimientos y formar al hombre moral al menos con aquellas nociones más grandes y precisas con que en adelante pueda ser útil al Estado”.
Después de la Revolución, persiste en su política educadora, aun cuando otras tareas más inmediatas -especialmente militares- ocupaban su tiempo. Para combatir el ocio propone trabajar las materias primas de que se dispone: la lana, el algodón y “otras infinitas materias que tenemos y podemos tener con nuestra industria, pueden proporcionar mil medios de subsistencia a estas infelices gentes que, acostumbradas a vivir en la ociosidad desde niños, les es muy penoso el trabajo en la edad adulta, y son y resultan unos salteadores o unos mendigos”. Para terminar con esa situación expresa: “Hay que crear escuelas gratuitas donde puedan los infelices mandar a sus hijos, sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción”.
En la secretaría del consulado
Belgrano recibe una comunicación oficial el 6 de diciembre de 1793, donde le informan que ha sido nombrado Secretario Perpetuo del Consulado en Buenos Aires. También se lo consulta acerca de los posibles candidatos para ocupar esas funciones en otros puntos de América.
Consulado
Con el espíritu lleno de ilusiones y con los mayores anhelos de trabajo, Belgrano que recién contaba con 24 años, regresa a Buenos Aires para iniciar sus tareas en el Consulado. Sus ansias de progreso debieron sufrir un verdadero desencanto cuando conoció a los hombres designados por el Rey para integrar la Junta: “todos eran comerciantes españoles, exceptuando uno que otro, nada sabían más que su comercio monopolista… comprar por cuatro para vender por ocho con toda seguridad… Mi ánimo se abatió y conocí que nada se hacía a favor de las Provincias por unos hombres que por sus intereses particulares, posponían el del común; sin embargo ya que por las obligaciones de mi empleo podían hablar y escribir sobre tan útiles materias me propuse al menos echar las semillas que algún día fuesen capaces de dar frutos, ya porque algunos estimulados del mismo espíritu se dedicasen a su cultivo, ya porque el orden mismo de la cosas las hiciese germinar”.
El 7 de mayo de 1794 llega a Buenos Aires para consagrarse a sus obligaciones y con la idea de aplicar los principios liberales más adelantados de la época, comprender y transformar la realidad de la colonia, tomando las “… providencias acertadas para su felicidad”.
El 2 de junio de 1794 el Consulado celebra su primera sesión y se le concede jurisdicción mercantil para el fomento de la agricultura, la industria y el comercio. Entre las atribuciones del Secretario figura la de “escribir cada año una memoria sobre los objetos propios de su instituto”, donde Belgrano despliega una incansable actividad para mejorar la situación general del Virreinato tales como:
- Reformar los abusos del comercio exterior y fomentar el interno, reduciendo los gravámenes.
- Facilitar la navegación fluvial.
- Construcción de nuevos caminos como los de Catamarca y Córdoba, Tucumán y Santiago del Estero, San Luis y Mendoza, Buenos Aires y Chile.
Para ello organiza, junto con personal capacitado, viajes de reconocimiento a las diferentes zonas, interesándose por la suerte de los nativos allí instalados y tomando nota de sus formas de vida, sus cultivos y hasta las ventajas de su integración al comercio interno. Bajo su inspiración, el Consulado comienza la construcción del muelle de Buenos Aires conjuntamente con el sondeo del río y el reconocimiento de la costa.
Con relación al fomento de la agricultura dice: “En todos los pueblos (…) la agricultura ha sido la delicia de los grandes hombres y aún la misma naturaleza parece que se ha complacido y complace en que los hombres se destinen a ella (…) Dios ha prescripto a la naturaleza, no tiene otro objeto que la renovación sucesiva de las producciones necesarias a nuestra existencia”.
En la primera Memoria (junio 1796) realiza estudios económicos que van más allá de su época. Sintetiza un vasto programa económico de fomento de la agricultura, el libre comercio, como así también el desarrollo y protección de la industria nacional. En “Medios generales de fomentar la agricultura, animar la industria y proteger el comercio en un país agricultor”, detalla las ventajas de un estudio experimental del suelo, la rotación de cultivos, la selección de granos y además propone la creación de una Escuela Práctica para Agricultores, como así también otra de Comercio.
Tampoco se olvida de los habitantes más humildes:
“... Esos miserables ranchos donde se ven multitud de criaturas, que llegan a la edad de la pubertad, sin haberse ejercitado en otra cosa que en la ociosidad, deben ser atendidos hasta el último punto. Uno de los principales medios que se deben adoptar a este fin son las escuelas gratuitas, a donde puedan los infelices mandar sus hijos, sin tener que pagar cosa alguna por su instrucción: allí se les podrán dictar buenas máximas, e inspirarles amor al trabajo, pues un pueblo donde reine la ociosidad, decae el comercio y toma su lugar la miseria”.
También se refiere a la educación de las mujeres:
“Igualmente se deben poner escuelas gratuitas para las niñas, donde se les enseñara la doctrina cristiana, a leer, escribir, coser, bordar etc. Y principalmente inspirarles amor al trabajo, para separarlas de la ociosidad, tan perjudicial, o más en las mujeres que en los hombres”.
La creación de escuelas de primeras letras para ambos sexos, tanto en la ciudad como en la campaña se plantea en momentos en que en la colonia del Río de la Plata existía una sola escuela solventada por la Corona de España. No obstante, Belgrano, renueva sus esfuerzos para lograr distintos establecimientos educativos.
Cuando en lugares tan progresistas como la Asamblea de París se discutía sobre sí era o no conveniente destinar dineros y esfuerzos a la educación de la mujer, Belgrano fue pionero en la defensa y dignificación de la condición femenina, comenzando por su derecho inalienable a la educación. En un mundo varonil en el que la mujer quedaba relegada a las tareas domésticas y a las de trabajadora peor remunerada, donde era menospreciada por sus compañeros masculinos, él entendía que: “Por desgracia el bello sexo que debe estar dedicado a sembrar las primeras semillas lo tenemos condenado al imperio de las bagatelas y de la ignorancia... a pesar del talento privilegiado que distingue a la mujer y que tanto más es acreedora a la admiración cuanto más privado se halla de medios de ilustrarse… La mujer es la que forma en sus hijos el espíritu del futuro ciudadano”.
Belgrano pensaba que la primera tarea a emprender para construir un país más justo consistía en modificar radicalmente el sistema educativo: “Los niños miran con fastidio las escuelas, es verdad, pero es porque en ellas no se varía jamás su ocupación; no se trata de otra cosa que de enseñarles a leer y escribir, pero con un tesón de seis o siete horas al día, que hacen a los niños detestable la memoria de la escuela, que a de ser alimentada por la esperanza del domingo, se les haría mucho más aborrecible este funesto teatro de la opresión de su espíritu inquieto y siempre amigo de la verdad. ¡Triste y lamentable estado el de nuestra pasada y presente educación. Al niño se lo abate y castiga en las aulas, se le desprecia en las calles y se le engaña en el seno mismo de su casa paternal. Si deseoso de satisfacer su curiosidad natural pregunta alguna cosa, se le desprecia o se le engaña haciéndole concebir dos mil absurdos que convivirán con él hasta su última vejez”.
Belgrano sabía que si no se cambiaba el sistema, si no se producía un mejor reparto de las riquezas, nada podía hacerse. “Tenemos muchos libros que contienen descubrimientos y experiencias que se han hecho en agricultura, pero estos libros no han llegado jamás al trabajador y a otras gentes del campo”. Y agregaba: “¿Cómo se quiere que los hombres tengan amor al trabajo, que las costumbres sean arregladas, que haya copia de ciudadanos honrados, que las virtudes ahuyenten los vicios, y que el Gobierno reciba el fruto de sus ciudadanos, si no hay enseñanza, y si la ignorancia va pasando de generación en generación con mayores y más grandes aumentos?. Pónganse escuelas de primeras letras costeadas por los propios y arbitrios de las ciudades y Villas, en todas las Parroquias de sus respectivas jurisdicciones, y muy particularmente en la Campaña, donde, a la verdad, residen los principales contribuyentes aquellos ramos y quienes de justicia se les debe una retribución tan necesaria. Obliguen los Jueces a los Padres, a que manden sus hijos a la escuela, por todos los medios que la prudencia es capaz de dictar”.
Promovió, además, el estudio de la historia porque: “Se ha dicho muy bien que el estudio del pasado enseña cómo debe manejarse el hombre en lo presente y porvenir... Nada importa saber o no la vida de cierta clase de hombres, que todos sus trabajos y afanes los han contraído a sí mismo y ni un solo instante han concedido a los demás”.
El 30 de marzo de 1799 se crea la Escuela de Náutica. Belgrano en su carácter de Secretario Real del Consulado redacta el reglamento y nombra a Pedro Cerviño como Director y a Juan Alsina como segundo. El 15 de setiembre de 1806 es clausurada por Real Orden. La apertura de la Academia de Dibujo, -cuyo verdadero nombre era Escuela de Geometría, Arquitectura, Perspectiva y Dibujo- fue el 29 de mayo de 1799. Belgrano también redacta su Reglamento inicial y designa a Juan Antonio Hernández como primer Director. La misma deja de funcionar en octubre de 1804 por Orden Real del 26 de junio del mismo año. Mientras tanto, la primer Escuela de Matemática se establece bajo protección del Consulado a propuesta de Carlos O´Donell.
También propone premios a los trabajos agrícolas, a la industria y al estudio, por ejemplo de quien pueda presentar un plan para forestar jurisdicciones de la capital, introducir un nuevo cultivo provechoso, aguadas permanentes en la campaña, preservar los cueros de la polilla o realizar un estudio minucioso (lo que hoy llamamos censo) del estado de la población de cada provincia del Virreinato, distinguiendo características, habilidades, conformación del grupo familiar, ocupaciones, cultivos, industrias, etc.
Memorias del Consulado año 1796
La historia del Consulado está íntimamente ligada a las necesidades de la colonia y los anhelos de bien común sirven para completar la imagen de este Padre de la Patria cuya vida y acción constituyen un alto ejemplo de la abnegación, el sacrificio y las ideas adelantadas de Manuel Belgrano.
Durante doce años (1794-1806), sin dejar de cumplir sus obligaciones administrativas y sus funciones de consejero económico, se entregó sin medida a la tarea educativa, labor que ampliaría con la publicación de traducciones, artículos periodísticos y gestiones públicas y privadas. Las memorias fueron catorce, de ellas conocemos cuatro. Los libros de Acuerdos del Consulado indican la materia tratada en casi todas.
Tradujo del francés y a través de la Imprenta de los Niños Expósito publico en 1796, los Principios de la ciencia económico-política. Dedicada al Virrey Melo. La obra consta de una breve introducción redactada por Belgrano y sigue con la exposición de principios de la nueva ciencia, escrita por “el conde de C” y continúa con un instructivo sobre los fundamentos de la fisiocracia. Para algunos historiadores Belgrano utilizó el seudónimo “el conde de C”, para ocultar un escrito propio inspirado en la obra de Dupont de Nemours "Origine et progres d´une scienbce noubele". Si bien los fisiócratas consideraban que la prosperidad de los pueblos depende “de la instrucción regular y uniforme de todos los Estados” y que “la educación aunque colocada en segundo orden entre las necesidades naturales del hombre”, en realidad consistía en mantener, defender y hacer prosperar a la sociedad, factor de primer orden.
Reconocida la importancia educativa y social de la enseñanza agrícola, Belgrano cree indispensable para el ejercicio de las profesiones y para el adelantamiento industrial el aprendizaje del dibujo. La instalación de una escuela de este género beneficiaría a “todo menestral para perfeccionarse en su oficio: carpintero, cantero, bordador, sastre, herrero, y hasta los zapateros no podrían cortar sus zapatos sin el ajuste y la perfección debida si no saben dibujar”. Este estudio conviene a los “filósofos principiantes que no entienden los planisferios de las esferas celestes y terrestres, ni los armilares que se ponen para (estudiar) el movimiento de la tierra, y (de) más planetas… y por consiguiente, a los dueños de las máquinas eléctricas y neumáticas… al teólogo a quién le es indispensable algún estudio de geografía… a los agrimensores… al médico quien entenderá con más facilidad las partes del cuerpo humano que se ve y se estudia en las láminas y libros de anatomía: en una palabra debe ser este conocimiento tan general, que aun las mujeres lo debían tener para el mejor desempeño de sus labores” .
Para proteger el comercio Belgrano propone abrir una escuela comercial donde se desarrolle un plan de acuerdo a tres ciclos:
1.- Uno propiamente contable, donde se enseñe el modo de llevar las cuentas, tener los libros, saber las reglas de cambio, atender la correspondencia mercantil, etc.
2.- Otro jurídico, destinado a adquirir el conocimiento de las leyes de navegación y de comercio, lo mismo que las normas sobre seguros.
3.- Otro económico, donde se instruya sobre la geografía económica y la economía política.
Complementaria a esta iniciativa sería la creación de una Escuela de Náutica, cuyos cursos serían obligatorios para todo aquel que quisiese ser patrón de lanchas o piloto de río.
Belgrano: el primer cronista
Manuel Belgrano se convirtió en el primer cronista de viajeros, aunque sus experiencias escritas no fueran dadas a publicidad sino modestamente relegadas a los documentos del Real Consulado. En lo que podríamos llamar una de estas crónicas, el Secretario del Consulado registra la visita del cacique Juan Rosales Yanpilangien, hijo del cacique Juan Caniulangien, quien venía procedente de la banda occidental de la Cordillera de los Andes. El cacique fue invitado al Consulado, lo cual se verificó el 6 de octubre de 1804, siendo los anfitriones el mismo Belgrano, el prior Francisco de Ugarte y el segundo cónsul Juan de Alsillal.
Belgrano lo sometió a un interrogatorio, donde saca información sobre sus acompañantes, determinadas rutas que había recorrido el viajero y el grado de lealtad a la Corona. También pudo enterarse de hechos curiosos y valiosos para el conocimiento toponímico de la Colonia, y advertirse del estado de las relaciones entre españoles e indígenas.
Preguntado sobre los pasos que tenía la Cordillera de los Andes, el cacique respondió que eran las de Valle Hermoso, Alico, Antuco, Villucura, Santa Bárbara, Lonquimay, Llaima y Chague, “por donde pasó para venir de su tierra”.
El viajero contó que había salido con su primo hermano Juan de Dios Dominguala y su sobrino Juan Lumullanca desde Truptu, arribando a poco al Valle de Lama; “de Lama salimos a un llano llamado Leblonga de este lado de la Cordillera, en la cual no encontramos más repecho que un alto de tierra del tamaño de la Plaza Mayor, y lo pasamos con nuestras cargas y se puede componer para carretas pues no hay ni una piedra”. El dato era interesante: el valle de marras bien podía convertirse, con poco costo, en una pequeña ruta para carretas, dada la carencia de accidentes geográficos.
El cacique señala más tarde que Valle Grande era una zona “donde siempre hay gentes y todo lo necesario para la vida, de carnes, aguas, leñas, frutales y árboles muy grandes”.
Escritos de Belgrano
La Cordillera de Puelmanda fue traspuesta en el mismo día, encontrando al otro lado el último valle de pinos existente por la región. De la crónica se desprende la existencia de los ríos Ranchil y Naukien, y que hacia el sur aparecía el río Limanleu, que se junta con el primero, siendo prácticamente un dominio de los indios wichis. Sus costas eran hospitalarias, repletas de árboles, frutos y carentes de piedras. Más hacia el norte, sin embargo, se toparon con el río Wielen, de aguas turbias, que hubo que vadear con las cargas.
El caminante le informó a los cónsules la existencia de una región llamada Guada, muy abundante en calabazas silvestres, y de una laguna salina cuyo nombre desconocía. Más hacia acá, un lugar denominado Fresco parecía constituir un verdadero oasis, por disponer de leña y agua todo el año en esteritos, lo que permitía la presencia de numerosos aborígenes.
Después de Nahuelcó, de salobres aguas, el cacique Yanpilangien reveló que “siempre al Norte llegamos a una cuesta que se llama Curamalá, que en lengua (indígena) quiere decir Corral de Piedra, que dicen los indios vienen desde la mar, y vimos indios Pampas en un toldo o dos que tenían más de 2.000 animales; de allí llegamos a otros toldos que se llaman Guayquelen, que quiere decir Río Salobre, donde hay otra toldería; de allí cortamos al Sur y llegamos a una laguna, cuyo nombre no me acuerdo, de buena agua”.
El fin del viaje era ya cercano, pues en compañía de un guía indio, los viajeros enfilaron directamente hacia el sur, galoparon durante media jornada, arribaron a Inbaranga y por último, tras tres días de camino, a la Guardia del Monte.
En los finales de la entrevista, el cacique dejó bien en claro que él había aconsejado a los indios una relación estrecha y cordial con los españoles, “y al fin se fue contentísimo dando señas nada equívocas de su afecto a la nación”.
La formación intelectual de Belgrano
El dominio de lenguas como el francés, italiano e inglés, le posibilitan a Belgrano el acceso directo a diversas fuentes de conocimiento, como el contacto personal con autoridades y personajes relevantes de su época. Tiene especial vocación por el estudio de la economía política, el derecho público y dedica mucho de su tiempo de Secretario Consular a la atención y fomento de nuevos sistemas y métodos de producción, dirigidos al logro de un mayor rendimiento del suelo y mejores condiciones laborales del campesinado. De ahí su inquietud por la difusión de los mismos, o el establecimiento de centros que instruyan adecuadamente en sus diferentes especialidades. Incluso, llega a recabar de la Corona el envío de maestros especializados o el traslado de colonos a la Metrópoli a fin de que adquieran allí la debida instrucción, solicitud inaudita para los españoles peninsulares.
Su pluma de pensador profundo encuentra en el periodismo el medio más apropiado de expresión, pero no debemos olvidar su enorme labor de cronista, a través de las actas consulares, reflejo de sus esfuerzos por lograr el mejoramiento general del virreinato. Siendo Secretario del Real Consulado, Belgrano hace que ese cuerpo se suscriba a diferentes periódicos europeos como el “Almanak Mercantil” y los madrileños “Semanario de Agricultura” y “Correo Mercantil”.
Belgrano periodista
La idea de libertad aparece por primera vez en Buenos Aires en 1794, en la obra de Belgrano, advertido de las nuevas doctrinas sociales y económicas, que habrían de difundirse entre las clases cultas e inspirar su acción. Cabe destacar que como antecedente a su actividad periodística ya en 1796, Manuel Belgrano obtuvo una licencia para imprimir en la casa de los Niños Expósitos un compendio cuyo texto traduce del francés, al cual titula: “Principio de la Ciencia Económica-Política”.
Luego con el “Telégrafo Mercantil, Rural, Político, Económico e Historiográfico del Río de la Plata” que sale a la calle con ocho páginas de 16x22 centímetros, el 1 de abril de 1801, fundado y dirigido por el militar, abogado y escritor Francisco Antonio Cabello y Mesa.
Primero aparece dos veces a la semana (miércoles y sábados) para luego transformarse en un semanario dominical. El mismo surge con licencia oficial exclusiva y es sostenido por la suscripción de casi doscientos lectores, una cantidad muy importante para la época. Es importante recordar que el antecedente más antiguo del periodismo colonial en el Río de la Plata, se halla en lo que paradójicamente también se había llamado “Gaceta de Buenos Ayres”, la cual era manuscrita y circulaba entre los pobladores de la ciudad en el año 1764.
Volviendo al “Telégrafo Mercantil…”, editado en Buenos Aires, estaba destinado a la divulgación de ideas de interés general, artículos acerca de la agricultura, el comercio, el progreso, los precios en plaza y los recursos naturales y no deja de realizar audaces críticas dirigidas al poderoso monopolio español.
Algunos historiadores sostienen que Belgrano es el inspirador de Cabello y Mesa en la fundación de ese periódico y colabora en sus páginas junto a Juan José Castelli, Julián de Leiva y Domingo de Azcuénaga entre otros.
Desde 1803 hasta 1807, Belgrano se ocupó, entre otros temas, del muelle, la Escuela de Náutica, las invasiones inglesas y sus escritos económicos. En las memorias del Consulado de los años 1804 y 1805, se refieren a los viajes científicos por los ríos del virreinato, levantando sus planos topográficos, y la necesidad de aumentar nuestra población. En la memoria del año 1807 se refirió al comercio interior, aunque no se conoce su texto, lo mismo que las de los años 1808 y 1809, que se suponen dedicadas, la primera al plan estadístico del virreinato y la segunda a la apertura del comercio con los países neutrales.
En la memoria que Belgrano realizó en los certámenes públicos de la Academia de Náutica, en enero de 1806, y que fue publicada en el “Semanario de Agricultura” expresó: “el hombre inflamado por el deseo de engrandecerse, comienza por ser pastor, sigue labrador y acaba siendo comerciante”. Impulsa el estudio de la matemática como ciencia auxiliar del comercio.
Más adelante expresa: “conocida la necesidad de embarcaciones propias para exportar nuestros voluminosos frutos, se auxilian de las matemáticas que en todos los objetos exceden su poderío, y se levantan astilleros a las márgenes de los ríos Paraguay, Paraná y Uruguay, pecheros del de la Plata y ya hemos visto que surcaban sus aguas hermosas fragatas y otros buques que llegaron a la Europa para ser la admiración del extranjero por sus exquisitas maderas, tal vez alguna por su elegante construcción”.
A punto de cumplirse un año de su aparición comienzan ciertas rispideces entre Belgrano y Cabello y Mesa, por lo que el Consulado le retira su apoyo y el 17 de octubre de 1802 deja de publicarse. Se habían publicado 110 números y por orden del Virrey del Pino, es clausurado, a raíz de un artículo considerado agraviante para las autoridades de la colonia, que bajo el título de “Circunstancias en que se halla la provincia de Buenos Aires e Islas Malvinas, y modo de repararse”.
Este trabajo publicado el 8 de octubre de 1802, atribuido a Cabello y Mesa, en realidad había sido tomado de un manuscrito de Juan de la Piedra, escrito en marzo de 1778, pero fue la excusa para que el Virrey lo clausurara.
El “Semanario de Agricultura, Industria y Comercio”, bajo la dirección de Juan Hipólito Vieytes, comerciante criollo, comienza a salir un mes antes de la clausura del “Telégrafo Mercantil…”. Publica 218 números entre el 2 de setiembre de 1802 y el 11 de febrero de 1807. Esta publicación también cuenta con el auspicio del Real Consulado y se transforma en su vocero, difundiendo los beneficios de las teorías económicas vigentes en Europa, compartidas por Belgrano.
En su primer número puede leerse: “La agricultura, bien ejercitada, es capaz por sí sola de aumentar la opulencia de los pueblos hasta un grado casi imposible de calcularse… Es excusado exponer la preeminencia moral, política y física de la agricultura sobre las demás profesiones, hijas del lujo, y de la depravación de las sociedades...”.
El “Semanario de Agricultura... deja de circular por la grave situación que enfrenta Buenos Aires ante la amenaza de una nueva invasión de las fuerzas inglesas acantonadas en Montevideo. Entre tanto, el 23 de mayo de 1807, los ingleses inician en esa ciudad la publicación de un periódico bilingüe (inglés-español) llamado The Southern Star (La Estrella del Sur) con el fin de alentar a los criollos a independizarse de España, adoptando el sistema de libre comercio que posibilite la introducción de los productos británicos. Se publicaron solo siete números.
A todo esto, entre octubre de 1809 y enero de 1810, Cisneros dispone la edición de la “Gaceta de Gobierno de Buenos Aires”, destinada a difundir textualmente los documentos oficiales. Una medida del nuevo Virrey con la intención de ganarse el apoyo de los criollos.
Transcurrido un tiempo de la desaparición del “Semanario de Agricultura...” y destacado las buenas iniciativas de su fundador, Belgrano escribe en el “Prospecto de Correo de Comercio” editado a principios de 1810:
“El ruido de las armas –en referencia a las invasiones inglesas- cuyos gloriosos resultados admira el mundo, alejó de nosotros un periódico utilísimo con que los conocimientos lograban extenderse en la materia más importante a la felicidad de estas Provincias; tal fue el Semanario de Agricultura, cuyo editor se conservará siempre en nuestra memoria, particularmente en la de los que hemos visto a algunos de nuestros labradores haber puesto en práctica sus saludables lecciones y consejos de que no pocas ventajas han resultado”.
En el “Correo de Comercio” que se editó el 3 de mayo de 1810 al 6 de abril de 1811 bajo la dirección de Belgrano, éste reunió muchas de sus ideas económicas e instruyó a la generación de Mayo en las ramas de la agricultura, la industria y el comercio.
El “Correo” era un semanario de 8 páginas de 14 por 20 centímetros, del que se editaron 52 números en él Belgrano volvió a volcar muchas de sus ideas, ya expuestas en sus “Memorias” del Consulado. Surgen en sus páginas el continuo estímulo a la colonización y la promoción de la agricultura, la ganadería, el comercio, y la industria. También expone descripciones geográficas, labores rurales, y temas literarios.
Archivos de puño y letra de Manuel Belgrano pueden encontrarse en la ciudad y, aun en la virtualidad, es posible realizar un recorrido histórico. Con ellos es posible acercarse al pensamiento de un prócer que orientó su vida política hacia la construcción de una Argentina soberana. Movilizado por las ideas de la Ilustración, Belgrano aseguraba que el país debía modernizarse a través de la educación, que debía ser pública e inclusiva.
En su periódico, el Correo de Comercio, interpelaba a los hombres de Mayo para reflexionar sobre la importancia de la educación de las mujeres quienes, sostenía, debían formar parte de la organización nacional. Fue, de la misma manera, un gran defensor de los derechos de los pueblos originarios.
En el número uno figura una dedicatoria a los labradores y luego reflexiones sobre el comercio indicando la mayor importancia del exterior sobre el interior, y considerando la plata y el oro como “frutos del país” y se cita a Adam Smith expresando: “un país que no tiene minas, debe por necesidad arrancar la plata y el oro de países extranjeros, del mismo modo que el que no tiene viñas conduce el vino que necesita consumir” y agrega: “¡Labradores, que con vuestros afanes y sudores proporcionáis a la sociedad precisa subsistencia, los frutos de regalo y las materias primas para promover lo necesario a los trabajos provechosos al Estado!
¡Artistas, vosotros que dando una nueva forma a las producciones de la Naturaleza, sabéis acomodarlas para los usos diferentes a que corresponden, y les añadís un nuevo valor con que enriquecéis al Estado, y aumentáis su prosperidad!
¡Comerciantes, que con vuestra actividad agitáis el cambio, así interior como exteriormente, y por vuestro medio se fomenta la agricultura e industria, y el Estado recibe las utilidades con que poder atender a sus necesidades y urgencias!”.
En el comentario de turno se extiende y machaca incansable sobre agricultura, industria y educación, poniendo énfasis en este último ingrediente, estando como lo está, “…persuadido de que la enseñanza es una de las primeras obligaciones para prevenir la miseria y la ociosidad...
Continúa haciendo referencia a este tema en el número dos de ese semanario con argumentos de la “Representación de los Hacendados”.
En el N° 4 del 11 de abril de 1801, hace referencia a las ventajas que ofrece Buenos Ayres y sus riquísimas provincias:
También se escribe sobre la necesidad de implantación de una fábrica de “Lonas y toda especie de telas, no sólo para promover navegación mercantil que ya empieza a tener incremento en estos puertos, sino para la armada y la navegación de la península en ciertos casos”. La memoria de estos hechos señala “solo sirven para aplicarnos a remediarlos fomentando la agricultura, la industria y el comercio”.
Propulsaba el crecimiento y mejora de los puertos del país para hacer un comercio exclusivo por su abundancia y perfección, pues “nadie podrá entrar en comunicación con nosotros”.
“En el fruto más abundante los cueros y pieles, tenemos pues cuanto necesitamos para la curtiembre”, luego se refiere a la industria y todo lo relativo a la misma, inclusive lo que era motivo de grave preocupación, la polilla de los cueros, “desterraremos con las curtiembres la cual”, indicaba cuánto se beneficiaban los comerciantes que no eran del medio, con nuestras pieles y cuanto se fomentaría el comercio nacional con la curtiembre de cueros.
En un párrafo reproducía este pensamiento: “Yo no me atrevo a decidir, pero si clamare ante esta ilustre Universidad, para que en la parte que le toque medite y piense en lo mejor que puede traer utilidad a esta Provincia, que se halla en la obligación de atender, pues de ser bien este debe resultar el de la Madre Patria”.
Bajo el título de “Navegación”, edición del 5 de mayo de 1810 se llama la atención sobre el puerto de Ensenada de Barragán, en la provincia de Buenos Aires, y sus posibilidades por ser un puerto de aguas tranquilas resguardada de los vientos y no tienen que demorar sus trabajos.
Escritos con cautela, al mismo tiempo que con adulación al virrey, inculcaban en el pueblo sentimientos de dignidad y rebeldía.
Desde el Correo de Comercio, en la edición del 17 de marzo de 1810 critica el estado en que se encuentra la educación; y escuela de primeras letras:
Se ocupa de recordar que:
Y señala que los reyes siempre tuvieron preocupación para que ello sucediera y que la creación de escuelas, colegios y universidades no era comparable con la realizada por otros países en sus colonias.
Exhortaba que se abrieran más escuelas, particularmente en la campaña, además que se obligara a los padres a enviar a sus hijos a estudiar, que los párrocos prediquen el deber de enseñanza, que se distingan en público a los niños más aplicados. Por otro lado, señala a los maestros:
Concluye en: “Convencidos de la necesidad de separar de nosotros males tan graves por medio de los establecimientos de educación, adoptemos los arbitrios propuestos u otros que se juzguen más fáciles y muy pronto veremos cambiar el aspecto moral y físico de la patria”.
En otro artículo sobre la educación se refiere a la de la mujer “como nuestro bello sexo” y ella como madre debe inspirar las primeras ideas de virtudes morales y sociales para situarlas en el corazón de sus hijos:
En el Nro. 7 del 14 de abril de 1810, hace una referencia a la “