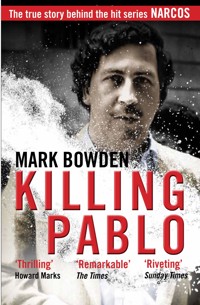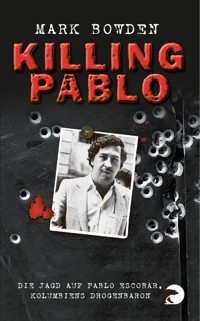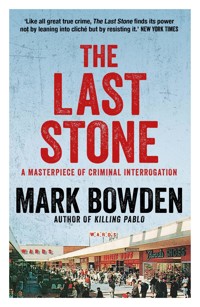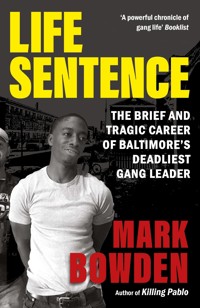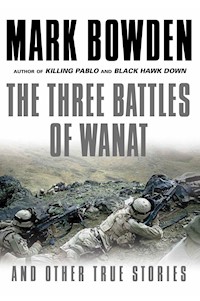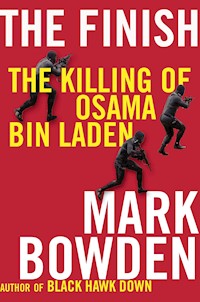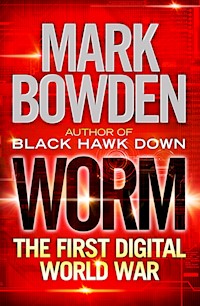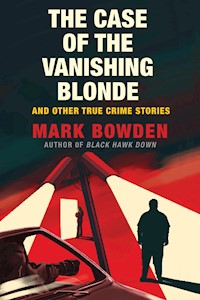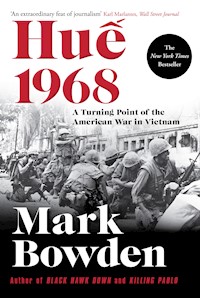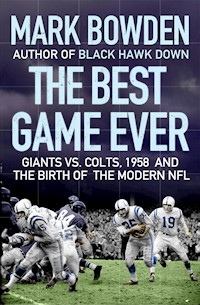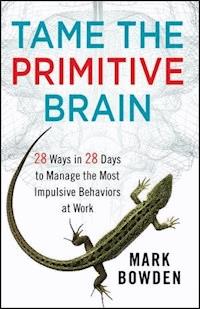Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Big Sur
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
En agosto de 1992 el Gobierno colombiano reactivó la unidad de operaciones especiales denominada Bloque de Búsqueda. Formada por 1500 hombres, su objetivo era capturar vivo o muerto a Pablo Escobar, jefe del cártel de Medellín, el hombre que llegaría a controlar el 80 % del mercado mundial de la cocaína, el narcotraficante más buscado del mundo y el más temido por su crueldad a la hora de enfrentar y aniquilar a sus oponentes. En Matar a Pablo, Mark Bowden narra la fascinante historia del plan secreto urdido por los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos para dar captura al gran capo colombiano del narcotráfico. Gracias al acceso a documentos confidenciales, a los testimonios de militares, agentes y funcionarios, el autor recrea la trama de acontecimientos que puso fin al terror de todo un país, provocado por uno de los criminales más astutos y sanguinarios del siglo XX. El 2 de diciembre de 2023 se cumplirán 30 años del asesinato de Pablo Escobar. La lista de criminales que la cultura popular ha ido asimilando con oscuro entusiasmo no deja de aumentar, pero difícilmente exista uno tan despiadado y poderoso que haya puesto contra las cuerdas a un país entero.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 582
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Título original: Killing Pablo: The Hunt for the World’s Greatest Outlaw
© del texto, Mark Bowden, 2001
Publicado por acuerdo con Grove Press, un sello de Grove Atlantic, Inc.,
Nueva York, NY, EE. UU.
© de la traducción, Sandra Lafuente, 2023
© de esta edición, Editorial Big Sur S. L., 2023
ISBN (edición digital): 978-84-127318-4-2
ISBN (edición rústica): 978-84-127318-3-5
Corrección ortotipográfica: Carlos González Nieto
Diseño y maquetación: Ulises Milla
Fotografía de cubierta: Pablo Escobar en una foto de la policía colombiana tomada luego de su arresto en Medellín en 1976.
Web: editorialbigsur.es
Email: [email protected]
Instagram: @bigsureditorial
X: @bigsureditorial
Queda rigurosamente prohibida, sin autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo las sanciones establecidas en la ley, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.
Índice
Prólogo. 2 de diciembre de 1993
El ascenso de “El Doctor”. 1948-1989
La primera guerra. 1989-1991
Encarcelamiento y fuga. Junio de 1991 - septiembre de 1992
Los Pepes. Octubre de 1992 - octubre de 1993
La matanza. Octubre de 1993 - 2 de diciembre de 1993
Epílogo
Fuentes
Agradecimientos
Notas
Mark Bowden (Estados Unidos, 1951)
Licenciado en 1973 por el Loyola College de Maryland, Bowden fue redactor del Philadelphia Inquirer entre 1979 y 2003. Sus trabajos periodísticos han sido publicados por Men’s Journal, The Atlantic, Sports Illustrated y Rolling Stone. A raíz de su libro Black Hawk derribado, Bowden ha recibido reconocimiento internacional. El libro fue llevado al cine en 2001 por Ridley Scott. Su libro Matar a Pablo ganó el Premio Cornelius Ryan 2001 al mejor libro de no ficción sobre temas internacionales. Sus libros más recientes son The Finish: The Killing of Osama Bin Laden y Hué 1968: el punto de inflexión en la guerra del Vietnam. Bowden ha recibido el Abraham Lincoln Literary Award y el International Thriller Writers Award por su trayectoria profesional. Actualmente se desempeña como profesor adjunto en la Universidad de Delaware.
Foto: Andrew Lih / Fuzheado - CC BY-SA 4.0
Matar a Pablo
La cacería del criminal más buscado del mundo
Mark Bowden
Traducción de Sandra Lafuente
F
Para Rosey y Zook
Prólogo. 2 de diciembre de 1993
El día que mataron a Pablo Escobar, su madre Hermilda llegó al lugar a pie. Se había sentido enferma más temprano y estaba en una clínica cuando se enteró de la noticia. Allí se desmayó.
Tras recuperar la consciencia, fue directamente a Los Olivos, el barrio al sur del centro de Medellín donde los reporteros de la televisión y la radio decían que había ocurrido el suceso. Las multitudes bloquearon las calles, así que Hermilda tuvo que aparcar el coche y caminar. Iba encorvada y caminaba con rigidez, a pasos cortos, una dura mujer mayor con el pelo gris y un rostro huesudo y cóncavo. Unas gafas de cristales grandes descansaban ligeramente torcidas en su nariz larga y recta —la misma de su hijo—. Llevaba un vestido estampado de flores pálidas y, aunque sus pasos eran pequeños, caminaba demasiado rápido para el ritmo de su hija, que tenía sobrepeso. La mujer más joven se esforzaba para seguirle el paso a la mayor.
Los Olivos estaba compuesto de hileras de bloques irregulares de dos y tres plantas con minúsculos patios y jardines al frente, muchos de ellos con palmeras rechonchas que apenas alcanzaban la línea del techo. La policía mantenía a las multitudes detrás de los cordones. Algunos residentes habían trepado a los tejados para obtener una panorámica mejor. Había entre la muchedumbre quienes comentaban que sí, definitivamente habían matado a Pablo Escobar, y estaban los que decían que no, que la policía había disparado a un hombre pero que no era él, que Escobar se había escapado otra vez. Muchos preferían creer que había huido. Medellín era el hogar de Pablo. Fue allí donde hizo su fortuna y donde su dinero levantó edificios de oficinas y complejos de apartamentos, discotecas y restaurantes. Y fue allí donde hizo viviendas para los pobres: la gente que había ocupado chabolas de cartón y plástico y hojalata y que hurgaba en los montones de basura de la ciudad con pañuelos atados a la cara para protegerse del hedor, buscando cualquier cosa que pudiera limpiarse y venderse. Fue en esa ciudad donde construyó estadios de fútbol con iluminación para que los trabajadores pudieran jugar de noche, y donde asistió a cortar cintas para inaugurarlos. Algunas veces jugaba él mismo en los partidos. A pesar de ser un hombre regordete con bigote y una extensa papada —ya una leyenda—, seguía siendo bastante rápido con los pies; en ello coincidían todos. Fue aquí, en esta ciudad, donde muchos creían que la policía nunca lo atraparía; no podrían, ni siquiera con sus escuadrones de la muerte y todos sus dólares gringos y aviones espías y quién sabe qué cosas. Fue aquí donde Pablo se escondió durante dieciséis meses mientras lo buscaban. Se había movido de escondite en escondite entre gente que, de haberlo reconocido, nunca lo habría entregado: en aquellos lugares en los que se ocultaba había fotos de Pablo con marcos dorados colgadas en las paredes; oraban para que él tuviera una larga vida y muchos hijos. Y —él lo sabía bien— quienes no rezaban por él, le temían.
La mujer mayor avanzó con determinación hasta que unos hombres de apariencia severa y con uniformes verdes detuvieron el paso de ella y de su hija.
—Somos familia. Esta es la madre de Pablo Escobar —explicó la hija.
Los oficiales no se inmutaron.
—¿Acaso no tenéis madre? —les inquirió Hermilda.
Cuando se corrió la voz a rangos superiores de que la madre y la hermana de Pablo Escobar habían venido, les permitieron el paso. Con un escolta, las dos mujeres atravesaron los flancos de coches aparcados y se dirigieron hacia el destello de las sirenas de las ambulancias y de los vehículos de la policía. Las cámaras de televisión las captaron mientras se aproximaban. Un murmullo atravesó la multitud.
Hermilda cruzó la calle hasta una pequeña parcela de césped en la que yacía el cuerpo de un hombre joven. Tenía un agujero en el centro de la frente y sus ojos, que se habían vuelto opacos y lechosos, miraban en blanco al cielo.
—¡Tontos! —gritó Hermilda a la policía y comenzó a reír vigorosamente—. ¡Tontos! ¡Este no es mi hijo! ¡Este no es Pablo Escobar! ¡Mataron al hombre equivocado!
Los soldados indicaron a las dos mujeres que se hicieran a un lado. Desde el techo del garaje bajaron un cuerpo atado a una camilla, un hombre gordo descalzo con pantalones vaqueros arremangados y un jersey azul. Su cara redonda y barbuda estaba hinchada y ensangrentada. La barba era negra poblada y tenía un extraño bigotito cuadrado con los extremos afeitados, como Hitler.
Fue difícil reconocerlo al principio. Hermilda boqueó y se puso de pie a su lado en silencio. Tenía una sensación de alivio, pero también de pavor, mezclada con dolor y rabia. Sintió alivio porque al menos había acabado la pesadilla para su hijo. Y temor porque creía que su muerte desataría todavía más violencia. No deseaba nada más que el fin de todo esto, especialmente para su familia. Que todo el dolor y la sangre derramada murieran con Pablo.
Cuando se iba, apretó los labios con vigor para no mostrar emoción alguna. Solo se detuvo un momento para decir ante el micrófono de un reportero:
—Al menos ahora descansa.
El ascenso de “El Doctor”. 1948-1989
1
En abril de 1948, no había en Sudamérica un lugar más estimulante para estar que Bogotá, Colombia. En el aire se respiraba el cambio, una carga estática que aguardaba una guía para seguir un rumbo. Nadie sabía con exactitud de qué se trataba, solo que estaba al alcance de la mano. Toda la historia previa parecía haber anticipado este momento en la vida de una nación, quizás incluso de un continente.
Bogotá era entonces una ciudad con más de un millón de habitantes que se derramaba por las laderas de verdes montañas hacia una sabana amplia. Estaba rodeada de picos empinados al norte y al este, y se abría llana y vacía hacia el sur y el oeste. Si se llegaba por aire, durante horas no se veía nada más que montañas y cadenas de picos color esmeralda, los más altos de ellos tapados con nieve. La luz tocaba los flancos de las cordilleras ondulantes en diferentes ángulos, creando tonos cambiantes de cartujo, hiedra y salvia, todos ellos cortados con ríos afluentes de color marrón rojizo que se fundían y ensanchaban de forma gradual en la medida en que corrían cuesta abajo, hacia valles fluviales tan profundos que se veían casi azules. Y luego, desde estas cordilleras vírgenes, emergía abruptamente una moderna metrópolis, la gran plaga de concreto que cubría la mayor parte de una llanura ancha. La mayoría de los edificios de Bogotá eran de dos o tres plantas de altura, hechos con un preponderante ladrillo rojo. En el centro-norte de la ciudad había grandes avenidas ajardinadas, con museos, catedrales clásicas y agraciadas mansiones antiguas que competían con las más elegantes urbanizaciones del mundo. Pero en el sur y en el oeste aparecían los barrios pobres, donde desplazados de la violencia de la selva y las montañas buscaron refugio, empleo y esperanza y, en cambio, encontraron nada más que una pobreza paralizante.
Al norte de la ciudad, lejos de esta miseria, una reunión estaba a punto de ocurrir, la Novena Conferencia Interamericana. Ministros de Exteriores de todos los países del hemisferio estaban allí para firmar la carta de la Organización de Estados Americanos, una nueva coalición patrocinada por Estados Unidos que se había diseñado para dar más voz y prominencia a las naciones de América Central y América del Sur. La ciudad se había acicalado para el evento: limpiaron las calles, removieron la basura, dieron capas de pintura fresca a los edificios públicos, pusieron señalización nueva en las carreteras y, a lo largo de las avenidas, instalaron banderas coloridas y plantaron jardines. Hasta los limpiabotas de las esquinas estrenaron uniformes. Los funcionarios que asistían a reuniones y fiestas en esta capital sorprendentemente urbana tenían la esperanza de que la nueva organización traería orden y respetabilidad a las repúblicas en crisis de la región. Pero el evento también atrajo a críticos y agitadores de izquierdas, entre los que estaba un joven líder estudiantil cubano llamado Fidel Castro. Para ellos la naciente OEA significaba doblegarse, venderse; una alianza con los imperialistas gringos del norte. Según los idealistas de toda la región que allí se congregaban, el mundo de la posguerra seguía en disputa, en una contienda entre el capitalismo y el comunismo, o al menos el socialismo. Jóvenes rebeldes como Castro, que entonces tenía veintiún años, anticipaban una década de revolución. Derrocarían a las calcificadas aristocracias feudales de la región y establecerían la paz, la justicia social y un auténtico bloque político panamericano. Andaban en la onda, estaban furiosos, eran inteligentes y creían, con la certeza de los jóvenes, que el futuro les pertenecía. Vinieron a Bogotá con el objetivo de denunciar la nueva organización y planearon una conferencia alternativa para organizar protestas en toda la ciudad. Buscaban la guía de un hombre en particular, un político colombiano de cuarenta y nueve años con una popularidad enorme, de nombre Jorge Eliécer Gaitán.
“¡No soy un hombre, soy el pueblo!”, era el eslogan de Gaitán. Lo pronunciaba de forma dramática al final de los discursos para exaltar a sus eufóricos admiradores. Gaitán era mestizo, un hombre con la educación y las formas de la élite blanca del país, pero con la complexión rechoncha, la piel oscura y el pelo grueso y oscuro de los indios, las castas más bajas de Colombia. El aspecto de Gaitán lo marcaba como un outsider, un hombre de las masas. Nunca pudo pertenecer completamente al pequeño y selecto grupo de los ricos de piel clara que eran amos de la mayoría de la tierra y de los recursos naturales de la nación, y que durante generaciones habían dominado sus Gobiernos. Estas familias dirigían las minas, eran dueñas del petróleo y cultivaban las frutas, el café y los vegetales que conformaban el grueso de la economía de exportación de Colombia. Con la ayuda tecnológica y el capital de las poderosas corporaciones de Estados Unidos, se hicieron ricas vendiendo la inmensa abundancia de la nación a América y Europa. Y habían usado tales riquezas para importar a Bogotá una sofisticación que la igualaba con las grandes capitales del mundo. El color de la piel de Gaitán lo apartaba de aquella aristocracia local y lo conectó con los excluidos, los otros, las masas de colombianos considerados inferiores y a quienes les impidieron el acceso a las riquezas de esta economía de exportación y de sus privilegiadas islas de prosperidad urbana. Pero ese vínculo le daba poder a Gaitán. Sin importar cuán educado y poderoso pudiera llegar a ser, estaba unido de forma irrevocable a esos otros cuya única opción era trabajar en las minas o en el campo, con salarios de subsistencia y sin oportunidades para recibir educación y una mejor vida. Eran ellos quienes constituían la vasta mayoría electoral.
Eran tiempos difíciles. En las ciudades campeaban la inflación y una tasa alta de desempleo, mientras que en los pueblos de la montaña y la selva, que constituían la mayoría de Colombia, había hambre, inanición, y faltaba el trabajo. Las protestas de campesinos furiosos, que promovían y lideraban agitadores marxistas, se habían vuelto más violentas. Las cabezas del Partido Conservador y sus financistas, ricos terratenientes y mineros, respondieron con métodos draconianos. Hubo masacres y ejecuciones sumarias. Muchos predijeron que este ciclo de protestas y represión conduciría a una guerra civil sangrienta (los marxistas lo veían como una revuelta inevitable). Sin embargo, la mayoría de los colombianos no eran ni marxistas ni oligarcas; solo querían la paz. Deseaban el cambio, no la guerra, y para ellos esta era la promesa que Gaitán representaba. Aquella esperanza lo había hecho inmensamente popular. En un discurso que dio dos meses antes, delante de una multitud de cien mil personas en la plaza de Bolívar de Bogotá, Gaitán suplicó al Gobierno que restituyera el orden y urgió a los presentes a que expresaran su repulsa y autocontrol no con chiflidos y ovaciones, sino con el silencio. Se dirigió directamente al presidente, Mariano Ospina:
Pedimos que se ponga fin a la persecución de las autoridades. Así lo pide esta inmensa multitud. Lo que pedimos es sencillo pero importante: que la Constitución sea la que gobierne nuestras luchas políticas [...]. Señor presidente, detenga la violencia. Queremos que se defienda la vida humana, eso es lo mínimo que la gente puede pedir […]. Nuestra bandera está a media asta, esta multitud silente, este llanto mudo de nuestros corazones pide solo que nos trate como le gustaría que lo tratásemos a usted.
Con un telón de fondo tan explosivo, el silencio de esta muchedumbre resonaba con mucha más fuerza que los vítores. Muchos en la multitud simplemente ondearon sus pañuelos blancos. En los grandes mítines como aquel, Gaitán mostraba el temple necesario para dirigir Colombia hacia un futuro bajo el imperio de la ley, justo y pacífico. Llegaba a los más profundos anhelos de sus compatriotas.
Abogado habilidoso y socialista, Gaitán era, en palabras de un informe de la CIA preparado años después, “un ferviente antagonista de las estructuras oligarcas y un orador fascinante”. Era también un político perspicaz que convirtió su atractivo populista en un poder político real. Cuando la conferencia de la OEA se congregó en Bogotá en 1948, Gaitán no solo era el favorito de la gente, sino el líder del Partido Liberal, una de las dos organizaciones políticas más importantes del país. Su llegada a la presidencia en las elecciones de 1950 fue considerada por todos poco menos que como una certeza. No obstante, el Gobierno conservador encabezado por el presidente Ospina no había incluido a Gaitán en la delegación bipartita, formada para representar a Colombia en la cumbre que reunía a los representantes de tantos Estados americanos.
Las tensiones eran muchas en la ciudad. El historiador colombiano Germán Arciniegas escribiría después que “un viento helado de terror soplaba desde las provincias”. La víspera de la conferencia, una turba atacó el coche en el que iba la delegación ecuatoriana y rumores de violencia terrorista parecieron confirmarse ese mismo día, cuando la policía capturó a un trabajador que intentó poner una bomba en la capital. En medio de todo el barullo, Gaitán permanecía de bajo perfil en su despacho de abogados. Sabía que a su momento le quedaban todavía unos años; estaba preparado para esperar. El desdén que recibía del presidente no hacía sino aumentar su estatura entre sus seguidores, además de entre los jóvenes de izquierdas más radicales que se reunían para protestar y quienes, de otra forma, habrían descartado a Gaitán como un liberal burgués con una visión muy tímida para la ambición que ellos perseguían. Castro había hecho una cita para entrevistarse con él.
Gaitán estaba ocupado en la defensa de un oficial del Ejército acusado de asesinato, y el 8 de abril, el día de la conferencia de la OEA, logró que lo absolvieran. Más tarde esa mañana, algunos periodistas y amigos pasaron por su despacho para felicitarlo. Conversaron alegremente, discutieron sobre dónde ir a comer y quién invitaría la comida. Un poco antes de la una, Gaitán bajó por la calle con el pequeño grupo. Todavía quedaban dos horas para su encuentro con Castro.
Cuando dejaron el edificio, el grupo pasó al lado de un hombre grande, sucio y sin rasurar que los dejó pasar y luego corrió para darles alcance. El hombre, Juan Roa, se detuvo junto a ellos y sin decir palabra apuntó con una pistola. Gaitán se giró rápidamente y se dirigió a buscar seguridad en el edificio en el que se encontraba su despacho. Roa comenzó a disparar. Gaitán cayó con heridas en la cabeza, los pulmones y el hígado, y murió una hora más tarde cuando los médicos intentaban salvarlo desesperadamente.
El asesinato de Gaitán marcó el inicio de la historia moderna de Colombia. Habría muchas teorías sobre Juan Roa: que lo reclutaron la CIA o los enemigos conservadores de Gaitán, o incluso los extremistas comunistas que temían que la revolución se pospusiera con su ascenso. Rara vez en Colombia los asesinatos carecían de motivos plausibles para sus crímenes. Una investigación independiente de agentes de Scotland Yard determinó que Roa, un místico frustrado con delirios de grandeza, había alimentado un rencor propio contra Gaitán y actuó en solitario. Pero, como lo mataron a golpes en el sitio donde ocurrió todo, se llevó sus motivos a la tumba. Cualquiera que hubiera sido la intención de Roa, sus disparos desataron el caos. Toda esperanza de un futuro pacífico en Colombia terminó con este asesinato. Las inquietantes fuerzas de cambio explotaron en “El Bogotazo”, un brote de disturbios tan intenso que dejó en llamas grandes sectores de la capital antes de expandirse a otras ciudades. Muchos policías, devotos seguidores del líder asesinado, se sumaron a la turba furibunda en las calles. Lo mismo hicieron estudiantes revolucionarios como Castro. Los izquierdistas se pusieron bandas rojas en los brazos y trataban de encauzar a las multitudes; percibían con excitación que había llegado su momento. Pero pronto se dieron cuenta de que la situación se había descontrolado. Las turbas se hicieron más grandes y la protesta derivó en destrucciones, borracheras y saqueos aleatorios. Ospina sacó al Ejército a la calle, que en algunos lugares disparó contra la gente.
El futuro que todos visionaron murió con Gaitán. El esfuerzo oficial por exhibir una nueva era de estabilidad y cooperación se había empañado gravemente: las delegaciones extranjeras visitantes firmaron la carta de constitución de la OEA y huyeron del país. Las esperanzas de la izquierda de encender en Sudamérica la nueva era comunista se hicieron cenizas. Castro se refugió en la embajada cubana mientras el Ejército perseguía y arrestaba a agitadores de izquierdas, a quienes culpaban del levantamiento. Pero hasta el recuento de la CIA sobre los hechos concluyó que los izquierdistas fueron víctimas de lo ocurrido como todo el mundo. Un historiador de la agencia escribió que para Castro el episodio fue profundamente decepcionante: “[los disturbios] pudieron haber influenciado en su decisión de adoptar en Cuba, en los años cincuenta, una estrategia de guerrillas en vez de una revolución basada en desórdenes callejeros urbanos”.
“El Bogotazo” fue finalmente aplacado en Bogotá y en las otras grandes ciudades, pero permaneció en la Colombia indómita durante años, transformándose en un periodo pesadillesco y sangriento tan vacío de significado que simplemente se le llamó “La Violencia”. Un estimado de doscientas mil personas fueron asesinadas en ese periodo. La mayoría de ellas eran campesinos incitados a la violencia, atraídos con fervor religioso por el derecho a la tierra y una desconcertante variedad de temas locales. Mientras Castro llevaba a cabo su revolución en Cuba y el resto del mundo se enfrentaba en la Guerra Fría, Colombia permanecía confinada en esta danza cabalística con la muerte. Milicias públicas y privadas aterrorizaban las zonas rurales. El Gobierno combatía a los paramilitares y las guerrillas, los industriales combatían a los sindicatos, los conservadores católicos luchaban contra los liberales herejes, y los bandidos tomaron ventaja de todo aquel saqueo sin restricciones. La muerte de Gaitán había desatado los demonios, que tenían menos que ver con el mundo moderno que surgía que con el pasado profundamente problemático de Colombia.
Colombia es un criadero de criminales. Siempre ha sido ingobernable, una nación de una belleza salvaje e impoluta, repleta de misterios. Desde los blancos picos de tres cordilleras que forman su columna occidental hasta la densa selva ecuatorial que se ubica al nivel del mar, el país alberga muchos lugares para esconderse. Hay rincones de Colombia que aún no han sido tocados por el ser humano. Algunos de ellos están entre los únicos lugares vírgenes que quedan en este pisoteado planeta, donde botánicos y biólogos pueden descubrir nuevas especies de plantas, insectos, aves, reptiles y hasta pequeños mamíferos y ponerles sus apellidos.
Las culturas ancestrales que florecieron aquí estaban aisladas y fueron tenaces. Cualquier cosa crecía en ese suelo tan rico y con un clima tan diverso y templado. Así que no había mucha necesidad de comerciar o crear industrias. La tierra atrapa como una testaruda y dulce enredadera. Quienes vinieron se quedaron. A los españoles les tomó casi doscientos años subyugar a un solo grupo de gente, los taironas, quienes vivían en un exuberante rincón a los pies de la Sierra Nevada de Santa Marta. Los invasores europeos los derrotaron finalmente de la única forma posible: matándolos a todos. En los siglos xvi y xvii, los españoles trataron sin éxito de gobernar desde el vecino Perú, y en el siglo xix Simón Bolívar trató de anexar Colombia a Panamá, Venezuela y Ecuador para formar un gran estado sudamericano, la Gran Colombia. Pero ni siquiera el gran Libertador pudo mantenerlas unidas.
Desde la muerte de Bolívar en 1830, Colombia ha sido orgullosamente democrática, pero el país nunca llegó a comprender cómo evolucionar pacíficamente en la política. Su Gobierno es débil por diseño y tradición. En vastas regiones del sur y el oeste, e incluso en los pueblos de montaña de las afueras de las grandes ciudades, viven comunidades apenas tocadas por las nociones de nación, el Gobierno o la ley. La única influencia civilizatoria que alcanzó al país entero fue la Iglesia católica, y eso se logró solo porque los inteligentes jesuitas injertaron sus misterios romanos en los antiguos rituales y creencias. Su esperanza era cultivar una fe híbrida, nutriendo, desde las raíces paganas del cristianismo, una versión con sabor local de la “única verdadera fe”. No obstante, en la obstinada Colombia, el catolicismo tomó un desvío y se convirtió en otra cosa: una fe enriquecida con ancestralidad, fatalismo, superstición, magia, misterio… y violencia.
La violencia acecha a Colombia como una plaga bíblica. Las dos facciones políticas más grandes, los liberales y los conservadores, combatieron en ocho guerras civiles, solo en el siglo xix, sobre el papel de la Iglesia y el Estado. Ambos grupos eran abrumadoramente católicos, pero los liberales querían mantener a los sacerdotes fuera de la escena pública. El peor de estos conflictos, que comenzó en 1899 y se llamó la guerra de los Mil Días, dejó más de cien mil muertos y arruinó en su totalidad lo que se había establecido del Gobierno y la economía nacionales.
Atrapado entre estas dos fuerzas violentas, el campesinado colombiano aprendió a temer y a desconfiar de ambas. Encontraron a sus héroes en los forajidos que vagaban en la Colombia salvaje como violentos agentes libres que desafiaban a cualquiera. Durante la guerra de los Mil Días, el más famoso de ellos fue José del Carmen Tejeiro, quien aprovechó para jugar con el odio popular hacia los poderes en conflicto. Tejeiro no solo robaba a los acaudalados terratenientes que eran sus enemigos; también los castigaba y humillaba, forzándolos a firmar declaraciones como “José del Carmen Tejeiro me dio cincuenta latigazos como represalia por haberlo perseguido”. Su fama le ganó seguidores más allá de las fronteras de Colombia. El dictador venezolano Juan Vicente Gómez obsequió a Tejeiro una carabina incrustada en oro, con lo cual sembraba más inestabilidad en el país vecino.
Medio siglo después, La Violencia engendró una nueva y colorida colección de forajidos, hombres que se llamaban Tarzán, Desquite, Tirofijo, Sangrenegra y Chispas. Errantes por el campo, robaban, saqueaban, violaban y mataban. Pero como no eran aliados de ninguna de las dos grandes facciones, mucho del pueblo llano veía sus crímenes como golpes asestados contra el poder.
La Violencia amainó solo cuando el general Gustavo Rojas Pinilla tomó el poder en 1953 y estableció una dictadura militar. Rojas Pinilla estuvo al mando de Colombia durante cuatro años antes de ser derrocado por oficiales militares de una vocación más democrática. Entonces los liberales y los conservadores pusieron en marcha un plan nacional para compartir el Gobierno, alternándose la presidencia cada cuatro años. El sistema daba la garantía de que no saliera adelante ninguna reforma real o progreso social: cualquier medida tomada por un Gobierno podía ser revertida por el siguiente. Los famosos bandidos continuaban sus incursiones y robos en las montañas y ocasionalmente intentaron a medias sumarse a las bandas de otros. Al fin y al cabo, no eran idealistas ni revolucionarios, sino delincuentes. Aun así, toda una generación de colombianos creció conociendo sus hazañas. Los bandidos eran héroes, a pesar de sí mismos, para muchos de los aterrorizados y oprimidos pobres del país. Mientras el Ejército de los oligarcas de Bogotá cazaba a los bandidos uno a uno, la nación observaba con fascinación y lamentos. Hacia la década de los sesenta, Colombia se había acomodado en un estancamiento forzado: las guerrillas marxistas —sucesoras modernas de la tradición de los bandidos— estaban en las montañas y selvas, y en el Gobierno central crecía el poder de un pequeño grupo de familias ricas de la élite de Bogotá, sin facultades para llevar a cabo un cambio real y, de todas formas, sin voluntad para hacerlo. La violencia, que ya estaba hondamente arraigada en la cultura, continuó, se profundizó y se distorsionó.
El terror se convirtió en un arte, un estado de guerra psicológico con una estética cuasi religiosa. En Colombia no bastaba con dañar o incluso matar a su enemigo: había que seguir un ritual. Las violaciones debían hacerse en público, delante de los padres, madres, esposos, hermanas, hermanos, hijos e hijas. Y antes de matar a un hombre, se lo hacía suplicar, gritar, jadear… o quizás primero mataban a sus seres más queridos ante sus propios ojos. Para traspasar los límites de la repugnancia y el miedo, mutilaban a las víctimas de forma grotesca y las dejaban expuestas a la vista de todos. A los hombres les embutían la boca con sus propios genitales; a las mujeres les cortaban los pechos y estiraban los úteros hasta lo alto de las cabezas; a los niños los mataban no por accidente sino lentamente, con placer. Cabezas cercenadas se dejaban en picas en las carreteras. Los asesinos colombianos perfeccionaron sus marcas, maneras distintivas de mutilar a sus víctimas. La firma de una de las bandas era rebanar el cuello de la víctima y luego sacarle la lengua hacia la garganta por la apertura del corte para dejarle una grotesca corbata. Estos horrores rara vez tocaban directamente a los urbanitas educados de las clases gobernantes de Colombia, pero las ondas del miedo se extendieron por todos los rincones del país. Ningún niño que creciera en Colombia a mediados del siglo xx era inmune a ello. La sangre corría como las aguas rojas arcillosas que bajaban de las montañas. El chiste que contaban los colombianos era que Dios había hecho una tierra tan bella, con una naturaleza tan rica en todos los sentidos, que eso era injusto para el resto del mundo: Dios tuvo que empatar la puntuación, buscar el equilibrio, poblando a Colombia con la raza más cruel de la humanidad.
Fue justo durante el segundo año de La Violencia cuando nació el más grande criminal de la historia, Pablo Emilio Escobar Gaviria, el 1.º de diciembre de 1949. Con la crueldad y el terror aún vivos en las montañas que rodean su nativa Medellín, se alimentó con las historias de Desquite, Sangrenegra y Tirofijo. Eran todos leyendas, la mayoría todavía vivos, pero a la fuga. Pablo tenía la edad suficiente para entender lo que escuchaba sobre ellos. Y más adelante los superaría con creces.
Cualquiera puede ser un delincuente, pero para estar fuera de la ley se requiere tener seguidores. El criminal representa algo, usualmente sin esfuerzo propio. Por muy viles que fueran los motivos reales de forajidos como los que estaban en las montañas colombianas, o como los estadounidenses inmortalizados por Hollywood —Al Capone, Bonnie y Clyde, Jesse James—, una gran cantidad de gente de a pie los apoyaba y seguía sus sangrientas hazañas con cierto deleite. A sus actos, ya fueran egoístas o sin sentido, se les atribuía un significado social. Los crímenes y la violencia que cometían eran golpes contra el poder distante y opresivo. Su sigilo y astucia para evadir soldados y policías eran motivo de celebración, pues estas eran las tácticas consagradas por los desposeídos desde tiempos ancestrales.
Pablo Escobar se consolidó a partir de estos mitos. Mientras que los otros delincuentes se quedaron estrictamente como héroes locales, establecidos solo en el símbolo, el poder de Pablo alcanzaría la escala internacional y sería real. Cuando estuviera en la cima, Escobar amenazaría con usurpar el Estado colombiano. La revista Forbes lo calificaría como el séptimo hombre más rico del mundo en 1989. Su violento alcance lo convertiría en el terrorista más temido del planeta.
Su éxito le debió mucho a la historia y cultura singulares de su país, y, en efecto, a su propio suelo y clima, con sus abundantes cosechas de coca y marihuana. Pero un ingrediente igual de importante era Pablo mismo. A diferencia de cualquier otro criminal, él entendió la potencia de convertirse en leyenda. De la suya hizo un oficio; la creó y la alimentó. Era un matón y un vicioso, pero tenía consciencia social. Era un cruel capo criminal, pero también un político con un genuino estilo personal encantador que —al menos para algunos— trascendía la fealdad de sus actos. Era sagaz y arrogante, y lo suficientemente rico para exprimir esa popularidad. Tenía, en palabras del expresidente colombiano César Gaviria, “una especie de genio innato para las relaciones públicas”. A su muerte, miles le guardaron luto. Multitudes causaron disturbios cuando llevaron la urna de Pablo por las calles de su ciudad natal, Medellín. La gente apartaba a los portadores y abría la tapa del féretro para tocar el rostro frío y rígido del cuerpo de Escobar. Todavía hoy cuidan con esmero su tumba, que sigue siendo uno de los lugares turísticos más populares de la ciudad. Pablo Escobar representaba algo para ellos.
¿Qué exactamente? No es fácil entenderlo sin conocer Colombia y los tiempos en los que Escobar vivió. Pablo también era un hijo de su tiempo y su lugar. Era un hombre complejo, contradictorio y, en definitiva, muy peligroso, en gran medida por su talento para manipular a la opinión pública. No obstante, esa misma cualidad para complacer a las masas era también su debilidad y fue lo que finalmente acabó con él. Un hombre con menos ambición seguiría vivo, todavía rico y poderoso, llevando una buena vida y al descubierto en Medellín. Sin embargo, Pablo no se contentaba con la riqueza y el poder. Quería ser admirado. Quería ser respetado. Quería ser amado.
Cuando era un niño pequeño, su madre Hermilda, la verdadera influencia que lo formó, hizo un juramento delante de una estatua en su pueblo natal, Frontino, situado en el noroeste rural del departamento colombiano de Antioquia. La estatua, un icono, era la del Santo Niño de Atocha. Hermilda Gaviria era una maestra de escuela, una mujer ambiciosa, educada e inusualmente capaz para aquella época y aquel lugar. Se había casado con Abel de Jesús Escobar, un ganadero independiente. Pablo era su segundo hijo, ella ya le había dado a Abel una hija. Pero Hermilda estaba maldecida con la impotencia. Debido a su conocimiento e ímpetu, sabía que se le escapaban de las manos los destinos de su ambición y de su familia. Era consciente de esto, pero no solo de esa forma abstracta y espiritual como los hombres y mujeres religiosos aceptaban la autoridad de Dios: esta era la Colombia de los años cincuenta; el horror de La Violencia lo impregnaba todo. Al contrario de las ciudades relativamente seguras, en los pueblos como Frontino y Rionegro, donde Hermilda y Abel vivían entonces, la muerte y la violencia eran algo común. Los Escobar no eran revolucionarios; eran miembros inquebrantables de la clase media. En sus inclinaciones políticas, se aliaron con los terratenientes conservadores locales, lo cual los convertía en objetivos de los ejércitos liberales y de los insurrectos que vagaban en las montañas. Hermilda buscaba protección y solaz en el Santo Niño de Atocha con el apremio de una esposa joven y una madre a la deriva en el mar del terror. En sus plegarias ella prometía actos concretos y grandiosos. Algún día, decía, construiría una capilla para el Niño de Atocha si Dios protegía a su familia de los liberales. Sería Pablo quien la construiría.
Pablo no creció pobre, como él y sus periodistas a sueldo afirmarían más tarde. Rionegro no era un suburbio de Medellín, sino un conjunto de haciendas de ganado relativamente prósperas en la periferia. Abel era el propietario de una casa, doce hectáreas y seis vacas cuando Pablo nació. Además, atendía una tierra adyacente que había vendido a un conocido político conservador local. La casa no tenía electricidad, pero sí agua corriente. Para la Colombia rural, esto calificaba como clase media alta. Las condiciones mejoraron cuando se trasladaron a Envigado, un pueblo en las afueras de Medellín, que entonces era una ciudad pujante que se expandía con rapidez por las laderas verdes de las montañas que la rodeaban. Hermilda no era solo la maestra: había fundado la escuela primaria de Envigado. Cuando se establecieron allí, Abel abandonó la ganadería para trabajar como vigilante. Hermilda era una persona importante en la comunidad, muy conocida por igual para los padres y niños. De modo que, aunque iban a la escuela, Pablo y sus hermanos eran especiales. A Pablo le iba bien en las asignaturas, tal y como su madre esperaba, sin duda. Le encantaba jugar al fútbol. Se vestía bien y, como se apreciaba en su complexión regordeta, estaba bien alimentado. A Escobar le gustaba la comida rápida, las películas y la música popular de Estados Unidos, México y Brasil.
Todavía había violencia en Colombia cuando Pablo entraba en la adolescencia, pero la furia y el terror de La Violencia gradualmente se suavizaba. Abel y Hermilda Escobar emergieron de todo aquello para crearse una vida cómoda para ellos y sus siete hijos. Tal como en Estados Unidos la prosperidad de los años cincuenta dio origen a una generación rebelde e inquieta, Pablo y sus contemporáneos en Medellín tenían su propia manera de oponerse a la autoridad. Un movimiento juvenil llamado “nadaísmo”, nihilista, similar al hippie y de alcance nacional, tuvo sus orígenes justo en Envigado, donde su fundador, el intelectual Fernando González, escribió su manifiesto: “El derecho a desobedecer”. Proscritos por la Iglesia y apenas tolerados por las autoridades, los nadaístas parodiaban a sus mayores en canciones, se vestían y comportaban de forma escandalosa y expresaban su desdén hacia el orden establecido a la manera de los años sesenta: fumando hierba.
La marihuana colombiana era, por supuesto, abundante y de alta potencia, un hecho que los millones de consumidores descubrieron pronto. La maría no tardó en adquirir en todo el mundo el mismo estándar del oro. Desde joven, Pablo se convirtió en un fumador empedernido y así se mantuvo a lo largo de su vida. Dormía hasta la una o las dos de la tarde, encendía un porro apenas se despertaba y estaba colocado por el resto del día y de la noche. Era un hombre rechoncho y bajito, apenas llegaba al metro sesenta y seis de altura. Tenía la cara grande, redonda y gruesa, y un pelo negro y rizado que llevaba largo y que peinaba de izquierda a derecha en un montículo que le atravesaba la frente y le cubría las orejas. Se había dejado crecer un bigote ralo. Miraba el mundo con grandes ojos avellana de párpados pesados y cultivaba el aburrimiento divertido del drogadicto crónico. La rebeldía evidentemente se apoderó de él no mucho después de que alcanzara la pubertad. Dejó el Instituto Lucrecio Jaramillo varios meses antes de cumplir diecisiete años, a tres años de la graduación. Su giro hacia el crimen parece haber estado motivado tanto por tedio como por la ambición.
Con su primo e inseparable compañero Gustavo Gaviria le dio por salir por las noches a un bar en el peligroso distrito Jesús de Nazareno. Le dijo a Hermilda que no estaba hecho para la escuela ni para realizar un trabajo normal. “Yo quiero ser grande”, dijo. Nunca abandonó completamente, sin embargo, la idea de seguir una educación, gracias tal vez a la insistencia de Hermilda o acaso por sus más ambiciosos planes. Pablo regresó brevemente al instituto con Gustavo dos años después, pero ambos, mayores que sus compañeros de clase y acostumbrados a la libertad y a las agitadas y tumultuosas calles de Medellín, eran considerados los matones de la clase y no tardaron en enfrentarse a sus profesores. Ninguno de los dos aguantó el año escolar entero, aunque Pablo aparentemente intentó varias veces, sin éxito, pasar las pruebas necesarias para obtener un diploma. Acabó comprando uno. Años más tarde, llenaría estantes en sus casas con libros clásicos sin leer y comentaría algunas veces su deseo de obtener un grado más alto en sus estudios. Una vez, cuando entraba en prisión, dijo que tenía la intención de estudiar Derecho. No había dudas de que la falta de educación formal alimentó sus inseguridades y decepcionó a Hermilda. Pero nadie que lo conociera dudaba de su astucia innata.
Pablo se convirtió en un gánster. Medellín tenía una larga tradición de negocios sospechosos. El paisa1 estereotípico era un tramposo, un personaje habilidoso para sacar beneficios de cualquier empresa. La región era famosa por sus contrabandistas, jefes locales de organizaciones delictivas que practicaban esa centenaria tradición paisa: originalmente contrabandearon oro y esmeraldas, ahora lo hacían con la marihuana y pronto lo harían con la cocaína. Cuando Pablo abandonó la escuela, en 1966, el contrabando de drogas ya era un negocio serio, muy por encima del alcance de los pandilleros de diecisiete años. Aunque Escobar comenzó timando a gente en las calles de Medellín, tenía planes. Cuando le dijo a su madre que quería ser grande, muy probablemente tenía en mente dos tipos de éxito. Así como los contrabandistas dominaban la vida ilícita de la calle en Medellín, un pequeño número de industriales textiles, mineros y terratenientes gobernaban las actividades lícitas, política y socialmente. Estos eran los “señores”, hombres con cultura y educación cuyo dinero financiaba las iglesias, organizaciones de caridad y clubes de campo, y a quienes sus empleados e inquilinos de sus tierras temían y respetaban. Católicos, tradicionales y elitistas, estos hombres detentaban el poder en los altos cargos y en Bogotá representaban a Medellín en el Gobierno nacional. La ambición de Pablo abarcaba los dos mundos, el lícito y el ilícito, y esto es lo que marcó la contradicción principal de su carrera.
La leyenda de Pablo Escobar dice que él y su banda comenzaron su carrera robando lápidas de los cementerios, que limpiaban y pulían con chorros de arena para luego venderlas. Es verdad que tenía un tío que comerciaba con tumbas y que Pablo trabajó con él, durante un periodo breve, cuando era adolescente. De mayor se reía de la historia de las lápidas. Y la negaba —era mucho lo que Escobar negaba—. Hermilda lo ha desmentido. En efecto, la anécdota no parece probable. Por un lado, esta actividad parece un trabajo demasiado honesto y hay pocas evidencias que sugieran que Pablo tuviera este tipo de inclinaciones. Además, él era profundamente supersticioso y suscribía esa peculiar ramificación pagana del catolicismo común de la Antioquia rural, la que les reza a ídolos —como el Santo Niño de Atocha de Hermilda— y comulga con los espíritus. Robar lápidas no sería una vocación probable para cualquiera que temiera el mundo de los espíritus. Lo que suena más verosímil son los relatos —que él después admitiría— según los cuales él y sus amigos hacían timos callejeros de poca monta: vendían cigarrillos de contrabando y billetes de lotería falsos y, con una mezcla de engaño y encanto, estafaban a la gente que recién salía del banco. Pablo no sería el primer chico con astucia callejera en descubrir que era más fácil y excitante quitarles el dinero a otros que ganarlo él mismo. Era excepcionalmente audaz. Tal vez a causa de la marihuana, Pablo descubrió en sí mismo la capacidad de mantenerse calmado, reflexivo e incluso contento cuando otros se asustaban y perdían el centro. Utilizaba esa habilidad para impresionar a sus amigos y asustarlos. En varias ocasiones, cuando era joven —Pablo se ufanaría de ello después—, atracó en solitario bancos de Medellín con un fusil automático, bromeando alegremente con los dependientes mientras vaciaban las cajas de dinero. Esa temeridad, ese aplomo, distinguieron a Pablo de sus colegas criminales y lo convirtieron en su líder. En poco tiempo, sus crímenes se volverían más sofisticados y peligrosos.
Los registros policiales indican que Pablo era un sólido ladrón de coches antes de cumplir los veinte años. Él y su banda entraron en el rudimentario negocio de robar coches y lo convirtieron en una pequeña industria: los robaban con descaro (sacaban a los conductores de sus asientos a plena luz del día) y los desguazaban para convertirlos en una colección de partes valiosas en apenas horas. Se podía hacer mucho dinero con la venta de las partes y la operación no dejaba evidencia directa del robo. Una vez que amasó el capital suficiente, Pablo comenzó a sobornar a funcionarios municipales para que le otorgaran documentación nueva para los coches robados, con lo cual eliminaba la necesidad de despiezarlos. Parece que tuvo algunos encontronazos de importancia con la ley durante ese periodo. Los registros de detenciones han desaparecido; sin embargo, se sabe que Pablo pasó varios meses en una cárcel de Medellín antes de cumplir los veinte años, lo que sin duda le permitió hacer contactos con una clase de delincuentes más violentos que en el futuro le serían de gran utilidad. Su estancia tras las rejas no lo disuadió de llevar una vida delictiva.
Según todas las versiones, Pablo se lo estaba pasando bien. Con su amplio inventario de motores y partes robados, él y Gustavo construían coches de carrera y competían en rallies locales y nacionales. El negocio evolucionó. Con el tiempo, el robo de coches en Medellín llegó a practicarse con tal impunidad que Pablo se dio cuenta de que él mismo había creado un mercado todavía más lucrativo: la protección. Comenzó a venderla; la gente le pagaba para evitar el hurto de sus coches. Pablo hacía dinero tanto con coches que no robaba como con aquellos que sí. Generoso con sus amigos, les obsequiaba los vehículos robados nuevos, directos de fábrica. Pablo elaboraba facturas de venta falsas e instruía a sus destinatarios a que publicaran anuncios falsos en los periódicos para ofrecer los coches en venta. Con este rastro de papeles falsificados, hacía parecer que los coches se habían obtenido de forma legítima.
Fue durante este periodo, ya un joven capo criminal en ascenso, cuando Pablo comenzó a armar su reputación por el uso de la violencia mortal y sin contemplaciones. En lo que pudo haberse iniciado como un simple método de cobro de deudas, reclutó delincuentes para secuestrar a gente que le debía dinero, para luego exigirle el rescate por el monto adeudado. Si la familia no podía reunir el dinero o se negaba a pagar, mataban a la víctima. En ocasiones le quitaban la vida después del pago del rescate, con la única intención de dar el ejemplo. Se trataba de asesinatos, pero del tipo que tienen un fundamento detrás: tenía que proteger sus propios intereses. Pablo vivía en un mundo donde la acumulación de la riqueza requería de la capacidad de defenderla. Incluso para los empresarios legítimos en Medellín, el cumplimiento de la ley era muy poco efectivo u honesto. Si alguien los engañaba, tenían que aceptar sus pérdidas o tomar medidas propias para equilibrar las cuentas. Si se volvían suficientemente exitosos, les tocaba lidiar con la policía corrupta y con los funcionarios de Gobierno que querían una tajada de sus beneficios. Todo esto se hacía patente en el nuevo negocio ilícito de Pablo. Con las cantidades de dinero y los contrabandos crecía también la necesidad de aplicar disciplina, castigar a los enemigos, cobrar deudas y sobornar funcionarios. Secuestrar e incluso matar a alguien que lo había engañado no solo mantenía la balanza en equilibrio: enviaba un mensaje.
Pablo se volvió un experto en atribuirse crímenes en los que no se podía comprobar su participación directamente. Desde el principio se aseguró de que quienes reclutaba para cometer actos violentos no supieran nunca con certeza quién los había contratado. Con el tiempo, ordenar asesinatos se volvió una costumbre para Pablo. Eso alimentaba su creciente megalomanía y engendraba miedo, lo cual concordaba con el respeto que el capo parecía ansiar cada vez más.
Rápidamente el secuestro de deudores derivó en el secuestro por el mero placer de hacerlo. El más famoso, atribuido al todavía joven Pablo, fue el del industrial de Envigado Diego Echavarría, en el verano de 1971. Echavarría era dueño de industrias, un orgulloso conservador ampliamente respetado en la alta sociedad, pero despreciado por muchos de los trabajadores pobres de Medellín, a quienes estaban despidiendo en masa de las fábricas textiles locales. En esa época, los terratenientes ricos de Antioquia hacían crecer sus explotaciones rurales desalojando sin más a pueblos enteros de campesinos del valle del río Magdalena, sin dejarles otra alternativa que trasladarse a los barrios marginales de la creciente ciudad. El cuerpo del impopular empresario fue encontrado en un agujero no lejos del lugar donde había nacido Pablo. Lo habían secuestrado seis semanas antes. Lo golpearon y estrangularon, a pesar de que su familia había pagado un rescate de 50 000 dólares. El asesinato de Diego Echavarría funcionó a dos niveles: produjo beneficios y se presentó como un golpe en pro de la justicia social. No hubo forma de demostrar que Pablo Escobar orquestara este crimen y nunca se le imputaron cargos oficialmente por ello, pero se le atribuyó a tal punto que en los barrios marginales la gente empezó a referirse a Pablo Escobar, con admiración, como el “Doctor Echavarría”, o “El Doctor”. El asesinato tenía todas las características distintivas del estilo del joven capo: cruel, mortífero, astuto y con el ojo puesto en las relaciones públicas.
De un plumazo, el secuestro de Echavarría elevó a Pablo a la categoría de leyenda local. El hecho también hizo públicas su crueldad y ambición, lo que tampoco le venía mal. En los años siguientes, se convertiría en un héroe mayor para muchos habitantes de los barrios marginales de Medellín, gracias a sus bien publicitados actos de caridad. Tenía consciencia social, pero sus aspiraciones eran estrictamente de clase media. Cuando le decía a su madre que quería ser “grande”, no soñaba con la revolución ni con reformar su país; tenía en mente vivir en una mansión tan espectacular como el falso castillo medieval que Echavarría se había construido. Viviría en un castillo así, no como alguien que explotaba a las masas, sino como un benefactor del pueblo, un hombre de poder y riqueza que no había perdido el contacto con la gente común. Su ira más profunda siempre la reservó para quienes interfirieran en esa fantasía.
2
Pablo Escobar ya era un inteligente y exitoso maleante cuando se le presentó un giro sísmico en sus oportunidades delictivas, a mediados de los años setenta: la generación que consumía maría descubrió la cocaína. Las rutas ilícitas que la marihuana había labrado desde Colombia hacia las ciudades y barrios residenciales de Estados Unidos se convirtieron en autopistas con la irrupción de la cocaína como la droga de moda, escogida por jóvenes profesionales aventureros. El negocio de la cocaína haría a Pablo Escobar y sus colegas del crimen en Antioquia —los hermanos Ochoa, Carlos Lehder, José Rodríguez Gacha y otros— más ricos que lo que jamás hubieran imaginado: entre los hombres más ricos del mundo. Hacia el final de la década controlaban más de la mitad del suministro de la cocaína enviada a Estados Unidos, con un retorno neto que se medía no en millones sino en miles de millones de dólares. El negocio se convirtió en la industria más grande de Colombia y financió las candidaturas de aspirantes a alcaldes, concejales, congresistas y presidentes. Hacia la mitad de los años ochenta, Escobar era el propietario de diecinueve residencias nada más en Medellín, cada una de ellas con un helipuerto. Poseía flotas de barcos y aviones, tenía propiedades en todo el mundo, además de áreas extensas de tierra antioqueña, complejos residenciales, urbanizaciones y bancos. Había tanto dinero circulante que figurarse cómo invertirlo en su totalidad era una tarea mayor de lo que podían manejar. Muchos de esos millones los enterraron, simplemente. La avalancha de dinero extranjero disparó la bonanza en Medellín. Hubo un auge en el negocio de la construcción y la creación de empresas, y el empleo remontó. Con el tiempo, la explosión de todo este dinero proveniente de la droga desequilibraría a Colombia entera y trastocaría el Estado de derecho.
Pablo estaba perfectamente situado para tomar ventaja de la nueva ola. Había pasado más de una década construyendo su organización delictiva local y aprendiendo las maneras de sobornar al funcionariado. El boom de la cocaína atrajo inicialmente a aficionados, para quienes esta droga representaba un coqueteo glamoroso con el mundo delictivo. Pero el crimen ya era la herramienta con la que Pablo se sentía cómodo: era violento y sin principios, y un escalador con determinación. No era un empresario; ni siquiera era un hombre de negocios especialmente talentoso. Era despiadado. Cuando se enteró de que en su reino funcionaba un próspero laboratorio de procesamiento de cocaína, se abrió paso a empujones. Si alguien desarrollaba una ruta lucrativa hacia el norte, Pablo exigía la mayoría de los beneficios a cambio de protección. Nadie se atrevía a rechazar su demanda.
Un joven piloto de Medellín apodado “Rubin”, cuyas habilidades lo llevaron de forma natural al negocio de la cocaína durante esos años, conoció a Pablo en 1975. Rubin creció en una familia acomodada que lo envió a estudiar a Estados Unidos. Obtuvo su licencia de piloto en Miami y hablaba un inglés fluido. Cuando algunos de sus amigos, los hermanos Ochoa —Juan David, Jorge y Fabio—, comenzaron a despachar cocaína al norte, Rubin se involucró en el negocio con ellos. No tardó mucho tiempo en comprar y vender pequeños aviones en Miami y reclutar pilotos para hacer los vuelos rasantes con los que se evitaban los radares. Rubin y los Ochoa no eran maleantes profesionales como Pablo y su banda, sino playboys, jóvenes colombianos relativamente bien educados que se creían inteligentes y en la onda. Muy pronto, también se hicieron ricos.
Fue ese estilo sofisticado el que los habilitó para comerciar y transportar la cocaína; no es que tuvieran genio alguno para los negocios o conexiones con la clase criminal de Antioquia. Más bien se encontraban cómodos en los círculos sociales altos de Miami que frecuentaban los compradores estadounidenses. El negocio estaba hecho a la medida de Rubin. Era apuesto, intrépido y elegante. Su jefe de entonces era un empresario de Medellín llamado Fabio Restrepo, uno de los primeros capos paisas de la cocaína. En 1975, Restrepo ya despachaba cargamentos de cuarenta a sesenta kilos de cocaína, una o dos veces al año, y un kilo se vendía en Miami por más de 40 000 dólares. Cuando se produce tal cantidad ilegal de dinero, llegan los tiburones.
Pablo contactó originalmente a Jorge Ochoa para venderle a Restrepo mercancía sin refinar. Rubin acompañó a Jorge a un pequeño piso en Medellín. En la puerta los recibió un joven regordete con una espesa melena negra rizada que caminaba junto a ellos con el andar cómico del típico matón callejero. Llevaba puesta una holgada camiseta polo de manga corta, vaqueros remangados y zapatillas de deporte. El piso en el que se reunieron era una pocilga, con basura y ropa sucia esparcidas por todos lados. Para estos dos jóvenes dandis y ricos, Pablo no era más que un delincuente local. Los catorce kilos de cocaína que guardaba en un cajón de la cómoda eran para ellos un asunto de poca monta. Rubin y Ochoa le compraron la mercancía y siguieron con sus vidas, sin grandes impresiones. Hasta que a Restrepo, el jefe de Rubin, lo asesinaron dos meses después. Impactante. ¡Alguien lo había matado! Y fue así nada más como un nuevo jefe quedó a cargo del negocio de la cocaína en Medellín. Rubin y los hermanos Ochoa se sorprendieron al enterarse de que, tras la muerte de Restrepo, ahora trabajaban para Pablo Escobar. No había, por supuesto, manera de probar que Pablo hubiera asesinado a Restrepo, pero a Pablo tampoco parecía importarle si llegaban a esa conclusión. Los playboys traficantes de cocaína habían subestimado al que consideraban un simple matón. El traficante de clase baja y de poca monta se abrió paso a la fuerza en el negocio, con brutalidad y eficiencia.
—No había un solo aspecto del negocio creado, diseñado o promovido por Pablo Escobar —dice Rubin—. Era un mafioso puro y duro. Todos le temieron desde el principio. Incluso después, cuando se consideraban sus amigos, seguían teniéndole miedo.
En marzo de 1976, Pablo se casó con María Victoria Henao Vallejo, una muchacha de quince años, curvilínea, hermosa y de pelo negro. Era tan joven que Pablo debió requerir una dispensación especial del obispo (estos documentos podían obtenerse con el pago de un honorario). A la edad de veintiséis años, Pablo se encaminaba a cumplir sus sueños: estaba casado, era rico y, si no respetado, era temido. No obstante, su rápido ascenso le había ganado enemigos peligrosos. Uno de ellos dio el soplo a los agentes del DAS (Departamento Administrativo de Seguridad), que dos meses después de la boda —cuando regresaban a Medellín de enviar un cargamento hacia Ecuador— arrestaron a Pablo, a su primo Gustavo y otros tres hombres.
Ya habían detenido a Pablo con anterioridad. Cuando era adolescente pasó una temporada en la cárcel de Itagüí y lo habían encerrado de nuevo en 1974, cuando lo atraparon con un coche Renault robado. En ambas ocasiones lo sentenciaron a cumplir varios meses de cárcel. Sin embargo, esto era mucho más serio. Los agentes del DAS encontraron treinta y nueve kilos de cocaína escondidos en la rueda de repuesto del camión de la banda, una cantidad suficiente para ascenderlos a las grandes ligas del contrabando de cocaína del momento y enviarlos a prisión por una larga temporada.
Pablo trató de sobornar al juez, quien rechazó el dinero de plano. Investigaron los antecedentes del juez y encontraron que tenía un hermano abogado y que entre ellos no se llevaban bien. El abogado accedió a representar a Pablo en el caso a sabiendas de que el juez probablemente se recusaría tan pronto como lo supiera. Eso es exactamente lo que pasó. El nuevo juez al que encargaron el caso fue más proclive al soborno: liberó a Pablo, a su primo y a los otros del grupo. La maniobra fue tan audaz que, apenas meses después, un juez de apelaciones reinstauró las acusaciones y ordenó que volvieran a arrestar a Pablo y a los demás. Hubo apelaciones posteriores que ralentizaron el caso y en marzo del año siguiente, con Pablo todavía prófugo, los dos agentes del DAS responsables del arresto —Luis Basco y Gilberto Hernández— fueron asesinados.
Pablo Escobar estaba creando un patrón para lidiar con las autoridades que se convertiría en su sello y que pronto se conoció como el “plata o plomo”. O aceptar su dinero o sufrir su plomo, el de las balas.
Ninguno de los chicos fiesteros de Medellín tenía quejas de los métodos de Escobar porque todos se estaban haciendo ricos. Pablo absorbió a los emprendedores —sus ratas de laboratorio— y a distribuidores como los Ochoa. Él les aseguraba protección y supervisaba las rutas de entrega exigiéndoles un impuesto por cada kilo entregado. Puro músculo, a la usanza de los viejos sindicatos del crimen. El resultado fue la creación de una industria que por primera vez se unificaba y se volvía eficiente. Una vez que los traficantes independientes cultivaban las hojas de coca y las refinaban, sus cargamentos se sumaban a los que controlaba la organización de Pablo. Por este servicio pagaban el diez por ciento del precio mayorista de la mercancía en Estados Unidos. Si las autoridades interceptaban un envío grande o este se perdía, Pablo reembolsaba a sus proveedores, pero solo al costo de su valor en Colombia. Si uno o dos de los cargamentos llegaban a Miami, Nueva York o Los Ángeles, la venta cubriría con creces el costo de cuatro o cinco cargas interceptadas o perdidas (en sus acciones, las autoridades apenas lograban interceptar menos de una carga de cada diez envíos). Los beneficios excedían, siempre de lejos, a las pérdidas.
Y vaya beneficios. El apetito por el polvo blanco en Estados Unidos parecía inextinguible. Más dinero del que nadie en Medellín hubiera siquiera soñado, suficiente para rehacer no solamente vidas sino ¡ciudades, naciones enteras! Entre 1976 y 1980, los depósitos bancarios de las cuatro ciudades más grandes de Colombia se duplicaron. Hubo tal inundación de dólares estadounidenses ilegales que la élite del país comenzó a buscar formas de obtener su parte sin violar la ley. El Gobierno del presidente Alfonso López Michelsen permitió una práctica que el Banco Central denominó la “apertura de la ventana lateral”: se podían convertir cantidades ilimitadas de dólares estadounidenses a pesos colombianos. Las autoridades también promovieron la creación de fondos especulativos que ofrecían tasas de interés exorbitantes. Se trataba de inversiones ostensiblemente legítimas en mercados altamente especulativos, aunque casi todo el mundo sabía que el dinero en realidad se invertía en cargamentos de cocaína. El Gobierno siguió haciéndose de la vista gorda. Rápidamente, cualquiera que tuviera dinero para invertir en Bogotá podía sacar provecho de la bonanza del narcotráfico. Todo el país quería sumarse a la fiesta de Pablo Escobar.
Con sus millones Pablo podía darse el lujo de comprar la protección de sus cargamentos de cocaína a lo largo de todo el proceso, desde el cultivo hasta el procesamiento y la distribución. Comenzó a viajar a Perú, Bolivia y Panamá para pagar por el control de la empresa, de arriba abajo. No era el único: al mismo tiempo los hermanos Rodríguez Orejuela —Jorge, Gilberto y Miguel— unían los hilos para la formación del cártel de Cali, también de cocaína. Y compitiendo con Escobar en Antioquia —y a veces colaborando— estaban José Rodríguez Gacha y el excéntrico Carlos Lehder, que era mitad alemán. Los sobornos de Pablo pasaron de miles a millones de pesos (cientos de miles de dólares). Pocos representantes de la ley estaban dispuestos a resistirse a aquel monstruo, sobre todo si tenían en cuenta la alternativa. Pablo estaba dispuesto a seguirles el juego, permitiendo que interceptaran algunos envíos, los suficientes como para que las fuerzas del orden hicieran ver que cumplían con su trabajo. Era algo que se podía permitir: nadie sabía a ciencia cierta cuánta cocaína circulaba hacia el norte. Las estimaciones tendían a ser más bajas por un factor de diez o más. En 1975, las autoridades estadounidenses calculaban que los envíos totales eran de quinientos a seiscientos kilos al año, pero la policía de Cali se topó con seiscientos kilos en un solo avión. La incautación desencadenó una guerra durante un fin de semana en Medellín, donde varias facciones se acusaban entre sí de haber metido la pata o haberse vendido. Cuarenta personas resultaron muertas. Los cargamentos de ese tamaño se habían vuelto costumbre y la gran mayoría llegaban a su destino. La ola de corrupción y el caudal de dinero de la droga arrasaron los endebles órganos de la ley y las autoridades. Ocurrió todo tan velozmente que los funcionarios de Bogotá apenas se dieron cuenta.
Después de librarse de su arresto en 1976, Pablo sabía que tenía poco que temer de la ley y las autoridades en Medellín. Era el rey no oficial de la ciudad. Rubin vivía en Miami en ese momento, así que durante unos años no vio a Pablo ni a sus amigos los Ochoa. Cuando regresó a Colombia en 1981, dice él, “el circo estaba en pleno apogeo”. Todos los capos de la cocaína tenían mansiones, limusinas, coches de carrera, helicópteros y aviones privados, ropas finas y obras de arte lujosas (algunos como Pablo contrataban a decoradores para que guiaran sus gustos en pintura y escultura, que tendían a lo chabacano y lo surreal). Estaban rodeados de guardaespaldas, aduladores y mujeres, mujeres, mujeres. Una vida por todo lo alto, más de lo que Colombia hubiera visto alguna vez. Y todavía iban a subir más. Los mafiosos importaron la vida nocturna a Medellín, abrieron discotecas suntuosas y restaurantes finos.