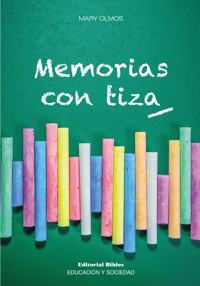
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editorial Biblos
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Educación y Sociedad
- Sprache: Spanisch
¿Por qué titulé Memorias con tiza a este libro de recuerdos pedagógicos? Porque en la época en que empecé a trabajar la tiza y la pizarra eran nuestros incondicionales aliados. El puente entre los alumnos y yo, además de los libros, eran los pizarrones, y la tiza era como una extensión de mi mano. Además, elegí memorias porque no es un libro de didáctica de la escritura; es un compendio de las actividades que llevé a mis clases de enseñanza de la escritura. "¿Qué haría frente al teclado de un piano una persona que conociese solo los rudimentos de la música? Sacarle algunos sonidos mecánicamente, sin personalizarse en ellos… Así el hombre frente al lenguaje: todos lo usamos, sí, todos tenemos un cierto saber de este prodigioso teclado verbal. Pero sentiremos mejor lo que sentimos, pensaremos mejor lo que pensamos, cuanto más profunda y delicadamente conozcamos sus fuerzas, sus primores, sus infinitas aptitudes para expresarnos" (Pedro Salinas). "Estoy a favor del uso total de la palabra para todos… No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo" (Gianni Rodari). "Ojalá este aporte oficie de puente entre su invalorable experiencia y las jóvenes generaciones, en un sentido transgeneracional, porque educar exige facilitar el encuentro entre esos dos universos. Es imprescindible construir esos puentes entre los jóvenes docentes y aquellos que, durante sesenta años, afianzaron raíces apasionadamente: labor imposible, dirán muchos; labor de maestros, respondemos nosotros" (Zulema Lires).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 241
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
MEMORIAS CON TIZA
¿Por qué titulé Memorias con tiza a este libro de recuerdos pedagógicos? Porque en la época en que empecé a trabajar la tiza y la pizarra eran nuestros incondicionales aliados. El puente entre los alumnos y yo, además de los libros, eran los pizarrones, y la tiza era como una extensión de mi mano.
Además, elegí memorias porque no es un libro de didáctica de la escritura; es un compendio de las actividades que llevé a mis clases de enseñanza de la escritura.
¿Qué haría frente al teclado de un piano una persona que conociese solo los rudimentos de la música? Sacarle algunos sonidos mecánicamente, sin personalizarse en ellos… Así el hombre frente al lenguaje: todos lo usamos, sí, todos tenemos un cierto saber de este prodigioso teclado verbal. Pero sentiremos mejor lo que sentimos, pensaremos mejor lo que pensamos, cuanto más profunda y delicadamente conozcamos sus fuerzas, sus primores, sus infinitas aptitudes para expresarnos.
Pedro Salinas
Estoy a favor del uso total de la palabra para todos… No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo.
Gianni Rodari
Ojalá este aporte oficie de puente entre su invalorable experiencia y las jóvenes generaciones, en un sentido transgeneracional, porque educar exige facilitar el encuentro entre esos dos universos.
Es imprescindible construir esos puentes entre los jóvenes docentes y aquellos que, durante sesenta años, afianzaron raíces apasionadamente: labor imposible, dirán muchos; labor de maestros, respondemos nosotros.
Zulema Lires
Mary Olmos. Nació, estudió y formó su familia en Comodoro Rivadavia. Es maestra normal nacional y profesora en Letras egresada de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco. Ejerció en escuelas nacionales, provinciales y privadas del ámbito secundario y terciario. Dictó clases en las cátedras de Didáctica de la Lengua y la Literatura y Comunicación Escrita I en la Universidad Nacional de la Patagonia; se desempeñó como docente de los espacios Literatura Infantil y Didáctica de la Lengua y la Literatura en el Instituto Superior de Formación Docente Perito Moreno; y fue profesora de Lengua I y II en el Instituto Superior de Formación Docente Manuel Belgrano de Caleta Olivia. Dictó cursos de perfeccionamiento docente en la provincia de Chubut y fue docente representante del Ministerio de Educación ante esa provincia en el Programa de Transformación de la Formación Docente.
Actualmente es consultora pedagógica en el colegio Abraham Lincoln de Comodoro Rivadavia.
MARY OLMOS
MEMORIAS CON TIZA
Índice
CubiertaAcerca de este libroPortadaEpígrafeAgradecimientosPrólogo. Zulema LiresPalabras preliminares. Mary OlmosParte I. De la poesía a la escrituraDe la poesía, la descripción y otras hierbasProceso de selecciónA las pruebas me remitoRecursos más usados en la escuelaEstrategias diversas de escritura¿Qué tan poética puede ser la prosa?Vidriera en preparaciónParte II. De la narración a la escrituraNarrar es otro cuentoActividades variasAlgunas actividades de preescrituraSugerencias de escrituraElementos básicos en un texto descriptivoA modo de despedidaAntologíaBibliografíaMás títulos de Editorial BiblosCréditosHay que educar lingüísticamente al hombre, pero no atiborrándolo de filología y gramática sino despertándole la sensibilidad por su idioma, abriéndole los ojos a las potencialidades que lleva dentro, persuadiéndole de que será más hombre si usa con mayor exactitud y finura ese prodigioso instrumento para expresar su ser y convivir con sus prójimos.
Pedro Salinas, El defensor
Agradecimientos
A todos mis alumnos y colegas que me permitieron estudiar, experimentar, compartir y que me enseñaron tanto.
A Zulema Lires y Mónica Arbaizar por su empeño en que deje escrito lo que tantas veces comentamos al pasar.
A mis pacientes transcriptores que copiaron cuentos, poesías y otros textos para que yo no me ocupara de esos menesteres. Un reconocimiento especial a María Elvira Feeney y a Paula Garraza porque no solo copiaron, sino que corrigieron y diagramaron mis borradores.
A Laura Condina porque se ocupó de fotocopiar y anillar mis Memorias con tiza, repetidas veces, con inmensa paciencia.
A mis hijos, Ariel y Agustín, que me animaron siempre cuando yo flaqueaba porque consideraba obvio mi aporte.
A mi hermana Pilar y a mi amiga Susana Gamboa por su aliento constante.
A mi sobrina Bárbara Feeney por su permanente apoyo para que este proyecto pueda concretarse, ocupándose de los aspectos prácticos de la impresión editorial.
Y, finalmente, a la Comisión Ejecutiva de ACRICANA por la aceptación de la propuesta.
A todos, mi reconocimiento y cariños infinitos.
PrólogoZulema Lires
Es para mí un honor prologar este libro que reúne el saber, la experiencia, las vivencias, las expectativas, imbricadas en la memoria de una vida dedicada a la docencia.
Junto a Mónica Arbaizar, insistimos en la necesidad de que este libro viera la luz. Esa luz que podrá ayudar a jóvenes a transitar el camino de la docencia, no replicando lo ya hecho, sino sumando aportes, enriquecimientos, miradas, apreciando lo que a otros les ha resultado positivo, lo que se pudo y lo que no salió como era esperado.
Todo confluye en el acto de enseñar, sobre todo cuando la pasión impulsa a disfrutar, a contagiar los versos de una poesía, el correcto uso del lenguaje, la moraleja de una fábula, y hasta el mejoramiento de la elaboración de fundamentaciones que al comienzo parecen imposibles de lograr y que, una vez ejercitadas, resultan tan útiles como realizables.
Su antología, seleccionada para el deleite, la variedad de actividades de preescritura que conducía a sus alumnos disfrutando, como en los “Juegos de otoño”, los juegos de roles y las interminables argumentaciones que elaboraban los alumnos ante tesis provocativas como “hay que cerrar los boliches a las cero horas”. Así como también pequeños textos, esquelas, estrofas con apretada síntesis y profundo sentido metafórico. Todo eso y más… muchísimo más, todo lo que el amor por la lengua la llevaba a indagar, a probar, a improvisar, cimentando habilidades.
No podemos dejar de mencionar la inmensa generosidad de Mary Olmos con su conocimiento, su compromiso y entrega a las instituciones en las que compartimos haceres. Repetía: “La lengua es de todos, en Lengua se enseña y en las otras áreas se aplica”, y todos nos involucrábamos en el fortalecimiento de las estrategias de estudio comprensivo, en la elaboración de esquemas, en descripciones y epígrafes o en las respuestas sintéticas a preguntas fácticas.
Y qué decir del abordaje de la literatura propiamente dicha: la contextualización histórica del autor y su obra, la simultaneidad con hechos históricos trabajados en Ciencias Sociales, los encuadres comparativos… en fin… solo un indomable amor por la lengua y el profundo compromiso con el alumno y su acto de aprender pueden lograr que los estudiantes manifiesten disfrutar las horas de Lengua, o la lectura de ciertos autores…
Necesitamos más Marys en las aulas, capaces de transferir su saber, alentando, valorando con el entusiasmo y la responsabilidad propios de quien pone pasión en el hacer.
Ojalá este aporte oficie de puente entre su invalorable experiencia y las jóvenes generaciones, en un sentido transgeneracional, porque educar exige facilitar el encuentro entre esos dos universos.
Es imprescindible construir esos puentes entre los jóvenes docentes y aquellos que, durante sesenta años, afianzaron raíces apasionadamente: labor imposible, dirán muchos; labor de maestros, respondemos nosotros.
Gracias, Mary, por todo lo que nos enseñaste, y por permitir ingresar a tu universo y conocerte.
Palabras preliminaresMary Olmos
Estoy a favor del uso total de la palabra para todos… No para que todos sean artistas, sino para que nadie sea esclavo.
Gianni Rodari
Sin ningún cargo de conciencia puedo asegurar que, desde los albores de mi carrera docente, hace más de sesenta años, he sido una consecuente compiladora o, como dicen los periodistas, he “refritado” ideas que surgieron de lecturas ocasionales o buscadas, como también de situaciones que en apariencia no tenían relación con el tema que debía desarrollar. Esas aleaciones o fundiciones de ideas ajenas o situaciones foráneas muchas veces las he adaptado a los objetivos de mis clases y no pocas veces, lo digo sin falsa modestia, las he optimizado.
Tanto compilar como refritar no son actividades que se reducen a cortar y pegar, sino que requieren análisis cuidadosos de los aspectos que se requerirán en el proceso de enseñanza-aprendizaje para determinado grupo de alumnos, para la construcción de los conocimientos y para la elección de los procedimientos adecuados.
En la actualidad la tarea del docente, en apariencia, se ha simplificado bastante. Se puede recurrir a internet y a la distancia de un clic se tiene el tema desarrollado; sin embargo, no es así: el procedimiento es el mismo que antes, solo que, además de recurrir a cursos, textos, conversaciones con otros docentes, consultas a especialistas, etcétera, se puede ir al banco del saber que existe en las redes.
Yo diría que ahora el maestro debe ser tan o más creativo que antes, tan o más estudioso, tan o más perceptivo, tan o más responsable. La fuente del saber puede estar en internet, pero cada docente es el mediador, el facilitador del conocimiento y es quien sabe prácticamente qué debe acercar a sus alumnos, el cuánto, el cómo, o el para qué. Sí, insisto, es un procesador, adaptador y difusor de esos conocimientos exactamente como antes, y como antes debe estar presente su responsabilidad en el estudio y en la preparación de sus clases.
Estas palabras previas están motivadas por la necesidad de explicar, a modo de disculpa, por qué aparece este libro con mis propuestas en la producción de textos. Muchos de ustedes ya me han escuchado exponerlas, pero ahora se me ha solicitado desde la dirección del colegio en el que me he desempeñado por más de quince años que las deje escritas para que puedan ser consultadas. Con cierto pudor acato la sugerencia basándome en la experiencia viva de mi paso por las aulas, ya sea del nivel primario, del secundario en Lengua y Literatura o de la Universidad y el terciario en las cátedras de Didáctica de la Lengua y la Literatura. No viene mal refrescar algunos conceptos que todo buen docente ya conoce.
Ojalá perciban que detrás de lo que muestro hay mucha lectura, investigación, cursos, capacitaciones, etcétera; no es una copia de lo que recibí. En realidad, la mayoría de los maestros no inventamos, sino que recreamos sobre la base de lo que leímos o buceamos en el material existente y de lo que comentamos generosamente entre nosotros.
Jamás hubiera pensado en escribir estos apuntes sin la insistencia de la licenciada Zulema Lires; ella fue y es mi apoyo y consultora constante. Su aporte es muy valioso porque se encargó de rescatar y seleccionar los testimonios de mis alumnos y de las maestras. Además, tomaba las propuestas en ciernes que yo le presentaba y las hacía tangibles… Ella me recordó que el 23 de marzo era el Día Mundial de la Poesía y por eso se me ocurrió la idea de festejar los “Juegos de otoño”1 que contaron con su incondicional aval… juntas llevamos a la práctica y sistematizamos el proyecto de estrategias para la comprensión lectora hace más de treinta años, el objetivo buscado era el acceso de los alumnos al estudio independiente. También impulsó que en la enseñanza de esas estrategias se comprometieran todos los docentes de la institución. Jamás bajó la guardia, fue el motor y la fiscalizadora constante de esa propuesta… Gracias, Zuly, por tu apoyo, por tu exigencia, por la manera suave y contundente de formular tus orientaciones siempre fundamentadas, por tu apertura para mis, a veces, arrebatadas proposiciones… Hemos transitado juntas muchas experiencias y por eso me cuesta alejarme de la docencia, que aunque nunca ha sido para mí un mero trabajo, desde que hacemos el camino juntas, y con otros docentes que supiste elegir, es una fuente inagotable de alegría y motivaciones… Mi agradecimiento es sincero lo mismo que mi admiración, gracias por aceptarme como soy y por sacar lo mejor de mí.
He elegido el tono coloquial por ser coherente con el objetivo del texto, simplemente pretendo contar mis experiencias en el aula, como tantas veces lo hacemos en los recreos, en la sala de docentes mientras tomamos un café y en toda ocasión en que nos reunimos.
¿Por qué titulé Memorias con tiza a este libro de recuerdos pedagógicos? Porque en la época en que empecé a trabajar, la tiza y la pizarra eran nuestros incondicionales aliados. El puente entre los alumnos y yo, además de los libros, eran los pizarrones, y la tiza era como una extensión de mi mano. Ahora hay otros recursos que me parecen valiosísimos, y por suerte los maestros y los estudiantes los usan con soltura y eficiencia.
Además, elegí memorias porque no es un cuadernillo de didáctica de la escritura, es un compendio de las actividades que llevé a mis clases de enseñanza de la escritura.
Tengo un gran respeto por la docencia y los docentes. Creo que es una tarea maravillosa. Hay un texto de Eduardo Galeano que se conoce popularmente con el título “Ayúdame a mirar” de El libro de los abrazos, que considero una metáfora de nuestra labor:
Diego no conocía la mar. El padre, Santiago Kovadloff, lo llevó a descubrirla. Viajaron al sur. Ella, la mar, estaba más allá de los altos médanos, esperando. Cuando el niño y su padre alcanzaron por fin aquellas cumbres de arena, después de mucho caminar, la mar estalló ante sus ojos. Y fue tanta la inmensidad de la mar, y tanto su fulgor, que el niño quedó mudo de hermosura. Y cuando por fin consiguió hablar, temblando, tartamudeando, pidió a su padre: –Ayúdame a mirar.
Aunque ya conozcan el texto, merece ser releído y yo se los regalo con todo cariño. Los maestros estamos destinados a enseñar a mirar, a descubrir, a propiciar el asombro. Es un don, un talento que nos han legado y que hemos abrazado con voluntad y entusiasmo.
También somos como esas miguitas de pan que dejaba Pulgarcito para señalar el camino. Siguiendo nuestros rastros habrá otros docentes que se nutrirán de nuestros saberes, de nuestros afanes, de nuestros valores, de nuestros sueños, pero a diferencia del cuento estoy segura de que el esfuerzo, la entrega de cada uno, las huellas que dejamos no se perderán como en el relato, sino que permanecerán para conformar la tradición de nuestra escuela y la esencia de nuestra identidad cultural.
1. “Juegos de otoño”: en 1999 la Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura (Unesco) proclamó el 21 de marzo como Día Mundial de la Poesía y desde entonces todos los Estados miembros de la organización fueron invitados a formar parte de esa celebración.
Esa fecha es significativa en el hemisferio norte porque marca el comienzo del solsticio de primavera y es tradición participar en festivales que se conocen con el nombre de “primavera de los poetas”. Las direcciones de cultura de las distintas comunidades promueven la lectura de poesías, se entonan las letras de poetas populares, se regalan libros de poemas, etcétera.
Inspirados en esa coincidencia del festejo del Día Mundial de la Poesía con el cambio al equinoccio de otoño, en el Abraham Lincoln School (ALS) se instituyeron los “Juegos de otoño” para celebrar la poesía y el advenimiento de esta estación que suele ser especial en nuestra ciudad, Comodoro Rivadavia.
Por otro lado, el otoño señala una nueva etapa en la transformación de la vida, después de la plenitud del año todo comienza a agostarse paulatinamente, la vegetación en general ya está en el final de su ciclo, las hojas caen, el auge de la vida pierde intensidad para después renacer con renovadas fuerzas. Un poeta dijo: “Escucha el sonido de las hojas de los árboles, mira cómo se tiñen de rojo y de amarillo vida”. Esta época suele ser propicia para que el espíritu se aquiete, se vuelva hacia adentro, y es también propicia para la reflexión.
El 21 de marzo de 2018 quedaron inaugurados en nuestra escuela los “Juegos de otoño” que se extendieron hasta el 23 de abril, celebración del Día del Idioma en la Argentina. Participó en los festejos toda la comunidad educativa, hubo muestras de caligramas y poemas ilustrados, concurso fotográfico sobre el otoño en Comodoro Rivadavia, se construyeron susurradores, los alumnos invitaban a ponerse bajo un paraguas mientras se paseaban por las galerías y recitaban un poema, se recuperaron rondas y nanas tradicionales, se regalaron papelitos con poesías en los recreos, se decoraron con motivos otoñales aulas y galerías, etcétera, pero sobre todo docentes y niños jugaron con ellas.
PARTE I De la poesía a la escritura
Que el verso sea como una llave que abra mil puertas…
Vicente Huidobro
De la poesía, la descripción y otras hierbas
Siempre se dijo que “se aprende a escribir, escribiendo”, pero el enseñar a escribir no es una actividad espontánea. El maestro debe prepararse para este fin. Lejos quedó el ejemplo de redacción de antaño: Título: La vaca, escriban veinte renglones. Hoy, en un país agroganadero como se supone es el nuestro la tarea para el niño podría ser: Título: La soja, escriban veinte renglones. Ambos títulos son igualmente extraños e indiferentes para el niño. Esta orden o consigna –como se dice ahora– no es factible por suerte en nuestra escuela actual.
Por lo tanto, en el acto de enseñar a producir textos, es muy importante incentivar, despertar ganas de… El proceso de enseñanza-aprendizaje, que pone en juego el docente, se inicia con la construcción de un plan de escritura previendo y graduando las posibles dificultades para llegar al objetivo claro y preciso que se fijó cuando armaba su proyecto.
Lo primero que debe hacer es proponer a sus alumnos disparadores desafiantes, significativos, que pertenezcan a su mundo, a sus intereses, debe tratar de acuciar su curiosidad, sea por el tema en sí mismo como por las estrategias que se utilizarán para abordarlo.
En la incentivación, el maestro activa su conocimiento acerca del sujeto de aprendizaje, de los contenidos de la enseñanza, así como también de sus recursos creativos.
Debe tener claro qué pretende que sus alumnos produzcan teniendo en cuenta su etapa evolutiva y socioemocional. Ayuda mucho consultar el Diseño de la Enseñanza de la Lengua para el Nivel Primario o Secundario. Allí consta la gradualidad de los contenidos previstos para cada curso. De allí se parte, hipotéticamente, porque en la etapa de diagnóstico el docente ya ha detectado qué aspectos el niño no conoce o tiene superficialmente adquiridos. Incentivará al curso con la habilidad que demuestra para hacerlo y comenzará la minuciosa y persistente tarea de llevarlos por el sendero, a veces pedregoso, a veces más ameno, de construir textos “coherentes y cohesivos”, y por qué no creativos y personales.
Una premisa de nuestra escuela para tener en cuenta es lo que expresa Daniel Cassany: “La lengua es de todos los maestros”, es decir todo el cuerpo docente colabora, pero el maestro de Lengua es quien está más comprometido en la enseñanza, el avance y perfeccionamiento para escribir textos. Existen otras máximas que tal vez convenga recordar: “El leer engorda el escribir”. Por eso insisto que en cada unidad de aprendizaje se comience con una poesía, un cuento, una leyenda, etcétera. Son disparadores, son núcleos irradiantes de múltiples actividades, en la medida en que respondan a los intereses de los alumnos. O esta otra premisa que es nuestro caballito de batalla constante: “No se puede expresar claramente lo que no se tiene claro en la mente”. Para tener conceptos claros sean del área que fuesen hay que leer, preguntar, comparar, abstraer, atender y, por lo tanto, estudiar.
Estudiar, como dice el diccionario, es entender a partir de observar, examinar, relacionar, razonar, detenerse en lo que no se entiende e investigar, opinar, evaluar, decidir. En ningún momento aparece la palabra repetir.
¿Cuántos niños vivencian lo que es estudiar? ¿Cómo los guiamos en las distintas operaciones involucradas en el proceso de estudiar? Realmente fraccionamos un texto extenso aplicando distintas estrategias, o recurrimos a otros medios cuando se lo acercamos a nuestros alumnos. Recordemos que en la escuela primaria consideramos válido adaptar los textos siempre que aclaremos la fuente y que es una adaptación.
Las instituciones escolares cuentan con la especificación de los contenidos conceptuales y las respectivas estrategias procedimentales para cada uno de los grados y años. No es una pérdida de tiempo detenernos en estas consideraciones. Dudo que la dirección de la escuela urja al docente de Lengua para que fuerce el cumplimiento total del programa y la planificación consecuente, siempre se deberá priorizar en Lengua la calidad de las adquisiciones antes que la cantidad.
Actualmente se insiste mucho en el manejo de la palabra oral. Es verdad; si estamos preparando a nuestros alumnos para que sean buenos ciudadanos, es necesario que los ayudemos a desarrollar el uso de la palabra pública.
Hay un empeño válido en la escuela para poner al alumno en situaciones que le permitan el ejercicio de la oralidad, pero la escritura supone un proceso más elaborado, más reflexivo, que implica operaciones más complejas.
Personalmente siempre he preferido empezar el ciclo lectivo leyendo y jugando con textos poéticos. Una vez escuché en un curso que “la poesía no se enseña… se contagia”. Y yo lo siento de ese modo. En una de las escuelas que trabajé institucionalizamos los “Juegos de otoño” y en el mes de marzo trabajamos con poesías; siempre percibí con sumo placer cómo cada docente toma el compromiso de “jugar” con poemas sensibilizando a los alumnos con los mensajes a veces secretos, a veces explícitos, que aparecen entretejidos en los versos.
Mi propósito en estas memorias es contarles cómo trabajaba con las poesías, qué pretendía de ellas, cómo entusiasmaba a mis alumnos para que produjeran textos subjetivos a partir de la lectura de poemas. Confieso algo: ni siquiera les preguntaba si les había gustado la poesía que yo había elegido, pues el maestro se da cuenta al calibrar el clima de la clase. Cada composición lírica era una excusa para estremecer sus fibras más íntimas, porque cada una estaba grávida de un sinfín de evocaciones, de sensaciones y de imágenes que buscaba proyectar al mundo interior del niño/adolescente. Intentaba conferir esa permeabilización necesaria para experimentar el sutil placer que nace del contacto con la belleza de una expresión cuidada, sugerente, tal vez inasible.
Proceso de selección
Para comenzar la tarea de producir textos a partir de poesías es imprescindible un proceso de selección fino, delicado. Lo primero es no confundir rimas con poesía. La poesía produce un “goce estético”, inefable, que se cuela por los resquicios del espíritu; en cambio, las rimas son simples consonancias más o menos placenteras, juegos sonoros, retahílas, coplas, rondas, que también agradan a los niños. La poesía conmueve de otra manera, nos inquieta. No somos los mismos después de leerlas o escucharlas. Algo pasa detrás de las palabras que cantan.
A veces, algo tan sencillo como:
Que llueva, que llueva,
la vieja está en la cueva,
los pajaritos cantan
la vieja se levanta.
¡Que sí, que no,
que caiga un chaparrón!
levanta el ánimo de la clase, rompe la monotonía incipiente y nos convierte en pronosticadores de un chaparrón inesperado. Tiene ritmo, rima y medida adecuados, pero posee algo más, abundan las sugerencias: la vieja, la cueva, se levanta… Somos cómplices de un juego mágico, nos sentimos hechiceros al corear estas estrofas para invitar a la lluvia.
O esta otra, tan simple:
Nadie sabe dónde vive,
nadie en su casa lo vio,
pero todos escuchamos
al sapito glo, glo, glo…
dan ganas de hacer silencio para escucharlo.
Solo si nosotros somos sensibles al mensaje poético estamos en condiciones de “contagiar” a nuestros alumnos para que se les abra un mundo de imágenes, de colores, de sabores, de palabras sencillas o exquisitas que cobrarán nuevos y múltiples significados.
Después de haber leído mucho, los docentes estarán en condiciones de armar una antología propia, con los poemas que les gustan y los que van a trabajar con fruición.
Seleccionarán poesías para las estaciones del año, para la naturaleza, para la familia, para efemérides patrias, para experiencias cotidianas o imaginarias y, además, otras muchas inclasificables pero que se eligen por su musicalidad o porque despiertan las vivencias más recónditas.
Las poesías se regalan, se dan gratuitamente como casi toda la literatura, pero nuestra función es enseñar, por eso, además de leer poesías, jugar y repetirlas con los niños, se los debe llevar subrepticiamente por el sendero de la comprensión profunda de ese mensaje poético que enriquecerá su mundo interior, y así aprenderán a valorarlas.
No importa para qué grado es una poesía; recuerdo que uno de mis hijos, siendo muy pequeño, jugaba cerca de mí mientras yo preparaba mis clases de literatura. Yo leía los textos poéticos en voz alta (así debe hacerse) y él escuchaba mientras se entretenía con los autitos. Un día leí “Se equivocó la paloma”, de Rafael Alberti, y me pidió que se “la contara” otra vez. Él se reía mientras yo repetía los versos. Después la aprendimos juntos. Evidentemente no era una poesía para niños, pero a él le gustaba el “error” que cometía la paloma, el ritmo de la poesía, y le daban placer las imágenes que componía en su imaginación. Como todos sabemos, Rafael Alberti la escribió apenas llegado al exilio en Francia, huía de la barbarie de la guerra civil española, lleno de sentimientos de incertidumbre y soledad, como él mismo lo explica. Pero mi hijo la tomó por la sonoridad de sus versos, por su significado literal, y le causó gracia el extravío reiterado de la paloma: ¿Cómo va a confundir el mar, la noche, las estrellas…? No percibió el significado simbólico de la desorientación que vivía el poeta en el exilio. Pongo este ejemplo para destacar el hecho de que el niño se conmueve con la poesía, sea o no la indicada para su edad.
A las pruebas me remito
No pretendo acercarles en este trabajo una antología con poesías clasificadas por temas y cursos. Es tarea de cada maestro construirla, debe leer, observar cómo resuena en él y en sus alumnos el poema que eligió. Simplemente les voy a comentar algunos de los poetas que llevé a mis clases y qué composiciones poéticas me dieron mejores resultados. He elegido poesías de Francisco López Merino, de Antonio Machado, de Federico García Lorca, de Conrado Nalé Roxlo, de Elsa Bornemann, de Baldomero Fernández Moreno, de Miguel de Unamuno, de Juan Ramón Jiménez, de Ricardo Güiraldes, de Pablo Neruda, de Fernán Silva Valdés, de Adela Verthier, de Lina Escobio, de María Elena Walsh, de María Cristina Ramos y otros poetas que me van presentando.
Un sencillo poema de Francisco López Merino ha sido en muchas ocasiones mi caballito de batalla; a partir de él he introducido el texto poético y sus características y lo he relacionado con otros aspectos que deseaba desarrollar en mis clases. ¡Cuánto me ayudó este ejercicio presentado en el libro de Castellano para primer año de las profesoras María Hortensia Lacau y Mabel Manacorda de Rossetti!
MOMENTO
Florecen las campanas musicales congojas.
En la fuente una nube crepuscular se estanca.
El árbol de la niebla deja caer sus hojas
ungiendo los caminos de una tristeza blanca.
En esta ocasión abordaré una serie de actividades posibles para trabajar con textos líricos, pero no quiere decir que en una sola poesía se agoten todas.
Siempre traté que el acercarlos a un poema no fuera una tarea tediosa, sino un descubrimiento. He comprobado a lo largo de mi experiencia docente que los niños y adolescentes son muy sensibles al mensaje poético. ¿Qué es lo primero que hacía con esta y otras poesías similares? Tenía en cuenta que en el poema cobraran importancia el paisaje y los sentimientos. Es decir que el proceso de selección se había puesto en marcha con respecto al objetivo deseado. Ya en clase leía expresivamente el poema una o dos veces respetando las pausas, con el ritmo y el tono adecuados. Seguidamente lo presentaba en el pizarrón (desde hace muchos años reemplazado por las fotocopias o la pantalla) y lo recitábamos en forma coral, por filas, o individualmente, jugando a ser locutores, a decirla suspirando, con timidez, susurrando, incluso los niños proponían situaciones. (Recuerdo que en una ocasión y con otro poema un niño de tercer grado preguntó si la poesía elegida la podía decir “enamorado”.) Estos juegos de sonorización permiten que los niños se vayan apropiando del texto y colaboren activamente con su interpretación.
Hacíamos previamente el pacto del valor de las pausas que correspondían a cada signo:
La coma: 1 silencio
El punto y coma: 2 silencios
El punto: 3 silencios
Todos los otros signos: 4 silencios
Así los iba llevando hacia la memorización del texto. Lo hacíamos mediante diversos juegos, por ejemplo, borrando palabras al final (las que riman) o una del centro del verso, que ellos se esforzaban en recordar para reponerla rápidamente. Jugábamos un rato y las manos se levantaban para demostrar que ya la sabían.
Memorizar, según el diccionario, es fijar algo en la memoria, el diccionario también dice que la memoria es una función del cerebro que permite codificar, almacenar y recuperar información





























