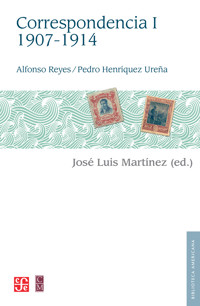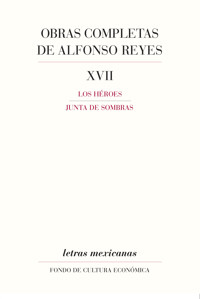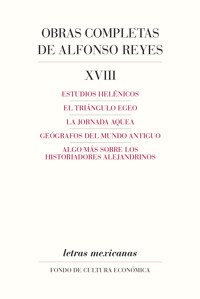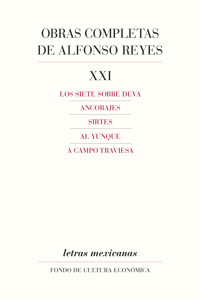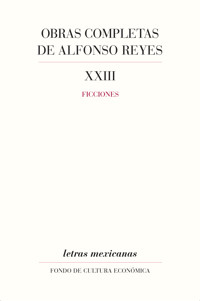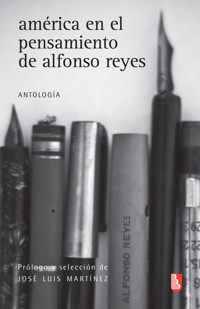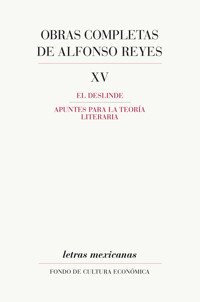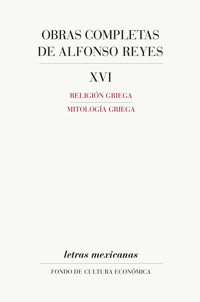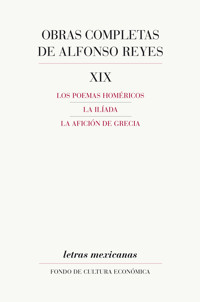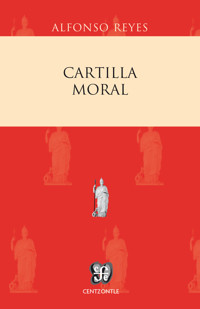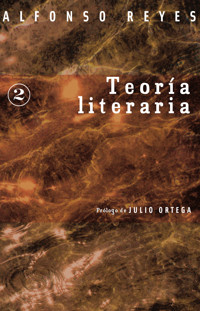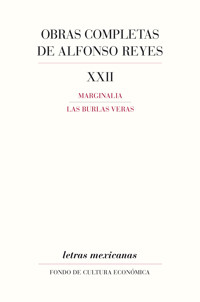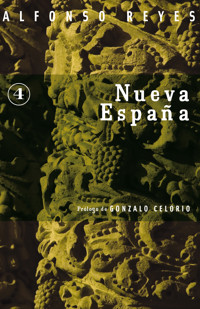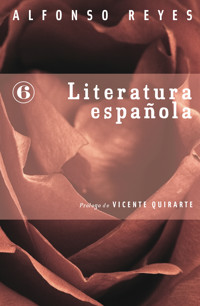1,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lectorum
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
"También yo he pagado mi tributo al arte de cocina y bodega; ya un poema sobre la confitería de Toledo, o una rápida alusión a las sevillanas y murillescas yemas de San Leandro; ya unas paginas sueltas sobre las tierras castellanas, andaluzas, vascongadas y bordelesas; y hasta he dejado noticia de mis andanzas en búsqueda de caracoles borgoñones de trufas perigordinas. Lo cierto es que todavía estoy en deuda con muchos maestro fundamentales y con algunos autores de discreta recordación; que estoy en deuda, sobre todo, con mis experiencias y mis recuerdos, por humildes que sean. Y si les llamo memorias a estos apuntes, es que para mi comienzan a significar un pasado. Que ya presente mis condolencias a los deleites de este orden, y tras los vaivienes y los viajes, me encuentro bien hallado en mi tierra ante una mesa frugal. En fin, este no es un libro de tesis ni de disertaciones. No sea que se me canse el lector. Este libro solo de destina a gente de honrada naturaleza capaz de apreciar el arte del buen comer". Alfonso Reyes
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Memorias de cocina y bodega
© Alfonso Reyes, 2012
D. R. © Editorial Lectorum, S. A. de C. V., 2012
Batalla de Casa Blanca Manzana 147 Lote 1621
Col. Leyes de Reforma, 3a. Sección
C. P. 09310, México, D. F.
Tel. 5581 3202
www.lectorum.com.mx
L. D. Books, Inc.
Miami, Florida
Primera edición: agosto de 2012
ISBN: 978-607-457-244-5
D. R. © Portada: Efraín Cinto Mondragón
Características tipográficas aseguradas conforme a la ley.
Prohibida la reproducción parcial o total sin autorización escrita del editor.
Impreso y encuadernado en México.
Printed and bound in Mexico.
Proemio
También yo he pagado mi tributo al arte de cocina y bodega: ya un poema sobre la confitería de Toledo o una rápida alusión a las sevillanas y murillescas yemas de San Leandro; ya unas páginas sueltas sobre las tierras castellanas, andaluzas, vascongadas y bordelesas; y hasta he dejado noticia de mis andanzas en busca de caracoles borgoñones y de trufas perigordinas —secretos en que, como padre prudente, deseaba iniciar a mi descendencia—, aunque nada dije de cierta dichosa excursión o cuesta de la Omelette Mont-Saint-Michel, que no era para ser olvidada.
Publiqué más tarde la Minuta, juego literario en torno a una cena, donde el consabido subjetivismo de algunos poetas incipientes creyó ver los síntomas de mi irremediable decadencia, y después del cual, en efecto, ya sólo me quedaron fuerzas para escribir poco más de cuarenta libros.
Y he recordado por ahí cómo, en mis días madrileños y acompañado de un amigo de entonces, estuve a pique de fundar un modesto club gastronómico, La Cucaña, cuyo lema había de ser éste:
Una mala comida no se recobra nunca.
Alejandrino de buen mester que está pidiendo estrofa completa, y que hoy, a tirones con las escasísimas consonantes, me ocurre completar así:
Una mala comida no se recobra nunca.
El águila en su roca ni el tigre en su espelunca,
ni el hombre que no fuere de condición adunca
gozan de amor a medias ni de merienda trunca.
La Cucaña queríamos que tuviera sus clásicos y sus miembros de honor. Entre éstos, se mencionó a Chesterton, alegre vecino de Ultramancha; se mencionó asimismo a Saintsbury, quien, al lado de sus disquisiciones sobre la historia de la crítica o sobre la sintaxis de Shakespeare, ha dado sitio a unas Notes on a Cellar-Bock donde viene la receta del Birhop, ponche de adormecedores efectos, y que concede debido honor a los Amontillados, Manzanillas, Riojas, Pajaretes, Tío Pepe, Fundador del 74 y otras soleras de dulce nombre. Entre los clásicos, la primera lista resultó ridículamente incompleta: hablamos de Ruperto de Nola, sea quien fuere, autor del Libro de guisados y supuesto cocinero de Femando I de Nápoles; también hablamos de Julio Rey, el britanizado andaluz; tomamos buena nota de los Almanaques y la Antología y Flor de la cocina francesa editados por La Sirène; y yo recordé un par de obritas, arregladas por unas tapatías devotas como “recetas prácticas para la señora de la casa”. ¿Por qué no haber dicho “para la perfecta casada”? Aseguran que la buena mesa disipa todos los nublados de puertas adentro; los más groseros aconsejan a la esposa, como garantía de la beatitud conyugal, “cebar la bestia”. Con palabras más nobles lo había declarado ya Fray Luis de León.1
Finalmente, se pensó un instante en doña Emilia Pardo Bazán. Pero las risas de don Francisco A. de Icaza nos enfriaron el entusiasmo. Según él —y yo no respondo—, en el manual de la ilustre escritora había exorbitancias como ésta: “Se toma un cerdo, se le castra”, etcétera. Muy bueno para la antigua Hélade, donde todo jefe de familias oficiaba como sacerdote y, por consecuencia, era un tanto cuanto matancero. Claro es que nos quedamos cortos. Y, desde luego, hay muchos doctores no borlados. Eça de Queiroz, por ejemplo, no es autor de cocina, pero sus novelas dejan ver hasta qué punto era sensible a las fiestas del paladar, ora se tratase de un artificioso plato parisiense o de una sopa campesina. De algunos otros hablaremos a lo largo de estas anotaciones.
Lo cierto es que todavía estoy en deuda con muchos maestros fundamentales y con algunos autores de discreta recordación; que estoy en deuda, sobre todo, con mis experiencias y mis recuerdos, por humildes que sean. Se hace tarde, no puedo dejar de la mano otras cosas de mayor apremio. Junto al azar mis notas con la libertad de una charla, y allá se van las evocaciones y las lecturas. No aspiro al Cordón Azul de nuestros días. Mucho menos al título aquél de Gentilhombre del Trinchante y Cuchillo que se adjudicó, para regocijo y burla de sus contemporáneos, el indigesto comentarista gongorino don Joseph Pellicer de Ossau y Salas y Tovar. Y si les llamo memorias a estos apuntes, es que para mí comienzan a significar un pasado. Que ya presenté mis condolencias a los deleites de este orden, y tras los vaivenes y los viajes, me encuentro bien hallado en mi tierra ante una mesa frugal.
Que otros con mejores alientos sigan las huellas, y que reclamen y obtengan, para la cocina hispanoamericana, el sitio que merece y ya le van concediendo, al menos en punto a licorería y frutería, algunos sesudos europeos. José Vasconcelos, tras de enumerar gustosamente nuestras frutas, se enfrenta con Europa y concluye: “Una civilización que ignora todos estos sabores no puede ser una civilización completa”. Pero, en general, el americano está hecho a sufrir en silencio los desdenes del europeo.
Así se plantea la disputa, camino de la futura síntesis. No creo que se llegue al acuerdo mediante las falsificaciones e imitaciones. Tal vez haya que insistir en el carácter propio, y esperar a que la otra parte del litigio se acostumbre a la novedad. En este argumento, nada se excluye, todo se complementa. Bueno es aquello y bueno es esto: ¡pues sean las dos excelencias a un tiempo, que hay espacio bastante y el hombre es tinaja de las Danaides! ¿Para qué los quesos franceses con marca de los Estados Unidos, o aun de la Argentina que se acercan más al modelo y son mejores? Y de propósito cito el ejemplo de los quesos, el producto más “provincialista” que se conozca, y al cual confluyen complicadísimas condiciones de ambiente, climas, pastos, ganaderías, hábitos, tradiciones. El principio no está en imitar ni en desechar, sino en adquirir, claro es que con discernimiento. ¿No aconteció así para la patata, el tomate, el cacao, el tabaco —del que no puede desentenderse la gastronomía? Europa ignoró un tiempo el aguardiente y la destilación de alcoholes, aunque Egipto ya los conocía. Los trajeron de su viaje a Oriente los Cruzados. Y hoy donde se dice coñac se dice Francia. También el café fue una novedad repelente para los occidentales; y ya de Voltaire, que le era tan aficionado, se refiere que, habiéndole dicho alguien: “Se va usted a matar con tanto café”, contestó con su sonrisita de mordisco: “Yo nací matado”. Balzac, cuando se encerraba a escribir, es fama que suprimía las comidas y bebía café constantemente: cien tazas por jornada. Pero sepamos que, si lograba resistirlo, es porque lo preparaba en frío, de un día a otro, como se ha de preparar el té helado para que no amargue.
Así, amigos de Europa, no hay por qué alarmarse ante las novedades de América, que también tienen su vejez. Porque a los europeos en general les sucede aquí lo que a cierto parisiense, persona ingeniosa por otra parte, quien, habiendo recibido de Lima un presente de sabrosas “nueces en nogada” (y la redundancia es, por lo visto, parte indispensable y condición fatal del aderezo, que también en mi tierra se oye vender por las calles la “nogada de nuez”2), las mandó tirar al verlas negras, por suponer que se habían podrido durante el viaje. ¡Lástima, señores! ¡Lo que hace el poco hábito, secundado por el prejuicio!
En un libro lleno de simpatía para Francia (French Ways and Their Meaning), la novelista norteamericana Edith Wharton trae curiosas observaciones sobre el pavor con que los campesinos franceses, durante la Gran Guerra nº I, veían a los soldados yanquis llenar el casco de zarzamoras. “¡Cuidado, que dan fiebre!”, solían decirles. “¿Cómo —replicaban ellos—, si a una hora de aquí, al otro lado del Canal, todos las comen tranquilamente?” “Serán otras las condiciones de aquel suelo. Aquí, dan fiebre”. Y no había modo de convencerlos. Nadie se enfermó, pero resultó imposible redimir el tabú. Y si así sucede con los productos del propio suelo, ¿qué mucho si los productos extraños son recibidos con desconfianza?
Y no deja de ser otro raro acierto de Mallarmé —quien tanto paladeaba su Viejo Mundo, tanto desconcertó a los liceanos del Fontanes con sus profundidades de repostería londinense, y cuyos “versos de circunstancia” revelan una constante atención para la confitería francesa—, el haber hecho referencia a los guisos exóticos cuando, en su revista La Dernière Mode, se ocupó de platos y manteles. Allí, junto al seudónimo “Marasquin”, usa los de “Zizi”, mulata de Surate, y la negra “Olimpia”, lo que es una confesión de gustos. De pronto, llegan hasta este recluso de la rue de Rome ciertos airecillos criollos, tropicales, anuncios de aquel “aroma del café que trepa escaleras arriba”, en el poema del francoantillano Alexis Léger (Saint-Léger Léger o Saint-John Perse).
¿Por qué tener miedo a lo criollo o a cuanto suele llamarse criollo, que es mucho y muy confuso? ¿Por qué temer a lo tropical y darlo necesariamente por malo, por superabundante y ocioso? ¿Por qué algunos pueblos se avergüenzan de que en su tierra haga calor, y por qué otros no se avergüenzan del frío que hace tan desapacible su morada? También donde hay calor hay auténtica vida humana y también allí se come bien. En otra parte he dicho que la discusión entre lo tropical y lo no tropical debe ser tratada con pinzas.3
En fin, éste no es un libro de tesis ni de disertaciones. No sea que se me canse el lector, y me pase lo que al importuno empeñado en esperarle a Rivarol un discurso respecto a la ostra:
—¿Sabe usted, señor mío —le atajó éste, ya irritado—, cuál es la diferencia entre una ostra y un sabio de su casta? Que la ostra bosteza, en tanto que el sabio hace bostezar.
Este libro sólo se destina a gente de honrada naturaleza, capaz de apreciar el caso de Pierrette. Era ésta la hermana de Brillat-Savarin, familia escogida. Tenía ya noventa y nueve años y once meses bien contados, cuando, comiendo en su cama como solía, sintió que le llegaba su hora. La pobre se puso a gritar: “¡Pronto, pronto, tráiganme el postre, que me voy a morir!”.
__________
* En esta edición de Memorias de cocina y bodega se ha respetado la ortografía original del autor. [N. del E.]
1 Ver Alfonso Reyes “La Cucaña”, en Simpatías y diferencias, segunda edición, México: Porrua 1945, pp. 213-215.
2 Alfonso Reyes, “Voces de la calle”, en Cartones de Madrid, Las vísperas de España, Buenos Aires: Sur, 1937, especialmente, p. 46.
3La constelación americana, archivo de Alfonso Reyes, México: Gráfica Panamericana, 1950, p. 28.
Descanso I
Y comienzo, pues, el relato de mi jornada, declarando como el romance viejo que “yo salí de la mi tierra para ir a Dios servir”, y di de una vez conmigo en Francia, época que paso por alto porque no tuvo mayor interés que el de una ligera iniciación.
Me trasladé a España a los dos años. Eran malos tiempos, la más dura prueba de mi vida, aunque la recuerdo con deleite. Yo no comía entonces mucho, situación nueva para mí. Pero de aquí nació mi afición, pues, como define Julio Camba en La casa de Lúculo, con frase perfecta, “en la falta de recursos es donde comienza el apetito, base de la gastronomía”.
Prescindiendo de los restaurantes franceses, reinaba en la Corte el venerable Botín, donde había menos modernidad, pero cocina más auténtica que en muchas renombradas fondas de Europa. Los escaparates de Botín ostentaban esos lechoncitos con la lechuga en la trompa que han alcanzado justa fama. Aquellas cazuelas matronas —planetas de barro y fuego labrados en la rotación de las edades— venían penetrándose de grasa desde varios siglos atrás: acaso alguna vez las rebañara el mimo Quevedo. Los pescados y mariscos eran especialidad de La Viña P. El santísimo cocido (cuya receta aparece firmada por Alfonso XIII en el libro del Club Congressional Cook durante la presidencia de Coolidge), las paellas, las fabadas y los epónimos garbanzos —que dan a la casa el nombre en jerga popular— fundaban el orgullo de Los Gabrieles. Y los embutidos y morcillas de Díaz de la Cebosa (creo que así escribía él su apellido) eran con razón muy apreciados; porque el barrigudo señor resultaba tan experto en sus confecciones como en conseguir, para las familias de buen trato, amas de cría reclutadas en Pola de Lena y también en ciertos villorrios de mayor cuantía.
Cuentan que el preceptista Narciso Campillo y Correa, discreto poeta, encontraba tan de su gusto las delikatessen peninsulares, jamones serranos, chorizos de Cantimpalos, longanizas de Bernuy y butifarras, que —cifrando en esto los deberes hospitalarios— solía confesar:
—Quisiera tener una despensa de estas exquisiteces y poder decir a mis visitantes: “Toma este cuchillo, amigo, y corta lo que quieras”.
Y entiendo que Pérez de Ayala custodiaba una alacena muy bien provista.
Dicen los autores que esa dolencia de jugar del vocablo y enredarse en perífrasis para huir de la palabra directa amanece tanto como la literatura española, y se adviene ya en la Edad de Plata romana, ilustrada toda ella por varones ibéricos. Las revoluciones estéticas del siglo XVII no serían entonces sino la exacerbación de un mal endémico. Lo que yo sé y me consta es que los chisperos y majos de Madrid gustan del hablar alambicado, y he oído a un guapo, a las puertas de una comisaría, quejarse así contra la tardanza en el despacho:
—¡Hay que convencerse! ¡En España el único pentágono, en que se conoce la “puntualidá” es la Plaza de Toros!
Pues es el caso que, en Recoletos o Villanueva, había una tienda renombrada por sus lenguas y sesos. Pero ¿cómo había yo de comprar en casa que “lucía” esta enseña: “Expendio de idiomas y talentos”.
Aunque en Madrid se gustaba un chocolate excelente como el del Olmo, Doña Mariquita y la Flor y Nata, nunca me di bien con la espesa preparación española, lo que no es negar sus cualidades.
Al acercarse la Navidad (la gente suele decir allá “las Navidades”), los turroneros aparecían por la Plaza Mayor. Juan Ramón Jiménez y yo admirábamos la gravedad de los alicantinos que, de riguroso luto y a la vacilante luz de los mecheros, parecían velar unos minúsculos ataúdes.
Y sobre la repostería, en general, sólo se me ofrece un reparo, y es la malhadada afición del pueblo a disponer del postre metiéndose el cuchillo en la boca. Por lo cual cuentan que el Neptuno del Paseo del Prado muestra, iracundo, su tridente, para advenir a todos que se come con tenedor. ¡Menos mal que el estupendo “churro” se puede comer con los dedos, aunque así queden los cuitados!
Fruta, sidra y vino de calidad los había en cualquier sitio. Los tratadistas franceses, a diferencia de los ingleses, no siempre han sabido apreciarlos. Los vinos generosos de España, singularmente, ¿tienen rivales?
Luis Ruiz Contreras, el hombre de la no olvidada Revista Nueva, donde se agrupó la Generación del 98, el traductor de Anatole France, que había publicado también su tratado de guisos bajo un seudónimo femenino, y fué el primero que me dió trabajo en Madrid, también me dió a probar los platos que aderezaba él mismo, en aquel comedor modesto calentado al alcohol. Con su calcetín metido en la cabeza, sus ojos crueles y su manera entre cruda y bonachona, Ruiz Contreras se peinaba las barbas grises y me decía: “Ahora me divierto como puedo. De ser muchacho, me andaría hinchando barrigas”.
“En la anchurosa Castilla —dice Dionisio Pérez— hay una zona gastronómica en que se extiende la influencia de Madrid; la influencia de Madrid como consumidor y como creador de costumbres nuevas y modificador de las antiguas. Su demanda de víveres da carácter a toda la agricultura comarcana; llega a los puertos atlánticos y mediterráneos para proveerse de pescados; alcanza a las huertas valenciana y murciana en busca de legumbres; escala hasta el Pirineo aragonés pidiendo azucaradas frutas; compra en la Rioja pimientos y tomates; disputa a los extranjeros la uva de Almería y Málaga; encuentra en Andalucía los vinos y aceitunas que apetece, y así es el mejor comprador que hay en la nación, el más rico y el más desprendido. Madrid ha tenido siempre dos cocinas diferentes: la de la Casa Real y de la nobleza, y la de la burguesía, la clase media y el pueblo. Aquélla fué siempre extranjeriza... El pueblo, en cambio, traía a Madrid el gusto y los modos de las regiones de donde procedía. Así, el fogón madrileño, en que estos contrapuestos elementos estuvieron en contacto durante siglos, ha sido el gran crisol donde se ha forjado, fundido y unificado cuanto llamaron cocina nacional… En la provincia de Madrid hay pueblos que no pueden quedar excluidos de este inventario: Aranjuez, singularmente, con sus espárragos y sus fresas; Miraflores de la Sierra, con su requesón y sus fresones y su miel; Chinchón, con sus aguardientes; Alcalá de Henares, con sus almendras; Villaconejos, con sus melones, que compiten con los mejores de Valencia y Rota; y finalmente, Fuenlabrada, con sus rosquillas famosas, que figuran en todos los recetarios de pastelería y confitería”. Pero acaso el abastecimiento principal, de fondo, llega de Galicia.