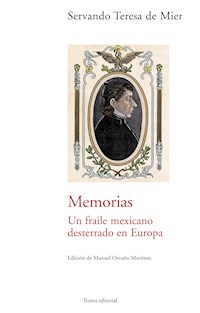
6,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Trama Editorial
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Spanisch
Las Memorias de Servando Teresa de Mier están impregnadas de un sentimiento contradictorio de amor y odio, y en ellas aparecen España y los españoles como el objeto predilecto y el territorio natural de las sátiras más feroces del "dominico sabio, rebelde, inquieto y picarón", que todo lo ve y todo lo critica. Escritas en las cárceles de la Inquisición, sus páginas componen un fascinante, entretenimiento y asombroso libro de viajes, en los inicios del siglo XIX, fruto de una mirada crítica y a veces despiadada y cruel sobre la realidad española de su tiempo. Esta obra es una denuncia -a veces sutil, pero también con frecuencia gruesa- de la injusticia, la corrupción y las miserias de una Corte imperial a la que Mier considera de pacotilla y por ende incapaz de gobernar los dos mundos de la Hispania Católica Universal. Con los años, el dominico erudito y sabio, convertido por necesidad en pícaro malicioso, se transforma en el conspirador errante de una causa noble: la Independencia de América. El cubano Reinaldo Arenas, en homenaje a Mier escribió la apasionada fábula novelesca que tituló El mundo alucinante de Fray Servando. Años atrás, a principio del siglo XX, Alfonso Reyes calificó los escritos de Mier como "cima de la literatura novohispana". Antonio Castro Leal afirmó que "recordaban a Quevedo". Es hora de que nos acerquemos a verificar y comprobar estos juicios.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2014
Ähnliche
Servando Teresa de Mier
MEMORIAS
Un fraile mexicano
desterrado en Europa
Edición y presentación de
Presentación
Las Memorias de Fray Servando Teresa de Mier, una increíble y apabullante mezcla de realidad y fantasía, es uno de los libros más interesantes y entretenidos de la literatura mexicana de principios del siglo XIX, olvidado por la crítica literaria y la historiografía españolas.
Las memorias de Mier están impregnadas de un sentimiento contradictorio de amor y odio, y en ellas aparecen España y los españoles como el objeto predilecto y el territorio natural de las burlas más feroces del dominico sabio, rebelde, inquieto y picarón, que todo lo ve y todo lo critica. Es la más curiosa peripecia vital de una personalidad extraordinaria y conflictiva, campeón de causas tan confusas como nobles: la defensa de su honor humillado por el arzobispo de México, la lucha por la libertad de América, la autodeterminación y la igualdad de los pueblos que llamó «de Anáhuac», la república civil...
Al estilo de Fray Gerundio de Campazas por su tono de pícaro incorregible, pero con el aliento autobiográfico de Diego de Torres Villarroel, Memorias es una obra única, escrita desde los calabozos de la Inquisición en los albores de la Revolución liberal de 1820 en España y América. Compuestas a caballo entre el barroco y la modernidad, destilan burla, ironía, amargura, decepción, cólera y rabia, con la nostalgia de un pasado que desaparece y la aspiración de un presente que se quiere fundar y construir.
La obra de Mier es una denuncia, a veces sutil pero también con frecuencia gruesa, de la injusticia, la corrupción y las miserias de una Corte imperial que consideró de pacotilla y por ende incapaz de gobernar los dos mundos de la Hispania Católica Universal. Con los años, el dominico erudito y sabio, convertido por necesidad en pícaro malicioso, se transformará en el conspirador errante de una causa noble: la independencia de América.
Alfonso Reyes tituló Memorias los dos escritos de Mier que se refieren a su enfrentamiento, en 1794, con las autoridades eclesiásticas y civiles del virreinato y a su largo peregrinar por tierras de Europa entre 1795 y 1805. Encerrado en la cárcel de la Inquisición de la ciudad de México en 1817, tras fracasar el proyecto de liberación que encabezó el guerrillero navarro Xavier Mina y que de manera tan decisiva había promovido desde Londres, Mier solicitó en 1818 pluma y papel y se puso a reproducir por escrito sus propias declaraciones ante el tribunal y cómo se habían ido produciendo a lo largo de casi dos años de prisión e interrogatorios. Era el comienzo de una extraordinaria aventura intelectual, en los inicios de un México que estaba a punto de alcanzar la independencia.
En esos dos textos, Servando relata que fue elegido por su elocuencia para disertar en la fecha conmemorativa de la aparición de la Virgen de Guadalupe, pronunciando un sermón, inmediatamente tildado de heterodoxo, y que al parecer estaba tan cargado de potencial explosivo e incendiario, que fue interpretado por sus superiores y por las autoridades del virreinato como capaz de socavar las bases de la tradición popular y de poner en entredicho las razones de la conquista y la presencia misma de los españoles en América.
Desposeído de todos sus títulos y atributos, el arzobispo Núñez de Haro le procesó en un juicio rápido e irregular que culminó con su destierro a la península y la promesa de una retractación. Sin embargo, la dureza del trato que recibió en España, la cerrazón y negativa a escuchar sus argumentos, y la situación política y de decadencia generalizada en la corte, le inclinaron a organizar una defensa a ultranza de su honor, de la fama que entendía pisoteada y de la humillación personal que se le había ocasionado.
A partir de este momento se inició el picaresco ejercicio de una controversia singular entre el fraile andariego y socarrón, cargado de sabiduría y elocuencia, y la administración imperial, representada por los covachuelas de palacio, funcionarios imperturbables, y los superiores de los conventos y funcionarios de las prisiones por las que pasó y de las que se escapó. Durante diez largos años, Mier recorrió conventos y cárceles en la España de Godoy, llegó hasta el París de la Convención y el Consulado, y visitó Roma en busca de una secularización dudosamente alcanzada.
De regreso a España, nuevamente encarcelado y tras su última fuga de Los Toribios de Sevilla, recaló en Lisboa, donde presenció la entrada de las tropas de ocupación francesa y el inicio de la invasión de España ordenada por Napoleón.
Los años siguientes los consumió como capellán del Batallón de Valencia en el Ejército de la Derecha a las órdenes del general Blake, más tarde para asistir a las reuniones de las Cortes de Cádiz y afiliarse a la primera organización paramasónica de los primeros insurgentes americanos, la Sociedad de los Caballeros Racionales, establecida también en Londres, Baltimore y Buenos Aires. En 1816 embarcó en Liverpool con Xavier Mina en la expedición libertadora que se dirigía a Estados Unidos y México para ponerse a las órdenes del insurgente mexicano Morelos. Mier acabó siendo hecho preso en el fuerte de Soto la Marina y fue encerrado, con un brazo roto, en las mazmorras de la Inquisición de la ciudad de México.
Dos años más tarde, bajo un régimen de encierro tolerante y agradecido, sintiendo su brazo más fuerte y dispuesto a reinventar una autobiografía que le liberara de la tensión que le producían las incesantes crisis de egoísmo, identidad y autoestima que padecía, redactó los dos trabajos, que tituló Apología del sermón del Día de Guadalupe y Relación de lo que sucedió en Europa al doctor Don Servando Teresa de Mier.
Al ocurrir la revolución liberal de 1820 y reponerse la Constitución de Cádiz en todo el reino, la disolución de la Inquisición obligó a trasladar el caso de Mier a los tribunales del virrey, quien decidió quitarse de encima la responsabilidad que le correspondía, enviándolo nuevamente a España, con paradas intermedias en el castillo veracruzano de San Juan de Ulúa y en la isla de Cuba.
En Ulúa, creyendo haber perdido los cuadernos con sus escritos anteriores (la Apología y la Relación), redactó un Manifiesto apologético con la intención de rehacer y completar su autobiografía en circunstancias políticas distintas. También sostuvo amplia correspondencia con el gobernador Dávila y envió una Representación a la Junta Provincial de México, instalada tras la implantación en la península del Trienio liberal. Obligado a embarcarse rumbo a Cádiz, al llegar a La Habana suplicó su traslado a un hospital, desde el que poco después volvería a escaparse, refugiándose una vez más en Filadelfia.
Antes de regresar a México para ocupar un escaño en el primer Congreso de la República, escribió el texto de una incompleta Exposición de la persecución que ha padecido... hasta el presente de 1822, el doctor Mier. Este texto lo recuperó el historiador Miquel i Vergés en 1944, y se publicó junto con el Manifiesto apologético y otros materiales poco conocidos en la obra Escritos inéditos, una contribución inestimable a la bibliografía de Mier. A estos textos, que se habían ido incorporando a la edición inicial de sus Memorias, hemos añadido unas cartas escritas durante su estancia en Estados Unidos y Soto la Marina.
En México, el interés por Fray Servando ha tenido una brillante respuesta con la biografía recientemente publicada por Christopher Domínguez. Se trata de una obra monumental que relata la compleja aventura personal del fraile loco y visionario, inventor de sí mismo y de la historia contemporánea. Para Domínguez, en Servando se opera con el paso de los años una profunda transformación intelectual: de eminente cultivador de la oratoria barroca sagrada, a redomado y consecuente «pícaro cristiano».
En estos momentos, cuando parece bastante clara la necesidad de recuperar la memoria de los años más difíciles de la monarquía –la pérdida de América, ausente durante dos siglos de la conciencia española–, resulta interesante recobrar esta preciosa joya de la bibliografía iberoamericana, prácticamente desconocida por el lector español.
El cubano Reinaldo Arenas, en homenaje a Mier, escribió la apasionada fábula novelesca que tituló El mundo alucinante. Años atrás, a principios del siglo XX, Alfonso Reyes, primer editor de las memorias en su formato habitual, las calificó de «cima de la literatura novohispana». Antonio Castro Leal, en ediciones más recientes, ha escrito que recordaban a Quevedo. Es hora de que el público culto español se acerque a verificar y comprobar estos juicios.
APUNTES BIOGRÁFICOS
Miembro de una distinguida familia criolla de Nuevo León, Fray Servando Teresa de Mier y Noriega Guerra nació en Monterrey el 18 de octubre de 1763, octavo hijo del segundo matrimonio de Joaquín de Mier y Noriega, quien ejerció de lugarteniente del Nuevo Reino de León en varias ocasiones. A los 17 años se trasladó a la ciudad de México para ingresar en el noviciado de Santo Domingo, en el que se ordenó como sacerdote y fue regente de estudios. En 1789 se doctoró en Filosofía en la Real y Pontificia Universidad de México, y en 1792 el obispo Núñez de Haro le concedió la licencia de predicador por tres años.
Se hizo notar por sus inclinaciones en favor del movimiento criollo novohispano, y aunque fue denunciado ante el virrey por sus actividades, la Audiencia declaró su absolución. El 12 de diciembre de 1794, con la opinión favorable y el apoyo de los grupos criollos del Ayuntamiento de la capital, pronunció un famoso sermón en el Santuario de la Virgen de Guadalupe, que provocó un gran escándalo por la actitud revisionista de la tradición guadalupana.
Procesado por el arzobispo Núñez de Haro, fue condenado a diez años de prisión en el convento dominico de Caldas, en Santander (España), cesando simultáneamente la autorización de enseñanza, púlpito y confesión. El juicio estuvo plagado de irregularidades y se le impidió la defensa y explicación de sus tesis. Llegó a Cádiz a finales de julio de 1795, iniciando así una apasionante trama de aventuras y sucesos durante los veinte años que permaneció en la península y en otros países de Europa.
Mier apeló al Consejo de Indias, que se mostró favorable a la tesis condenatoria, pero la Academia de la Historia de Madrid, tras revisar su caso, emitió en 1800 un informe exculpatorio en el que recomendaba la reposición en sus funciones y el pago de los daños y perjuicios que se le hubieran ocasionado. El Consejo de Indias acató pero no cumplió el dictamen, obligando a Mier a seguir en prisión hasta cumplir los diez años de condena.
Ante la inflexibilidad de los oficiales del Consejo, Mier decidió escapar a Francia, y en Burdeos se encontró con Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar, con quien viajó a París, donde convivió con un nutrido grupo de hispanos ilustrados, entre ellos Antonio Zea y Nicolás de Azara, manteniendo relaciones de amistad con el obispo Gregoire, cabeza de la Iglesia Constitucionalista de Francia. Conoció a Chateaubriand, de quien tradujo Atala al español en colaboración con Simón Rodríguez.
En 1802 se dirigió a Roma con el propósito de solicitar del papa Pío VII su secularización, y durante algo más de un año visitó Nápoles, Florencia y Génova, encontrándose con los jesuitas expulsos Montegón, Hervás y Panduro y Masdeu, y visitando al obispo jansenista D’Ricci. Al parecer se entrevistó con el Papa y recibió el título de protonotario apostólico de Su Santidad.
A mediados de 1803 embarcó en Génova rumbo a Barcelona y después de visitar esta ciudad y la de Zaragoza llegó a Madrid, donde volvió a ser perseguido y encarcelado. Tras su encierro en Sevilla, en la famosa prisión de Los Toribios, en 1805 escapó nuevamente y se embarcó rumbo a Ayamonte, presenciando la batalla de Trafalgar. Llegó a Lisboa, donde permaneció dos años, empleado a las órdenes del cónsul de España. Completó esta dedicación explicando clases de español y celebró regularmente misas y otros servicios religiosos.
En 1808, al producirse la invasión de España, decidió participar en la guerra de la Independencia y se trasladó al levante español a las órdenes del general Laguna, como capellán del Batallón de Valencia, integrado en el Ejército de la Derecha, en el frente de Aragón. Tomó parte en varias acciones de guerra y fue hecho prisionero de los franceses en la batalla de Belchite el 18 de junio de 1809, aunque logró fugarse poco después. El general Blake, en reconocimiento a sus méritos, lo recomendó para canónigo de la catedral de México, deseo frustrado por los acontecimientos posteriores. En 1810 se proclamaron en Buenos Aires, Caracas y Santiago sendas Juntas de carácter criollo y en septiembre se celebró la apertura de las Cortes de Cádiz, en las que Mier trató infructuosamente de ser reconocido como representante de Nueva España.
El proceso de la insurgencia americana estaba en marcha y Mier, como la mayoría de los criollos residentes en España, se mostró favorable a esta causa. El argentino Carlos Alvear le invitó a incorporarse a la Sociedad de Caballeros Racionales, especie de logia hispano-criolla, con ramificaciones en otras ciudades de Europa y América. En Cádiz inició la redacción de la famosa Historia de la Revolución de Nueva España, y desde allí estableció contacto con El Español, la revista que acababa de fundar Blanco White en Londres.
En compañía de otros criollos liberales, llegó a Londres en octubre de 1811 para engrosar el grupo de hispano-americanos que buscaban el apoyo inglés, y mantuvo una célebre polémica político-intelectual con Blanco White a través de las páginas de El Español. Frecuentó el círculo de la Holland House, tertulia londinense de Lord Holland y sus amigos ingleses, y completó y publicó la Historia de la Revolución, que se dio a conocer y obtuvo amplia resonancia a ambos lados del Atlántico. Tras la caída de Napoleón en 1815, intentó acercarse al nuevo régimen francés, pero la vuelta del emperador a Francia le obligó a regresar a Londres, donde conoció al célebre guerrillero navarro Xavier Mina. Por recomendación de sus amigos mexicanos, la familia de los Fagoaga, Villaurrutia y Lucas Alamán, decidió sumarse a la expedición de Mina, que contaba también con el apoyo de los liberales ingleses. Viajó con Mina a Estados Unidos y con el título de «Vicario de la Expedición», desembarcó en Soto la Marina, playa de la actual Tamaulipas, entonces barra de Nuevo Santander, en abril de 1817.
Mientras Mina se internaba en busca de los insurgentes del Bajío, Mier permaneció en Soto la Marina, donde los realistas lo hicieron prisionero. Enviado a México fue encerrado en los calabozos de la Inquisición, que ordenó su procesamiento, interrumpido al proclamarse la revolución de 1820 en España y América. Afortunadamente, aprovechó estos años para escribir el relato pormenorizado de su vida, posteriormente titulado Memorias, así como numerosos escritos político-doctrinales, en defensa de sus tesis y en favor de la independencia de la América hispana.
El virrey Apodaca, insensible al cambio de situación política, ordenó que se le trasladara a España, donde proseguiría el desarrollo de su causa y purgaría su anunciada condena, pero Mier logró escapar en La Habana del buque que lo conducía y, con la ayuda de Vicente Rocafuerte, se refugió en Filadelfia, donde permaneció varios meses hasta su regreso a México en 1822. Elegido diputado al Congreso Constituyente, participó en las luchas políticas del México independiente, se enfrentó al emperador Agustín de Iturbide y fue uno de los redactores de la primera Constitución de la República, proclamada en 1824.
Incansable polemista y crítico de los primeros enfrentamientos políticos de su país, defendió el centralismo, rechazó el federalismo radical y abogó por un sistema bicameral. Falleció el 3 de diciembre de 1827 en sus aposentos del Palacio Presidencial, en los que residía por invitación del presidente Guadalupe Victoria desde hacía tres años.
INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICA
Las llamadas Memorias de Mier han tenido un curioso recorrido. Están basadas en unos manuscritos del año 1819, escritos en los calabozos de la Inquisición, y que se consideraron desaparecidos durante más de 45 años. Aquellos manuscritos fueron editados por vez primera y parcialmente en 1865 por el novelista Manuel Payno, con el título de Vida, aventuras, escritos y viages.
La versión más completa de estos mismos textos apareció en 1876, editada por José Eleuterio González, que la tituló Biografía del benemérito mexicano fray Servando Teresa de Mier Noriega y Guerra, obra posteriormente reeditada en Monterrey en 1892.
Alfonso Reyes, en una edición de 1917 destinada a la Biblioteca Ayacucho, de la Editorial América de Madrid, decidió dar el título de Memorias a la reunión de los textos de la Apología y la Relación, que publicó precedidas de un conocido estudio. Más tarde, Santiago Roel, también en edición para Monterrey (1946), reprodujo las dos partes de las Memorias de Mier en un solo volumen. Con esta disposición, y bajo el título de Memorias, ambos textos han sido recogidos en las Obras Completas de Servando Teresa de Mier, editadas por los profesores Edmundo O’Gorman (1981) y Julio E. Rodríguez (1988).
En ediciones más recientes, Antonio Castro Leal incluye, además de la Apología y la Relación, algunos fragmentos de otros escritos inéditos, entre ellos el Manifiesto apologético y la Exposición de la persecución que ha padecido...
Obras de Mier
Obras Completas de Servando Teresa de Mier. Ed. Edmundo O’Gorman. UNAM, México 1981.
Obras completas de Servando Teresa de Mier. Ed. Jaime E. Rodríguez. UNAM, México 1988.
Cartas de un americano a El Español. 1812-1813. Edición facsimilar de M. Calvillo. PRI, México 1976, y SEP, México 1987.
Historia de la Revolución de Nueva España, antiguamente Anáhuac... José Guerra (seudónimo), Londres 1813. Otras ediciones: México 1922; México 1980 (ed. facsímil); FCE, México 1987; París 1990 (edición crítica por los hispanistas de La Sorbona).
Vida, aventuras, escritos y viages, editada por Manuel Payno. México, 1865; Biografía del benemérito mexicano fray Servando Teresa de Mier, J. Eleuterio González. Monterrey 1876 y 1892; Memorias (Apología y Relación), editadas por Alfonso Reyes, Biblioteca Ayacucho, 1917; Apología y Relación, Santiago Roel, Monterrey 1946; Memorias, editadas por Antonio Castro Real, Porrúa, México 1946, 1971 y 1982; Memorias, selección de Óscar Rodríguez, Caracas 1994; Apología, editada por Guadalupe Fernández Riza, Roma 1998.
Escritos inéditos. Ed. Miquel i Vergés. El Colegio de México, 1944 (incluye numerosos textos hasta entonces en paradero desconocido o de difícil atribución).
Antologías: Vito Alessio Robles, 1944; Edmundo O’ Gorman, 1945; UNAM, 1945 y 1982; Ed. Ayacucho, Caracas 1978 y Héctor Perea, México 1996.
Sus escritos sueltos se han reeditado en varias ocasiones: Sermón sobre la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe; Cartas a don Juan Bautista Muñoz; Atala o los amores de dos salvajes en el desierto (traducción de la obra de Chateaubriand); Carta de despedida a los mexicanos; discursos en el Congreso Nacional Mexicano; correspondencia y otros escritos.
Selección Bibliográfica sobre Mier
Christopher Domínguez Michael, ha publicado recientemente una impresionante biografía de Mier, en cinco libros y un epílogo, acompañados de una amplia cronología y una completa bibliografía sobre el fraile mexicano y sus obras.
Dominguez Michael, Christopher. Vida de Fray Servando. Biblioteca Era y Conaculta. INAH, México, 2004.
Estrada Michel, Rafael. Servando Teresa de Mier. Planeta. México, 2002.
Ortuño Martínez, Manuel. Mina y Mier, un encuentro. El Colegio de Jalisco. Guadalajara, 1996.
VVAA. Fray Servando. Biografía, discursos, cartas. Gobierno del Estado de Nuevo León - Universidad Autónoma de Nuevo León. Monterrey, 1977.
Basave Benítez, Agustín y Garza González, Eloy. Servando Teresa de Mier. Tocata y fuga. Una aproximación al padre Mier. Los hombres de Nuevo León. Monterrey, 1994.
Garza, León. Fray Servando. Fondo Editorial Nuevo León. Monterrey, 1993.
Arteta, Begoña. Fray Servando Teresa de Mier. Una vida de novela. Universidad Autónoma Metropolitana-Azcapotzalco. México, 1991.
García Flores, Margarita. Fray Servando y el federalismo mexicano. INAP México, 1982.
Brading. David. Fray Servando Teresa de Mier y los orígenes del nacionalismo mexicano. SEP. México, 1973.
Arenas, Reinaldo. El mundo alucinante (Una novela de aventuras). Editorial Diógenes. México, 1969.
Milán, Marco Antonio. La fantástica realidad de fray Servando. SEP. México, 1965.
García Álvarez, Juan Pablo. La compleja personalidad del padre Mier. Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. México, 1964.
Valle-Arizpe, Artemio de. Fray Servando. Colección Austral. Espasa Calpe. Buenos Aires, 1951.
Ontañón, Eduardo de. Desasosiegos de fray Servando. Xóchitl. México, 1941 y 1948.
Maillefert, Alfredo. Fray Servando Teresa de Mier. UNAM. México, 1936.
González, José Eleuterio. Biografía del benemérito mexicano, don fray Servando Teresa de Mier. México, 1897.
Incluye las páginas iniciales y el último capítulo del primer manuscrito, titulado tradicionalmente Apología, que redactó Mier en la cárcel de la Inquisición de la ciudad de México a lo largo de 1818. Consiste en la presentación y finalmente un resumen del proceso teológico-político que le enfrentó en 1794-95 con la curia y el virrey de Nueva España. El arzobispo Núñez de Haro, su enemigo implacable, le encausó como consecuencia del sermón, al parecer escandaloso, pronunciado en las fiestas que conmemoraban la aparición de la Virgen de Guadalupe en diciembre de 1794.
I. Apología del doctor Mier
INTRODUCCIÓN
Poderosos y pecadores son sinónimos en el lenguaje de las Escrituras, porque el poder los llena de orgullo y envidia, les facilita los medios de oprimir y les asegura la impunidad. Así la logró el arzobispo de México D. Alonso Núñez de Haro en la persecución con que me perdió por el sermón de Guadalupe, que siendo entonces religioso del orden de Predicadores, dije en el santuario de Tepeyácac el día 12 de diciembre de 1794.
Pero vi al injusto exaltado como cedro del Líbano, pasé, y ya no existía. Es tiempo de instruir a la posteridad sobre la verdad de todo lo ocurrido en este negocio, para que juzgue con su acostumbrada imparcialidad, se aproveche y haga justicia a mi memoria, pues esta apología ya no puede servirme en esta vida que naturalmente está cerca de su término en mi edad de cincuenta y seis años. La debo a mi familia nobilísima en España y en América, a mi Universidad mexicana, al orden a que pertenecía, a mi carácter, a mi religión y a la Patria, cuya gloria fue el objeto que me había propuesto en el sermón.
Seguiré en esta apología el orden mismo de los sucesos. Contaré primero, para su inteligencia, lo que precedió al sermón y le siguió hasta la abertura del proceso. Probaré luego que no negué la tradición de Guadalupe en el sermón; lo expondré con algunas pruebas, y haré ver que lejos de contradecirla, su asunto estaba todo él calculado para sostenerla contra los argumentos, si era posible, y si no para que restase a la Patria una gloria más sólida y mayor sin comparación. De ahí aparecerán las pasiones en conjura, procesando a la inocencia, calumniándola bajo el disfraz de censores, infamándola con un libelo llamado edicto pastoral, acriminándola con un pedimento fiscal que él mismo no es más que un crimen horrendo, y condenándola con una sentencia digna de semejante tribunal; pero con la irrisión cruel de llamar piedad y clemencia a la pena más absurda y atroz.
Y partí para el destierro; pero siempre bajo la escolta tremenda de los falsos testimonios enmascarados con el título de informes reservados. Siempre me acompañó la opresión, siempre la intriga, y no hallé en todos mis recursos sino la venalidad, la corrupción y la injusticia. Aunque con veinticuatro años de persecución he adquirido el talento de pintar monstruos, el discurso hará ver que no hago aquí sino copiar los originales. No tengo ya contra quién ensangrentarme; todos mis enemigos desaparecieron de este mundo. Ya habrán dado su cuenta al Eterno, que deseo les haya perdonado.
INFORMES RESERVADOS ENVIADOS AL REY, AL GENERAL DE MI ORDEN Y AL PRIOR DE LAS CALDAS
Desde la conquista es un apotegma en la boca de los mandarines de América, «Dios está muy alto, el rey en Madrid, y yo aquí. Que si algo llegare a España, informes reservados y oros son triunfos». Pero si Dios manda en el cap. XIX del Deuteronomio, verso 15, Non stabit unus testis contra aliquem quidquid illud peccati et facinoris fuerit; sed in ore duorum aut trium stabit omne verbum: ¿qué debieran valer los de uno solo, contra quien se apela como injusto? En el hecho mismo de enviar informes sin pedírselos está ya la sospecha, porque satisfacción no pedida, acusación manifiesta. El mismo nombre de reservados es una prueba de que son calumnias que se confían al secreto, porque en público no podrían probarse.
La desgracia es que nuestra corte vive en continua alarma sobre América, y toda delación contra americanos, lejos de castigarse, si no se premia, se agradece como un efecto de celo; y por sí o por no, Lázaro siempre padece. Así, el arte de los delatores para asegurar su efecto está en mezclar algo que huela a cosa de Estado. Sobre todo, el oro da valor a lo que en sí nada vale, y lo que quieren los venales de los Covachuelas y Consejos son algunos pretextos con que encubrir la victoria del soberano cohecho sobre su alma. ¡Y qué pretexto tan aparente los informes de un obispo! Es verdad que el catálogo de los obispos malos es inmenso en los fastos de la Iglesia; pero esto es tan contrario a la idea que nos da el nombre de obispos que deben estar abrazados en caridad del prójimo, y a la santidad que juran en su consagración como que deben servir a su grey de modelo de perfección (imitatores mei estote fratres, sicut est ego Christi) que inducen sus informes generalmente una presunción fuertísima.
Nadie creería que un obispo hubiese atropellado los Cánones, las leyes, el patronato de su soberano, y todas las reglas de la equidad y la justicia, para deshonrar, desterrar y sepultar a dos mil leguas a un consacerdote suyo, sin la necesidad de castigar en él un demonio incorregible. A lo menos si no lo es, es menester que el obispo tenga una opinión muy mala de la corte y de sus tribunales, para enviar a la fuente del poder y la justicia al mismo sacerdote oprimido, y a quien no se le pegaba la lengua para nada.
Esto era puntualmente; y el arzobispo me envió a España, fiado en las intrigas e influjo de sus agentes, que ni me dejarían llegar a la corte, suministrándoles en esos informes pretextos con que disfrazasen sus violencias, y tomando de instrumentos venales algunas calumnias miserables y ridículas sugeridas por el visir del Santo Domingo en alguna fermentación del mosto.
Decía, pues, el arzobispo, lo primero, que yo era propenso a la fuga. Y ¿en qué cárceles había estado antes de su persecución, para saber esa propensión? No tuvo más fundamento para semejante aserción que haber dicho quise tomar asilo en un convento contra su opresión y para recurrir a la Real Audiencia, un fraile corregido desde joven por el Santo Oficio a causa de su irregularidad, concubinario y envenenador. ¡Qué testimonio tan respetable para informar sobre él un obispo a un soberano! Lo que el arzobispo intentaba con esta calumnia era disculpar la injustísima prisión en que me tuvo, sin poder alguno sobre mí, y ministrar pretextos sobre que continuarme en Europa las cadenas. Y lo consiguió.
Decía lo segundo, que me había condenado porque mi retractación no había sido sincera. Ya dije antes que ¿de dónde lo sabía, si me condenó a otro día de haber publicado su edicto; y en éste aseguró que me había retractado voluntariamente? Yo no tenía de qué retractarme, pues ni negué la tradición, ni había en mi sermón cosa ninguna digna de censura. El arzobispo sabía que todo había sido violencia, intriga y engaño; y como antes dije, también en el edicto decía que me retracté voluntariamente para paliar ante el público la falta visible de audiencia, y al rey informaba que no había sido sincera mi retractación para disculpar la atrocidad de la sentencia, como si por todas partes no fuese bárbara, absurda y nula.
Decía lo tercero, que yo era soberbio. Los frailes de tan baja extracción como era Gandarias, nacido de una familia infeliz de Yuste, llaman soberbia al pundonor de un alma bien nacida, que no son capaces de sentir ni conocer. Levantados de entre el último fango del pueblo a las prelacías monacales, se hinchan como ranas con estas piltrafas, y no pueden tolerar que algún religioso de nacimiento distinguido, que por yerro de cuentas cae en la pocilga, deje de arrastrarse a sus pies con mil adulaciones y bajezas, como otras sabandijas de su clase, y tienen el mayor empeño y deleite en avergonzarlo, humillarlo y afrentarlo. ¿Cómo he de ser soberbio, si nunca he conocido ni la ambición, ni la envidia, compañeras inseparables del orgullo? Lo que tengo, a pesar de mi viveza aparente, es un candor inmenso, fuente de las desgracias de mi vida. Y con él me parece que todo lo que es bueno, justo y verdadero, se puede decir, defender y ejecutar. Y como los déspotas no quieren sino que se haga ciegamente su voluntad, aunque sea la más tuerta, a mi franca desaprobación llamaban soberbia, y no lo era sino la suya. Alguna he de tener, como todos los hijos de Adán, pues somos pecadores, y dice el apóstol initium omnis peccati est superbia, de la cual en todo el mundo estaban tachados los españoles. Pero ni las pasiones son pecados graves sino cuando por ellas se quebranta algún mandamiento de Dios, ni toca a ningún juez del mundo juzgar los afectos interiores, ni hay ley que los castigue. Lo que se podía asegurar al arzobispo era que en su corazón, donde anidaba un odio implacable y una venganza inexorable, allí estaba emboscado el monstruo de la soberbia.
El último cargo es el que suena más grave y valía menos, aunque mis enemigos hacían gran misterio, y por lo mismo debo sobre él extenderme más. Decía, pues, que yo había sido procesado por dos virreyes, y no especificaba más para que abultase más el preñado. Pero ¿qué quiere decir procesado? Porque Jesucristo lo fue, lo fueron sus apóstoles, doce millones de mártires y la mayor parte de los santos y de los hombres grandes, pues para un proceso no se necesita más que la calumnia de un pícaro, y ésta siempre muerde donde hay algo que envidiar. El éxito es el que puede decir algo; y si salí mal, ¿cómo no me habían castigado los virreyes? Y si bien, ¿de qué me acusaba el arzobispo? Voy a contar lo que fueron estos procesos.
Primer proceso. Todo el mundo sabe que el conde de Revillagigedo recibía anónimos en una cajita puesta a la entrada de su palacio, y que quitó su sucesor por ser contraria a las leyes y al reposo público. En efecto: es dar pasaporte franco a los malévolos para hacer perjuicio sin temor de recibirlo. Si la cosa es verdadera pierden a uno, si no, siempre tiznan; lo primero, porque en estas averiguaciones secretas se indaga la vida de uno, y como pocos son los santos, resulta regularmente por otra parte alguna lacra. Lo segundo, porque a los hombres inclinados siempre a juzgar mal del prójimo, les basta el dicho de alguno, a lo menos para sospechar, y si son enemigos hacen uso de la acusación y del proceso (como el provincial de Santo Domingo y el arzobispo contra mí), cualquiera que haya sido el éxito.
En este reinado de los anónimos se constituyó anónimo de Santo Domingo un fraile bajo, ignorante, envidioso, tal cual debe ser un autor de anónimos, y a quien en la orden llamaban Diente frío por su buena mordacidad. Acusó gravemente al virtuoso doctor Arana y al mismo provincial Gandarias. Ambos satisficieron al virrey plenamente casi en el mismo día que fueron reconvenidos, porque las delaciones eran calumnias manifiestas. Luego me acusó a mí de haber sugerido a los estanqueros, por medio de algunos que conocía, el recurso inocente que gritando ¡Viva el rey! hicieron en cuerpo ante aquel virrey contra su administrador, y vomitó al mismo tiempo toda la negrura de su envidia, tan importuna y descarada contra mí, que el doctor Enríquez, siendo provincial, tuvo que reprochársela públicamente en el coro. Cuando, poco después, el colegio de Porta-Coeli atrajo a su seno esta víbora, yo respiré en Santo Domingo, porque día y noche no cesaba de perseguirme, aunque, como hombre vil, siempre a traición.
No necesitaban los estanqueros para su recurso otro móvil que el perjuicio inmenso que se les seguía de haberles quitado su administrador el papel para los cigarros, que estaban en posesión de llevarlo a su casa y acanalarlo con la ayuda de su familia, llevando así avanzada para el día siguiente la mitad de su trabajo. Ni habían menester otro inductivo que su propio ejemplo, pues habían hecho otro recurso igual ante el conde de Galves, quien los recibió riéndose porque conocía las costumbres de América. Los indios se amontonaron para pedir algo, como nosotros amontonamos todos los santos en un día, ut multiplicatis intercessoribus largiaris. Y aún creen que honran con ese cortejo a la persona ante quien van a pedir. Pero el conde Revillagigedo, cuyo genio era suspicaz y severo, lo llevó a mal, y aunque concedía su petición, los estanqueros se volvieron a su estanco como habían venido, desarmados y gritando ¡Viva el rey!, hizo que la tropa apalease algunos. El mismo conde, diciéndole yo en Madrid que aquel había sido un recurso inocente, me respondió que era verdad; pero que lo llevó a mal por las circunstancias en que estaba la Europa con la revolución de Francia.
Recibido el anónimo del fraile contra mí, nombró para inquirir, según costumbre en el caso de sus anónimos, un comisionado secreto, que fue el Sr. Valenzuela. Éste prendió todos aquellos estanqueros que aparecían haber influido en el recurso. Les tomaron declaraciones, y nadie me mentó, porque a nadie le podía ocurrir lo que no había sucedido. Así se despreció el anónimo, como siempre se debía haber despreciado, y ni se habló palabra; y el virrey se fue a España. Si esta averiguación es un proceso, y este proceso un delito, lo sería del virrey, que recibía anónimos contra las leyes, y del fraile infame que se valía de medios tan ilícitos y viles para calumniar su propio hábito. Ya que Revillagigedo los recibía, resultando calumniosos, los hubiera debido entregar al fuego, y no archivar estas maldades para que sirviesen de fundamento a otras nuevas, como sucedió.
Ya se me había escrito de México a San Juan de Ulúa que el arzobispo quería unir a sus informes lo que había pasado en el virreinato; pero en Burgos fue donde supe positivamente que, en efecto, se había valido de ello informando al prior de las Caldas. Escribí al conde a Madrid, suplicándole me enviase una carta sobre esto, capaz de ser presentada en un tribunal. Me la envió, certificando que nada había pasado respecto de mí durante su virreinato; antes siempre había tenido buenas noticias de mi talento y literatura. Y luego me escribió otra carta diciendo que se le presentase mi agente a recibir algún socorro para mí, que, dándole las gracias, no quise recibir. Y esta carta, con el mismo agente, se la envié a don Francisco Antonio León, covachuelo de la mesa de México, a quien se la entregó.
Segundo proceso. Sucedió a Revillagigedo, Branciforte, italiano, acusado y procesado ante el Consejo por haber robado la tesorería de Canarias, pleito de que sólo salió por su casamiento con la hermana de Godoy, y el infeliz tesorero estuvo preso hasta el otro día. Por el mismo casamiento fue virrey de México (aunque por extranjero no podía serlo, según las leyes) para que hiciese su casa, es decir, que se le enviaba a robar; y, en efecto, fue un verdadero caco. Estaba deseosísimo de hacer algún servicio para congraciarse con la corte, donde por el pleito del Consejo estaba desacreditado. Y acreditó o creyó que algunos franceses infelices domiciliados acá querían hacer alguna revolución; los atropelló y prendió, informando a la corte que había libertado a México. Y los envió a España, aunque casados los más, y hallados enteramente inocentes por los tribunales. Ante este bribón me acusó el boticario Cervantes de que yo había dicho en la Alameda que primero sería soldado del turco que de España, como si hablando seriamente pudiese un sacerdote serlo de ninguno. No pudo probar la delación, porque dos testigos que citó dijeron no acordarse de tal expresión; y añadió uno de ellos, europeo (que era el médico Warmis), que si acaso la había dicho, sería en el mismo tono en que ellos, por quemarme la sangre, estaban blasfemando de los criollos como de unos grandísimos cobardes. Esta circunstancia había callado el caritativo delator. ¿Quién me había de decir que mientras éste se rascaba la panza, enriqueciéndose en México con su botica de monopolio, y Branciforte servía a José Napoleón, yo había de estar voluntariamente exponiendo mi vida en continuos combates durante cuatro años, por defender a España y los derechos de Fernando VII? Así por bagatelas pierden los pícaros a los corazones más fieles.
Añadióse a esta delación otra de un jumento acerca de un argumento que puse en la Universidad sobre la conquista. Llámolo jumento, porque es necesario serlo para no saber que el que arguye hace un papel de comedia en que representa a los herejes, deístas, ateístas y a los demonios mismos, según lo exige la contradicción que debe hacer a la conclusión. Este es como un ejercicio militar, donde unos soldados figuran al enemigo para ver cómo se sabría defender de su verdadero ataque.
Branciforte agregó a estos chismes el anónimo del fraile, y sobre estos grandes procesos mandó al provincial de Santo Domingo informar reservadamente. Éste, aunque era mi enemigo, respondió que no había motivo en mi conducta para sospechar; que si había dicho la proposición delatada, sería alguna ligereza; y en cuanto al argumento de la Universidad, había sido una necedad acusarme, pues arguyendo no se habla de propiamente. El virrey pasó todo al real acuerdo, quien consultó que nada resultaba contra mí. Y cuando más, S. E. podía advertir que ni arguyendo hablase sobre la conquista, porque ya se ve no se debe mentar la soga en casa del ahorcado.
El virrey me lo dijo con mucho secreto, y diciéndole mi provincial (que estaba conmigo) que estando para predicar de Hernán Cortés, allí podía decir cosas que desmintiesen las especies, el virrey añadió que, en efecto, era una bella ocasión, y haría bien en alabar a los reyes, principalmente actuales, por lo que hubiese transpirado en el público, aunque por el honor del hábito se había tratado todo con sigilo. No lo guardó el provincial de Santo Domingo, como que era mi enemigo, y el vino tampoco guardaba secreto. Yo hice en la oración fúnebre de Hernán Cortés lo que el virrey me mandó; pero antes practiqué otra diligencia.
Había quedado admirado de ver el caso que se había hecho de una bicoca, contra un hombre que había predicado a favor del rey dos sermones enteros con el mayor entusiasmo. El uno fue en Santo Domingo, ante la nobilísima ciudad, el día de la elección de alcaldes, el año que salió electo Castañeda, a principios de la revolución de Francia, impugnando con todo género de argumentos la famosa declaración de la Asamblea o el sistema de Rousseau. Y el otro, domingo de Pascua de Espíritu Santo, en la Catedral, al otro día de haber llegado la noticia del regicidio de Francia, contra el que declamé tomando por asunto que la obediencia a los reyes era una obligación esencial del cristianismo. Como este sermón estaba más fresco y fue sumamente aplaudido, cooperando mucho a la liberalidad de los donativos que se hicieron para la guerra contra la Francia republicana, tomé éste y lo llevé al arcediano Serruto, obispo entonces electo de Durango. Certificó que por el entusiasmo con que lo dije y por lo que me conocía, podía asegurar que eran expresiones de mi corazón.
Luego lo presenté al virrey con un escrito en que pedía se me oyera, porque nada me redargüía mi conciencia, y sobre semejantes asuntos no convenía dejar ni sombra. El virrey me llamó, y después de decirme que el sermón era excelente, me aseguró que no había sobre qué oirme; que había resultado perfectamente inocente; si no, se me hubiera castigado; así que por lo ocurrido nada tenía que temer.
¿Con qué alma, pues, con qué conciencia pudo el arzobispo Haro acusarme ante el rey de estos procesos, dándolos por motivo de haber atropellado su patronato, los Cánones y las leyes? ¿No creería precisamente que yo había resultado con algún crimen de lesa majestad? Así fue que siempre se me trató como reo de Estado, y al cabo se me acusó como a tal, sin más fundamento ni prueba que el dicho informe preñado del arzobispo, y casi se me hizo morir en una prisión horrorosa, donde si salvé la vida, perdí un oído, salí cano y destruída toda apariencia de la juventud.
¡Ah, obispos, obispos! Decís que sois sucesores de los apóstoles, y ojalá lo fueseis siempre de sus virtudes, sin que ninguno se propusiese por modelo al maldito apóstol Judas Iscariote. La mitra y el poder que os dan las rentas, que sacada una moderada sustentación pertenecen de rigurosa justicia a los pobres de cada obispado, no os han de acompañar más allá del sepulcro, sino para haceros entrar en un juicio durísimo. Judicium durissimum his qui praesunt, fiet. Exiguo enim conceditur misericordia; potentes autem potenter tormenta sustinebunt. Non enim subtrahet personam cuiusquam Deus, nec verebitur magnitudinem cuiusquam; quoniam pusillum et magnum ipse fecit, et aequaliter est illi cura de omnibus. Fortioribus autem fortior instat cruciatio. (Sap. cap. VI, versículos 7, 8 y 9).
Y ¿había ofendido yo en algo a este prelado? Jamás de mi vida, por pensamiento, palabra ni obra. De él había recibido recién profeso la confirmación en su oratorio y todas las órdenes. Ni me había oído ni me conocía, sino en estas ocasiones, de vista y en montón: Pero para ser aborrecido de este hombre, a quien Dios en su cólera había permitido ser nuestro pastor, bastaba ser tecomate, como él nos llamaba, esto es, ser de sus ovejas naturales; y si este tecomate brillaba por su talento, el aborrecimiento declinaba en furor, y al lucimiento lo hacía objeto de su venganza.
Ya he dado a conocer la máquina infernal que construyó su odio para mi perdición. Resta contar cómo sus agentes, activados con sus cartas, la hicieron detonar para obstruir, corromper los canales de la justicia, impedirme su consecución y completar mi ruina.
Texto completo, titulado tradicionalmente Relación, escrito en los calabozos de la Inquisición a lo largo de 1818, en el que relata sus andanzas europeas, desde su arribo a Cádiz, mediado el año de 1795, hasta que llegó a Lisboa en 1805, a los pocos días de la tragedia de Trafalgar, combate naval que dice haber presenciado personalmente. A lo largo de diez años, la década a la que fue condenado al destierro por el arzobispo de México, vivió en calidad de confinado en varios conventos de Castilla, asistió al juicio y exoneración de sus culpas por la Academia de la Historia, es- capó de todos los conventos en que se le consideró preso, viajó por Francia e Italia y regresó a España, que recorrió y describió con ironía y acidez.
Conoció costumbres, personas y prácticas sociales, y describió las ciudades de Burdeos, París, Nápoles, Roma y Florencia, para, de regreso a España, emplear su pluma inmisericorde en mostrar las pocas virtudes y los muchos defectos que encontraba, desde Barcelona a Cádiz, a su paso por Zaragoza, Madrid y Sevilla. Este texto es un excelente muestrario de la realidad de una época, decadente y acomodaticia, durante el reinado de Carlos IV, y en especial de las costumbres y los hábitos de la corte de leguleyos y covachuelos que rodeaba a la Monarquía.
II. Relación de lo que sucedió en Europa al doctor Mier
DESDE MI ARRIBO A CÁDIZ HASTA QUE MI NEGOCIO PASÓ AL CONSEJO DE INDIAS
Se me detuvo, como ya conté, dos meses en el castillo de San Juan de Ulúa, para dar, mientras, noticia a España y armar en ella contra mí la maroma correspondiente. Efectivamente: cuando habiendo zarpado de Veracruz un día infraoctava de Corpus de 1795, arribé a Cádiz a los cincuenta días, ya me aguardaba orden real en la Audiencia de la contratación de Cádiz, y un escribano fue a hacer entrega de mí al prior de Santo Domingo. Éste dictó al escribano por respuesta que no podía hacerse cargo de mí si no se le daba orden de ponerme preso. Y como si su respuesta valiese la orden, mandó delante de mí barrer inmediatamente la cárcel, sin saber ni preguntar de orden de quién ni por qué causa se me desterraba a España. Yo que vi semejante exabrupto le dije al escribano pusiese la cabeza de un poder para un agente de la corte, a quien me recomendaba el licenciado Prieto, mi tío, canónigo de Monterrey, mi patria. Cuando el prior acabó de oír mis títulos, revocó su orden carcelaria y me pidió perdón de ella, disculpándose con los pillos que suelen enviarse de Indias. Le conté la causa de mi destierro, se me dio una buena celda y quedé libre y paseante en Cádiz.
El doctor fray Domingo Arana, mi lector, que fuera procurador en España de nuestra Provincia mexicana, estaba en el Puerto de Santa María, y luego que le avisé mi llegada vino a verme. Le pregunté si había interpuesto ante el Consejo de Indias el recurso que le supliqué desde el castillo de San Juan de Ulúa, y me respondió que no, creyendo que mediaba alguna causa de Estado, porque Gandarias, el provincial de México, le había escrito que yo había ensuciado el hábito ante el gobierno, desde que éste le mandó informar reservadamente sobre los ridículos procesos ya mencionados. Véase qué sigilo había guardado y qué malignidad la suya, cuando yo había salido bien y él mismo había informado a mi favor. Arana se apesadumbró de no haberme servido cuando entendió lo que había sido, y más cuando habiendo leído el sermón lo halló inocente, y sólo verdaderamente escandaloso el edicto del arzobispo.
Si este religioso, enemigo de negocios e intrigas de la corte, hubiese aprendido alguna práctica de ella, me hubiera dicho lo que valía un covachuelo u oficial de las secretarías del rey, y me hubiera aconsejado de partir luego a la corte. En ella, don Juan Bautista Muñoz, oficial de la Secretaría de Indias y autor de la disertación citada de Guadalupe, me hubiera recomendado al ministro de Gracia y Justicia, Llaguno, y al oficial mayor, Porcel, ambos amigos suyos; se me hubiera hecho en el momento justicia, y hubiera causado una gran pesadumbre al perseguidor arzobispo.
Yo estaba con los ojos tan vendados como la pobre gente que me escribía de América recurriese al rey por la vía reservada, que es el peor de todos los recursos, como después diré. El mundo vive engañado bajo de nombres. Así me estuve mano sobre mano, muy satisfecho con haber escrito a mi agente interpusiese recurso al Consejo, en virtud de habérseme condenado sin oírme y haber sido todo el proceso ilegal. Pero dicho agente era hombre de bien, y, por consiguiente, valía muy poco. Los agentes de Indias, para ser buenos, han de ser unos pícaros consumados, sin alma ni conciencia. El Sr. Haro tenía tres, y a lo menos uno venía como anillo al dedo.
Estos tenían compradas las llaves de la corte y del Consejo de Indias, excepto al incorruptible fiscal de la América Septentrional, don Ramón Soto Posadas. Por eso el arzobispo no envió al Consejo sus informes reservados, sino a la covachuela de Indias, donde tenía el negociado de Nueva España don Francisco Antonio León, hombre ignorante, tropellón, corrompido y venal, en quien confiaba que no me dejaría llegar a la corte ni al Consejo. A la misma vía reservada, o covachuela, que es lo mismo, recurrió mi agente, por consejo de un abogado a quien consultó, y fue acabar de echarlo a perder todo.
El prior de Santo Domingo, de Cádiz, había respondido en recibiéndome, como ya vimos, que no podía hacerse cargo de mí si no se le daba orden para ponerme preso. Esto fue pedirla, y León la envió al cabo de un mes, advirtiendo que se me tuviese preso a buen recaudo por haber informado el arzobispo de México que yo era propenso a la fuga. Ya comienzan a obrar sus calumnias. ¡Ojalá hubiese sido verdad! No me hubiese estado en Cádiz paseando sin tomarla. El presidente de la Contratación, que mandó, por la orden recibida, ponerme preso, luego que supo que la causa de todo era un sermón, insinuó al prior que disimulase, y éste tenía motivo en mi quietud anterior para no hacer novedad. Pero los frailes tienen complacencia especial en oprimir a sus semejantes, y aún creen que en esto consiste su prelacía, por lo cual estuve en una prisión que, aunque no era la cárcel, era bastante incómoda, hasta que salí de Cádiz a fines de noviembre de 1795.
Mientras, el doctor Arana fue a la corte y visitó a León, con el intento de saber si había informes reservados contra mí tocante a lo sucedido en el virreinato, según que se me escribió a San Juan de Ulúa intentaba enviarlos el arzobispo, para informar yo entonces la verdad. No se dio León por entendido; sabía el pícaro que estos informes reservados y no pedidos no son más que calumnias ilegales, cuyo valor consiste en un pérfido secreto. Son naipes de contrabando, que se reservan para cuando no hay otro recurso aparente con qué perseguir a la inocencia. Se verá que León los iba jugando conforme le faltaban otros medios, y cuando llegó la ocasión desesperada, echó todo el resto.
En fin: con gran sorpresa mía, que creía, como tantos otros buenos americanos, que bastaba tener justicia y exponerla al rey para obtenerla, se contestó a la demanda interpuesta por mi agente de pasar a la corte y ser oído en justicia ante el Consejo de Indias, que obedeciese al arzobispo en ir al convento de las Caldas, y a los dos años recordase mi pretensión por mano del prelado local. Esta orden no estaba dada para realizarla, como después se verá, sino para ganar tiempo, a estilo de corte, cuando la cosa que se pide no se puede negar redondamente sin una injusticia manifiesta.
Yo pedí testimonio de la orden y salí de Cádiz en una calesa, escoltado de un pintor con su par de trabucos y un mozo de a pie. Este comisionado, aunque de nueva data, era un buen hombre, y aunque no podíamos pasar por Madrid como yo quisiera, porque León había tenido la precaución de mandar lo contrario, estuvimos tres días allí cerca en uno de los Carabancheles. El mismo mozo de a pie fue a avisar a mi agente, que, a pesar de estar todo cubierto de nieve o hielo, vino a verme con el abogado su amigo. No tenía influjo, ni supo darme siquiera el consejo de que llamase al Sr. Muñoz, que al momento hubiera venido y estaba el viaje terminado. Mi desgracia en América y en España fue mi inexperiencia, y haber carecido de quien bien me aconsejase. Así me fue preciso seguir para las Caldas en medio de un riguroso invierno.
Mientras llegamos contaré lo que son estas famosas Caldas. Como en la Provincia de Dominicos de Castilla no se vive vida común, algunos religiosos de buen espíritu pensaron establecer un convento de vida común que sirviese de prueba y modelo para otros. El venerable Marfaz puso, pues, un conventillo en las montañas, al pie de un monte entre Cartes y Buelna, a orillas del río Masaya, y como en su ribera hay una fuentecita termal, que entonces quedaba al lado del conventillo, tomó el nombre de ella y lo dio después a otros tres conventos fundados a su ejemplo. Ya degeneraron de su primitiva institución, y no se distinguen en la observancia de los demás conventos, pues tienen también su depósito de particulares y no merecen la fama que tienen. Éste de que hablo se mudó después arriba del monte, quedando abajo un mesón para hospedar peregrinos y una ermita con una imagen de Nuestra Señora de las Caldas, uno y otro a la orilla del camino real que hoy pasa por el antiguo sitio del convento.
Vigilia de Navidad por la noche llegué al mesón, y luego me contaron que Nuestra Señora de las Caldas era célebre hasta en las Indias; que apareció sobre un picacho elevado que estaba a la vista, donde está por eso una cruz, y que cuando hicieron arriba el convento, ella se bajaba, hasta que le fabricaron abajo una ermita. Con tenerla abajo se debió de contentar, porque la imagen principal está arriba. Y ¿por qué se venía abajo, si el picacho donde apareció queda arriba? A otro día que subí al convento, los frailes de misa y olla me confirmaron el cuento. Pero el ministro Martín de Dios, buen religioso e instruido, me dijo: no consta tal de los papeles del convento; la cruz la puso un lego por ser el picacho tan elevado y sobresaliente a la orilla del camino, que como el primer convento estuvo abajo, y dicen que Santa Rosa recién canonizada hizo allí un milagro, por lo cual se le da memoria después de completas; cuando hicieron el camino real se suplicó hiciesen allí una capilla para memoria. Así se trastueca todo con el tiempo, para confirmar apariciones, de que el vulgo es amiguísimo, como sin ellas las imágenes no fuesen dignas de veneración o ellas se la debiesen aumentar. Lo que aumentan es la concurrencia y limosnas y hoc opus.
No hay prior en aquel convento, sino vicario del provincial de Castilla, que por ficción de derecho se supone prior de él y se le da cuenta de todo. El vicario, que era un pobre hombre, me recibió bien, y como era pascua de Navidad y se trata tres días a los huéspedes en nuestros conventos con mucha cortesía y agasajo, los pasé muy bien con los otros religiosos, que eran once, contando dos franceses de Vannes, un loco, un solicitante in confessione predicador del rey, enviado allí por el Santo Oficio; dos otros pájaros dignos de jaula, y cuatro legos, de ellos uno enfermísimo, por haberlo tenido cinco años, a causa de apostasía, en un subterráneo muy húmedo.
Al cabo de tres días, aunque la sentencia del arzobispo no mandaba sino reclusión en el convento, se me puso preso en una celda, de donde se me sacaba para coro y refectorio y me podían también sacar en procesión las ratas. Tantas eran y tan grandes, que me comieron el sombrero, y yo tenía que dormir armado de un palo para que no me comiesen. La culpa de esto la tenía el arzobispo con sus informes reservados, enviados al provincial de Castilla, a quien decía que ya había escrito al general de la Orden, porque bien veía que había excedido todas sus facultades. Yo habría también escrito al general, que era el padre Quiñones; pero tenía éste por máxima no abrir ninguna carta, y así todo era inútil. Agregóse para este atentado la malicia de León, que por si yo no estaba bien recomendado del arzobispo, o los frailes extrañaban su sentencia como contraria a nuestros privilegios, arrancó de los autos el escandaloso edicto y se lo mandó para que aquellos idiotas me tuviesen por un impío y libertino, especialmente no habiendo estado en América para poder comprender hasta dónde puede llegar el antiamericanismo, el despotismo y la persecución de un obispo. El provincial también excedía sus facultades, pues tampoco tenía sobre mí otra autoridad que de mera policía, por ser un religioso forastero que no iba allí por autoridad de la Orden, y ni ésta, por nuestras constituciones, tenía facultad para ponerme preso. Los frailes ignorantes del derecho hacen tantas alcaldadas como los alcaldes de monterilla, y el provincial de Castilla era segundo tomo del de México.
No obstante todo esto, mi causa era tan disparatada y tan nulo el poder del arzobispo mexicano sobre mí, que yo creía libertarme presto por medio de mis cartas a Madrid, cuando oyendo entre los frailes algunas de las especies que yo vertía en mis cartas, averigüé que las abrían todas y se las enviaban a su provincial. Es cierto que según nuestras constituciones el prelado puede abrir las cartas de sus súbditos, menos si son maestros en teología; pero yo no era súbdito de las Caldas, soy doctor en Teología, grado recibido en la Provincia de México por las constituciones, y esta constitución de las cartas está anticuada y no se observa en ninguna parte del Orden.
Entonces vi que no había otro remedio contra mi persecución, que lo que Jesucristo aconsejó a sus discípulos: cumpersecuti fuerint vos in hac civitate, fugite in aliam. Las rejas de mi ventana asentaban sobre plomo, y yo tenía martillo y escoplo. Corté el plomo, quité una reja, y salí a la madrugada cargado con mi ropa, dejando una carta escrita en verso y rotulada ad fratres in eremo, dando las razones justificadas de mi fuga. Pondré aquí la primera décima, para muestra:
Mi Orden propia, ¡oh confusión!
que más me debía amparar,
siquiera por conservar,
su fuero y jurisdicción,
aplica con más tesón
la espada de su hijo al cuello;
o presta para el degüello
la cruel madre su regazo;
me ata el uno y otro brazo,
que es de la barbarie el sello.
Como yo no sabía camino ninguno, iba moreapostólico, incertus quo fata ferrent, y sin más viático que dos duros, me estuve todo el día por entre los matorrales de aquel monte, mientras un lego, como llaman de agibilibus, corría a caballo buscándome por el camino de Madrid. Por la tarde bajé a una casa inmediata al monte, y un hombre por los dos duros me condujo a Zaro de Carriedo, a casa de un indiano que fue embarcado conmigo. Si yo hubiera tomado el camino de Cartes, presto hubiera llegado a Buelna de Asturias, donde está la casa solariega de mi familia, y ella me hubiera amparado. Pero el mismo mozo que me condujo a Carriedo, asombrado por decirle que yo estaba en las Caldas de orden del rey, avisó mi derrotero; y como llevaba el hábito patente, luego se me halló. Se presentó la orden real al alcalde mayor del Valle de Carriedo, y tuve que volver a ser archivado en las Caldas, como un códice extraviado.
Había escrito en mi fuga a mi agente, y también escribió el provincial de Castilla al Ministerio que no había en aquel convento resguardo suficiente para un criminal tan grave y tan tremendo. ¡Lo que puede hacer creer un mal obispo! Añadía al visir de Castilla, para malquistarme, que yo hablaba mal de personas de alto carácter, porque en una de las cartas para México que me abrieron los frailes, decía a un amigo que en mi travesía había oído hablar muy mal de Godoy y su querida. ¡Qué indignidad valerse de lo que había leído en una carta privada y cerrada, para ponerme en mal con el gobierno, cuando toda España hablaba mal de tales personas! Si las especifica, me pierde. Aun así en grueso guardó la especie León, a quien hacía grandísimo provecho lo más mínimo mal que se dijese de mí, para aprovecharse en tiempo oportuno, a falta de otros medios. Concluía el provincial proponiendo que se me trasladase al convento de San Pablo de Burgos, y el gobierno envió la orden.
Se levantaba tres varas la nieve del suelo cuando caminé a mi nuevo destino con un lego caldeo, y llegué la semana antes de Domingo de Ramos, al año puntualmente de haber salido de México. Se me recibió en una prisión, aunque el prior, que estaba enfermo en cama, se admiró de verme tan fino y menudo, cuando se me había pintado como un facineroso, y aun decían los frailes de las Caldas, por haber yo levantado la reja, que debía de tener pacto con el diablo; cosa que les parecía creíble, atendidos los informes del arzobispo y el edicto en que me atribuía errores, blasfemias e impiedades.





























