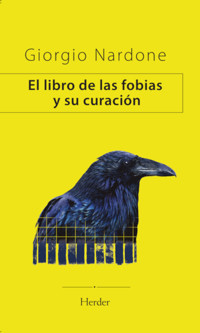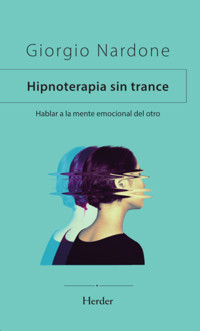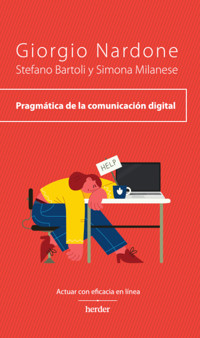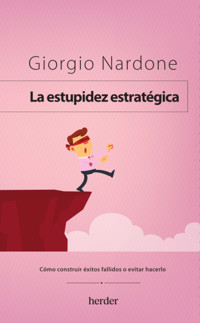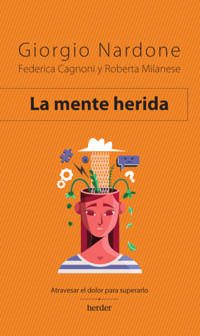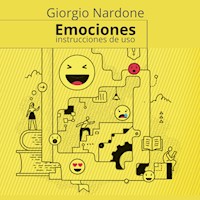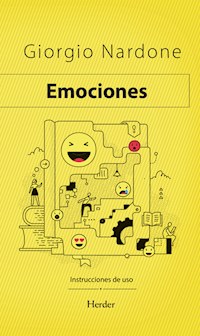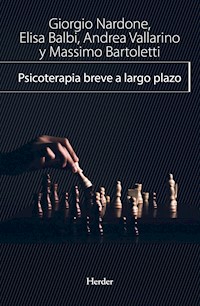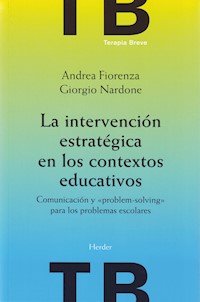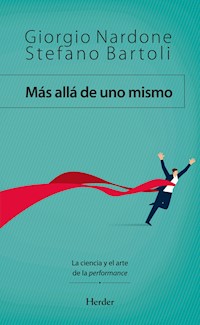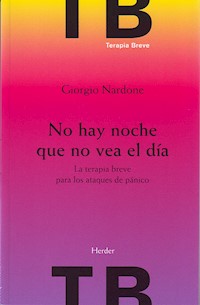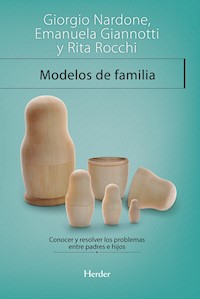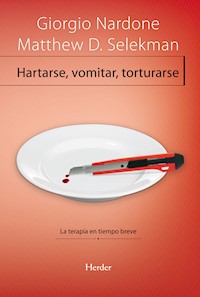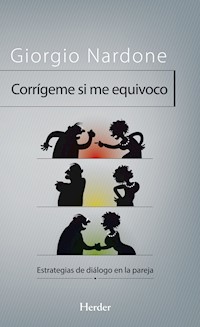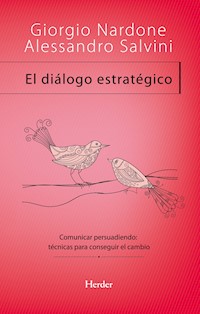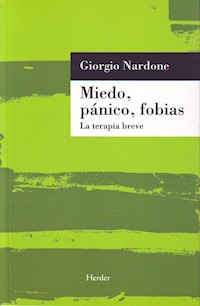
12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herder Editorial
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: Terapia Breve
- Sprache: Spanisch
"En mi opinión, esta obra constituye una contribución fundamental, en cuanto expone un modelo relativo a la formación y a la persistencia de los problemas humanos basados en el miedo, que representa una base para los estudios futuros que se emprendan en esa dirección. En esta obra aparecen descritas estrategias relativas al cambio y a la solución de tales problemas, que han demostrado ser especialmente eficaces. Por otra parte, quien haya tenido ocasión de conocer los trabajos anteriores de Giorgio Nardone no se sorprenderá al descubrir que también en éste presenta destacadas contribuciones, tanto desde el punto de vista teórico como práctico… Este libro es, por tanto, muy útil para el especialista interesado. Sin embargo, puesto que el libro está escrito en un estilo claro y accesible, creo que también se puede recomendar al lector no especialista, al que tal vez le resulte fascinante y agradable descubrir que problemas tan complicados, largos y dolorosos, como son las formas graves de miedo, no requieren necesariamente soluciones complicadas, largas y dolorosas." Paul Watzlawic
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 493
Veröffentlichungsjahr: 2012
Ähnliche
Cubierta
Giorgio Nardone
MIEDO, PÁNICO, FOBIAS
La terapia breve
Traducción deMaría Pons Irazazábal
Herder
www.herdereditorial.com
Portada
Título original: Paura, panico, fobieTraducción: María Pons IrazazábalDiseño de cubierta: Claudio BadoMaquetación electrónica: Manuel Rodríguez
© 1995, Giorgio Nardone © 1997, 2002, Herder Editorial, S.L., Barcelona © 2012, de la presente edición, Herder Editorial, S. L., Barcelona
ISBN DIGITAL: 978-84-254-3001-5
La reproducción total o parcial de esta obra sin el consentimiento expreso de los titulares del Copyright está prohibida al amparo de la legislación vigente.
Herder
www.herdereditorial.com
Créditos
Índice
Prólogo a la edición española
Marcelo R. Ceberio
Prefacio
Paul Watzlawick
Introducción
Alessandro Salvini
La estructura del libro
La epistemología cibernético-constructivista
Breve crónica de la investigación-intervención
1. Definición del problema y de las metodologías
El problema: definición y/o descripción de las formas graves de miedo, pánico y fobia
El grupo de sujetos de la investigación-intervención
2. Formación y persistencia de los trastornos fóbicos
Formación y persistencia: premisa epistemológica
Formación y persistencia: recogida de datos empírica
Soluciones ensayadas del sistema perceptivo-reactivo de la agorafobia
Soluciones ensayadas y persistencia del síndrome de ataques de pánico
Soluciones ensayadas y persistencia del síndrome compuesto de agorafobia y ataques de pánico
Soluciones ensayadas y persistencia del síndrome obsesivo-compulsivo
Soluciones ensayadas y persistencia del síndrome fóbico-hipocondríaco
El modelo de la interacción entre las soluciones ensayadas y la persistencia en los trastornos fóbicos
3. Cambio y solución
Premisas epistemológicas, hipótesis y experimentaciones iniciales para el diseño del tratamiento
El modelo de la terapia breve-estratégica de los trastornos fóbicos
La estrategia y las estratagemas para la solución de la agorafobia
La estrategia y las estratagemas para la solución del síndrome de los ataques de pánico
La estrategia y las estratagemas para la solución de los síndromes mixtos de agorafobia y ataques de pánico
La estrategia y las estratagemas para la solución de los síndromes obsesivo-compulsivos
La estrategia y las estratagemas para la solución de los síndromes fóbico-hipocondríacos
Reflexiones al margen de las técnicas
4. Eficacia y eficiencia del tratamiento
La validez de un modelo de terapia
Eficacia de la terapia
Datos relativos a 152 casos tratados: resultados de la intervención
Valoración de la eficiencia de la terapia
5. El método estratégico en relación con otros modelos de psicoterapia
Epílogo. «Las contraindicaciones»
Apéndice. Estudio de dos casos clínicos
Cómo anular el miedo al miedo: un caso de agorafobia con ataques de pánico
Ritual y contrarritual: un caso de compulsiones fóbico-obsesivas
Bibliografía
El rasgo característico del pánico consiste en no darse cuenta claramente de cuáles son sus causas, y más bien en presuponerlas más de cuanto se conocen, incluso en hacer que el miedo mismo se convierta ocasionalmente en causa del miedo.
Arthur Schopenhauer
El miedo es como una manta demasiado corta, te pongas como te pongas, y por más que tires de ella, siempre te deja alguna parte al descubierto.
De la película L’attimo fuggente
(«El instante fugitivo»)
Prólogo a la edición española
Marcelo R. Ceberio
Diagnóstico y construcción de realidades
Los diferentes períodos de la historia de la humanidad marcan la relevancia de numerosos fenómenos en la esfera del psiquismo que, de acuerdo con el paradigma de pensamiento imperante, han sido denominados de las más variadas formas.
Fueron los griegos quienes clasificaron y describieron con arte y detalle tanto la depresión como la manía, atribuyéndoles la etiología orgánica; los humores del cuerpo, la bilis negra, etc., se determinaron como causas, pero no se quedaron allí sino que se desarrollaron formas de tratamiento que, eficaces o no, constituyeron el trampolín del pensamiento médico tradicional organicista.
Sepultados quedaron estos conocimientos cuando la iglesia se erigió como centro del poder, digitando las áreas económicas, culturales, políticas y sociales, observando y también clasificando desde una óptica mística lo que a posteriori la medicina diagnosticó como histerias o psicosis. La tesis del Malleus, de los monjes Spranger y Kraemer, se enarboló como pilar de la Inquisición. Los diagnósticos variaban categorizando como herejes o brujas a los padecientes de lo que se llamó siglos después enfermedad mental. Época de violencia en la que los «tratamientos», por así llamarlos, se remitían a las más increíbles torturas, desde la reclusión en sótanos, los más brutales exorcismos, hasta la quema pública.
Dicha construcción de realidad, confirmaba denodadamente que el «desquiciado» era portador del demonio; sus ataques eran la verdadera expresión de la revelación demoníaca; su pasividad era con siderada como una artimaña del diablo tratando de engañar a los expertos; todo llevaba a comprobar el imaginario inicial.
Superados aquellos tiempos caóticos, el pensamiento de los griegos se reencarnó en el rol de médico que recuperó su lugar y se apropió del estudio de los fenómenos mentales, creándose así la espe cialidad de psiquiatría. Tiempos durante los cuales se elucubra en brillantes descripciones sintomatológicas, se construyen grandes clasificaciones, la psiquiatría alemana toma su punto cumbre a través de la figura de Kraepelin (mientras tanto, el clínico se recluye en la investigación, los enfermos mentales se acinan en sótanos en las más brutales condiciones). Así surge el diagnóstico psiquiátrico.
Pero todavía la diversa gama de tratamientos no encuentra una posibilidad de solución: grilletes, anillas, sótanos, duchas de temperatura cambiante, baños de inmersión y asfixia, la famosa «silla de Darwin», el único resultado que obtienen es un paciente marginado en celdas con pajas excretadas, en la más completa reclusión.
La invención de los psicofármacos dio una respuesta parcial a la sintomatología mientras los estudios psicoanalíticos buscaban en los traumas infantiles la etiología del síntoma principal de las diferentes patologías.
De esta breve síntesis se podría inferir cómo la epistemología del observador se ve impregnada de la vertiente sociopolítica, económica y cultural dominante en el período que le toca vivir; cómo a partir de allí se construyen realidades que tienden a confirmarse en el ámbito de la pragmática, puesto que desde allí se categoriza, se analiza y se confeccionan los métodos de tratamiento terapéutico.
Si desde una visión ecosistémica, la casualidad no existe –o sea, cada hecho está ligado en una cadena causal que contribuye a un equilibrio ecológico– es posible encontrar un porqué circular al auge de ciertas patologías. No es casualidad que la represión social de la mujer, principalmente en la esfera sexual, haya tenido su contrapartida en la histeria. Tampoco resulta casual que el ritmo maníaco que se vive en la sociedad actual traiga como emergente la depresión, o los ataques de pánico o fobias, como un intento de freno frente a dicho ritmo.
Es posible que esto nos acerque más a una visión social y ecosistémica del panorama de los trastornos mentales. Pero de la misma manera los modelos psicoterapéuticos se conforman como producto de emergentes situaciones sociales con sus vertientes políticas y económicas. La creación del Psicoanálisis, de la mano de Freud, muestra el atentado hacia la moral victoriana del siglo xix. La «Comunidad terapéutica» de Maxwel Jones es el resultado de la necesidad de atención psicológica –secuela que dejó la posguerra– desde parámetros flexibles, rechazando cualquier corriente verticalista de tratamiento, por emparentarse con el caos del nazismo. El modelo sistémico de Terapia Breve de Palo Alto muestra el pragmatismo y la operatividad sobre planos concretos, característicos de la sociedad americana.
Otro tema que se hereda de este proceso es el Diagnóstico.
En la historia se han esbozado las posturas más dispares, desde la psiquiatría organicista más ortodoxa, cuyo objetivo en sí mismo es diagnosticar de acuerdo con los parámetros científicos vigentes para aplicar la medicación que corresponde; hasta las posiciones contraculturales más acérrimas de los años 1960 (como la Antipsiquiatría), que postulan que la enfermedad mental sencillamente no existe.
Sin llegar a ambos extremos –el diagnóstico como objetivo de trabajo terapéutico o el de su negación–, y si siempre en la percepción se trazan distinciones, el diagnóstico psiquiátrico es la explicitación de tal distinción trazada con la finalidad de categorizar síntomas y signos que, aunados, conforman un cuadro gnoseológico determinado.
Uno de los riesgos de la búsqueda de la clasificación diagnóstica es caer en lo que Bateson señalaba como el efecto dormitivo, o sea la explicación de los síntomas por alusión a la clase superior o sea el rótulo que los reúne, con lo cual se crea la trampa de una explicación que ni siquiera cubre un efecto reestructurante de la realidad.
Tal vez el problema radica en crear la necesidad de un diagnóstico, y creer que sin él no es posible trabajar terapéuticamente, como si las hipótesis que puedan construirse en el análisis de un caso obligatoriamente deben arrojar como resultado el rótulo. Esto coloca sobre el tapete cuestiones diagnósticas en el ámbito sistémico de por sí mucho más complejas que las que se pueden realizar en los tratamientos tradicionales, puesto que éstos dirigen su mirada al sujeto individual mientras que desde la óptica sistémica se observa la dinámica de las interacciones, lo que hace más difícil –dada la complejidad de la comunicación– la clasificación de un cuadro.
Por otra parte, la explicitación del trazado de una distinción por medio de una gnografía, pauta la mirada del observador, restringiéndolo a un estrecho mapa y cercenando la posibilidad de un margen más amplio de perspectiva.
Pero más allá de este punto de vista posiblemente el problema no se centre en el diagnóstico propiamente dicho, sino en su implementación.
Si el diagnóstico sirve para etiquetar a un paciente y encerrarlo en un manicomio o señalarlo como el «loco» de la familia, resulta ser una aplicación dormitiva y estigmatizante. Si sirve para rebajar las ansiedades del profesional, creyendo que conocer el rótulo ya le otorga la solución a la problemática del paciente, también resulta un efecto dormitivo.
Un uso equivocado del diagnóstico consistiría en explicitar el rótulo al paciente (aunque ello podría utilizarse como parte de una estrategia), con lo que se lograría enquistar aún más la sintomatología, tanto más cuanto que los pacientes traen un rótulo propio colgado por otros profesionales, amigos, parientes, etc., y esto lleva como resultado sendas profecías autocumplidoras, y construye y confirma el título colocado como corresponde a un «paciente obediente». Además está ampliamente comprobado que si se interacciona bajo el supuesto de que el otro posee una determinada enfermedad, se encontrarán las respuestas que afirman el supuesto inicial; uno ve y escucha lo que supone: «Comuníquese como si el otro fuese esquizofrénico y se obtendrán respuestas que coinciden con esta enfermedad».
La correcta utilización del diagnóstico clínico, responde a la condición de «orientador» para el profesional, en miras al diseño de la estrategia de tratamiento adecuada, para arribar a una rápida y efectiva solución. El diagnóstico como guía de un proceso y no como encasillamiento en este sentido abre caminos y no se encierra en sí mismo. A la vez, sirve en la interconsulta para abreviar las descripciones de una derivación, siempre y cuando el profesional al cual se deriva no se sobreinvolucre en la mirada del derivador y limite su propia construcción en la interacción con el futuro paciente.
Concluimos entonces que la finalidad del diagnóstico no es la acción de diagnosticar en sí misma, sino el cómo se implementa, o sea, considerando la apertura a un desarrollo terapéutico eficaz. No obstante, existe numerosa literatura que apunta a la realización del diagnóstico habitual en la mayoría de las investigaciones que redundan en construcciones de hipótesis acerca de la etiología de un determinado fenómeno y su correspondiente aval teórico, y es escasa la que se dirige a orientar solventemente, paso por paso, una planificación de tratamiento con el objetivo del cambio.
Si el lector desea encontrar en este libro la primera opción, deberá recurrir a otro material, pero si desea aprender –previo diagnóstico– un modelo de trabajo, ha dado con el libro indicado.
La obra de Giorgio Nardone plantea el diseño de una investigación y obtiene como resultado la sistematización de un método de trabajo terapéutico específico en trastornos fóbicos, de pánico y obsesivos.
Cada escalón de la operatoria de su modelo está descrito con extrema prolijidad, desde la teoría hasta su implementación práctica, análogamente, como él bien refiere, al juego de ajedrez: todo el proceso fue articulado en fases sucesivas y cada una representa un objetivo a alcanzar, con las estrategias, tácticas y comunicaciones particulares para cada movimiento, previendo además, las posibles respuestas del paciente.
Una característica clave de la obra es el rigor metodológico de la investigación: no sólo ofrece al profesional una herramienta para utilizar en el ámbito clínico en la atención de este tipo de casos, sino que, a la vez, muestra la organización de datos y de los pasos investigadores que lo llevaron a la conclusión final: la construcción de un modelo terapéutico.
Nardone, con su equipo de trabajo, indagó sobre una muestra de 152 sujetos afectados; describe las diferentes patologías que tienen por finalidad la sistematización de su modelo, realizando un seguimiento, después de terminada la terapia, de tres y seis meses, hasta un año, con un nivel de eficacia sorprendente: un 86 por ciento.
Su respaldo teórico es netamente sistémico-constructivista.
Sistémico puesto que confronta la linealidad de análisis de otros modelos terapéuticos y lo permuta por el nuevo paradigma de las ciencias modernas, describiendo circuitos recursivos, el sistema perceptivo-reactivo, y analizando la persistencia y el reforzamiento, a través de las soluciones intentadas, del problema-queja inicial.
Constructivista, puesto que se apoya en autores que son sus máximos representantes, como Paul Watzlawick, Heinz Von Foerster, Humberto Maturana, etc., y expresa claramente, a través de las descripciones de cada uno de los síndromes, cómo las personas construyen una realidad caótica, en función de acciones, interacciones y retroacciones, y cómo por medio de ciertas maniobras específicas es posible generar realidades alternativas, sea por la vía pragmática –el cambio en la acción–, sea por la vía semántica, en la reformulación a través del lenguaje.
Su objetivo de trabajo no solamente se transparenta en el libro, sino que también se hace explícito cotejando las diversas hipótesis sobre las fobias y los ataques de pánico desarrolladas por los distintos modelos, construcciones lingüísticas que categorizan y explican el porqué del síndrome. Como contrapartida lanza su propuesta: «Lo que a nosotros nos interesa es el concreto funcionamiento del problema en sus dinámicas y sus procesos, el estudio y la revelación de las reglas y de las funciones que le son propias y la consecuente elaboración de soluciones rápidas y efectivas: es decir “cómo” funciona el problema y no por qué existe el problema. Este cambio de óptica permite concentrarse en el diseño de soluciones rápidas y efectivas, sin perder el tiempo en búsquedas fatigosas, muy poco creíbles y absolutamente inútiles, de presuntas “causas” del presente problema».
Desde su línea de pensamiento, contrapone la linealidad de la hipótesis de dichos modelos, desmontando a través de la investigación cada una de las afirmaciones que emergen de éstos.
Por ejemplo, la hipótesis que asevera que los traumas infantiles son determinantes de los síntomas fóbicos: «La primera hipótesis definitivamente desconfirmada es la hipótesis psicoanalítica de que las formas graves de miedo, al igual que todas las formas de trastorno psíquico y comportamental, tienen su origen en traumas infantiles no resueltos». Es notable que de los 152 casos presentados, tan sólo en 3 se encontraron situaciones traumáticas, pero todavía Nardone hace la salvedad que, como estos casos estuvieron durante años en tratamiento psicoanalítico, no se puede saber si estos «traumas» fueron importantes para el sujeto, o si resultan de la atribución de significado a través de la interpretación de la situación que dio el psicoanalista.
Así también, sus resultados investigativos ponen en cuestión las construcciones de los modelos restantes, por ejemplo la importancia del insight, o aquella que determina que los síntomas fóbicos graves responden a un origen biológico, o la efectividad del uso de fármacos en el tratamiento; así como la hipótesis que señala la fragilidad psicológica proveniente de un ligamen familiar hiperprotector, o la que dice que tales síntomas se constituyen por medio de una relación causal lineal, entre una situación traumática y la reacción concomitante.
Su modelo se diseña sobre la base del esquema de pensamiento de la Terapia Breve del MRI de Palo Alto; en este sentido es «un modelo del modelo», pero remitido a los síndromes fóbicos y ataques de pánico. Respeta, por ende, cada uno de sus pasos: la focalización del problema, la exploración de los intentos para solucionarlo, el acuerdo de objetivos con el planteamiento de una meta mínima, y el cierre del tratamiento, incluyendo toda la gama de maniobras técnicas que conforman el arte de esta línea de psicoterapia. Por tanto, como se verá a lo largo de la obra, y como ya señalé, el autor se empeña no en entender el porqué de lo que sucede, sino el «cómo y el qué de lo que sucede», con miras a la solución.
Cada capítulo correlaciona dichos pasos en un todo organizador.
Al inicio de la obra, el autor describe casi poéticamente dos casos que aparecen como su pasaporte a la investigación sobre la temática, hechos resultantes de sesiones con pacientes que desde una causalidad causal de la práctica clínica, generan un cambio de perspectiva tanto en dichos pacientes, como en él mismo.
Ya desde el primer capítulo describe las características de la población de sujetos a tratar, por medio de las definiciones de ataques de pánico, fobias, hipocondría, síndrome obsesivo compulsivo, y sus combinaciones, que arroja el DSM III.
Una vez que el autor define el problema, describe las soluciones intentadas en cada uno de los síndromes, mostrando claramente cómo generan la persistencia de los mismos, produciendo rígidos circuitos recursivos que perpetuan más y más el problema inicial.
No me deja de asombrar en qué medida la lógica racional resulta inefectiva en este tipo de cuadros, aparte de que resulte inútil en otras numerosas situaciones. Lógica que indica lo que se debe hacer frente a un problema determinado, «para tal problema tal solución»; cuánto se intenta el más de lo mismo, obteniéndose más del mismo resultado, y así, el ser humano encerrado en su cuadratura conceptual, en contra de su creatividad, sostiene un estrecho repertorio de intentos fracasados, que paradójicamente son efectivos para crear el efecto contrario, o sea, para sostener el problema en vez de contrarrestarlo.
Este «atentado» hacia la originalidad es el sostenedor del síntoma.
La propuesta de Nardone implica una ruptura de estas tentativas (explicadas detalladamente en el capítulo tercero), dividiendo cada estadio en objetivo, estrategias y tipo de comunicación a implementar. Magistralmente, a través de cada paso del modelo, por medio de llaves indirectas y paradójicas destruye sistemáticamente la redundancia generadora del problema, «cuyo resultado es que el problema deja de ser problema...».
Una de las aportaciones más interesantes es el desarrollo de las técnicas de hipnosis ericksoniana, que, principalmente en los primeros pasos de la dinámica, muestran gran efectividad en la introducción de reestructuraciones y prescripciones indirectas y paradójicas.
Termina, cerrando para abrir el pensamiento del terapeuta, evaluando los resultados obtenidos, realizando reflexiones, comparando el modelo estratégico de Palo Alto en relación con otros modelos de psicoterapia, y aportando dos casos clínicos que esclarecen desde la práctica, el desarrollo del método de trabajo.
Lo que más me impactó después de leer esta obra (o por lo menos lo que yo pude construir), fue el pragmatismo y creo que en esto radica su originalidad. Es común encontrar literatura que apunta a dos extremos: o abunda en teoría, o en casos clínicos, o pasa de la teoría a los casos clínicos dejando un abismo intermedio; pero son pocas las que se aventuran a gestar sobre la base de una epistemología y un modelo el diseño de intervenciones específicas en casos específicos, o sea, explicar escalón tras escalón que es lo que se debe hacer en la pragmática de la relación terapeuta paciente.
El lector puede acusar de acotada o reduccionista esta perspectiva, puesto que el panorama de la comunicación es tan vasto que resultaría imposible cuantificarlo. Y aquí está la clave: no se trata de cuantificación comunicacional, sino de la construcción de una matriz interaccional que se desarrolle en todos los casos (y cada paciente tendrá sus peculiaridades y características particulares), que a la vez produce el resultado de la elaboración de una matriz de trabajo terapéutico que se implementará de acuerdo con el estilo del terapeuta.
Por otra parte, los estudios diagnósticos sobre patologías o problemas humanos se refieren a descripciones monádicas, remitidas al sujeto mismo. Nardone, desde la circularidad, plantea la descripción de las interacciones, qué es lo que se desarrolla en el plano de la pragmática, y cómo se construye y refuerza el problema desde allí. Su creatividad consiste en aportar soluciones.
En síntesis, esta construcción de un modelo del modelo, posibilita reivindicar el diagnóstico en su implementación, en términos de intervenciones dirigidas a generar una resolución y a no quedarse en una mera clasificación.
Categorizar por categorizar implica estancar las construcciones de realidad que aquejan a los seres humanos. Actuar sobre éstas sugiere elaborar un universo alternativo que contribuya a ver la vida desde otra dimensión.
Barcelona, marzo 1997
Prefacio
Paul Watzlawick
Es para mí un verdadero placer redactar el prefacio de esta obra que en mi opinión constituye una contribución fundamental, en cuanto expone un modelo constructivista-cibernético, relativo a la formación y a la persistencia de los problemas humanos basados en el miedo, que representa una base para los estudios futuros que se emprendan en esa dirección. En esta obra aparecen descritas estrategias relativas al cambio y a la solución de tales problemas, que han demostrado ser especialmente eficaces. Por otra parte, quien haya tenido ocasión de conocer los trabajos anteriores de Giorgio Nardone no se sorprenderá al descubrir que también en éste presenta destacadas contribuciones, tanto desde el punto de vista teórico como prác tico.
El libro comienza con una explicación de lo que el autor define como investigación-tratamiento de algunas formas graves de miedo, pánico y fobia. En esta parte se evidencia claramente el rigor y el carácter sistemático de la labor de estudio e investigación de Nardone, así como su creatividad a la hora de proceder «inventando» a menudo originales «realidades» terapéuticas. Es importante subrayar el hecho de que las afirmaciones teóricas y las estrategias terapéuticas expuestas son el fruto del estudio experimental y empírico de la actuación llevada a cabo en más de 150 casos. Por consiguiente, no nos hallamos frente a teorías construidas sobre el análisis de un solo caso clínico, como ocurre a menudo en el campo de la psicoterapia.
El método de investigación que ha utilizado el autor para estudiar los problemas clínicos relacionados con las formas graves de miedo, siguiendo la moderna epistemología constructivista («si quieres ver, aprende a actuar»), está basado en el lema: «Conocer un problema mediante su solución». En otras palabras; se conoce una realidad a través de las estrategias que tienen la posibilidad de cambiarla y, por lo tanto, de descubrir su funcionamiento.
A la hora de llevar a cabo este estudio estratégico, el autor, en lugar de interesarse por el «porqué» se originan los trastornos basados en el miedo, se interesa por el «cómo» funcionan estas problemáticas en su persistencia. En vez de conducir a los pacientes al insight y a la conciencia del origen de sus problemas, ha concentrado su trabajo en los intentos de solución disfuncionales, es decir, en las maniobras realizadas por los individuos en su intento de combatir el miedo que, en lugar de aliviarlo, lo complican. Resulta particularmente interesante el modo como el autor ha conseguido poner en evidencia los intentos específicos de solución disfuncionales, propios de las diferentes formas de trastorno fóbico, demostrando claramente cómo, si se consigue hacer cambiar a los pacientes estas disfuncionales y redundantes modalidades de reacción al miedo, desaparecen casi por arte de magia. Todo eso se lleva a cabo mediante actuaciones aparentemente simples, tales como refinadas sugerencias, paradojas y trampas comportamentales, que inducen a los individuos a cambiar su modo de experimentar y de percibir la realidad.
En esta línea, Nardone ha diseñado estrategias específicas, compuestas por una serie de maniobras desarrolladas a lo largo de un proceso fijado de antemano, capaces de proporcionar una rápida y efectiva solución a las diversas variantes del problema fóbico.
Tales estrategias aparecen como el resultado de una síntesis de inventiva personal, flexibilidad y rigor metodológico. Puesto que las intervenciones están planificadas a nivel de procesos y procedimientos específicos deben adaptarse a cada persona y a sus contextos particulares de relación. Los dos casos clínicos que se transcriben en su totalidad son un ejemplo de cómo el procedimiento sistemático, para ser realmente eficaz, debe adaptarse al lenguaje y a las modalidades perceptivas del paciente. Del mismo modo este procedimiento debe poder modificarse a tenor de las eventuales variaciones de la interacción y de los objetivos terapéuticos. Este tipo de adaptabilidad y de flexibilidad estratégicas, propias de este modelo de terapia a corto plazo, presenta la ventaja, según el lenguaje de Bateson, del «sistema de reglas con propiedad de autocorrección». Ventaja que resulta difícil de hallar entre los modelos de psicoterapia. Finalmente, los resultados positivos relativos a la eficacia y a la eficiencia del tratamiento en su aplicación a un número elevado de individuos presentados en este trabajo resultan cuando menos sorprendentes. Esto es evidente sobre todo si se comparan estos resultados con los que se obtienen normalmente de las formas clásicas de psicoterapia aplicada a los complicados problemas que estamos tratando.
Este libro es, por tanto, muy útil para el especialista interesado.
Sin embargo, puesto que el libro está escrito en un estilo claro y accesible, creo que también se puede recomendar al lector no especialista, al que tal vez le resulte fascinante y agradable descubrir que problemas tan complicados, largos y dolorosos, como son las formas graves de miedo, no requieren necesariamente soluciones complicadas, largas y dolorosas.
Palo Alto, julio de 1992
Introducción
Alessandro Salvini
Tal vez el mejor modo de presentar un libro es no pretender sustituir el juicio del lector, sino orientarlo para que aprecie los aspectos más peculiares que contiene. La presentación no debería ser un rito según el cual Autor y Presentador se conjuran a espaldas del lector para darse bombo mutuamente, sino un escrito preliminar cuyas consideraciones sean útiles para destacar las características de lo que se expone a continuación.
Este libro trata del método estratégico-constructivista para el tratamiento de los trastornos fóbico-obsesivos. Modelo y técnica de terapia a corto plazo diseñada por Giorgio Nardone y aplicada con éxito a una variopinta fenomenología de trastornos fóbicos, es decir, a una clase especial de problemas psicológicos que se manifiestan a través de formas de miedo patológico.
El modelo propuesto y experimentado por el Autor es un conjunto de técnicas mediante las cuales el terapeuta provoca un cambio en la organización relacional, cognitiva y emotiva, que se halla detrás de las fobias simples y generalizadas. Una característica de este método terapéutico es la brevedad del tratamiento, que permite comprobar de inmediato su eficacia. En efecto, la extinción de los síntomas y del sufrimiento psicológico del paciente es el resultado que se propone el terapeuta. Las estrategias que utiliza el terapeuta se centran en la reestructuración de las representaciones (y percepciones) que tiene el paciente de sí mismo, de los demás y del mundo, o bien de los esquemas relacionales que sostienen y dan validez a sus percepciones fóbicas.
El objetivo es simple, difícil de conseguir, pero el modelo tiene el don de ser claro, escueto y controlable, tanto en los procedimientos como en los resultados. En este aspecto el terapeuta y sus técnicas no tienen coartada: funcionan o no funcionan, y todos, incluido el paciente, pueden verlo, comprobarlo y declararse satisfechos o no. Un paso adelante notable con respecto a otras situaciones en las que, como es bien sabido, se sostiene que la psicoterapia es la única profesión que no puede ser desmentida, ni siquiera por sus propios clientes, porque el terapeuta, echando mano de mil sofismas, es la única autoridad que establece quién tiene la razón. Por este motivo los psicólogos, más avezados a todas las astucias y problemas de la ciencia, muestran una escasa consideración por las psicoterapias, y por el psicoanálisis en particular.
El cambio que consigue introducir la psicoterapia breve, estratégico-constructivista, implica poner en crisis, de manera rápida, eficaz y documentable, los esquemas cognitivos y emotivos que organizan la autopercepción y los modelos de relación del paciente: esquemas y modelos que lo vinculan al mantenimiento del síntoma a través de las resistencias al cambio. Las técnicas practicadas por Giorgio Nardone y presentadas en este libro tienden a poner en crisis, de modo pragmático, las soluciones y las adaptaciones del paciente, cuyas redundancias de comportamiento funcionales en defensa de la ansiedad acaban creando un auténtico equilibrio homeostático.
El libro no sólo ofrece una descripción del modelo y una indicación puntual de las técnicas utilizadas, sino que también permite, a través de los casos presentados (no explicados, como acostumbra a hacerse generalmente, sino grabados en vídeo y transcritos), captar una demostración directa de su aplicación. Si es cierto que se aprende actuando, el lector interesado se encuentra también directamente implicado en un proceso de aprendizaje. Este planteamiento, que nos permite hacer una comprobación personal, corre el riesgo de hacer olvidar, gracias a su «sugestividad», otros aspectos importantes y otras enseñanzas que están contenidos en el libro. Un buen terapeuta, en el sentido del método estratégico, es también un buen didacta. En efecto, si es capaz de hacer suyas las categorías y los procesos mentales del paciente, del mismo modo cuando escribe o enseña no ol vida situarse en el punto de vista del que escucha o lee, ejerciendo –a partir de esta premisa– una influencia manipuladora, sugestiva y reorganizadora de las categorías mentales necesarias para cambiar la óptica y las construcciones mentales y facilitar, en consecuencia, el proceso de aprendizaje.
El trabajo que realiza Nardone al proponer los casos favorece este tipo de aprendizaje; hubiera supuesto un esfuerzo excesivo, demasiado original e incapaz de ser apreciado por todos los lectores, haber organizado el libro y la relación con el lector siguiendo sus técnicas. Habría sido útil, porque en cada lector existen resistencias, cuanto más extensamente se ha identificado con otros enfoques terapéuticos, con su visión implícita del mundo, con sus categorías lingüísticas y los paradigmas epistemológicos subyacentes. Un psiquiatra o un psicólogo, cuanto más estrechamente se hallan vinculados a un credo terapéutico –prescindiendo de los resultados que éste les permita obtener–, tanto más defienden a través de él su identidad personal, y no sólo profesional.
El motivo de esta digresión es manifestar que el libro, para poder ser plenamente apreciado en sus presupuestos teóricos, exige cierta información (o formación) preliminar, que permita al lector «resistente» situarlo dentro de una tradición de pensamiento, cuyo conocimiento puede reducir sus reticencias, incomprensiones o equívocos. El método utilizado por Nardone es el resultado más avanzado del encuentro entre la tradición de Palo Alto y de Phoenix, que, prescindiendo de genealogías, el lector culto, informado o aficionado a los trabajos, capta enseguida, porque además aparecen citados en varias partes del libro. Para explicarlo brevemente diremos que los precursores más inmediatos son: a) la terapia breve sistémico-estratégica del Mental Research Institute de Palo Alto, fácilmente identificable en la obra de Watzlawick y Weakland, del que por otra parte el Autor ha sido alumno y más tarde miembro honorario, y b) las soluciones técnicas ideadas por Milton Erickson en el ámbito de la llamada «hipnosis sin trance». El trabajo de Nardone del que da testimonio este libro es, a pesar de su autonomía, el fruto más reciente e inno vador de la tradición sistémica. Contribución que no hay que confundir con la rama sistémica de la terapia familiar, con la que existen importantes diferencias epistemológicas, teóricas y de práctica te rapéutica. El método terapéutico propuesto por el libro está muy próximo a la epistemología de Gregory Bateson, más de cuanto puedan estarlo otros métodos sistémicos más superados. Inspiración y proximidad al Bateson «constructivista» y que ha visto, mutatis mutandis, en Paul Watzlawick su continuador, entre otros motivos por la análoga y gran altura cultural y sensibilidad antropológica de este último. Altura cognoscitiva que no siempre está presente en las camarillas imitadoras de los terapeutas que han hecho del patrimonio sistémico una reducida práctica de ambulatorio.
Como ya he señalado, existen psicoterapias que suscitan en muchos psicólogos desconfianza y el temor de verse desacreditados por el mero hecho de utilizarlas; en cambio otras –y hay que decirlo– consiguen inspirar confianza porque, en la medida de lo posible, respetan las reglas del juego científico, o bien de la transparencia y verificación pública de los resultados, de la coherencia entre afirmaciones teóricas y actos terapéuticos; características todas ellas a las que tiende el trabajo de Nardone. Hay que tener en cuenta además, aunque como mera alusión, que en el enfoque estratégico-constructivista se encuentran las huellas de muchos fragmentos teóricos que pueden ser plenamente compartidos a la luz de los nuevos conocimientos incorporados a muchos sectores de la psicología, por ejemplo de la «social cognition», del interaccionismo, de los estudios sobre el sentido común y las correspondientes teorías implícitas de la personalidad, por no hablar también de todas las contribuciones más recientes de los investigadores dedicados al estudio de los procesos autoperceptivos y del «self».
Hay que decir además, en honor del enfoque estratégico, que el terapeuta y el modelo que utiliza se proponen objetivos delimitados. La teoría está pensada y utilizada en sentido pragmático. El objetivo para el que debe servir la teoría es proporcionar los presupuestos, la conexión interna y la coherencia lógica a las acciones del terapeuta, que debe descubrir cómo su paciente organiza su propio sistema perceptivo relacional, interno y externo, a fin de introducir en él las tácticas de reestructuración, cuyo éxito conduce a la disolución del problema psicológico. Aun cuando las hipótesis del autor y las explicaciones pragmáticas que adopta tienen muchos puntos en común con los conocimientos que hoy en día explican el comportamiento interactivo y sus mecanismos, por ejemplo cómo se produce la persuasión o cómo los individuos se autoengañan, no es de su incumbencia construir una teoría de los procesos mentales y someterla a verificación experimental. Si es cierto que el terapeuta estratégico otorga a su propio mapa teórico una validez provisional y ningún estatuto ontológico (el mapa no es el territorio), esto depende de una elección constructivista. En realidad, parte de la teoría se completa mediante la que ofrece el paciente como visión propia del mundo, concepción y explicación de sí mismo y sobre cómo afronta sus propios problemas y los significados que les atribuye. Para entender esta postura basta remitirse a lo que escribió Gregory Bateson hace muchos años: «En la historia natural del ser humano la ontología y la epistemología no pueden separarse; sus convicciones, generalmente no conscientes, sobre el mundo que le rodea determinarán su modo de contemplarlo y de actuar en él, y esta manera de sentir y de actuar determinará sus convicciones sobre la naturaleza del mundo. El ser humano está pues aprisionado en una trama de premisas epistemológicas y ontológicas que, prescindiendo de su verdad y falsedad últimas, asumen para él el carácter de autoconvalidación».
Lo que uno hace, dice y piensa acerca de sí mismo, de los demás y del mundo, produce cosas concretas: desde sentimientos hasta acciones, desde ilusiones a representaciones empíricas de la realidad, desde esquemas interactivos a convicciones y a esa clase particular de fenómenos que en forma de síntomas generan sufrimiento, pero que no son otra cosa que el producto de significados y hábitos de comportamiento construidos por el individuo. Actuar intencionadamente no siempre implica un nivel adecuado de conciencia: el fóbico constituye el ejemplo paradigmático.
El objetivo de la terapia estratégica consiste precisamente en efectuar cambios en las modalidades con las que las personas han construido realidades privadas y disfuncionales. Si el terapeuta tiene que efectuar cambios en estas modalidades, representacionales o de acción, debe procurar apropiarse del estilo y modos de pensar del paciente; es decir, debe «aprender a hablar su mismo lenguaje»: sólo así podrá utilizar sus códigos de significado y sus recursos. Se parte de la premisa de que la mente humana no es pasiva, determinada o reactiva, sino que en la mayor parte de sus procesos es activa y constructiva, esto es, crea la realidad que después sufre.
El trabajo de Nardone describe y propone las secuencias y las estrategias que se pueden adoptar y experimentar para desarticular los esquemas cognitivos y de acción del paciente en su aspecto interactivo y los mecanismos correspondientes de retroacción confirmativa. Pero tanto el método como las estrategias se presentan también a través de la valoración de su eficacia. Como es bien sabido, es difícil cuantificar y comparar los resultados de la actividad clínica de una técnica terapéutica, dado que las variables relativas al trastorno psicológico, al dato biográfico-relacional, a las respuestas individuales no son homogéneas, y por tanto, poco controlables, y muchas otras son desconocidas, como las tristemente célebres variables que intervienen. Sin embargo, Nardone, actuando de manera honesta y concreta, ha tomado como indicador cuantitativo la «remisión de los síntomas»: de este modo es posible valorar la eficacia del tratamiento a través del dato empírico y un estudio de follow-up, unido a la presentación documentada del iter terapéutico en casos ejemplares. Obviamente buena parte de la actuación del terapeuta es propia de la profesión; la simplicidad de sus «movimientos» terapéuticos sólo es aparente y exige soluciones apropiadas, contextuales, individualizadas y originales. Esta habilidad no puede ser transmitida junto con el paquete de instrucciones de uso, ni puede ser considerada una variable residual respecto de los resultados y comparaciones que nos ofrece Nardone para valorar la eficacia de la terapia. Pero el libro habla también y sobre todo del «miedo» o, mejor dicho, de la clase de miedos, aparentemente inmotivados, paralizantes, cervales y ansiogénicos, cuya múltiple diversidad no es reducible a la etiqueta nosográfica que los registra como «fobias». La organización fóbica de la personalidad es algo que atañe a la manera de actuar, pensar, imaginar la realidad por parte del individuo a partir del propio punto de vista, en el que está implicada la concepción que tiene de sí mismo y el sistema de relaciones del que es una parte activa. El fóbico no es solamente el resultado de algo que le ha sucedido, sino que es alguien que, a pesar suyo, se prescribe su propio problema, por muy paradójico que pueda parecer. En otras palabras, es el actor que sufre miedo y experimenta ansiedad por el papel que se autoprescribe, y los aplausos del público (o la aprensión y colaboración de los demás) hacen aún más creíble, «realista» y auténtica la interpretación y la identificación con un papel patológico. Dejando aparte la metáfora teatral, Nardone pone en evidencia cómo los esquemas representativos de sí mismo y de las relaciones que mantiene con la realidad, contra los que lucha el fóbico, constituyen efectivamente un componente importante en el mantenimiento del trastorno.
Llegados a este punto, mi «nota» propedéutica puede concluirse y dejar al libro la parte sustancial de la explicación sobre las fobias y las modalidades de tratamiento estratégico. En cualquier caso resulta claro que el término «fobia» –como por otra parte advierte puntualmente Nardone– es un recurso lingüístico, una etiqueta adecuada para transmitir convencionalmente la compleja fenomenología de un problema psicológico: el fenómeno no puede ser sustituido ni reducido a la palabra que designa su síntoma. Sin embargo, como ha escrito Herman Melville en el capítulo final de Billy Bud, «si la verdad se expone sin compromisos presenta límites confusos».
La estructura del libro
Todo es más simple de lo que pueda creerse y al mismo tiempo más complicado de lo que pueda entenderse.
Johann Wolfang Goethe
La estructura expositiva elegida para la presente obra pretende ser una síntesis entre la exposición puramente científica, con una relación puntual de la labor de estudio e investigación efectuados, y una exposición sugestiva, con citas de anécdotas, metáforas y un estilo de escritura accesible incluso al que no tiene conocimientos especiales. Con ello se pretende facilitar la lectura, salvaguardando al mismo tiempo el aspecto sistemático y riguroso necesario para la exposición de las teorías de los constructos aplicativos de tipo estrictamente científico. En realidad, el libro va dirigido por una parte a los especialistas, que en él encontrarán expuesta detalladamente una innovadora teoría sobre el miedo en sus aspectos de formación, persistencia y cambio, y los procedimientos de un modelo de intervención especialmente eficaz y eficiente, y por otra parte va dirigido a un amplio público compuesto por las personas interesadas por un problema de tan vasta relevancia social, como es el miedo en sus formas más severas de trastorno. Problema éste que en la literatura psicológica y psiquiátrica se ha presentado con demasiada frecuencia como algo irresoluble o sólo reductible mediante muchos años de fatigosa y costosa terapia.
Pero también en este caso el hecho de que un problema sea complicado, se prolongue durante mucho tiempo y posea una sintomatología cruel, no debe significar que su resolución exija una solución torturadora, igualmente prolongada en el tiempo y complicada. En otras palabras, este libro pretende ser también un instrumento de difusión entre el gran público de innovadoras y eficaces formas de intervención en problemas que a menudo permanecen sin resolver durante años, no por las características especiales de dichos problemas, sino por las características de ineficacia e ineficiencia de las intervenciones terapéuticas efectuadas para su solución. A este objeto, la exposición comenzará con la presentación de los datos correspondientes a la muestra considerable de sujetos que han acudido a nuestro Centro con trastornos de tipo fóbico y obsesivo-compulsivo, a fin de puntualizar desde el principio que las afirmaciones que contiene la obra, tanto en lo que concierne a las observaciones de tipo teórico, como a las de tipo puramente práctico, no son el fruto de «fantasías nocturnas» o de «iluminaciones matutinas» del pensador-sanador de turno. Y tampoco que los constructos teórico-prácticos se hayan derivado del trabajo efectuado a partir de un solo caso clínico o de una muestra de casos demasiado reducida (procedimiento desgraciadamente muy frecuente en nuestro campo de actuación). Junto a la presentación de los casos se expondrá también la secuenciación temporal del trabajo que ha conducido al diseño del modelo de tratamiento.
Se describirán, pues, las formulaciones y las hipótesis sobre cuya base se ha iniciado el trabajo, los procedimientos utilizados para estudiar, experimentar y diseñar las técnicas específicas de intervención y su secuenciación temporal más apropiada. A continuación se hallarán las formulaciones teóricas y prácticas respecto a cómo, según la intervención-investigación efectuada sobre la misma muestra, los trastornos examinados se han formado (la formación del problema) y cómo persisten (la persistencia del problema), gracias a las modalidades perceptivas y a las consiguientes modalidades reactivas de los sujetos portadores del trastorno y de las personas que están más próximas a ellos. Después se presentará detalladamente el protocolo de tratamiento (cambio y solución del problema), resultado final del trabajo de investigación-intervención en sus variantes específicas compuestas de procedimientos terapéuticos específicos y de una adecuada secuenciación temporal. Todo ello acompañado de la transcripción directa de las filmaciones de vídeo de las terapias completas realizadas, anotadas en todos sus pasos desde el comienzo hasta el fin del tratamiento. A esta exposición le seguirá asimismo la presentación de los resultados obtenidos, en cuanto al nivel de eficacia y eficiencia, mediante esta forma de intervención sobre la mencionada muestra de 152 sujetos.
La siguiente parte de la obra estará dedicada a comparar algunos modelos tradicionales de terapia de los trastornos fóbicos con el que se presenta aquí, con objeto de poner de manifiesto tanto las características comunes como los puntos de divergencia teórico-práctica, de modo que aparezcan claramente las peculiaridades específicas de nuestro modelo de intervención. El epílogo del libro afrontará, de un modo un tanto paradójico, el problema de las posibles contraindicaciones del tipo de tratamiento descrito a lo largo de la obra.
La epistemología cibernético-constructivista
Conocer un problema mediante su solución
Este trabajo es, en primer lugar, la relación puntual de una experiencia de investigación empírica en el campo clínico. Este estudio ha conducido, tras repetidas experimentaciones, al diseño de un modelo de psicoterapia que permite la rápida y efectiva solución de los problemas relacionados con formas graves de miedo, pánico y fobia. Al mismo tiempo el estudio, basado en el método de la investigación-intervención y realizado a lo largo de 6 años sobre un total de más de 150 casos, ha resultado ser también un sorprendente instrumento de conocimiento, desde un punto de vista operativo, de los trastornos fóbico-obsesivos. Es decir, los datos recogidos permiten formular un modelo cognoscitivo y operativo en relación con la formación, persistencia y cambio resolutivo de las tipologías de dicho trastorno. Esto significa que un trabajo clínico orientado a la rápida y efectiva solución de los problemas presentados por el paciente ha permitido reunir informaciones que han conducido a nuevas perspectivas cognoscitivas respecto a los problemas que estábamos tratando.
En resumen, un estudio destinado in primis al diseño de eficaces y eficientes intervenciones clínicas ha permitido también adquirir posteriores, y tal vez innovadoras, informaciones sobre las tipologías de los trastornos objeto de las mismas intervenciones.
La metodología de nuestra investigación-intervención concuerda con las ideas lewinianas relativas a la investigación-acción psico social y a los conceptos de cambio y estancamiento. Una de las mayores contribuciones de Lewin al pensamiento psicosocial, como ha señalado Festinger, consiste en la idea «de estudiar las cosas cambiándolas y viendo los efectos del cambio. Esta idea de que para entender exactamente un determinado proceso se deba provocar un cambio y observar luego sus efectos variables y la nueva dinámica se halla en toda la obra de Lewin, y sigue siendo aún hoy extraordinariamente pertinente» (P. Amerio 1982, 189). Sobre la base de esta tesis, que está también en la línea de la moderna epistemología constructivista (von Glasersfeld 1979 y 1984, von Foerster 1970, ‘73, ‘74, ‘87), se ha tenido conocimiento de una realidad interviniendo sobre ella; al mismo tiempo se ha ido ajustando gradualmente la intervención, adaptándola a los conocimientos posteriores que iban apareciendo sobre la base de los efectos de las intervenciones mismas. De acuerdo con lo que prescriben los teóricos de la cibernética de segundo orden (von Foerster, Keeney), se ha estudiado y tenido en cuenta tanto el sistema observado como el sistema observante, considerando en todo objeto de estudio la interacción entre ambos sistemas y su efecto, con miras a la solución del problema que presenta el paciente.
Este tipo de estudio o, como preferimos llamarlo, «intervención-investigación», ha llevado a diseñar un protocolo específico de tratamiento, particularmente eficaz y sorprendentemente eficiente para los trastornos fóbico-obsesivos. Y también ha permitido conocer mejor la realidad en la que se estaba interviniendo, es decir, lo que hemos definido como «el sistema perceptivo-reactivo» habitual en las personas que manifiestan formas graves de trastornos fóbicos.
Por todo ello esta exposición se convierte en un tratado no sólo sobre el cambio y la solución del problema del miedo sino también sobre su formación y persistencia. Con esto no queremos decir, sin embargo, que los constructos teórico-prácticos que contiene nuestra exposición constituyan una teoría completa o exhaustiva sobre el miedo, porque, como clínicos y terapeutas que somos, hemos utilizado en el curso de nuestras observaciones «la lente» de observación propia del contexto de la terapia.
Esto significa que, de acuerdo con la epistemología contemporánea, cualquier tipo de conocimiento que se produzca en el proceso interactivo entre terapeuta y pacientes es el producto de esa particular «realidad inventada» que es la interacción terapéutica. De la observación de un contexto tal no se puede extraer ninguna teoría que no sea exclusivamente relativa a este contexto. De lo contrario incurriríamos en un trágico error epistemológico, en el que desgraciadamente incurren la mayoría de las teorías psicológicas y psiquiátricas procedentes de los estudios clínicos, consistente en transferir los conocimientos derivados de la experiencia clínica al contexto no clínico, con lo cual se da un paso completamente arbitrario y metodológicamente incorrecto. Es como si un etólogo llegase a emitir juicios sobre el comportamiento de un animal en estado salvaje a partir de las observaciones del comportamiento de animales domésticos. Y tampoco el hecho de que, en nuestro caso, la «realidad inventada» entre terapeuta y paciente en el transcurso de la terapia haya sido destacada en un gran número de casos y haya conducido a resultados concretos de cambio en las realidades personales de los pacientes fuera del contexto terapéutico puede ser considerado un criterio de concreción epistemológica respecto al conocimiento de una realidad externa al contexto clínico, como es la interacción entre individuos y realidad.
La situación clínica resulta, por tanto, un particular y parcial punto de observación respecto a una realidad, en este caso el miedo, el pánico y las fobias. Lo que cabe esperar, en el mejor de los casos, como resultado del estudio, investigación y experimentación en el seno de este concreto y parcial contexto, es un mero conocimiento operativo, que von Glasersfeld definiría como «conciencia operativa». Así pues, desde nuestro punto de vista, los constructos teórico-prácticos que se presentarán a lo largo de esta obra no deben ser considerados teorías cognoscitivas que pretendan describir el miedo, el pánico y las fobias en su absoluta esencia existencial, sino solamente conocimientos y constructos tecnológicos, es decir, modelizaciones cognoscitivas que permitan diseñar instrumentos y técnicas cada vez más eficaces para solucionar los problemas a los que se aplican, o para alcanzar los objetivos propuestos. Por otra parte, como afirmaba G. Bateson (1984) en perfecta sintonía con la moderna filosofía de la ciencia (Popper 1972 y 1983), el deber de la ciencia no es construir castillos teóricos perfectos, sino diseñar eficaces técnicas de intervención basadas en los objetivos propuestos. Por consiguiente, lo que nosotros consideramos que es el límite de precaución de nuestro trabajo, esto es, que no puede ser una descripción exhaustiva del fenómeno del miedo en su compleja expresión en el seno de la realidad humana, sino que es un estudio focalizado únicamente sobre el diseño de eficaces y eficientes estrategias adecuadas a los problemas que presentan los pacientes, paradójicamente es una gran virtud, porque representa un criterio de cientifismo y de corrección epistemológica.
Breve crónica de la investigación-intervención
Las verdades auténticas son las que se pueden inventar.
Karl Kraus
En el año 1983, en el transcurso de una jornada normal de trabajo, acudió a mi despacho un señor procedente de un pueblo cercano a Arezzo, que presentaba un cuadro desesperado de miedos y obsesiones que le perseguían desde hacía años. Este individuo transformaba cualquier alteración mínima de las sensaciones corporales en un claro signo de haber contraído quién sabe qué «oscuro mal». No salía de su casa si no era acompañado, por miedo de encontrarse mal.
Cualquier cosa que leyera o escuchara por TV, referente a enfermedades o contaminaciones de cualquier clase, la asumía como propia, cosa que lo precipitaba en una angustiosa situación de pánico. Esta persona había llegado hasta mí tras haber sido tratada durante años con terapias farmacológicas y psicoanálisis, y después de haber recurrido incluso a soluciones mágicas consultando a brujas, videntes y algún religioso.
Le pregunté a la persona por qué motivo, después de haber probado tantos remedios, se había dirigido a mí, que era joven e inexperto, y le declaré que poca cosa podría hacer por él teniendo en cuenta la complejidad del problema y mi escasa experiencia. Nuestra primera conversación, en la que él me explicó todas sus desgracias y yo le repetí insistentemente las escasas probabilidades de curación y, sobre todo, mi total escepticismo respecto a mis posibilidades de actuación en su caso, se desarrolló en una atmósfera de total pesimismo y desesperanza. Unas semanas más tarde volví a verlo, y me encontré frente a una persona completamente cambiada. Sonriente y sereno, me explicó que desde hacía días ya no sufría aquellos graves trastornos y que se sentía con más deseos que nunca de reconstruir una nueva vida sobre la base de su nuevo estado de salud y de carga psicológica. Más sorprendido que él ante tal cambio, quise averiguar cómo se había producido y le pedí que me explicara qué le había sucedido durante aquella semana. Al salir de mi despacho el paciente se sentía profundamente deprimido, desanimado y con ganas de acabar con todo; de hecho, tiempo atrás ya había intentado varias veces suicidarse. Estos pensamientos de suicidio habían ido aumentando progresivamente en los días siguientes. Me explicó que durante dos o tres días había estado pensando en cómo sería su existencia sin esperanzas de curación de sus trastornos y que en ese estado de desesperación había pensado seriamente en cómo quitarse la vida. Una vez descartados los procedimientos que ya había utilizado (envenenamiento con fármacos, provocar un accidente automovilístico), pensó –tal vez porque vivía cerca de la vía del tren– en arrojarse al tren. Así pues, según sus palabras textuales, cuando el sol estaba a punto de desaparecer por el horizonte, se tumbó sobre las vías del tren, meditando acerca de todas las cosas malas del mundo, mientras esperaba el «liberador» paso del tren. Pero, curiosamente, en aquel momento sólo acudían a su mente las posibles cosas hermosas de la existencia. En resumen, mientras estaba allí esperando el tren, empezaba a tener una idea positiva de la existencia, hasta tal punto que se sumió en una especie de profundo relajamiento y se abandonó a todas estas imágenes mentales de una posible existencia feliz. Al cabo de un rato, el ruido del tren que se aproximaba lo despertó de aquel estado placentero. Por un instante casi se sorprendió de estar allí y, dando un brinco, se apartó de la vía antes de que el tren le alcanzase. Había vuelto a la realidad. Se dio cuenta de que estaba allí esperando suicidarse y, como por encanto, veía ahora las cosas de una manera nueva, se sentía una persona distinta, que ya no tenía ninguna intención de morir. A partir de ese momento los miedos desaparecieron de su mente como por arte de magia, y empezó a salir en busca de los viejos amigos, que había abandonado a causa de sus constantes trastornos.
Continué viendo a esta persona durante algunos meses y asistí a su gradual y progresiva evolución hacia una vida libre de miedos y obsesiones, hasta llegar a una completa reinserción en la vida afectiva y profesional. Este caso cambió completamente mis concepciones de entonces sobre la terapia, puesto que parecía impensable, a la luz de las concepciones tradicionales de la psicoterapia, que se pudiese haber producido una curación tan completa y rápida. Esta experiencia resultó ser para mí como una especie de «iluminación».
Me acordé de las obras de M. Erickson, que había leído hacía tiempo y que entonces me habían parecido relatos de «hechicerías» y no terapias rigurosas. La idea que se formó y fue cobrando fuerza en mi mente fue que sería fantástico conseguir provocar deliberadamente, mediante intervenciones sistemáticamente construidas, cambios repentinos como el que se había producido por casualidad. En la práctica, comencé a pensar que lo que realmente me gustaría era estudiar las posibilidades de intervenir en las llamadas psicopatologías, a fin de provocar, como por arte de magia, cambios rápidos y efectivos. Con estas ideas en la cabeza me dispuse a releer atentamente las obras de Erickson y encontré que sus métodos, que en una primera lectura desconfiada podían parecer poco sistemáticos, contenían en realidad construcciones estratégicas refinadas y estructuras tácticas decididamente sistemáticas. Tal refinamiento estratégico y sistematicidad táctica los hallé más tarde, estudiados de modo aún más riguroso, de acuerdo con la moderna epistemología y las investigaciones en el campo de las ciencias humanas, en las publicaciones de Watzlawick, Weakland y sus colegas de la escuela de Palo Alto. En resumen, gracias a aquel casual y sorprendente caso de curación, mis concepciones se abrieron de manera flexible a perspectivas innovadoras respecto a la formación de los problemas humanos y a su solución. Lo que más tarde me pareció claro, al estudiar a fondo los trabajos del grupo de Palo Alto, fue la existencia de una posible coincidencia entre los estudios epistemológicos de las ciencias naturales y los de las ciencias psicológicas y sociales, cosa que hasta entonces resultaba completamente insostenible si se comparaban los métodos de investigación de las ciencias físicas y naturales y los de las concepciones psicoterapéuticas tradicionales.
Otro episodio divertido, a la vez que casual, me sucedió precisamente en aquella época. Un día de julio de aquel mismo año se hallaba en mi despacho una señora afectada de trastornos de pánico y agorafobia. Desde hacía algunos años no se atrevía a salir de su casa si no era en compañía de alguien, y tampoco podía quedarse sola en casa sin ser presa del pánico. Como hacía mucho calor, me levanté y fui a abrir la ventana; al apartar la cortina, la barra de la que colgaba se salió del soporte y cayó sobre mi cabeza, golpeándome fuertemente con el extremo puntiagudo. De momento yo quise quitar dramatismo al incidente haciendo algunas bromas sobre el ridículo suceso, y me senté para proseguir la conversación con la señora que, según observé, se había puesto pálida; en ese instante percibí claramente cómo la sangre manaba de mi cabeza. Me levanté, con la intención de seguir tranquilizándola con alguna broma, me dirigí al baño y al mirarme al espejo me di cuenta de la importancia de la herida. En consecuencia, regresé al despacho y le dije que alguien debía llevarme a un servicio de urgencias para que me atendieran debidamente. La paciente se ofreció enseguida y, olvidándose de que hacía años que no conducía a causa de su fobia, condujo mi coche hasta el hospital, donde, olvidándose una vez más de su miedo, asistió impertérrita a toda la actuación de los médicos, incluida la desinfección y sutura de la herida, y desempeñando respecto a mí un papel protector y tranquilizador. Regresamos luego al despacho, y allí el marido, que había llegado mientras tanto para recoger a su mujer, contempló atónito cómo regresaba tranquilamente conduciendo el coche. Más desconcertado se quedó aún al enterarse del comportamiento anterior de su mujer, que, a tenor de los «históricos» problemas de miedo, resultaba no sólo sorprendente sino casi milagroso. Pero las sorpresas del marido no acabaron allí. De hecho, en los días siguientes al episodio narrado la señora empezó a salir sola, conduciendo tranquilamente el coche, y a reanudar gradualmente muchas actividades, que hasta entonces había abandonado a causa del miedo. Sólo fueron necesarias unas cuantas sesiones de gradual y progresiva guía a la exploración y exposición a situaciones consideradas antes espantosas para conducir a la señora a una total superación de la sintomatología fóbica.
Como comprenderá perfectamente el lector, este casual y curioso episodio también me hizo reflexionar mucho y me llevó a pensar qué hermoso sería provocar experiencias concretas semejantes a ésta, por medio de prescripciones deliberadamente impuestas a los pacientes. Acontecimientos capaces de hacer que la persona experimente modalidades alternativas de percepción y reacción frente a la realidad y capaces, por tanto, de conducirla suavemente a la superación del miedo.
A partir de entonces mis estudios y mis aplicaciones en el campo clínico se focalizaron en el estudio experimental y el diseño de estas tipologías de intervención «estratégica», es decir, formas de tratamiento breve elaboradas sobre la base de los objetivos propuestos, capaces de conducir a los sujetos al cambio sin darse cuenta apenas de que cambian. Pero para conseguir esto hacía falta apartarse definitivamente de las concepciones tradicionales de la psicoterapia y orientarse hacia los estudios referentes al cambio, a la interacción y a la comunicación humana. Este estudio e investigación me llevó a entrar en contacto directo, en calidad de «aprendiz», con el grupo del mri de Palo Alto, concretamente con Paul Watzlawick, que me mostró, a partir tanto de experiencias clínicas concretas como de formas innovadoras de epistemología, la posibilidad de construir, en la interacción entre personas, «realidades inventadas», capaces de producir efectos concretos.1