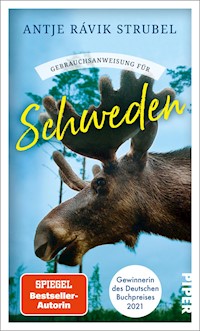Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: De conatus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Adina creció como la última adolescente en su pueblo en las Montañas Gigantes Checas. Durante un curso de idiomas en Berlín, conoce al fotógrafo Rickie, quien le organiza una pasantía en un centro cultural recién construido en Uckermark. Tras una agresión sexual por parte de un político cultural de Alemania Occidental, Adina acaba varada en Helsinki tras una odisea por media Europa. Allí, Leonides, politólogo estonio y eurodiputado, se convierte en su primera parada. Mientras él hace campaña por los derechos humanos, Adina busca una salida al exilio interior. »Blue Woman« cuenta una historia conmovedora sobre la lucha de una mujer joven por la integridad personal en su camino entre la República Checa y Finlandia, Estonia y Alemania. Sus experiencias también reflejan el reciente equilibrio de poder entre Europa oriental y occidental. "Lo que está claro es que para que haya un Nüremberg comunista Putin debería permitir que se acceda a toda la documentación porque sólo así se podría elaborar lo que sucedió en el pasado. ¿Por qué Putin, que fue el que volvió a darle vida al culto a Stalin, pondría a disposición toda la documentación sobre los gulags y los crímenes? Claramente no tiene el menor interés en hacerlo". "La literatura es para mí una ampliación. Cuando escribo soy más inteligente de lo que soy en la vida cotidiana. El lenguaje me atraviesa, el lenguaje lo sabe todo. Yo me dejo llevar por el lenguaje, que me permite ir más allá de los límites de mi personalidad. A través del lenguaje puedo entrar en otros mundos". Antje Rávik Strubel
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 508
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
mujer azul
Antje Rávik Strubel
Traducción
Ibon Zubiaur
DE CONATUS
Colección ¿Qué nos contamos hoy?
El papel utilizado para la impresión de este libro ha sido fabricado a partir de madera procedente de bosques y plantaciones gestionadas con los más altos estándares ambientales, garantizando una explotación de los recursos sostenible con el medio ambiente y beneficiosa para las personas.
Título:
Mujer azul
De esta edición:
© De Conatus Publicaciones S.L.
Casado del Alisal, 10
28014 Madrid
www.deconatus.com
© Copyright 2021, Antje Rávik Strubel
Título original: Blaue Frau
© De la traducción: Ibon Zubiaur
La traducción de este libro ha recibido la ayuda del Instituto Goethe.
Esta obra ha recibido una ayuda a la edición de la Comunidad de Madrid.
Primera edición digital: Agosto 2023
Diseño: Álvaro Reyero Pita
ISBN epub: 9788417375-93-5
Todos los derechos reservados.
Esta publicación no puede reproducirse total ni parcialmente, ni almacenarse en sistema recuperable o transmitido, en ninguna forma ni por ningún medio electrónico, mecánico, mediante fotocopia, grabación ni otra manera sin previo permiso de los editores.
La editorial agradece todos los comentarios y observaciones:
Dedicada a mi amiga y mentora Silvia Bovenschen.
PRÓLOGO
La concesión del Premio Alemán del Libro 2021 a Mujer azul de Antje Rávik Strubel consagró a una de las narradoras más potentes y originales surgidas en alemán en lo que va de siglo. Desde su debut con Bajo la nieve (2001), donde aparece ya en un episodio Adina (la protagonista de Mujer azul), novelas como Estratos más fríos del aire (2007) o la formidable Caída de los días en la noche (2011) han explorado las ambivalencias y formas menos convencionales de erotismo en un entorno determinado por relaciones de dominio. La trama de Mujer azul enlaza con la denuncia de las prácticas de abuso que ha popularizado el movimiento Me Too, pero su composición contrapuntística obedece a principios literarios: a partir del motivo (lacerante) de la negación de credibilidad a las víctimas, el reto planteado aquí es hallar un lenguaje propio para lo indecible.
La capacidad para comunicarse depende no sólo de la competencia lingüística, sino también en gran medida de la disposición a escuchar con que se encuentra. Y las dificultades de Adina no parecen tener tanto que ver con su destreza idiomática (se las apaña en inglés y aprende bastante rápido alemán) como con la falta de empatía de sus interlocutores. Con la posible excepción de Kristiina, todos los personajes con los que se cruza hablan para regodearse en lo que dicen, y cuando al fin ella se lanza a contar lo ocurrido, descubre que es muy improbable que la crean. Adina se refugia cada vez más en el silencio, en la suspicacia, y en un mundo propio y semimágico en el que sueña con desplegar esa seguridad que le falta en lo social (porque «en rigor sólo quiere una cosa: una persona a la que poder mirar y que mire a su vez, abierta y firme»).
Seguridad en sí mismos es lo que les sobra a los dos grandes personajes varones y ambivalentes de la novela, Leonides y Razvan Stein. Ambos despliegan un idealismo muy elocuente y una notable ceguera hacia el sufrimiento real de quienes tienen cerca, pero sería muy empobrecedor condenarlos sin más por esos puntos ciegos: lo que esta ambiciosísima novela recuerda es que los desempeños éticos vienen condicionados por la Historia y por las dependencias económicas.
El cuestionamiento de las voces narrativas es el gran filón de la novela realista desde Don Quijote, y Antje Rávik Strubel lo eleva aquí a nuevas cotas de virtuosismo. ¿Quién está hablando? ¿Qué lenguaje es ése? Lo que se viene a cuestionar no es sólo la voz autorial, sino también las que esta misma voz recaba y sigue (y en particular, en los interludios líricos, la de la mujer azul). El conjunto es un mosaico musical al que se van sumando con morosidad teselas de fiabilidad relativa: la atención se concentra así en el desarrollo motívico, y la complejidad de la trama aflora sólo en la relectura. Puede que esto retraiga a los habituados a la artificiosa convención de la linealidad. Pero a quien se sumerja en la Mujer azul, le revelará honduras insólitas bajo el silencio.
Ibon Zubiaur
Getxo, junio de 2023
De madrugada se oyen los coches. El rumor de los coches en las calles de tres carriles y el susurro de las hojas en el serbal.
Ésos son los ruidos.
Penetran por la ventana, que está entreabierta. El mar no se oye. El Báltico, que queda al sur, más allá de los Plattenbauten1, en una bahía con las orillas cubiertas de juncos, que en invierno se helará rápido.
Hay farolas jalonando los caminos. De noche su luz pálida cae sobre el bordillo y el balcón del pequeño piso, que da a la calle. Las pantallas de metal oscilan al viento. El dormitorio da al patio, donde hay un parque infantil, un cobertizo para las bicicletas y el serbal.
Las paredes del piso están blancas y vacías salvo por el espejo en el pasillo. En la cocina cuelgan dos postales sobre el fregadero. En la una se ven taxis amarillos por una calle de Nueva York. En la otra, una foto en blanco y negro, a dos mujeres sentadas en una terraza de París. Llevan sombreros campana de los años veinte del pasado siglo y faldas elegantes.
Ésas son las imágenes.
Las macetas en el estante metálico del balcón están sin usar. Les han crecido telarañas. Las arañas aún viven. Es septiembre.
En el horizonte, donde almacenes y una gigantesca torre de transmisión limitan las filas de los Plattenbauten, se acumulan montañas de nubes. La torre de transmisión es el único punto de referencia entre las calles idénticas.
Nadie sabe dónde está.
El reloj de pared marca las dos y media. La esfera de plata representa el mapamundi. No hay segundero, sólo un pequeño avión rojo que da vueltas al mundo plateado. Cada vuelta al mundo dura sólo un minuto y aun así parece lenta, casi pausada. Una sombra vuela bajo el avión y a veces le precede un tanto, según cómo la arroje el ángulo de luz sobre la tierra reluciente.
Podría estar en cualquier parte.
Nina. Sala. Adina.
En la cocina hay un par de cazos, un hervidor y una cafetera manchada. La cafetera pita si con la presión sale vapor de la válvula. En las tazas del armario pone en mayúsculas IKEA. El piso recuerda a un piso auténtico, a una persona. Hay un par de libros, candeleros, revistas satinadas sobre cocina y viajes. En el vestíbulo una alfombra desgastada. Y bastones de marcha en el perchero.
Ésos son los objetos.
Mete los bastones de marcha en el armario del vestíbulo. Desde el baño se oye correr el agua. De la escalera no entra ni un ruido. La puerta del piso está cerrada con llave. Los mangos de las ventanas firmemente atornillados. Sólo una estrecha ventana deja abrir una rendija. La rendija no es lo bastante grande para asomar la cabeza. Le parece bien, pese a que de momento luce el sol y el piso se calienta.
En la cocina está la botella de plástico empezada. Mide un tapón lleno de líquido y lo vierte en el café.
—Sólo un trago —dice, como si hubiera alguien.
El reloj de pared da la hora con el sonido de una suave campana de iglesia.
—¡Salud, Sala! Por ti. —A taza alzada asiente a los cristales sucios del balcón—. ¡Por ti y mucha suerte!
Por la rendija de la ventana entra viento. En el reloj de pared falta poco para las tres. Las siluetas plateadas de los continentes no muestran ciudades, ni carreteras, ni cordilleras ni río. Mete el licor en la nevera. Una botella necesita su sitio, cuando ella misma es foránea y el piso no es suyo. Está en un país que no conoce, en un país del norte, donde los árboles son otros y la gente habla otro idioma, donde el agua sabe distinta y el horizonte no tiene color.
Su corazón adopta un pulso rápido que no procede. Se distrae. Piensa en hayas y castaños, tilos y pinos, en olor a madera y tierra y lo serena y aparentemente atemporal que discurre la vida de un árbol, como la del serbal frente a la ventana del dormitorio. Piensa en lo fútiles que resultan sus palpitaciones frente al esplendor indiferente de esos árboles y su promesa de eternidad, al menos si no están en zonas de desbroce. Pero los árboles que tiene en la cabeza crecen incólumes frente a una casa doble. Nadie los va a talar, ella está atenta.
Estuvo atenta.
Ése es el pasado.
En su imaginación tiene derecho a estar en el pasado. En él cae la nieve. Es invierno y ella aún una niña. En noches cristalinas la luna luce pálida sobre los caminos e ilumina los abetos y píceas y postes de los remontes de esquí que se alzan por las laderas desbrozadas y allanadas por pisanieves. La casa doble se halla en un valle apacible frente a un horizonte alto. Está muy lejos de aquí. Está a 1.500 kilómetros, una hora de diferencia horaria y veinte horas en coche de distancia de Helsinki, en unos montes junto a la frontera checo-polaca. Ella está tumbada en la habitación infantil bajo el tejado. Su cama la ha decorado con luces de hadas. Si se incorpora, desde la ventana puede ver el Čertova hora. Sólo la cima del monte se perfila ante el cielo nocturno, sus peñascos abruptos y surcados de nieve.
Cuando su madre viene a dar las buenas noches a la buhardilla, baja la celosía y apaga las luces de hadas. En cuanto se ha marchado, Adina vuelve a abrir la celosía. Quiere ver cómo la luz de la luna cae sobre su piel y la transforma. Se sube el camisón hasta la tripa. Las piernas resultan delgadas bajo la luz pálida, más vulnerables que de día. Se pone una mano en el muslo, puede abarcarlo hasta la mitad. Flexiona la pierna, un tenue resplandor, la rodilla sólo un hueso. Se imagina un chico, un chico que aún no tiene rostro, ni siquiera un cuerpo, sólo tiene esa mano que es la suya y que por eso es agradable cuando se roza el muslo con las yemas de los dedos.
En el pueblo no hay chicos. Sólo hay los bármanes del Cocktail Bar en el hotel de cuatro estrellas, que en temporada les mezclan a los turistas Cuba Libre y Old Fashioned y a veces le sirven a ella un zumo de naranja a cargo de la casa. Hay hijos de turistas, que están el día entero con sus snowboards en la pista y no se quitan sus trajes de plástico ni para la cena. Se desprenden sólo de las mangas, y las partes superiores quedan colgando de la cadera.
—Mañana tienes que salir temprano —dice su madre cuando apaga las luces de hadas y las flores artificiales se extinguen con un último destello—. Tu bocadillo está en la tartera en la nevera. ¡Y cómeme la manzana!
Adina ve la luz de la luna sobre su colcha y sobre sus prendas, que cuelgan del respaldo de la silla. Siempre elige la ropa para el día siguiente la tarde anterior, pantalones acolchados y un jersey de lana verde que le queda grande. Las mangas se le bambalean sobre las muñecas. Cuando lo lleva se siente como un explorador de expedición.
También la mochila está preparada. Por la mañana no hay tiempo para ello. Además está oscuro, porque no enciende la luz. Lo ha calculado todo de modo que tras lavarse los dientes llega a tiempo al autobús. El autobús no aguarda, y eso que durante los primeros quince minutos ella es la única pasajera. Por las tardes, si hay hielo en la estrecha y sinuosa carretera que asciende desde el valle al pueblo, tiene que hacer los últimos kilómetros a casa andando, porque el conductor no monta las cadenas expresamente para ella.
El pueblo está encajado entre macizos. Las cordilleras del Krkonoše forman su límite natural. Detrás del pueblo se alza el bosque por laderas escarpadas. Los últimos kilómetros de camino a casa Adina va pegada a los muros de nieve al borde de la carretera. La carretera no está alumbrada. Pero la nieve reluce. Y los coches que suben desde el valle hasta Harrachov iluminan con sus faros las copas de las píceas.
Vuelve a apretar la rodilla en el colchón y contempla sus piernas. Dos lunares. Una cicatriz en la rodilla derecha, el resto es liso y blanco.
Ésa es la mirada.
La mirada viene del presente. De niña no le habría llamado la atención esa blanca lisura de las piernas. No se habría ocupado de ella. En su cama junto al Čertova hora no había esas miradas. Su madre apagaba las luces de hadas, y Adina se dormía. Así es verosímil. Todo lo demás es añadido.
—Teatro —dice en voz alta y toma el último trago de la taza.
Sopla viento por la rendija de la ventana. Desde el baño se oye correr el agua.
No puede permitirse teatro. Quien hace una declaración debe ser precisa.
No sabe cómo se hace una declaración. Tendrá que acudir a un tribunal. En Helsinki hay un tribunal. Se encuentra cerca de la catedral, que sobresale como una roca blanca del rompiente de la ciudad. Pero no puede simplemente ir a los juzgados y llamar. Está en un país cuyo idioma no habla. No sabe a quién dirigirse, sólo que necesita un abogado, y los abogados cuestan dinero. Pero sabe que tiene que hacer la declaración, en una sala con paneles de madera y ante jurados, tal como lo ha visto en películas, en las series americanas de los bármanes. La jueza llevará una toga negra. Y los acusados entran esposados, y son enfocados por cámaras que lo filman todo, que retienen cada detalle. Cada poro, cada caspa, cada chispazo de los ojos será en adelante reconocible.
Y si los defensores dicen, protesto, señoría, porque su declaración es escandalosa, la jueza levantará la cabeza. Se tomará su tiempo para examinar a cada defensor, lo que se alargará un buen rato, porque para hombres como ése no basta con un único defensor.
Protesta denegada, dirá la jueza. Por favor, Adina Schejbal, continúe.
Y los hombres barruntarán a quién tienen delante. Sus manos esposadas empezarán a temblar. Y los jurados se levantan. La sala enmudecerá cuando los jurados exclamen: ¿a cuál hemos de matar? Se hará el silencio ante el tribunal cuando pregunten quién tiene que morir. Y ella dirá: todos.2
Evocará el destello húmedo de las hojas de abedul a la luz matutina. Un titilar, un centelleo, como si los abedules acabaran de sumergir sus hojas en el mar.
—¿Sala?
El mar. Que empieza más allá de los Plattenbauten, y que no puede ver desde aquí.
—¡Sala!
Ése es Leonides.
—¿Otra vez soñando, Sala?
Leonides con su mentón blando. Con sus chaquetas de pana marrón y corbatas brillantes. Con sus manías de comer tres manzanas diarias, de no dormir jamás desnudo y de apreciar la naturaleza sólo en cuadros, sobre todo en los cuadros de pintores neerlandeses.
No volverá a escuchar cómo Leonides dice ese nombre. Sala.
En las rocas de la orilla, más allá de los abedules, al final de la bahía aparece la mujer azul. Se la ve tan nítida que su figura lo eclipsa todo.
La luz cae cortante sobre las rocas.
Tras las rocas hay guijos, que se vertieron en senderos negros para contener el agua. Allí donde no hay guijos el subsuelo es blando y lodoso, entretejido por el agua, que afluye a la ciudad en cursos desde las ciénagas y prados pantanosos más elevados de los alrededores, en incontables regatos y hasta el mar.
El agua esponja musgos, nutre arándanos, té de labrador y helechos, se filtra en el lodo de la orilla, penetra por fisuras en la piedra y queda apenas debajo del asfalto de las calles. Llega con la lluvia. Y el mar, que rebulle contra la fortificación del puerto, la devuelve a tierra. El agua llega en ráfagas del viento. Restallan, apenas amortiguadas por los escollos, sobre las autovías que delimitan el puerto, y en los edificios aún en obras más allá de las autovías.
La mujer azul se acerca lentamente.
Entra en el vallado del pequeño puerto deportivo. Sube por los raíles oxidados con los que elevan las barcas para el invierno. Pasa junto a las barcas. El viento agita su pañuelo, y se lo quita.
Se detiene y se acomoda el pelo, y el pañuelo aletea en su mano.
Cuando aparece la mujer azul, la narración debe tomarse un respiro.
En el cuarto de baño corre el agua. Es un baño sin ventanas, con una bañera sobre patas. La cal ha corroído el linóleo. Los tubos de calefacción en la pared echan fuego, y se acalora, pese a estar desnuda.
Zambulle un pie en la bañera. Al sumar la otra pierna añade el agua fría. Se arrodilla despacio. El agua le sube por los muslos, los pechos se sumergen. Su culo resbala por la pared lisa de esmalte, y se desliza cuan larga es por la bañera a rebosar. Su cabeza se hunde casi del todo.
La cubre espuma como una altiplanicie ingrávida, le estallan burbujas en el mentón. Busca una pierna bajo el agua. Abraza el muslo y retrae la pierna, su rodilla una cima en mitad de copos.
Ése es el cuerpo.
El agua escalda la piel, que enrojece. Los poros se abren y la envoltura se hace blanda, protegida y rodeada por la espuma. Tantea con cuidado los bordes de su cuerpo. Lo hace igual que la tocaría Leonides, aunque él no está, y en su percepción ya no es la mano de él. Pero en ese momento no es importante. Lo importante es que sienta bien.
Tan sólo el corazón se dispara al cuello, donde aletea. Respira despacio hasta que se aminora y piensa en la frialdad de su apartamento, en techos altos, el sobrio mobiliario. La mesa y las sillas son de madera, de madera clara que una vez creció y fue un tronco veteado, un abedul, outsider entre los árboles con una flexibilidad que no cabe envidiarle. Su tronco blando se dejó doblar un día de vuelta a la tierra y ahora lo encuadran vidrio y cromo y vajilla de iittala que Leonides deja sobre la encimera de mármol verde en la cocina. El menaje ha de coincidir con los gustos más diversos, dijo, pues el apartamento pertenece a la universidad.
Un par de cosas de ella siguen ahí. La gorra, un camisón, la camisa azul button-down y unos vaqueros los dejó en el armario vestidor de Leonides. El camisón es un regalo de él. Quizá lo conserva. Quizá lo guarda junto a sus pijamas de seda, si es que sigue usando este apartamento.
—Vete al médico —había dicho Leonides cuando volvió a presentarse el aleteo en el cuello, que le hace creer que se está ahogando.
—Lo tenía ya de niña.
—Fuiste una niña nerviosa.
—No. —Se enjabona, se achica agua bajo las axilas y entre las piernas y se limpia la piel blanda con la manopla. Se levanta con cuidado de la bañera—. No que yo sepa. No era nerviosa.
Ha caído espuma al suelo. La enjuga con papel higiénico y tira la bola al váter. Envuelta en la toalla sale al pasillo. Deja huellas mojadas en el linóleo al cruzar la sala e ir al balcón cerrado por vidrieras. Su vapor corporal empaña los cristales. El Báltico no se ve desde ahí. La tercera planta es demasiado baja para poder ver el mar por encima de los tejados de los Plattenbauten y de las autovías. Sólo la calle residencial frente al bloque se perfila en el vaho de los cristales, y la azotea del edificio de enfrente. Allí se colocan los contenedores de basura del bloque. Delante hay tres árboles, dos tilos que todavía dan fruto y un arce de hojas rojas. El termómetro marca diez grados. Las arañas en las macetas se mueven como en sueños.
Ésa es la despedida.
Debe ser fría si ha de hacer una declaración. Debe aplacarse como un animal para hibernar. El frío debe atraparla hasta los huesos. Debe hacerse más lenta, hasta que se hiele todo, cada vacilación, cada debilidad, los sentimientos de culpa, la vergüenza y todos los escrúpulos, hasta que esté en perfecta calma y ya sólo cuente una cosa: que los acusados reciban la pena máxima.
—¡Maestra de las despedidas!
—¿Yo?
—Sí.
Puede tomarse tanto tiempo con la despedida como los árboles, que se sustraen al año, cada cual a su propia velocidad. Al arce ya lo ha atrapado el frío, mientras que en los tilos aún queda verano.
—¿O es que hay alguien más aquí?
Tilos también hay en Harrachov, a la sombra del Čertova hora. Un viejo tilo se alza frente a la vidriería, y en los años noventa se plantaron tilos jóvenes junto al Potraviny. Un alerce arroja su sombra sobre la escalera ante la casa doble. Al borde de los escarpados caminos de bosque crecen píceas, y la plataforma del gran trampolín la coronan abetos. En invierno se cruzan ramas en las carreteras nevadas y en el acceso al surtidor de gasolina, donde sólo hay dos bombas. La carga de nieve quiebra una y otra vez ramas de los árboles.
Cuando su madre llega del turno por la mañana, antes de irse a dormir toma la pala y limpia de nieve la acera frente a la casa. Su madre tiene miedo de que pueda resbalarse alguien. Todos los días pasan turistas con esquíes al hombro junto a la casa, generalmente alemanes. En Alemania, oyó su madre, te demandan si alguien se rompe algo frente a la casa. Desde entonces retira la nieve a primera hora. No puede permitirse ser demandada, porque no tiene seguro alemán. No tiene ningún seguro. A veces está demasiado cansada por las mañanas. Entonces es Adina quien retira la nieve de la escalera. Suda, por eso más tarde se hiela en la escuela. Pero no tiene tiempo para cambiarse. El autobús no espera a que la única pasajera se haya cambiado de jersey.
La casa doble está en el límite de Harrachov, a la entrada inferior del pueblo. Lleva ya tiempo allí. Cuando la construyeron mineros moravos que excavaban galerías en busca de filones, aún no existían el trampolín y los remontes. Luego vivieron allí alemanes. Los alemanes se fueron cuando perdieron la guerra, y se instalaron los soviéticos. El Ejército Rojo hizo de la casa un hospital militar, antes de que en la posguerra se incorporaran la pared de yeso y una segunda puerta. La pared separa una mitad de la casa de la otra, para que quepan en ella dos familias. Pero sólo se instaló una familia. En la otra mitad se instaló su abuela, hija de un partisano. El partisano se quedó en la guerra y pasó a ser un héroe del antifascismo. Al ser la hija de un héroe, su abuela no tuvo que vivir realquilada como cualquier otra joven soltera, sino que en reconocimiento obtuvo media casa. El pozo séptico del cobertizo ya existía entonces, también la gran huerta de árboles frutales.
Los alemanes volvieron. Cada invierno vienen a esquiar a Harrachov. Cerca de la casa hay un pista de entrenamiento. Hay un babylift, una alfombra mágica y un Rübezahl3 hinchable que mueve al viento sus miembros sujetos por cables.
—Hacía mucho que no pensaba en ello.
—¿En qué?
—En cómo era cuando era pequeña.
—¿Y ahora piensas en ello?
—Sí.
—¿Y cómo eras?
—Creo que no era nerviosa. No fui una niña nerviosa.
Frente a la claraboya en Harrachov luce el Čertova hora. Si el viento es desfavorable, le trae a la habitación el traqueteo de las sillas del remonte. Hasta con la ventana cerrada se oye el traqueteo. En cuanto una silla supera la polea en las pilonas, los fijadores de hierro traquetean. Fuerza es masa por aceleración. Adina lo apunta en sus delgados cuadernos. Tiene un cuaderno cuadriculado para Mate y Física y uno pautado para Checo, Historia y Alemán. En alemán hay tres posibilidades de negación. Nein. Kein. Y nicht. El traqueteo del telesilla penetra hasta ella aunque no lo quiera.
A veces las sillas siguen traqueteando sobre su cráneo cuando duerme. Las hacen balancearse chicos en toscas botas de esquí. Ignoran los carteles de prohibido que hay en las pilonas. Los pictogramas con sillas de remonte balanceándose tachadas carecen de validez para ellos.
La pequeña mesa en la que Adina hace los deberes cojea. La ha movido a cada esquina del cuarto. Pero no cojea por los tablones torcidos. Una de las patas es más corta. En su día las patas las adornaban por debajo cabezas de animales, leones tallados que abrían sus fauces como si quisieran morderle las patas a la mesa. El partisano serró los leones. Antes de ir a la guerra, serró las patas por encima de las cabezas de leones. No dudaba del triunfo de la Unión Soviética. Pero no contaba con vivir ese triunfo. Y si tenía que perder la vida luchando, los camaradas no debían encontrar muebles burgueses en su casa, ninguna mesa feudal. Los adornos y las decoraciones eran vestigios feudales, y el feudalismo había que erradicarlo, en particular las cabezas de leones. Simbolizaban a la clase dominante, príncipes y reyes. El partisano lo sabía. Arrancó de cuajo los leones para que su hija no acabara en un campo de reeducación como enemiga de clase. Con la última pata se confundió. Aplicó la sierra demasiado arriba, unos milímetros. Nadie supo por qué, ni siquiera su abuela, que en esa mesa ponía en conserva ciruelas y cerezas, hacía tarta de manzana y zumo de saúco. La mesa le servía de banco de cocina. Cuando el corazón de su abuela se paró y hubo que tirar los muebles viejos, Adina salvó el banco. Volvió a sacarlo del montón de muebles frente a la casa y subió con él los diez escalones hasta su buhardilla.
Su ordenador está en medio de manchas rojas corroídas. Bajo la pata corta ha encajado un trozo de cartón, tal como hacía su abuela. Aun así la mesa sigue cojeando.
Adina no va a la pista. Tampoco a la pista de entrenamiento o a la salida del Funpark, donde quedan los snowboarders. Ella es buena esquiadora. Aprendió a esquiar con tres años. Pero prefiere ir campo a través monte arriba, por terreno no trazado, intransitable, para descender al margen de las pistas por la nieve polvo escarpada entre las píceas. Su madre le regaló una linterna frontal, una luz con goma que se puede ajustar a intermitente. De su frente titilan relámpagos espectrales por el bosque. Los troncos nevados se iluminan tétricos ante ella y resbalan de vuelta a la oscuridad. Adina cree ser la primera persona que ha pasado por aquí. O ni siquiera una persona, piensa, un ser cuya frente tiene una misteriosa luminosidad.
Cuando ha acabado los deberes, va al puesto de vino caliente junto al telesilla. Va cuatro veces por semana. Releva a la mujer que está al mostrador desde el mediodía. La mujer trabajaba antes en una fábrica textil del Krkonoše. La fábrica cerró, y ahora se gana algo que sumar a su pequeña pensión. También Adina se gana algo. Arranca una hoja nueva del bloc de caja. Por cada vino que vende hace una raya con bolígrafo. Hay también Becherovka y Slivovictz, para los que hace una estrella. Por las tardes pasa mucha gente, esquiadores con crestas rojas de iroqués y orejas de liebre en los cascos, paseantes y snowboarders. Los snowboarders también llevan cascos, pero sin adornos. Sus cascos son negros o brillan metálicos sobre caras blandas y harinosas como la abundante nieve. Los snowboarders son mayores que Adina. Eso no significa que tengan edad para el vino. Adina tendría que preguntarles por su edad. Pero sabe cómo miran entonces los snowboarders. Miran como si en el puesto hubiese algo que ver, algo que debe ser sometido a examen como la rana a la que los chicos de su clase le arrancaron las patas para averiguar qué hacía sin patas.
Sólo una vez le preguntó a un snowboarder si tenía ya dieciocho, en uno de sus primeros días en el puesto. El snowboarder llevaba un traje militar negro, tenía pústulas en las mejillas y un bigote fino sobre el labio. Sus colegas le decían Ronny. A ella Ronny no le dijo nada. Se sonrió al recibir ponche de niño y lo vertió en la nieve. Luego dijo algo que Adina no entendió. Sus colegas se pusieron a ulular. Golpearon su casco con las manoplas y se apretujaron a su lado al mostrador. Él se inclinó y le sacó la lengua despacio. La hizo chasquear arriba y abajo como una mariposa cautiva, a la misma velocidad, sólo que mucho más mojada. Al día siguiente volvió. Se irguió ante ella, plantó los brazos en el mostrador, pidió vino caliente y chasqueó la lengua. Luego la agarró del brazo. Su bigotillo destelló a la luz del puesto cuando la cabeza de ella chocó con su casco. Una humedad impactó en sus labios y el vaso volcó. El vino salpicó el caro traje de esquí de Ronny. —¡Tu puto coño!
Eso Adina sí lo entendió. Hasta ahí ya alcanza su alemán. Sabe que es una palabra fea, aunque una parte del cuerpo que aún no ha visto nadie no puede ser ni bonita ni fea.
Pero quizá se trate de otra cosa. Quizá el que alguien como Ronny le pueda meter sin más su lengua en la boca esté relacionado con lo que quieren decir los bármanes cuando hablan de las mujeres alemanas. Hablan a menudo de las mujeres alemanas, a veces incluso cuando hay unas en el bar sorbiendo Cuba Libre con pajitas. Los bármanes no hablan alemán. Y las mujeres de las pajitas no saben lo que significa que, al servir el Cuba Libre, los bármanes pregunten sonriendo si creen que los checos son un poco duros de mollera. Buenos para ajustarles el asiento del remonte bajo el culo, para limpiar la porquería o como juguete sexual, baratos como las media lunas del Potraviny.
Quizá Ronny pensó que ella es un poco dura de mollera. A su madre no puede preguntárselo. Su madre no quiere que venda alcohol. Si es demasiado joven para beberlo tampoco debería venderlo, reza su lema. —Por qué no quedas un día con una amiga —le dice cuando viene a su cuarto por la noche a bajar la celosía—. Invita a alguien. Seguro que en tu clase hay compañeros majos. —En la escuela Adina se sienta en la última fila. No tiene vecina de banco. Rara vez interviene en clase. Le parece tonto reaccionar a preguntas cuyas respuestas conoce la profesora. Es un poco arrogante. Al menos Adina cree que las demás piensan eso, porque en las pausas nunca fuma con ellas. No participa en lo de mirar a los chicos, ni en hablar mal de la compañera que aún no tiene pecho. No pertenece a ninguna cuadrilla y nunca está a favor o en contra de alguien. Simplemente no tiene tanto interés por los alumnos de la ciudad.
A los hijos de turistas se los gana fácil. Adina conoce los vericuetos, las sendas junto al río y el camino más corto hasta la cresta por el bosque de píceas. Sabe cómo hay que tratar con los bármanes para poder beber al mediodía zumo de naranja gratis en el bar. Los hijos de turistas agradecen cualquier distracción. Adina ha conocido a tantos que ya no es capaz de distinguirlos. Sólo a veces reconoce a alguno al año siguiente. En ese caso se lo presenta orgullosa a los bármanes, que invitan a una ronda para celebrar el día. Pero los hijos de turistas sólo se quedan una semana. Una semana es muy poco para hacer amigos.
Los amigos de Adina son de Rio. Cuando oscurece frente a su claraboya y los contornos del Čertova hora lucen de nieve, para sus amigos es por la mañana o primera hora de la tarde, o es bien entrada la noche. En Rio eso no importa. En Rio siempre hay alguien en cuanto enciende el ordenador.
Su madre baja la celosía, le da un beso de buenas noches y sale para el Zlatá Vyhlídka. Ya no hay nadie más en la casa. Adina puede chatear con sus amigos sin ser molestada. Coloca el ordenador en su regazo, introduce el link y espera al chirrido que la lleva a Rio.
A veces la conexión es mala. La niebla o una tormenta interfieren la red. Se sienta de piernas cruzadas en la cama, y mientras se abre el arco a Rio seraspa la laca de uñas con un cuchillito. Probó el esmalte a escondidas. Pero a Rio no puede entrar con las uñas pintadas. Allí se llaman Galadriel, ZP o Darth Vader. Ella es el último mohicano, y un último mohicano no lleva esmalte.
Con ZP charla sobre si un último mohicano puede salvar la tribu. ZP sugiere tener hijos, pero ella no quiere. Darth Vader cree que debería exterminar a todos los enemigos. Su tribu sobreviviría a las demás, y también sería una salvación. Pero ella no tiene enemigos. Una semana es muy poco para hacer enemigos.
Salvo Ronny.
También al cuarto día se dejó caer por el puesto de vino caliente. Ella habría querido hacerse invisible. Se quiso agazapar cuando lo vio venir. Brotó de la sombra de las píceas en su look militar. Pero quien hace rayas por cada bebida que vende no puede agazaparse. Aquel día le echó un chorro a escondidas al vino caliente; un montón de Slivovictz. Para él se acabó prematuramente la temporada de esquí. No tendría que haber seguido esquiando. Pese a la pista iluminada se estrelló contra una pilona.
A los amigos de Rio puede contárselo. En Rio es posible decir cosas que de otro modo no cabe expresar. Ella no podía saber que Ronny iba a estrellarse contra una pilona. Pero de haberlo sabido, escribe a sus amigos, habría hecho lo del Slivovicz igualmente. De Rio le llega una pequeña cara de diablo. —¡Sigue así, pequeño mohicano!
Adina está orgullosa de ello. En Rio saben lo que significa su nombre. En Rio es algo especial ser el último adolescente de Harrachov.
La mujer azul ha llegado hasta el cobertizo de las barcas. En los cobertizos se almacenan cuadernas y tablas y herramientas para reparar las barcas. De las puertas corroídas cuelgan candados, están todas cerradas.
Viene a mi encuentro. Me sonríe, su rostro es un pleno resplandor.
Me resulta conocida. Debe tratarse de un error.
Los tilos frente al balcón dan frutos, y eso que el arce tiene ya hojas de colores otoñales. Es un error de las plantas, una pérdida de orientación provocada por la baja luz norteña.
—¡Entra, Sala!
Un frente lluvioso se interpone ante la punta del repetidor. La bruma se traga el destello de la luz de advertencia roja. En los Plattenbauten, los balcones se parecen hasta confundirse. Sólo los diferencia el punto cardinal. Pero el frente nuboso ahora borra también esa diferencia.
—¡Te vas a enfriar!
Ése es Leonides.
—¿Sala?
Leonides con su voz tranquila. Con su calma. Cree que Adina es un nombre bonito. Pero le gusta más Sala. Sala suena severo y claro a sus oídos, un apodo cariñoso que le va bien, y tal como él lo pronuncia, con S sorda y acento en la primera A, ella también lo cree. Leonides. Que insiste en que cada cual se proteja del frío. Que insistiría con sus remilgos y su solicitud. —¡Te pondrás enferma con tus métodos de temple! —Una solicitud difícil de aguantar, ahora que ella querría estrecharse contra una pared que caliente y él no está.
La estera de fibra bajo sus pies está helada.
Regresa al calor. Cierra tras de sí la puerta del balcón, y de camino al dormitorio se le desprende la toalla del cuerpo. Queda desnuda frente al ropero, que está semivacío, desnuda ante cajones que no necesita. Sus manos acarician su vientre plano. Se las lleva a los pezones helados. Luego se pone ropa interior limpia, un pantalón blando y un jersey oscuro.
Ésa es la ropa.
La cafetera está usada sobre el fogón en la cocina. Sacude los posos del filtro, la llena de agua y polvo nuevo y espera al pitido con que sale el vapor de la válvula. Fuera empieza a oscurecer. Cae luz pálida en la cocina y el salón y se extingue lenta la tarde. Llena el café en la taza de las mayúsculas. En penumbra se sienta a la estrecha mesa del salón, que ha corrido de lado ante el balcón. Al sentarse cruje el acolchado de la silla. La silla está rota. Pero está todo lo que necesita.
Ve Motion Eye, la lente negra de la cámara. Luego el portátil se enciende. Ha tardado su tiempo, pero está todo. Hará una declaración. Hay una organización que puede ayudarle, una organización con abogados y fondos donados y una dirección en el centro. Tarda menos a través de Internet que yendo a la ciudad, y tampoco necesita abandonar el piso. La página web está en finés. Pero uno que no sepa finés puede hacer clic en una bandera británica y se despliega la página en inglés. Uno no, piensa. En esa bandera sólo hacen clic mujeres. La organización se dirige a mujeres en apuros. Y si ella clica la bandera y desplaza la página hacia abajo y redacta un e-mail en Contacto, será una de ellas. Será una mujer en apuros. Aunque nunca en su vida ha sido una mujer. Al menos nunca ha pensado en sí misma de ese modo, pequeño mohicano. Tampoco es un hombre.
—Sólo para que quede claro —dice en voz alta. Pero no hay allí nadie que lo ponga en duda.
Se levanta otra vez. En la nevera de la cocina está el licor. Sostiene la taza y la botella en el ángulo adecuado para medir a ojo un chupito. En apuros no está. Que alguien se atreva a afirmar eso. Quizá lo estuvo una vez. Pero entonces no tenía Internet. Tampoco estaba en un piso por el que ha pagado por anticipado el alquiler, en metálico, con billetes crujientes. Quien está en apuros no conoce una organización a la que dirigirse, ni un teléfono de emergencia, ni una línea directa de asesoramiento o una dirección de e-mail. En apuros una no tiene tiempo para informarse en Internet.
Vierte descuidadamente un trago en el café.
Para una organización que asume como su misión los apuros de las personas, ella es una de muchas. Una de la que nadie se acuerda. Sólo pueden acordarse aquellos de los que se querría que no lo hicieran.
Y un año es mucho tiempo. Ya entabló contacto una vez, en el verano anterior, con idea de hacer una declaración que luego no hizo. Porque se interpuso Leonides. Porque pensó que Leonides es mejor alternativa.
Porque Leonides era mejor alternativa.
Leon, susurra. Leo. Mi Le.
Le como —Leben. Life. Vida. Život.
A él no le gustó.
—Es malsano. Resuena mucha autonegación —formuló amanerado—. Cada cual vive su propia vida, tú la tuya, yo la mía. De lo contrario no hay justicia en una relación. El péndulo oscila siempre a favor de uno.
Hizo de ello toda una conferencia en su cocina verde. Pero no tardó en empezar a echarlo de menos. Leo, mi vida. Quería volver a oírlo. Quería oírselo decir a ella, susurraba Leo, mi Le, tal como lo decía ella en voz baja y enamorada a su oído. Se acostumbró en seguida. Hasta lo mendigó una vez, más adelante, en la excursión a un parque nacional con N.
Ése es el recuerdo.
Tiene derecho a estar en el recuerdo. Aunque no tenga un método para volver allí. Todo sucede suelto y fragmentario. Ni siquiera recuerda ya el nombre del parque. Nuri. Nuxi. Nukso. El finés es un idioma difícil. Pero aún ve ante sí los abedules y las píceas del norte y las ciénagas a derecha e izquierda de los senderos terraplenados y a Leonides con su camisa abierta.
No era habitual que hicieran excursiones juntos. Leonides tenía sus citas, y un estricto plan de trabajo, y ella no tenía nada, sólo a Leo, y se alegraba cuando los demás no lo necesitaban. Él tenía una tarde libre o se había zafado de algo, y con su viejo Volvo tomaron una de las carreteras de tres carriles por las que se llega en seguida a las afueras. Durante el viaje encendieron el equipo estéreo y escucharon a todo volumen pop finlandés.
En el aparcamiento frente al parque nacional asaban salchichas. En una cabaña de madera se podían comprar bebidas y mosquiteros y mapas de senderismo con recorridos de diferentes grados de dificultad. Se indicaban con triángulos rojos o amarillos, y Leonides se decidió por uno rojo.
El sol se reflejaba en un pequeño lago, y los fogones de la orilla se reflejaban en el sol del lago, y el agua estaba tan fría como si se hubiese derretido ayer. Y había ese olor, ese aroma fresco a musgo y a madera húmeda y follaje. Habría querido salir corriendo con él de la mano, adentrarlo entre los árboles, en la dicha de estar allí, de lo más normal, gente haciendo una excursión. Tuvo ganas de verlo todo, de explorar el parque entero de una vez, cada roca, cada lago, sin dejarse un desvío, porque seguro que conducía a las vistas más hermosas.
Leonides no llevaba los zapatos adecuados. El cuero se empapó en seguida. Aun así llegaba a todas partes. Los mosquitos no le molestaban, ni siquiera se daba cuenta. Ella quería seguir, caminar siempre así con él, pero a Leonides lo necesitaban esa tarde. El tiempo era limitado. Hasta para un café a la vuelta era ya demasiado tarde.
—Dilo —insistió él cuando estuvieron sentados en una planicie, donde había viento y menos mosquitos—. Sólo una vez.
Sacaron los bocadillos.
—Venga. Dímelo.
—Está prohibido, Leon.
—Por favor. Sólo aquí.
—¡Resuena tanta autonegación!
—Vale. Entonces yo tampoco diré nunca más tu nombre.
—No tienes por qué.
Él se inclinó y le retiró el envoltorio a un bocadillo.
—Adina, Salina, Sala —dijo, como si se tratara de una rima de conteo.
Parecía un niño, lo que podía deberse a la extraña postura en que se sentaba sobre las rocas, una pierna extendida y la otra flexionada y apretada bajo el brazo. Con la mano libre se llevó el bocadillo a la boca.
—Adina, Salina, Sala.
Ella había preparado los bocadillos. Primero los untó con queso crema sobre la encimera de mármol verde, luego les puso jamón y salami, en el mismo orden que su madre al preparar la tartera para la escuela. Y Leonides los mordió sin más. Comió a buen ritmo el primer bocadillo y el segundo, antes de plegar con cuidado el envoltorio, como si fuera importante no dejar migas allí. Cuando era mucho más importante hacer algo contra el que estuviera tan ocupado y abreviara su excursión por otra gente, y no es que ella tuviese algo contra la gente. Pero que tuvieran que volver ya no era justo. Habría podido quedarse, habría podido sacar su teléfono y decir que se había torcido el tobillo o caído en la ciénaga y enfermado de repente, pero a Leonides no se le ocurría algo así. Es un acto de cortesía, habría dicho, atenerse a lo acordado.
—Adina, Salina, Sala —repitió, atendiendo al sonido de las palabras—. ¿Qué te parece? —La miró retador—. Sala. Suena severo y claro, me parece. Como tú.
Ella lo vio meter el envoltorio en la mochila. Luego se arrodilló detrás de él en las rocas e introdujo las manos bajo su camisa.
—Leon —dijo en voz baja—. Leo, mi Le.
Pero eso no puede escribirlo en el e-mail.
Cuando aparece la mujer azul, no hay nadie en el puerto. No hay balandristas. Tampoco se ve a nadie bañándose. Ninguna familia recogiendo su pícnic en la playa. Sólo ella. Lleva un abrigo de gamuza claro hasta los tobillos, botas negras con tacones de cuña y un pañuelo azul.
Alza una mano. Me hace señas, se refiere a mí. Parece como si hubiera estado esperándome.
Nos sentamos a la sombra de los abedules y empezamos a charlar. Hablamos del tiempo. De los pronósticos en la radio, que son más largos que las noticias. Se dan a conocer los volúmenes de precipitaciones y fuerzas del viento para cada archipiélago, seguidos de avisos para las partes del país en que realiza maniobras el ejército finlandés. Un vínculo entre meteorología y guerra, como sugiere la expresión lluvia de balas, como si las dos fueran igual de ineludibles. Se me hace difícil traducir la expresión lluvia de balas al inglés.
Hail of bullets, dice la mujer azul. Shower of shots. Que siente debilidad por los idiomas.
Comparo el parte meteorológico finlandés con los avisos de atasco en la radio alemana. En Finlandia, dice la mujer azul, lo único que se atasca es el agua.
Hablamos del calentamiento global. Los veranos más largos en el norte, las violentas tormentas. De los árboles y el abedul, ese outsider entre los de madera dura, su tronco flexible. Hablar de árboles supone callar sobre injusticias. Así lo formuló una vez un poeta alemán muerto.
Hoy, replica la mujer, eso incluye a los árboles.
Ella habla de libros que ha leído. Algunos los conozco, otros no. De entre los alemanes se queda no con Brecht, el de los árboles, sino con Tucholsky. Aunque la conmovieron más novelas de Monika Fagerholm y Carson McCullers.
Menciono mi propósito de escribir una novela. Normalmente no les digo a los desconocidos que soy escritora. Pero la mujer azul quiere saber qué me trae a Helsinki, y en Helsinki tomó forma hace dos años la idea para una novela. Le hablo del Instituto de Estudios Avanzados en la Fabianinkatu, donde estuve becada, de la gran lámpara de luz diurna en el salón y de los dos masajistas Tuomas y Hariis, que masajean gratis una vez al mes a los Fellows del Instituto.
Los finlandeses se alegran, dice la mujer azul, cuando alguien se interesa por su país.
Su inglés es impecable. Es difícil decir si ella misma es finlandesa. No se lo pregunto.
Ensalzo las bibliotecas con su arquitectura amable, su atmósfera abierta, que me gustan después de que antes evitara siempre las bibliotecas, con su toque sombrío, la prohibición de hablar, el polvo elitista. Que aquí es distinto. A veces voy allí sólo para leer el periódico, el Dagens Nyheter, el Guardian, Die Zeit.
Hablamos de lo que figura en los periódicos, de lo que nos parece sombrío en Europa. Está bien informada sobre todo.
—Deberías ponerte en marcha —dice cuando empieza a oscurecer.
El café en la taza de las mayúsculas está frío. En el salón pende débil el reflejo de las farolas. Dear Ladies and Gentlemen, ve brillar en la pantalla. Lee en voz alta el encabezamiento antes de borrar and Gentlemen. My name is Adina Schejbal. I’m sorry. I’m really sorry. But something came in between.
Baraja la palabra interfere, pues algo interfirió desde que hace un año escribió el primer breve e-mail a la organización. Pero en la página de traducción en la red interfere tiene que ver con hindrance y obstacle, y Leonides no ha obstaculizado nada. Sólo hay obstáculos en el lenguaje. Si está nerviosa, se le acaban los vocablos ingleses que aprendió en la escuela, por lo que a veces habla con Leonides chapurreando el ruso o directamente con gestos.
Hablaba.
La sombra del avión vuela sobre el mundo de plata. El avión se hace preceder medio minuto por la sombra antes de alcanzarla y rebasarla. El tiempo da la vuelta al globo. Allí donde se encuentra ella, es poco antes de las ocho. Las nubes han desaparecido en la oscuridad.
El monitor brilla claro. Mujeres radiantes. Mujeres en salas altas con cuadros y flores. Incontables fotos atestiguan el trabajo de la organización, como si hubieran contratado expresamente a alguien que se ocupa sólo de colgarlas. En una, dos mujeres sostienen un certificado a la cámara, sonrientes, una sonrisa para personas en apuros, una sonrisa alegre, una que debe dar esperanza y ánimo. Sólo una de las mujeres en las fotos es mayor. Lleva una toca blanca como la que tienen los patos o las monjas. La monja no sonríe. Pero sus ojos relucen. Son buenos ojos. Frente a esos ojos se confiesa fácil, aunque no se crea en Dios. No cabe descartar que una fe logre algo, que mueva montañas que no hay en el paisaje llano frente a la ventana. Sólo si no se tiene nada que confesar, hasta una buena monja es la equivocada.
Cierra la página y llega a una meteorológica con frentes de aire cálido y zonas de alta presión. También ahí está todo lleno de esperanza, porque los buenos pronósticos aumentan la cifra de visitantes.
Cuando suena el timbre, está demasiado agotada para sobresaltarse.
Pasa un rato hasta que pone en relación el timbre, la puerta y el piso en que se encuentra. Podría ser el timbre del vecino. En los Plattenbauten todos los timbres son iguales. Las puertas de los pisos se parecen, y no hay diferencia entre el chirrido de su timbre y el del vecino. No está segura, porque en los días que lleva viviendo ahí nunca ha llamado a su propia puerta.
En las placas del timbre figuran nombres finlandeses, también en el suyo.
La luz de las farolas bate la noche. Comprueba si sigue ahí la conexión, a veces se cae Internet. La transmisión es lenta, un acceso móvil que sirve en cualquier parte. También es un regalo de Leonides, el primero. Le llevaba el lápiz. Se lo regaló a los tres meses, ocho días y dieciocho horas de su llegada a Helsinki.
Leon, mi Le.
Que una noche estaba en el hall del hotel, en uno de los sofás afelpados, rodeado de hombres de traje y unas pocas mujeres. Parecían empresarios, banqueros o abogados, y charlaban en inglés. Sólo cuando había risas se oía ruso. Entonces alguien había hecho un chiste. Los chistes quedaban mejor en ruso. Ella estaba tras la barra. Limpiaba copas, y se hizo tarde, debido a Leonides, aunque eso ella entonces no lo sabía.
El barman había acabado. Sólo quedaba ella. Servía nuevas bebidas, rellenaba las copas, dejaba cuencos con cacahuetes en las mesas. No era la primera vez que vigilaba la barra hasta que se había ido el último cliente.
Él le hizo una seña, como para pedir otra ronda. Ante él había una botella de vino casi vacía en la mesa. Era el único que bebía vino blanco. Los demás bebían cerveza y vodkatini.
—How kind of you not to leave us alone!
Hablaba con un ligero acento. Pero su pronunciación era clara, incluso después de una botella entera de vino.
—Please. ¡Celebre con nosotros!
Ella lo rehusó.
—En Bruselas hubo un debate importante hoy. En el futuro el Oeste ya no va a poder comportarse como el custodio del Santo Grial.
Habría querido tener en la mano una bandeja con copas. Habría querido tener algo que hacer y quedó desamparada frente al sofá.
—¡Venga, brinde con nosotros! Vivir doscientos años como gente de segunda han sido doscientos años de más.
Algunos asintieron.
—Sobre la altanería occidental. —Se volvió de nuevo a los otros—. Hace poco estaba con un colega en el bar. Un tío majo. Llevamos años tratándonos. Coincidimos en las mismas meetings, frecuentamos los mismos bares. Y de pronto me mira como si me viera por primera vez. De repente le asombra que hable inglés como él. Que entienda como él algo de vino, escuche a Bach y Dylan y sepa qué pasó en el Sinaí. Después de tantos años descubre que estoy hecho de la misma madera que él. Con la mejor intención, un colega culto del Oeste de Alemania. Por eso, amigos míos, es tan decisiva la declaración del Consejo de Europa del último año. Veinte años después del final de la Guerra Fría hay que acabar por fin con la funesta jerarquía entre europeos.
Eso dijo aquel hombre de traje azul oscuro, a las dos de la madrugada, en el hall de un hotel de Helsinki en el que ella llevaba tres meses viviendo en un trastero.
Cuando se dio la vuelta para regresar al mostrador, él le puso una mano en el brazo, levemente. —¿Se ve usted como europea?
Nunca había pensado en eso. Y tampoco ahora lo hizo. Si no él habría querido saber también de dónde era y qué hacía allí, qué acento era aquel con el que hablaba, porque no era un inglés impecable, eso lo oía cualquiera, y tampoco un acento finlandés.
Él repitió amablemente la pregunta. Y ella asintió. Estaba en el continente europeo. Había nacido en él. Había recorrido parte de ese continente. Había cruzado tres fronteras entre cuatro países europeos, en autobús, a pie, en ferry, sin billete, en autoestop y finalmente con un billete ordinario, en un tren que llegó mucho después de medianoche a la estación central de Helsinki, donde acampó hasta el amanecer en un banco antes de darse un lavado rápido en los baños públicos y salir a buscar trabajo. Había visto más de ese continente que cualquiera en aquel hall, ya fuesen banqueros o abogados u otra cosa.
—¡Magnífico! —exclamó Leonides—. Justo estábamos preguntándonos qué es lo que más necesita hoy en día una europea.
La miró como si su respuesta fuera decisiva para el Consejo de Europa. Como si lo que tenía que decir fuera decisivo para la vida ulterior de cada cual en los sofás afelpados del hall. Su oreja derecha brillaba bajo el pelo fino, y algo en aquella oreja encendida le hizo resolver el enigma sin pensarlo demasiado.
—Necesita una buena conexión. A la red. Tiene que poder conectarse.
Leonides alzó su copa, vino blanco de Bretaña, un Muscadet del Loira, e inclinó la cabeza en reconocimiento. Quizá fue ahí cuando la percibió conscientemente y la distinguió entre el personal del hotel, bueno para hacer pedidos nocturnos y olvidado al día siguiente como la mayor parte de tales noches.
—¿Cómo es que nunca la había visto aquí?
—Ahora me ha visto.
—Cierto.
Por su primera cita le regaló el lápiz.
La mujer azul ha ascendido la loma que lleva de la orilla a la carretera. Se encuentra a la entrada del paso subterráneo.
Frente a su figura de perfiles claros cesa bruscamente la oscuridad del túnel.
Mira hacia mí.
Le pregunto si vive cerca. Si viene a menudo al puerto.
El gesto que acompaña a su respuesta traza un círculo, no una dirección.
Le gusta venir aquí. El retintín de las vergas, los gritos de las gaviotas, el olor a brea, eso le agrada. Sólo aquí puede hablar conmigo, entre los raíles, los cobertizos y la zona de baño en la orilla, donde hay colocado un banco.
Por su primera cita se vio en una calle desierta, en una zona en la que nunca había estado. Llevaba un papel con el nombre y la dirección del restaurante en el que estaban citados. Pero el restaurante no existía. Fue hasta el final de la calle. A derecha e izquierda había varios restaurantes, todos se llamaban Ravintola. Un Ravintola tenía arcos adornados de estuco a la puerta. Otro parecía un pub, y la fachada de un tercero recordaba al muro de un castillo. Ninguno llevaba el nombre que figuraba en su papel. Regresó al cruce para comparar los nombres de las calles. No se había equivocado.
No le sorprendió que algo que ponía en un papel no coincidiera con la realidad. Pero el papel con su letra era lo único que poseía en aquel momento de Leonides. No sabía que él se alojaba siempre en ese hotel, que cada vez que venía a Helsinki reservaba una habitación allí porque ese hotel era su favorito.
Aún era temprano. El follaje de los árboles brillaba a la luz tardía. No dominaba esa ciudad. No sabía nada de costumbres finlandesas. No tenía idea de lo que significaba un papel con una dirección, lo que significaba en ese país que un hombre escribiera algo en un papel a las dos de la madrugada. Ella trabajaba en negro de eventual. Entregaba llaves de habitaciones, vaciaba cubos de basura, hacía las camas, daba información sobre precios y horarios del desayuno y el funcionamiento de la máquina de café. Llevaba un delantal blanco sobre una blusa negra, el uniforme del personal.
Quizá le había entendido mal. Quizá estaba borracho, a algunos no se les nota que lo están. O le había dado adrede una dirección falsa. No pretendía volver a ver a la eventual que vaciaba los ceniceros y limpiaba copas. Había sido un pasatiempo. Un show para el gran público en los sofás afelpados de un hotel caro, que le procuró la satisfacción de seguir en carrera. La había utilizado.
Esa desesperación en tu mirada, dijo él después, ¡hace falta acumularla!
Llaman a la puerta del piso. El timbrazo resuena hasta los tuétanos.
La desesperación de no ser tomado en serio, había dicho Leonides en la calle desierta, la conozco bien. Simplemente no estás ahí para los otros.
En la escalera hay alguien que parece saber que está, que está ahí en el piso y escucha el timbrazo. La ha visto entrar y no va a dejar de llamar hasta que se levante y abra. Pone las palmas de las manos en la mesa.
Ése es el miedo.
Se concentra.
No tiene por qué ir a la puerta. No necesita abrir. Tiene derecho a no reaccionar al timbre, lo mismo que tiene derecho a permanecer en ese recuerdo, en la calle desconocida del centro, donde hay más Ravintolas de los necesarios, y de los que uno terminó siendo el correcto.
En el Ravintola al otro lado de la calle bebió una cerveza Lenin, hacía más de cien años, antes de partir para la revolución. Eso dijo Leonides cuando apareció. Brotó sonriente de las sombras de los edificios a la última luz del día.
—Ahí hacen bien el hígado —dijo Leonides—. Pero pensé que quizá no eres amiga del hígado.
No era amiga del hígado, y la llevó al Ravintola del estuco, a un sitio junto a la chimenea. Era una chimenea de gas con leños de cerámica.
—¿Lenin? ¿Es verdad eso?
—Un último vaso de cerveza, antes de asaltar el Palacio de Invierno.
—¿O les cuentan eso sólo a los turistas?
—Aún existe la mesa a la que se sentó. Sólo que ya no la exponen. Aquí no les gusta que les recuerden a los comunistas, sobre todo rusos. La mesa está en el sótano. Si quieres pedimos que nos la enseñen.
Estaba aliviada. Habría podido charlar durante horas sobre Lenin, Vladímir Ilich Uliánov, sobre Lenin, la última cerveza y la revolución, pues no conocía a aquel hombre. No sabía nada de él, salvo que se orientaba en los restaurantes de Helsinki y solía ser el último, un cliente sentado hasta altas horas de la madrugada en el hall del hotel. Que aguantaba hasta que todos los amigos y colegas se habían ido y sólo quedaban él y ella tras la barra. Dos noctámbulos, dijo al despedirse, dos noctámbulos para los que sería imperdonable no conocerse.
Y eso hicieron ahora. Se sentaron en el local correcto, a una mesa de dos cerca de la chimenea, él de espaldas a la calle. El espacio era pequeño. Había pocas mesas, se hablaba en voz baja. Al reclinarse en su silla y remitir la tensión, ella notó que su sonrisa empezaba a dirigirse a algo, a los leños de cerámica, a los Ravintolas; la palabra, según resultó, significaba restaurante. La carta ofrecía en letra pequeña tres menús, en distintos idiomas de los que ella no entendía dos.
—Cuando estoy en Helsinki, vengo aquí siempre —dijo Leonides—. Es algo así como mi tasca habitual.
Las mesas las cubrían blancos manteles almidonados, sobre ellos jarroncitos con una única rama de abedul. Las botellas de vino se servían en cubiteras.
—¿No es un poco más que una tasca?
Leonides se rio. —Tengo que quitarme ese hábito. En Occidente no dominan el arte del understatement. Se lo toman todo al pie de la letra. Por eso me gusta parar en Helsinki. Finlandia es la bisagra entre el Este y el Oeste: alma rusa, diseño escandinavo.
A la luz atenuada de las lámparas de pie lo observó por primera vez en detalle. Llevaba un traje de pana sobre una camisa de cuello largo. Las gruesas gafas lo hacían parecer profesoral, pese al ligero enrojecimiento en la carne blanca de sus mejillas bajo una piel lisa, casi sin arrugas. Sus ojos eran vivaces, lo que estaba en contradicción con sus movimientos, que parecían encerrados en el traje. En conjunto resultaba un tanto pasado de moda.
—Ahora estarás preguntándote de dónde soy. Sí, mis viajes pueden haberme cambiado. Pero una parte de mí sigue siendo el chico báltico que no habla mucho y hace caso a su madre. Soy estonio. De Tallin. Ni ochenta kilómetros de aquí en línea directa.
Un camarero les trajo aceite de oliva y una bolsa de papel con pan crujiente y baguette.
—Los estonios nunca sabemos muy bien si formamos parte del Oeste —dijo Leonides—. Si queremos formar parte de él. Sólo sabemos con seguridad que el Este empieza tras el Narva. Tras la frontera con Rusia. Cuando Estonia aún era una República Soviética, desde luego, estaba prohibido verlo así —Abrió la carta—. ¿Qué tomas?
Miró la carta. Pero en vez de concentrarse en los platos vio un mapa ante sí, el mapa del norte de Europa. Vio las patas traseras de un tigre saltando. Una pata era Finlandia, el torso Suecia y Noruega. Rusia formaba la otra pata y la cola. El tigre daba un brinco en el Báltico, y allí donde las patas rozaban el agua debía estar Estonia.
—En tiempos soviéticos la cosa estaba clara —dijo Leonides—. Nosotros éramoslos europeos. Los rusos soñaban con ir allí a trabajar. Nosotros éramos los de los cafés. Los del buen vino, las iglesias y compositores. Nadie se sonaba los mocos en el suelo de un local. Exportábamos molinillos de café y exprimidores eléctricos a Moscú y a la RDA. —Se restregó los ojos sonriente bajo las gafas—. Nuestras ciudades se remontan a la Edad Media. Sabemos manejar cubertería de plata, y hoy una de cada dos finlandesas va a nuestras peluquerías.