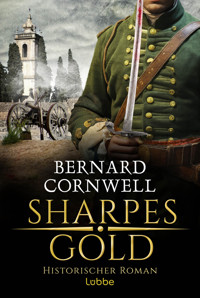7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Ediciones Pàmies
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Spanisch
Londres, siglo XVI. En el corazón de la Inglaterra isabelina, el joven Richard Shakespeare sueña con una brillante carrera en los teatros londinenses, dominados por su hermano mayor, William. Aunque este le da trabajo en su compañía, los papeles son mínimos, y Richard está sin un céntimo y tiene que buscarse la vida para sobrevivir. La gratitud que siempre ha sentido hacia William comienza a resquebrajarse, y llega a plantearse robar los manuscritos de su hermano y venderlos a teatros rivales. Entonces desaparece un manuscrito de gran valor en la compañía de William, y todas las sospechas recaen sobre Richard, que se verá forzado a penetrar en los bajos fondos del Londres más pendenciero para recuperarlo. Súbitamente se ve enredado en un doble juego de apuestas y traiciones, del que solo podrá escapar aplicando todo lo que ha aprendido como actor en los mejores escenarios londinenses… Bernard Cornwell, con su inconfundible maestría narrativa, nos presenta una espectacular novela, con unos personajes inolvidables y un maravilloso retrato del Londres de la época: el lector podrá recorrer sus calles y empaparse de su ambiente, visitar los palacios de la nobleza, vivir en persona escándalos, rivalidades y ambiciones y ser un personaje más en la sociedad isabelina de entonces. "Una novela rompedora. Recrea de forma prodigiosa la atmósfera y las intrigas de un época apasionante". The Times
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Traducción de Pedro Santamaría
Título original: Fools and Mortals
Primera edición: septiembre de 2018
Copyright © Bernard Cornwell, 2017
© de la traducción: Pedro Santamaría Fernández, 2018
© de esta edición: 2018, Ediciones Pàmies, S. L.
C/ Mesena, 18
28033 Madrid
ISBN: 978-84-16970-94-0
Ilustración de cubierta y rótulos: CalderónSTUDIO
Quedan rigurosamente prohibidas, sin la autorización escrita de los titulares del Copyright, bajo la sanción establecida en las leyes, la reproducción parcial o total de esta obra por cualquier medio o procedimiento, comprendidos la reprografía y el tratamiento informático, y la distribución de ejemplares de ella mediante alquiler o préstamo público.
Índice
Prólogo
Primera parte. Hombres excelentes
1
2
3
Segunda parte. Razón y amor
4
5
6
7
Tercera parte. Lo grosero y lo vulgar
8
9
10
Cuarta parte. Una dulce comedia
11
12
Epílogo
Nota histórica
Contenido extra
Necios y mortales está dedicada, con afecto, a todos los actores,
actrices, directores, músicos y técnicos del Teatro Monomoy.
Epígrafe
Puck¡Señor, qué necios son estos mortales!
El sueño de una noche de verano
Acto III, escena II, línea 115
HipólitaEs lo más absurdo que he oído jamás.
TeseoLas mejores no son más que sombras, y las más malas no son peores, siempre y cuando la imaginación las enmiende.
HipólitaEn ese caso ha de ser tu imaginación, y no la suya.
TeseoSi no los juzgamos peor de lo que se juzgan ellos, quizá pasen por hombres excelentes.
El sueño de una noche de verano
Acto V, escena I, líneas 207 y ss.
Primera parteHombres excelentes
1
Fallecí antes de que el reloj del pasillo diera las nueve.
Hay quienes sostienen que Su Majestad, Isabel, reina de Inglaterra, Francia e Irlanda por la gracia de Dios, no permite que en sus palacios los relojes den las horas. Al tiempo no se le permite pasar por ella. Pero aquel reloj sonó. Lo recuerdo.
Conté las campanadas. Nueve. Entonces mi asesino atacó.
Y fallecí.
Dice mi hermano que solo hay un modo de contar una historia. «Empieza —dice con su característica y fastidiosa pedantería— por el principio. ¿Por dónde si no?».
Veo que me he adelantado un poco, así que retrocedamos hasta las nueve menos cinco y comencemos de nuevo.
Imagina, si te parece, una mujer. Ya no es joven, aunque tampoco vieja. Es alta, y, me dicen de continuo, extremadamente bella. En la noche de su muerte viste una bata de terciopelo de un azul muy oscuro, bordada con una pléyade de estrellas plateadas. Cada una de las estrellas luce una perla de adorno. Lleva retales de seda lustrosa, de un suave tono lavanda, que se ven a través de una falda que se abre por delante cuando se mueve. Esas mismas y carísimas sedas decoran sus mangas en franjas, el tono lavanda se aprecia a través de las ranuras abiertas en el terciopelo estrellado. La falda acaricia el suelo ocultando unas delicadas zapatillas que están hechas con trozos de tapiz viejo. Ese tipo de zapatillas son incómodas, como todo calzado de tapiz, salvo cuando está forrado de lino o, mejor, de satén. Lleva una gorguera, alta en la parte trasera, rígida y almidonada, sobre la que su llamativo rostro queda enmarcado por unos cabellos negros como un cuervo, recogidos en forma de elaborados rizos, y rulos y atados con tiras de perlas a juego con el collar que le cuelga sobre el corpiño. Una pequeña corona, también decorada con perlas, da a entender su alta cuna. Su rostro pálido reluce con un extraño y casi sobrenatural fulgor, reflejando la luz de las llamas de una miríada de velas; sus ojos son oscuros y sus labios, rojos. Tiene la espalda recta, las caderas adelantadas y los hombros echados hacia atrás para que su pecho, recubierto en sedas, ni extremadamente abultado ni completamente ausente, atraiga las miradas. Atrae muchos ojos esa noche, ya que, por lo que suelen decirme, se trata de una mujer que desprende una conmovedora belleza.
La bella mujer está en compañía de dos hombres y de una joven. Uno de los anteriores es su asesino, aunque ella aún no lo sabe. La joven viste ropas igual de elegantes que la mayor; de hecho, su corpiño y su falda son aún más caros, luminosos, con sedas claras y piedras preciosas. Tiene el pelo claro y recogido en alto, y un rostro que transmite inocente hermosura, aunque esto último resulta engañoso, ya que está suplicando que encierren y desfiguren a la mujer adulta. La más joven es rival de la más adulta en cuestiones de amor y, dado que tiene menos años y no es menos agraciada, se alzará como vencedora de la pugna. Los dos hombres escuchan, divertidos, cómo la joven insulta a su rival, y luego observan cómo la primera se hace con un pesado candelabro de hierro que sostiene cuatro velas. La muchacha baila fingiendo que el candelabro es un hombre. Las velas tiemblan y desprenden humo, pero ninguna se apaga. La muchacha baila con elegancia, vuelve a dejar el candelabro y mira a uno de los hombres con descaro.
—Si me conocierais —dice con malicia—, sabríais de mis cuitas.
—¿A vos? —interviene la mujer adulta—. ¡Ah! ¡Todo el mundo os conoce! —Es una réplica aguda, dicha con claridad, aunque la voz de esta es un tanto áspera y falta de aliento.
—Vuestro agravio, doncella —dice el más bajo de los hombres—, es mi deber.
Desenfunda una daga. Durante un instante, el destello de una vela, da la sensación de que va a hundir la hoja en el cuerpo de la muchacha, pero entonces se vuelve y apuñala a la mujer adulta. El reloj, una maravilla mecánica que debe de estar en el pasillo, justo fuera de la sala, ha empezado a dar las campanadas, y yo las cuento.
Los espectadores resuellan.
La daga se hunde entre la cintura y el brazo derecho de la mujer adulta. Ella también resuella. Luego trastabilla. Con su mano izquierda, oculto a los ojos de los consternados espectadores, blande un pequeño cuchillo que utiliza para perforar una tripa de cerdo, disimulada a modo de sencilla bolsa de lino, que pende de unas cuerdas plateadas atadas a su cinturón. El cinturón es precioso, hecho de piel de cabritillo, de color crema, con retales de tela escarlata donde brillan pequeñas perlas. Cuando la bolsa es perforada, fluye un chorro de sangre de oveja.
—¡Muero! —grita—. ¡Ah! ¡Muero!
No fui yo quien redactó la frase, así que no soy responsable de que la mujer adulta diga algo que debe resultar evidente. La joven chilla, no es conmoción, sino regocijo.
La mujer adulta trastabilla un poco más, y ahora se vuelve para que los espectadores puedan ver la sangre. Si no hubiéramos estado en un palacio, no habríamos usado sangre de oveja, porque las prendas de terciopelo son demasiado caras y valiosas, pero por Isabel, para quien el tiempo no existe, debemos hacer gasto. Así que hacemos gasto. La sangre empapa la prenda de terciopelo, pero apenas se aprecia, porque la tela es demasiado oscura, aunque gran parte de la sangre tiñe la seda de color lavanda, y salpica la lona que se ha colocado sobre las alfombras turcas. La mujer se balancea, vuelve a gritar, cae de rodillas y, tras otra exclamación, muere. Por si alguien cree que tan solo se está desmayando, dice una última palabra desesperada:
—¡Muero!
Y entonces muere.
El reloj ha dado nueve campanadas.
El asesino coge la pequeña corona del cabello del cadáver y, con extrema cortesía, se la presenta a la joven. Entonces aferra a la muerta de las manos y con un vigor innecesario la arrastra para apartarla de la vista.
—Aquí hemos de dejar su cuerpo —dice en alto, gruñendo debido al esfuerzo que supone arrastrar el cuerpo—, para que se descomponga, a merced de la eternidad del tiempo.
Oculta a la mujer detrás de una alta mampara que en gran medida sirve para ocultar la puerta que hay al fondo del escenario. La mampara está decorada con paneles bordados que muestran rosas rojas y blancas entrelazadas que surgen de unas enredaderas.
—Mala peste te lleve —dice la mujer fallecida en un susurro.
—Me meo en tu cara —susurra el asesino, y vuelve hacia donde los espectadores permanecen quietos y en silencio, abrumados por la repentina muerte de tan oscura belleza.
Yo era la mujer adulta.
La sala en la que acabo de morir está iluminada por un sinfín de velas, pero detrás de la mampara reina una oscuridad como la muerte misma.
Me arrastro hacia la puerta entreabierta y culebreo hasta la antecámara, con cuidado de no mover la puerta, cuya parte superior puede verse por encima de la mampara rosada.
—Que Dios nos asista, Richard —me dijo Jean susurrando. Pasó una mano por mi preciosa falda, manchada de sangre de oveja—. ¡Qué desastre!
—¿Se podrá lavar? —pregunté mientras me ponía en pie.
—Puede —dijo ella, dubitativa—, pero no quedará igual. Una pena. —Jean es una buena mujer, viuda. Es nuestra modista—. A ver, deja que humedezca la seda.
Salió a coger una jarra de agua y un trapo.
Una docena de muchachos haraganeaban en las esquinas de la estancia. Alan estaba sentado junto a dos velas, moviendo los labios en silencio mientras leía una larga hoja de papel. George Bryan y Will Kemp jugaban a las cartas usando una de nuestras cajas a modo de mesa. Kemp sonrió.
—Un día te va a hundir ese cuchillo en las costillas —me dijo; luego hizo una mueca fingiendo morir—. Le gustaría. Y a mí.
—Mala peste te lleve a ti también —dije.
—Deberías ser amable con él —me dijo Jean cuando empezó a frotar, sin éxito, la sangre de oveja—. Me refiero a tu hermano —continuó.
Yo no dije nada, permanecí inmóvil mientras ella intentaba limpiar la seda, medio escuchando a los actores que estaban en la gran sala donde la reina ocupa su trono.
Era la quinta vez que había actuado para la reina; dos veces en Greenwich, dos veces en Richmond y ahora en Whitehall, y la gente siempre me pregunta cómo es. Yo suelo inventarme la respuesta, porque es imposible ver o describir a la reina. La mayoría de las velas estaban en el extremo de la estancia donde se actuaba, e Isabel, reina de Inglaterra, Francia e Irlanda por la gracia de Dios, estaba sentada a la sombra de un exquisito dosel rojo, aunque, a pesar de estar en la penumbra, podía ver su rostro, blanco cual gaviota, inmóvil, severo, bajo un cabello rojo recogido en alto y coronado con plata y oro. Permanecía sentada como una estatua salvo cuando reía. Su rostro, tan blanco, se antojaba desaprobatorio, pero saltaba a la vista que disfrutaba de las obras de teatro, y los cortesanos la observaban a ella casi tanto como a nosotros, buscando pistas sobre si debían disfrutar de nuestra actuación o no.
Su pecho era blanco, como su rostro, y yo sabía que llevaba albayalde, una pasta que torna la piel blanca y suave. Llevaba el escote bajo, como una muchacha, incitando a los hombres con el nacimiento del pálido pecho, aunque Dios sabe que ya era vieja. Pero no lo parecía, y resplandecía merced a sus carísimas prendas moteadas de joyas en las que se reflejaba la luz de las velas. Tan vieja, tan inmóvil, tan pálida, tan regia… No nos atrevíamos a mirarla, porque cruzar miradas habría quebrado el espejismo que le ofrecíamos, pero yo la observaba de reojo cuando podía para contemplar su rostro, cubierto de pasta blanca, reinando sobre la multitud perfumada que ocupaba los asientos bajos.
—Puede que tenga que coser seda nueva en la falda —dijo Jean, aún en voz baja. Luego tembló cuando una ráfaga de viento hizo que la lluvia golpeara las ventanas altas de la antecámara—. Una mala noche para estar ahí fuera —dijo—, llueve como si estuviera meando el demonio.
—¿Cuánto queda para que acabe esta mierda? —preguntó Will Kemp.
—Quince minutos —dijo Alan sin apartar la vista del papel que estaba leyendo.
Simon Willoughby entró por la puerta que daba al gran salón. Hacía el papel de la mujer joven, mi rival, y sonreía. Simon es un muchacho agraciado, apenas tiene dieciséis años. Le lanzó la pequeña corona a Jean, luego giró sobre sí mismo y sus faldas claras y luminosas volaron.
—¡Esta noche hemos estado muy bien! —dijo con alegría.
—Tú siempre lo haces bien, Simon —dijo Will Kemp con afecto.
—No tan alto, Simon, no tan alto —advirtió Alan con una sonrisa.
—¿Adónde vas? —me preguntó Jean. Me estaba acercando a la puerta que daba al exterior.
—Tengo que mear.
—Que no se te moje el terciopelo —siseó la modista—. ¡Toma, coge esto! —Me entregó una pesada capa y me la colgó en los hombros.
Salí al patio, donde la lluvia castigaba los adoquines, y busqué el refugio de la arcada de madera que lo bordeaba como si de un claustro barato se tratara. Temblé. El invierno acechaba. Había un acceso con un arco muy pronunciado en el otro extremo del patio donde dos antorchas chisporroteaban levemente. Algo oscuro se movió en una esquina de la arcada. Quizá fuera una rata, o uno de los gatos que vivían en el palacio. Mala peste cayera sobre el palacio, pensé, y mala peste se lleve a Su Majestad, para quien el tiempo no existe. Le gusta que las obras den comienzo por la tarde, pero la visita de un embajador había retrasado la función, y el viaje de vuelta a casa sería húmedo, oscuro y frío.
—Creía que tenías que mear. —Simon Willoughby me había seguido al patio.
—Solo quería tomar el aire.
—Hace calor ahí dentro —dijo; luego se levantó las faldas y empezó a mear contra la lluvia—, pero hemos estado bien, ¿no crees? —No dije nada—. ¿Has visto a la reina? —preguntó—. ¡Me estaba mirando a mí! —Una vez más, no dije nada, porque no había nada que decir.
Claro que la reina le había estado mirando. Nos había estado mirando a todos. ¡Había sido ella la que nos había convocado!
—¿Has visto cómo he bailado con ese candelabro de hierro? —preguntó Simon.
—Sí —dije secamente; luego di unos pasos para alejarme de él siguiendo la arcada que bordeaba el patio.
Sabía que quería que le alabase, porque el joven Simon Willoughby necesita loas igual que las putas necesitan plata, pero no existían halagos bastantes para satisfacerle. Salvo por eso, es un buen muchacho, un buen actor, y, con su melena larga y rubia, es lo bastante agraciado como para hacer que los hombres suspiren cuando hace el papel de una muchacha.
—Fue idea mía —dijo a lo lejos—. ¡Eso de fingir que el candelabro era un hombre!
Le ignoré.
—Ha estado bien, ¿verdad? —preguntó gimoteando.
Yo ya había llegado al otro extremo del patio, arropado por las sombras. No había ni rastro de las llamas que chisporroteaban bajo el arco, la luz no me alcanzaba. Había una puerta a mi derecha, apenas visible, y la abrí con cautela. Fuera cual fuese la estancia que había más allá, estaba aún más oscura. Presentí que se trataba de un espacio pequeño, pero no entré, me limité a escuchar. No pude oír más que el rugir del viento y el continuo repiqueteo de la lluvia. Confiaba en encontrar algo que robar, algo que pudiera vender, algo pequeño y fácil de ocultar. En el palacio de Greenwich me había topado con una bolsita que contenía pequeñas perlas. Debía de habérsele caído a alguien y estaba a la sombra de un taburete tapizado, en un pasillo. Escondí la bolsita bajo las faldas y luego le vendí las perlas a un boticario que las molió para hacer una cura contra la demencia, o eso decía. Me pagó mucho menos de lo que valían porque sabía que eran robadas; aun así, obtuve más dinero ese día de lo que suelo ganar en un mes.
—¿Richard? —me llamó Simon Willoughby.
Permanecí en silencio. La oscura habitación apestaba, como si hubiera sido utilizada para almacenar comida de caballo que hubiera acabado pudriéndose. Supuse que no habría nada que robar y cerré la puerta.
—¿Richard? —dijo Simon de nuevo. Seguí en silencio e inmóvil, consciente de que gracias a mi capa oscura era invisible. Simon me caía bastante bien, pero no estaba de humor como para decirle una y otra vez lo bien que lo había hecho.
Entonces se abrió una puerta al otro lado del patio y una mancha de luz de quinqué iluminó el recinto empapado por la lluvia. Al principio pensé que sería uno de los actores que venía a decirnos que hacíamos falta para algo, pero se trataba de un hombre al que jamás había visto. Era joven y era rico. Es fácil saber quién es rico viendo sus ropas, y aquel hombre vestía un jubón de seda amarilla y brillante ribeteada de azul. Sus calzas eran amarillas y sus botas, altas, marrones y bien pulidas. Portaba espada. Su sombrero era azul, decorado con una larga pluma, y llevaba oro al cuello y más oro en el cinturón, pero lo que más llamaba su atención era su pelo largo, tan rubio que casi era blanco. Me pregunté si se trataba de una peluca.
—¿Simon? —dijo el joven.
Simon Willoughby respondió con una nerviosa carcajada.
—¿Estás solo?
—Eso creo, milord.
Simon me había oído abrir y cerrar una puerta, y debía de pensar que había vuelto a entrar en el palacio. Entonces la puerta del otro extremo se cerró envolviendo al recién llegado en la penumbra. Me quedé completamente quieto, una sombra dentro de otra sombra. El joven se acercó a Simon. Las antorchas de la entrada proyectaban luz suficiente como para permitirme ver que sus botas tenían tacones, igual que el calzado de las mujeres. Era bajo, pero quería aparentar más altura.
—Richard estaba aquí —le oí decir a Simon—, pero se ha ido. Creo que se ha ido.
El hombre no dijo nada, tan solo empujó a Simon contra la pared y le besó. Le vi levantándole las faldas y contuve la respiración. Ambos cuerpos se fundieron.
No había nada sorprendente en aquello, salvo por el hecho de que el noble, fuera quien fuese, no había esperado a que concluyera la función para buscar a Simon Willoughby. Cada vez que actuábamos en uno de los palacios de la reina, los lores aparecían por la estancia convertida en vestuario, y yo había visto a Simon desaparecer con este o con aquel, lo que explicaba por qué Simon Willoughby siempre parecía tener dinero. Yo no tenía, por eso necesitaba robar.
—¡Oh, sí —le oí decir a Simon—, milord!
Me acerqué un poco, con cautela. Mi calzado de tela silenciaba mis pasos sobre los adoquines. El viento rugía en torno a los tejados del palacio, y la lluvia, ya incesante, aumentó en vehemencia ahogando lo que decían aquellos dos. Las antorchas ancladas desprendían la luz suficiente como para ver la cabeza de Simon inclinada hacia atrás y su boca abierta. Sentí curiosidad y me acerqué aún más.
—¡Milord! —dijo Simon, con voz casi dolorida.
El noble rio y dio un paso atrás soltando las faldas del muchacho.
—Mi putilla —dijo, aunque su tono no se me antojó despectivo.
Pude ver que, a pesar de sus tacones de mujer, no era más alto que Simon, y a este yo mismo le saco una cabeza.
—No te deseo esta noche —dijo el noble—, pero cumple con tu deber, pequeño Simon, cumple con tu deber y podrás vivir en mi casa.
Dijo algo más, pero no pude oírlo porque el viento sopló con furia empujando la lluvia contra el tejado del claustro. Entonces el lord se inclinó hacia delante, besó a Simon en la mejilla y se dirigió al vestuario.
No me moví. Simon estaba apoyado en la pared, resollando.
—¿Quién es el enano? —pregunté.
—¡Richard! —gritó, temeroso y alarmado—. ¿Eres tú?
—Claro que soy yo. ¿Quién es ese lord?
—Solo es un amigo —dijo, y el hecho de que la puerta de la antecámara volviera a abrirse le ahorró tener que dar más explicaciones. Will Kemp se asomó.
—¡Eh, putillas, venid! —gruñó—. ¡Se os necesita! Es el final.
Era evidente que mi hermano estaba recitando el epílogo. Sabía que lo había compuesto para la ocasión, como los lazos que se atan a la cola de un caballo cuando llega la cosecha, y que sin duda estaría plagado de cumplidos para la reina.
—¡Venid! —espetó Will Kemp de nuevo, y ambos nos apresuramos a entrar.
Cuando estamos en el Teatro concluimos las representaciones con una giga. Incluso las tragedias las acabamos con una giga. Bailamos, Will Kemp hace el payaso y los muchachos que hacen papeles de chica chillan. Will reparte insultos y hace chistes de mal gusto, el público ruge, y la tragedia se olvida, pero cuando actuamos para Su Majestad, ni bailamos ni hacemos el payaso. No hacemos chistes sobre pollas y culos:, en vez de eso formamos una línea, como suplicantes, al borde del escenario, y hacemos una respetuosa reverencia para mostrar que, aunque hayamos fingido ser reyes y reinas, duques y duquesas, incluso dioses y diosas, conocemos cuál es nuestro humilde lugar. No somos más que actores, tan inferiores al público del palacio como lo son los trasgos del infierno en comparación con los luminosos ángeles del cielo. Y así, esa noche, hicimos reverencias, y el público, dado que la reina asintió mostrando su aprobación, nos recompensó con un aplauso. Estoy convencido de que la mitad de ellos habían detestado la obra, pero, siguiendo el dictado de Su Majestad, aplaudieron por cortesía. La reina se limitó a mirarnos, imperiosa, con ese rostro blanco, huesudo e insondable; luego se puso en pie, los cortesanos guardaron silencio, volvimos a hacer una reverencia y desapareció.
Y así acabó nuestra representación.
—Nos reuniremos en el Teatro —anunció mi hermano cuando, al fin, estuvimos todos en la antecámara. Dio unas palmas para atraer la atención de todo el mundo porque sabía que necesitaba hablar rápido antes de que las damas y los caballeros del público entraran en la estancia—. Necesitamos a todo aquel que tenga un papel en La comedia y en Hester. No es necesario que venga nadie más.
—¿Los músicos también? —preguntó alguien.
—Los músicos también, en el Teatro, mañana por la mañana, temprano.
Alguien gruñó.
—¿Cómo de temprano?
—A las nueve.
Más gruñidos.
—¿Representaremos La fortuna del muerto mañana? —preguntó uno de los empleados.
—No seas imbécil —repuso Will Kemp en vez de hacerlo mi hermano—. ¿Cómo íbamos a hacerlo?
Tanto la urgencia como el insulto tenían su causa en la enfermedad que aquejaba a Augustine Phillips, uno de los principales actores de la compañía, y Christopher Beeston, el aprendiz de Augustine que vivía en su casa. Ambos estaban demasiado enfermos para trabajar. Por suerte Augustine no tenía un papel en la obra que acabábamos de representar, y yo me había aprendido la parte de Christopher para ocupar su puesto. Sería necesario reemplazar a ambos en otras obras, aunque, si no dejaba de llover, no habría actuación en el Teatro al día siguiente. Sin embargo, el problema fue olvidado en cuanto se abrió la puerta que daba al gran salón y media docena de lores, acompañados por sus damas perfumadas, entraron. Mi hermano hizo una pronunciada reverencia. Vi al hombre de pelo claro que vestía jubón amarillo ribeteado de azul, y me sorprendió que ignorara a Simon Willoughby. Pasó ante él y Simon, consciente de lo que debía hacer, no ofreció más que una reverencia.
Les di la espalda a los visitantes y me deshice de mis faldas y del corpiño y me calé mi mugrienta camisa. Usé un paño mojado para retirarme el albayalde que había usado para blanquearme rostro y pecho, albayalde que había sido mezclado con polvo de perlas para que la piel brillara a la luz de las velas. Me había retirado a la esquina más oscura de la estancia, rezando para que nadie reparara en mí. Nadie lo hizo. También rezaba para que se nos ofreciera un lugar donde dormir en el palacio, en un establo quizá, pero nadie lo propuso salvo para aquellos que, como mi hermano, vivían intramuros, en la ciudad, y que, por tanto, no podrían llegar a casa antes de que las puertas abrieran de madrugada. Se esperaba que el resto de nosotros nos fuéramos, lloviese o no. Era cerca de medianoche cuando salimos, y el camino a casa, rodeando el extremo norte de la ciudad, me llevó al menos una hora. Aún llovía, el camino estaba muy oscuro, aunque me acompañaban tres de nuestros empleados, compañía suficiente para desalentar a cualquier salteador lo bastante tarado como para haber salido con un tiempo tan horrendo. Tuve que despertar a Agnes, la criada que dormía en la cocina de la casa donde tenía alquilada una habitación en la buhardilla, pero Agnes estaba enamorada de mí, la pobre, y no le importó.
—Deberías quedarte aquí, en la cocina —sugirió con timidez—, hace calor.
En su lugar, subí las escaleras, con cuidado de no despertar a la viuda Morrison, mi casera, a la que debía demasiados meses de alquiler. Después de haberme desprendido de mis empapadas ropas, y temblando, me cubrí con mi fina manta y, al fin, pude dormir.
Me desperté a la mañana siguiente, cansado, frío y húmedo. Me puse el jubón y las calzas, embutí mi pelo en la gorra, me froté la cara con un trapo casi congelado, usé las letrinas del patio trasero, trasegué una jarra de cerveza, cogí un trozo de pan duro de la cocina, le prometí a la viuda Morrison que le pagaría lo que le debía y salí al frío de la mañana. Al menos no llovía.
Tenía dos formas de llegar al Teatro desde la casa de la viuda. Podía torcer a la izquierda por el callejón y caminar hacia el norte por Bishopsgate Street, aunque la mayoría de las mañanas esa calle estaba atestada de ovejas o vacas en su camino a los mataderos de la ciudad y, además, después de la lluvia, el barro, la mierda y las inmundicias le llegaban a uno hasta los tobillos, así que me dirigí a la derecha y di un salto para sortear la alcantarilla abierta que bordeaba Finsbury Fields. Me resbalé al caer y mi pie derecho se hundió en las aguas fecales y verdosas.
—Apareces con tu habitual elegancia —dijo una voz sarcástica.
Alcé la mirada y vi que mi hermano había decidido tomar el camino norte, a través de los campos, en vez de sortear ganado asustado por las calles. John Heminges, otro de los actores de la compañía, estaba con él.
—Buenos días, hermano —dije mientras me incorporaba.
Ignoró mi saludo y no hizo amago de ayudarme cuando trepé la resbaladiza pendiente. Las ortigas me mordieron la mano derecha y maldije, y eso le provocó una sonrisa. Fue John Heminges el que dio un paso al frente y alargó la mano para ayudarme. Le di las gracias y miré a mi hermano con resentimiento.
—Podrías haberme ayudado —dije.
—Efectivamente, podría haberlo hecho —admitió con frialdad.
Vestía una gruesa capa de lana y un oscuro sombrero de ala extravagante que le daba sombra al rostro. No me parezco a él en nada. Yo soy alto, de facciones delgadas, bien afeitado, mientras que él tiene la cara redonda y una barba lacia, labios gruesos y ojos muy oscuros. Los míos son azules, los suyos enigmáticos, sombríos, y siempre observan cautelosos. Sabía que hubiera preferido seguir adelante, ignorarme, pero mi repentina aparición en la zanja le había obligado a asumir mi presencia e incluso a hablarme.
—El joven Simon estuvo estupendo anoche —dijo con falso entusiasmo.
—Eso me dijo él —afirmé—, más de una vez.
No pudo evitar esbozar una sonrisa mínima, un gesto que delató su regocijo y que pasó a suprimir de inmediato.
—¿Bailando con el candelabro de las velas? —continuó, fingiendo no haber oído mi respuesta—. Estuvo bien.
Yo sabía que alababa a Simon Willoughby para fastidiarme.
—¿Dónde está Simon? —pregunté. Hubiera esperado que el muchacho acompañara a su maestro, John Heminges.
—Yo… —empezó a decir Heminges, y al instante calló avergonzado.
—Está calentando las sábanas de la cama de algún aristócrata —dijo mi hermano, como si la respuesta fuera una obviedad—, por supuesto.
—Tiene amigos en Westminster —dijo John Heminges, con un tinte de vergüenza en la voz.
Heminges es algo más joven que mi hermano, puede que tenga veintinueve o treinta años, aunque suele hacer papeles de hombre mayor. Es un tipo amable que sabe del antagonismo que hay entre mi hermano y yo, y hace todo lo posible por aliviar nuestros conflictos, aunque sin éxito.
Mi hermano miró al cielo.
—Me da la sensación de que clarea. Aunque no como debiera. No podremos hacer la función esta tarde. Es una lástima —esbozó una agria sonrisa—, lo que quiere decir que hoy no cobras.
—Pero vamos a ensayar, ¿no? —pregunté.
—No se te paga por ensayar —dijo—, solo por actuar.
—Podríamos representar La fortuna del muerto —ofreció John Heminges, ansioso por poner fin a nuestra rencilla.
—No sin Augustine y Christopher —dijo mi hermano.
—Supongo que no, no, claro que no. ¡Una lástima! Me gusta.
—Es una obra extraña —dijo mi hermano—, aunque tiene sus virtudes. Dos parejas, y ambas mujeres enamoradas de otros. ¡Y hay margen para buenos pasos de baile!
—¿Vamos a incluir bailes? —preguntó Heminges, extrañado.
—No, no, no, me refiero a que hay margen para complicaciones. Dos mujeres y cuatro hombres. ¡Demasiados hombres! ¡Demasiados hombres! —Mi hermano hizo una pausa, volvió la mirada hacia los molinos de viento que había al otro lado de Finsbury Fields y siguió hablando—. Luego está la poción de amor. Una idea con posibilidades, pero está mal, muy mal concebida.
—¿Mal? ¿Por qué?
—Porque son los padres de las muchachas los que preparan la poción. ¡Debería ser la bruja! ¿Para qué sirve una bruja si no es para hacer pociones?
—Tiene un espejo mágico —señalé. Lo sabía porque mi papel era el de bruja.
—¡Un espejo mágico! —dijo con desprecio. Volvió a emprender la marcha, puede que con la intención de dejarme atrás—. ¡Un espejo mágico! —dijo de nuevo—. Es el recurso de todos los charlatanes. La magia radica en el… —Hizo una pausa; luego decidió que lo que estaba a punto de decir era, en lo que a mí respectaba, una pérdida de tiempo—. Aunque no es que importe. No podemos representar la obra sin Augustine y Christopher.
—¿Qué hay de la obra de Verona? —preguntó Heminges.
Si me hubiera atrevido a hacer la misma pregunta me habría ignorado, pero a mi hermano le caía bien Heminges. Aun así, mostró recelo a responder conmigo delante.
—Casi he acabado —dijo con vaguedad—, casi.
Yo sabía que estaba escribiendo una obra que tenía lugar en Verona, una ciudad de Italia, y que se había visto obligado a interrumpir la redacción para centrarse en una pieza nupcial para nuestro mecenas, lord Hunsdon. La interrupción le había sentado muy mal.
—¿Aún te gusta? —preguntó Heminges, ajeno al malestar de mi hermano.
—Me gustaría más si pudiera acabarla —dijo enfurecido—, pero lord Hunsdon quiere una obra nupcial, así que a la mierda Verona.
Seguimos caminando, en silencio. A nuestra derecha, más allá de la zanja inmunda y una pared de ladrillo, estaba el Telón, un corral de comedias levantado para rivalizar con el nuestro. Un banderín azul ondeaba en lo alto de un poste en el tejado del Telón, anunciando que esa tarde habría espectáculo.
—Otra sesión de bestias —dijo mi hermano con desprecio.
El Telón llevaba meses sin ofrecer representaciones, y tenía pinta de que en el Teatro, esa tarde, tampoco la habría. No teníamos nada que ofrecer hasta que otros actores se aprendiesen los papeles de Augustine y Christopher. Podríamos haber representado la obra que le habíamos presentado a la reina; el problema era que la habíamos puesto en escena demasiadas veces ese mes. Si hacías la misma obra muy a menudo, lo más probable era que el público hiciera llover botellas de cerveza vacías sobre el escenario.
Alcanzamos el puente de madera que cruzaba otra zanja de inmundicia y que llevaba a un simple boquete en una larga pared de ladrillo. Más allá del boquete estaba el Teatro, nuestro escenario, una gran estructura de madera tan alta como el campanario de una iglesia. La idea de construir el Teatro había sido de James Burbage, como también lo había sido hacer el puente y echar abajo parte del muro, lo que significaba que los asistentes no tenían por qué atravesar la embarrada Bishopsgate para llegar hasta nosotros; en su lugar, podían salir de la ciudad por Cripplegate y recorrer Finsbury Fields. Era tal la cantidad de gente que hacía ese recorrido que ahora había un camino lodoso que cruzaba en diagonal el campo abierto.
—¿Esa capa que llevas pertenece a la compañía? —preguntó mi hermano cuando cruzábamos el puente.
—Sí.
—Asegúrate de devolverla a los vestuarios —dijo con malicia; luego se detuvo ante el boquete de la pared. Dejó que pasara John Heminges y luego, por primera vez desde que nos encontráramos al borde de la zanja, me miró a los ojos. Tuvo que inclinar la cabeza hacia arriba, porque le saco un palmo de altura—. ¿Te quedarás en la compañía? —preguntó.
—No puedo permitírmelo —dije—. Debo meses de alquiler. No me das suficiente trabajo.
—Pues deja de pasar las noches en El halcón—fue su respuesta. Supuse que no diría más porque reanudó la marcha, pero después de haber dado dos pasos se volvió de nuevo—. Tendrás más trabajo —dijo con brusquedad—. Con Augustine enfermo y su chico sudando, vamos a tener que reemplazarlos.
—No me darás los papeles de Augustine —dije—, y ya estoy viejo para hacer de muchacha.
—Representarás lo que se te pida. Te necesitamos, al menos para pasar el invierno.
—¿Me necesitáis? —le espeté a la cara—. Pues págame más.
Ignoró mi exigencia.
—Empezaremos hoy ensayando Hester —dijo fríamente—, solo trabajaremos las escenas de Augustine y Christopher. Mañana representaremos Hester, y haremos La comedia el sábado. Confío en que estés aquí.
Me encogí de hombros. En Hester y Asuero hacía el papel de Uashti, y en La comedia era Emilia. Me sabía todos los diálogos.
—A William Sly le pagas el doble que a mí —dije—, y mis escenas son tan largas como las suyas.
—Quizá sea porque es dos veces mejor que tú. Además, eres mi hermano —dijo, como si eso lo explicara todo—. Solo quédate este invierno y, después de eso, haz lo que te venga en gana. Deja la compañía y muérete de hambre si eso es lo que quieres.
Siguió caminando hacia el Teatro. Escupí tras él. Amor fraternal.
George Bryan se acercó a la parte delantera del escenario, donde hizo una reverencia tan exagerada que estuvo a punto de perder el equilibrio.
—Noble príncipe —dijo cuando lo recuperó—, tal y como es mi obligación, he de serviros hasta que la muerte a mí me lo impida.
Isaiah Humble, el apuntador, tosió para llamar la atención.
—Perdona. Es «he de serviros hasta que la muerte me lo impida». No hay «a mí». Perdón.
—Queda mejor con «a mí» —dijo mi hermano con amabilidad.
—Esa mierda es vomitiva, con o sin «a mí» —dijo Alan Rust—, pero si George quiere decir «a mí», señor Humble, que diga «a mí».
—Perdón —dijo Isaiah desde su banqueta al fondo del escenario.
—Has hecho bien en corregirle —dijo mi hermano para consolarle—, es tu trabajo.
—Aun así, pido disculpas.
George se quitó el sombrero y volvió a hacer una reverencia.
—Esto, esto y lo otro —dijo—, hasta que la muerte a mí me lo impida.
George Bryan, un hombre por lo general nervioso y preocupado que, de algún modo, siempre parecía seguro de sí y decidido cuando el teatro estaba lleno, había reemplazado a Augustine Phillips. Los ensayos estaban pensados para que Simon Willoughby y él se acostumbraran a trabajar juntos. El muchacho había sustituido a Christopher Beeston.
John Heminges respondió a la reverencia de George con un lánguido gesto de la mano.
—Vayamos, para nuestro esparcimiento, al huerto o a algún otro lugar.
Will Kemp irrumpió en el escenario dando un gran salto.
—Quien bebe vino —aulló— y nunca tuvo viñas debe ir a Francia o despachar a alguien para que vaya. ¡De lo contrario ha de mermar!
Al decir la palabra «mermar» se acuclilló, esbozó un gesto de alarma y se aferró los genitales provocando la risa nerviosa y espasmódica de Simon Willoughby.
—¿Vamos al huerto? —dijo George interrumpiendo a Will Kemp al formular la pregunta.
—El huerto, sí —dijo Isaiah—, «o a algún otro lugar». Eso es lo que dice el texto, «al huerto o a algún otro lugar». —Y agitó la copia que tenía—. Lo siento, Will.
—Me gustaría saber si se trata de un huerto.
—¿Por qué? —preguntó Alan Rust, beligerante.
—¿Debo imaginar que hay árboles? ¿O es un lugar en el que no los hay? —George parecía nervioso—. Es útil saberlo.
—Imagina que hay árboles —ladró Rust—. Manzanos. Allí te encuentras con Mangurrián. —Hizo un gesto hacia Will Kemp.
—¿Las manzanas están maduras? —preguntó George.
—¿Importa? —preguntó Rust.
—Si están maduras —dijo George, que seguía pareciendo preocupado—, podría comerme una.
—Son manzanas pequeñas —dijo Rust—, y están verdes, como las tetas de Simon.
—¿Pero esta no es una historia de las Escrituras? —preguntó John Heminges.
—Mis tetas no son pequeñas —dijo Simon Willoughby sopesando su escuálido torso.
—Es del Antiguo Testamento —dijo mi hermano—, lo encontrarás en el libro de Esther.
—¡Pero no hay nadie que se llame Mangurrián en la Biblia! —dijo John Heminges.
—Pues ahora sí lo hay —dijo Alan Rust—. ¿Podemos seguir?
—¿El libro de Esther? —preguntó George—. ¿Entonces por qué se llama Hester?
—Porque el reverendo William Venables, que fue quien escribió esta mierda, no es capaz de diferenciar dónde tiene el culo y dónde tiene la polla —dijo Alan Rust con contundencia—. Y ahora ¿podemos callarnos todos y dejar que Will diga su parte?
—Si es tan mala —dijo George—, ¿por qué la vamos a hacer de nuevo?
—¿Se te ocurre otra obra que podamos ensayar antes de mañana?
—No.
—Pues ahí tienes la respuesta.
—Sigue, Will —dijo mi hermano, ya cansado.
—Aquí hay una tabla suelta —dijo George tocando con la punta del pie la parte frontal del escenario—, por eso he estado a punto de caerme cuando he hecho la reverencia.
—Ni tengo qué beber ni dispongo de carne —Will Kemp les hablaba a las gradas vacías del Teatro—, pero, como suelo decir, hasta a un perro le llega su momento, y ahora me toca a mí darme una satisfacción.
—¡Una satisfacción! —Simon Willoughby estuvo a punto de mearse de la risa.
Había llegado al Teatro antes de que lo hiciera yo y, para mi sorpresa, se mostraba vivaracho y despierto.
—¿No volviste a casa anoche? —le pregunté, pero en vez de responder se limitó a sonreír—. ¿Te pagó? —pregunté.
—Quizá.
—¿Puedes dejarme algo?
—Tengo que salir al escenario —dijo, y salió corriendo.
—¿No debería ser antes «no dispongo de carne»? —George volvía a interrumpir el ensayo.
—Es mi parte —gruñó Will Kemp—. ¿A ti qué te importa?
Isaiah miró el texto.
—No —dijo—, Will lo ha dicho bien, es «beber y carne», perdón.
Me sentía agotado, así que vagué hasta salir del recinto a través del sombrío túnel de acceso donde Jeremiah Poll, un viejo soldado que había perdido un ojo en Irlanda, hacía guardia.
—Va a llover de nuevo —dijo cuando pasé a su lado. Asentí.
Jeremiah lo decía cada vez que me veía, aun en los días más secos y calurosos. Pude oír el choque y el siseo de unas hojas de metal, y emergí a la tenue luz del sol. Vi a Richard Burbage y a Henry Condell practicando esgrima. Eran rápidos; sus espadas lanzaban estocadas, se retiraban, se cruzaban y tajaban. Henry rio al oír algo que había dicho Richard Burbage; luego me vio, su espada se alzó al tiempo que daba un paso atrás y hacía un movimiento con la mano en la que portaba la daga para detener la práctica. Ambos se volvieron para mirarme, sin embargo, yo fingí no haber reparado en ellos y me dirigí a la puerta que llevaba a las gradas. Les oí reír cuando crucé el umbral.
Subí las estrechas escaleras hasta las gradas bajas, y desde allí miré hacia el escenario, donde George seguía hablando de manzanas y tablas sueltas. Entonces, cuando las espadas volvieron a restallar, me tumbé. Yo hacía de Uashti, una reina de Persia, pero mi parte no haría falta hasta, al menos, una hora más tarde, así que cerré los ojos.
Me despertó una patada en las piernas; abrí los ojos y vi a James Burbage de pie, sobre mí.
—En tu casa hay percies —dijo.
—¿Que hay qué? —pregunté al tiempo que intentaba despejarme y ponerme en pie.
—Percies —dijo—, en tu casa. Acabo de pasar por allí.
—Esos cabrones van a ver al padre Laurence —expliqué.
—¿Han ido en otras ocasiones?
—Vienen todos los meses.
El padre Laurence, como yo, vivía en casa de la viuda Morrison. Era un viejo sacerdote que alquilaba la habitación que quedaba justo debajo de mi buhardilla, aunque yo sospechaba que la viuda le dejaba vivir allí de forma gratuita. Rondaba los sesenta años y estaba medio inválido por culpa de los dolores que sufría en las articulaciones, pero era muy despierto de mente. Era un sacerdote católico, algo que ya era razón suficiente para arrastrar a esos desgraciados hasta Tyburn o Tower Hill para destriparlos vivos, pero el padre Laurence era un sacerdote mariano, esto es, había sido ordenado sacerdote durante el reinado de la hermanastra de nuestra monarca, la católica reina María, y a aquellos hombres, si no daban problemas, se les permitía vivir. El padre Laurence no daba de qué hablar, pero los persevantes, aquellos que perseguían a católicos traidores, no hacían más que registrar su habitación, como si el pobre viejo escondiera jesuitas en su retrete. Nunca encontraron nada porque mi hermano había escondido las vestimentas y los cálices del padre Laurence en el vestuario y como parte de los decorados del teatro.
—No encontrarán nada —dije—, nunca lo encuentran. —Miré hacia el escenario—. ¿Me necesitan?
—Están con el baile de las judías —dijo James Burbage—, así que no.
En el escenario Simon Willoughby, Billy Rowley, Alexander Cooke y Tom Belte brincaban en línea, azuzados por un hombre que llevaba un bastón con punta de plata con el que les propinaba golpecitos en piernas y brazos.
—¡Más arriba! —gritaba—. Estáis aquí para enseñar las piernas. ¡Saltad, torpes niñatos, saltad!
—¿Quién es ese? —pregunté.
—Ralph Perkins. Un amigo mío. Enseña baile en la corte.
—¿En la corte? —pregunté impresionado.
—A la reina le gustan los bailes bien ejecutados. Y a mí también.
—¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, salto! —gritó Ralph Perkins—. ¡Es una gallarda, lúmpenes callejeros! ¡No una maldita danza de aldea!
—Maldita mala suerte lo de Augustine y su chico —gruñó James Burbage.
—¿Se pondrán bien?
—Quién sabe. Les han hecho purgas, sangrías y varias putadas más. Puede que se recuperen. Espero que sí. —Frunció el ceño—. Simon Willoughby estará ocupado hasta que Christopher se ponga bien.
—Eso le gustará —dije con amargura.
—¿A ti no?
Me encogí de hombros y no respondí. Me daba miedo James Burbage. Era él quien alquilaba el Teatro, por lo que era el dueño del edificio, aunque no lo fuera de la tierra sobre la que se alzaba. Y su hijo mayor, que se llamaba Richard, como yo, era uno de nuestros actores principales. James había sido actor en su día y, antes de eso, carpintero, y todavía tenía la constitución musculosa de quien trabaja con las manos. Era alto, de pelo cano, de facciones duras y barba corta, y aunque ya no actuaba, era uno de los socios, uno de los ocho hombres que compartían los gastos del corral de comedias y dividían los beneficios entre ellos.
—Es muy duro negociando —me había dicho una vez mi hermano, que era otro de los socios—, pero cumple. Es un buen hombre.
Mientras me hablaba, James arrugó la frente al mirar al escenario.
—¿Todavía estás pensando en irte?
No dije nada.
—Henry Lanman. —Burbage dijo el nombre sin emoción alguna—. ¿Has estado hablando con ese cabrón?
—No.
—¿Está intentando embaucarte?
—No —dije una vez más.
—¿Pero está tu hermano en lo cierto? Dice que te estás planteando dejarnos. ¿Es verdad?
—Se me ha pasado por la cabeza —dije taciturno.
—No seas idiota, chico. Y no te dejes tentar por Lanman. Pierde dinero.
Henry Lanman era propietario del Telón, ubicado a un paseo de distancia, hacia el sur de nuestro corral de comedias. Durante nuestras representaciones oíamos los vítores de su público, el estruendo de los tamborileros y el escándalo de sus trompetas, aunque últimamente esos sonidos se habían vuelto escasos.
—Estos días se dedica a poner en escena duelos a espada —continuó Burbage—, duelos a espada y hostigamiento de osos. ¿Qué pretende que hagas? ¿Que deambules por ahí con un vestido haciéndote la guapa?
—No he hablado con él —insistí con vehemencia.
—Al menos tienes un poco de sentido común. No tiene a nadie que le escriba obras, y a nadie que pueda actuar en ellas.
—¡No he hablado con él! —repetí exasperado.
—¿Crees que Philip Henslowe te contrataría?
—¡No!
—Tiene muchos actores. —Henslowe era propietario de la Rosa, otro corral de comedias al sur del Támesis, y era nuestro principal rival—. Luego está Francis Langley —continuó James Burbage, implacable—. ¿Ha hablado contigo?
—No.
—Está construyendo esa mole monstruosa en Bankside, y no tiene actores, y tampoco tiene obras. Rivales y enemigos —dijo las tres últimas palabras con amargura.
—¿Enemigos?
—¿Lanman y Langley? Lanman nos odia. El propietario de este terreno nos odia. Los gerifaltes de la ciudad nos odian. El alcalde nos odia. ¿Tú nos odias?
—No.
—¿Pero estás pensando en dejarnos?
—No gano dinero —farfullé—, soy pobre.
—¡Pues claro que eres pobre! ¿Cuántos años tienes? ¿Veinte? ¿Veintiuno?
—Veintiuno.
—¿Te crees que yo empecé teniendo dinero? —preguntó Burbage con beligerancia—. Hice de aprendiz, chico, gané dinero, ahorré, pedí prestado, tomé este pedazo de tierra en arrendamiento y levanté el corral de comedias. ¡Trabajé, chico!
Miré hacia el patio.
—Eras carpintero, ¿verdad?
—Y muy bueno —dijo con orgullo—, pero no empecé con dinero. Todo lo que tenía era un par de manos y ganas de trabajar. Aprendí a serrar y a tallar, a calibrar y a darle forma a la madera. Aprendí un oficio y trabajé.
—Y esto es lo único que yo sé hacer —dije con amargura. Hice un gesto hacia mi hermano—. Él se aseguró de que fuera así. Pero dentro de un año o dos me daréis la patada. Y ya no habrá más papeles para mí.
—Eso no lo sabes —dijo, aunque sin convicción—. ¿Qué papeles quieres?
Estaba a punto de responder cuando Burbage alzó una mano para silenciarme. Me giré y vi a un grupo de extraños que acababa de entrar en el Teatro. Estaban en el patio, observando a los muchachos que ensayaban en el escenario. Cuatro de ellos tenían un aspecto torvo, todos portaban espada y lucían la rosa blanca de los hombres de lord Hunsdon. Firmes y amenazantes, escoltaban a cuatro mujeres. Una de ellas era mayor, su cabello gris asomaba bajo la cofia. Hizo una seña para que los hombres se quedaran donde estaban y se acercó al escenario, con la espalda recta, con confianza. Mi hermano, al verla, le dedicó una pronunciada reverencia.
—¡Milady! —saludó con tono de sorpresa.
—Estábamos recorriendo nuestros estados de Finsbury —dijo la dama con brusquedad—, y mi nieta deseaba ver vuestro corral.
—Sois más que bienvenidas —dijo mi hermano. Los muchachos del escenario se habían quitado los sombreros y se habían arrodillado.
—Deja de arrastrarte —dijo la dama, cortante—. ¿Estabais bailando?
—Sí, milady —repuso Ralph Perkins.
—Entonces seguid bailando —dijo, imperiosa, antes de hacerle un gesto a mi hermano—. Hablemos, por favor.
Sabía que se trataba de lady Anne Hunsdon, la esposa del lord Chambelán, el mecenas de nuestra compañía. Algunos nobles hacían ostentación de su riqueza financiando una pequeña corte de personas bien vestidas que los acompañaban a todas partes, o siendo propietarios de los mejores lebreles escoceses del reino, o gastando en sus fastuosos palacios y amplios jardines, mientras que algunos, pocos, apadrinaban compañías de actores. Éramos las mascotas de lord Hunsdon, actuábamos atendiendo a sus caprichos y nos arrastrábamos ante él cuando se dignaba a prestarnos atención. Y cuando recorríamos el país, algo que hacíamos siempre que la peste provocaba el cierre de los corrales de comedias de Londres, la enseña del lord Chambelán nos servía de protección ante los gerifaltes puritanos de las ciudades que querían encarcelarnos o, peor aún, expulsarnos de ellas a palos.
—Ven, Elizabeth —ordenó lady Hunsdon, y su nieta, por cuyos esponsales mi hermano había tenido que abandonar su obra italiana para escribir algo nuevo, se acercó a su abuela y a mi hermano.
Las dos damas de compañía aguardaron junto a la escolta, y fue una de esas muchachas la que acaparó mi atención e hizo que el aliento se me pegara a la garganta.
Lady Anne Hunsdon y su nieta estaban cubiertas de ricas prendas. Elizabeth Carey estaba deslumbrante con su verdugado de lino color crema, cuya apertura mostraba la reluciente seda plateada que llevaba debajo. No podía verle el corpiño porque llevaba una capa corta, de color gris claro, con rosas blancas bordadas, siendo estas el emblema de su padre y de su abuelo. Sus cabellos eran de la tonalidad del oro pálido, cubiertos tan solo por una redecilla de hilo de plata sobre la que brillaban pequeñas perlas. Su tez era blanca, a la moda, pero no necesitaba albayalde para mantenerla así porque su rostro era inmaculado, sus mejillas ni siquiera lucían un toque sonrosado. Sus labios pintados eran gruesos, sonrientes, y sus ojos, azules, luminosos al observar, con evidente deleite, a los cuatro muchachos que habían empezado a bailar de nuevo atendiendo a las órdenes de Ralph Perkins. Elizabeth Carey era una belleza, pero yo solo miraba a su dama de compañía, una chiquilla delgada y menuda cuyos ojos se iluminaron fascinados al contemplar lo que estaba ocurriendo en el escenario. Vestía falda y corpiño de lana gris oscura, y llevaba una cofia negra sobre el cabello castaño, pero había algo en su rostro, algo que desprendían sus labios y pómulos, que hacía que eclipsase a la luminosa Elizabeth. Se volvió para echarle un vistazo al corral, cruzamos miradas y vi un destello travieso en su sonrisa antes de que volviera a centrar su atención en el escenario.
—Jesús bendito —farfullé, aunque, por suerte, lo bastante bajo como para que mis palabras no alcanzasen a ninguna de las mujeres.
James Burbage rio entre dientes. Le ignoré.
Elizabeth Carey aplaudió con las manos enfundadas en guantes cuando el baile concluyó. Mi hermano hablaba con su abuela, y esta soltó una carcajada cuando dijo algo. Observé a la dama de compañía.
—Te gusta, ¿eh? —dijo, mordaz, James Burbage. Pensaba que estaba mirando a Elizabeth Carey.
—¿A ti no?
—Elegante e insustancial —dijo—, pero aparta la vista de ella. Se casa dentro de un par de meses. Con un Berkeley —continuó—. Thomas. Él es quien tiene derechos de siembra, no tú.
—¿Qué hace aquí? —pregunté.
—¿Cómo demonios quieres que lo sepa?
—Quizá quiera ver la obra que ha escrito mi hermano —sugerí.
—No se la enseñará.
—¿Tú la has leído?
Asintió.
—Pero ¿a ti qué te importa? Creía que ibas a dejarnos.
—Confiaba en que hubiera un papel para mí —dije con la boca pequeña.
James Burbage rio.
—¡Todo el mundo tiene un papel! Es una obra grande. Y tiene que serlo, porque hay que hacer algo especial para lord Hunsdon. Algo grande y nuevo. No se le sirve carne fría a la nieta del lord Chambelán, se le sirve algo fresco. Algo espumoso.
—¿Espumoso?
—Es una boda, no un puto funeral. Quieren cantos, bailes y amantes empapados en luz de luna.
Miré hacia el otro extremo del patio. Mi hermano gesticulaba, como si estuviera dando un discurso desde el escenario. Lady Anne Hunsdon y su nieta reían, y la joven dama de compañía seguía mirando alrededor del corral de comedias con los ojos muy abiertos.
—Claro, que —continuó Burbage— si representamos una obra en su boda, tendremos que ensayar en el lugar en el que vayamos a hacerlo.
—¿Somerset House? —pregunté. Sabía que aquel era el lugar donde vivía lord Hunsdon.
—El maldito tejado del gran salón se hundió —dijo Burbage, risueño—, así que lo más seguro es que tengamos que ensayar en su casa de Blackfriars.
—Y yo seré una mujer —dije amargamente.
Se volvió hacia mí y frunció el ceño.
—¿Es eso lo que te pasa? ¿Que estás harto de llevar falda?
—¡Soy demasiado mayor! Mi voz ya es ronca.
Burbage agitó la mano para mostrarme el círculo completo que conformaba el corral.
—¡Míralo, chico! Madera, escayola y listones. Tablones podridos por la lluvia en el escenario, unas manos de pintura, y eso es todo. Pero lo convertimos en la antigua Roma, en Persia, en Éfeso, y el público se lo cree. Y miran, y resuellan. ¿Sabes lo que me dijo tu hermano? —Me había cogido del jubón y había tirado hacia él—. No ven lo que ven, ven lo que creen ver. —Me soltó y esbozó una sonrisa torcida—. Tu hermano dice cosas así, pero yo sé lo que quiere decir. Cuando actúas, piensan que ven a una mujer; puede que ya no puedas hacer de muchacha, pero haces muy bien de mujer adulta.
—Tengo voz de hombre —dije de mal humor.
—¡Pues sí, y te afeitas, y tienes polla, pero cuando dices frases cortas les encanta!
—¿Y cuánto durará? —exigí saber—. De aquí a un mes estaréis diciendo que solo sirvo para hacer papeles de hombre, y que ya tenéis a muchos actores que hacen de hombre.
—¿Quieres hacer de héroe? —se burló.
No dije nada al respecto. Su hijo Richard, a quien había visto cruzando espadas con Henry Condell, siempre era el héroe en nuestras obras, y siempre existía la tentación de pensar que solo le daban los mejores papeles porque su padre era el arrendatario del Teatro, del mismo modo que era tentador creer que era socio de la compañía gracias a su padre, aunque, a decir verdad, era bueno. La gente le adoraba. Recorrían Finsbury Fields para ver a Richard Burbage hacerse con la chica, derrotar a los villanos y devolver la justicia al mundo. Richard solo tenía tres o cuatro años más que yo, lo que significaba que yo no tenía la oportunidad de hacerme con la chica o de asombrar al público con mi esgrima. Y algunos de los aprendices, los chicos que brincaban en el escenario en ese momento, estaban creciendo y pronto serían capaces de hacer mis papeles, lo que supondría un ahorro para la compañía porque los aprendices cobraban en peniques. Al menos yo obtenía un par de chelines a la semana, pero ¿durante cuánto tiempo?
El sol brillaba en los charcos que había entre los adoquines del patio. Elisabeth Carey y su abuela, cogiéndose las faldas, cruzaron hasta el escenario y los chicos dejaron de bailar, se quitaron los sombreros y se inclinaron, todos menos Simon, que, en vez de inclinarse, ofreció una elaboradísima reverencia. Lady Anne habló con ellos, y rieron, luego se volvió y, con su nieta al lado, se dirigió hacia la entrada del corral. Elizabeth caminaba animada. Vi que le habían depilado el cabello de la frente, ampliándosela en una elegante pulgada o quizá más.
—Hadas —le oí decir—. ¡Me encantan las hadas!
James Burbage y yo, anticipando que las damas pasarían a unas yardas de la grada en la que charlábamos, nos habíamos quitado los sombreros, con lo que mi larga cabellera me cubrió la cara. Me aparté el pelo.
—Tendremos que pedirle al capellán que exorcice la casa —dijo Elizabeth Carey alegremente—, por si las hadas deciden quedarse.
—Mejor un puñado de hadas que las ratas de Blackfriars —dijo lady Anne sin más; luego me vio y se detuvo—. Estuviste muy bien anoche —dijo súbitamente.
—Milady —dije inclinándome.
—Disfruto con una buena muerte.
—Fue emocionante —añadió Elizabeth Carey con su rostro ya iluminado por el júbilo—. Cuando falleciste —dijo soltando las faldas y llevándose las manos al pecho—, no me lo esperaba, y me sentí… —dudó, y tardó un latido en encontrar la palabra que estaba buscando— mortificada.
—Gracias, milady —dije, sumiso.
—¡Y ahora se me hace rarísimo verte con un jubón! —exclamó.
—Vamos a la carroza, querida —la interrumpió su abuela.
—Deberías hacer el papel de reina de las hadas —me ordenó Elizabeth Carey con fingida severidad.
Los ojos de la dama de compañía se abrieron al máximo. Me estaba observando, y yo también la miré. Tenía los ojos grises. Creí ver, de nuevo, un asomo de sonrisa traviesa en su rostro. ¿Se reía de mí porque hacía el papel de una mujer? Entonces, percatándome de que podía ofender a Elizabeth Carey si la ignoraba, volví a inclinarme.
—Milady —dije, a falta de nada mejor que decir.
—Vamos, Elizabeth —ordenó lady Anne—. Tú también, Silvia —añadió con firmeza dirigiéndose a la dama de ojos grises que seguía mirándome.
¡Silvia! Se me antojó el nombre más bello que jamás hubiera oído.
James Burbage reía. Cuando las mujeres y su escolta se fueron, se caló el gorro sobre su cabello recortado.
—¡Mortificada! —dijo—. ¡Mortificada! La chica tiene gracia.
—¿Vamos a representar una obra sobre hadas? —pregunté indignado.
—Hadas y necios —dijo—, y aún no está acabada. —Hizo una pausa y se rascó la escueta barba—. Pero puede que tengas razón, Richard.
—¿Razón?