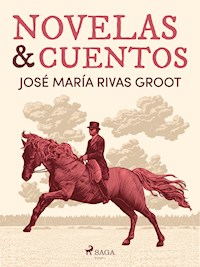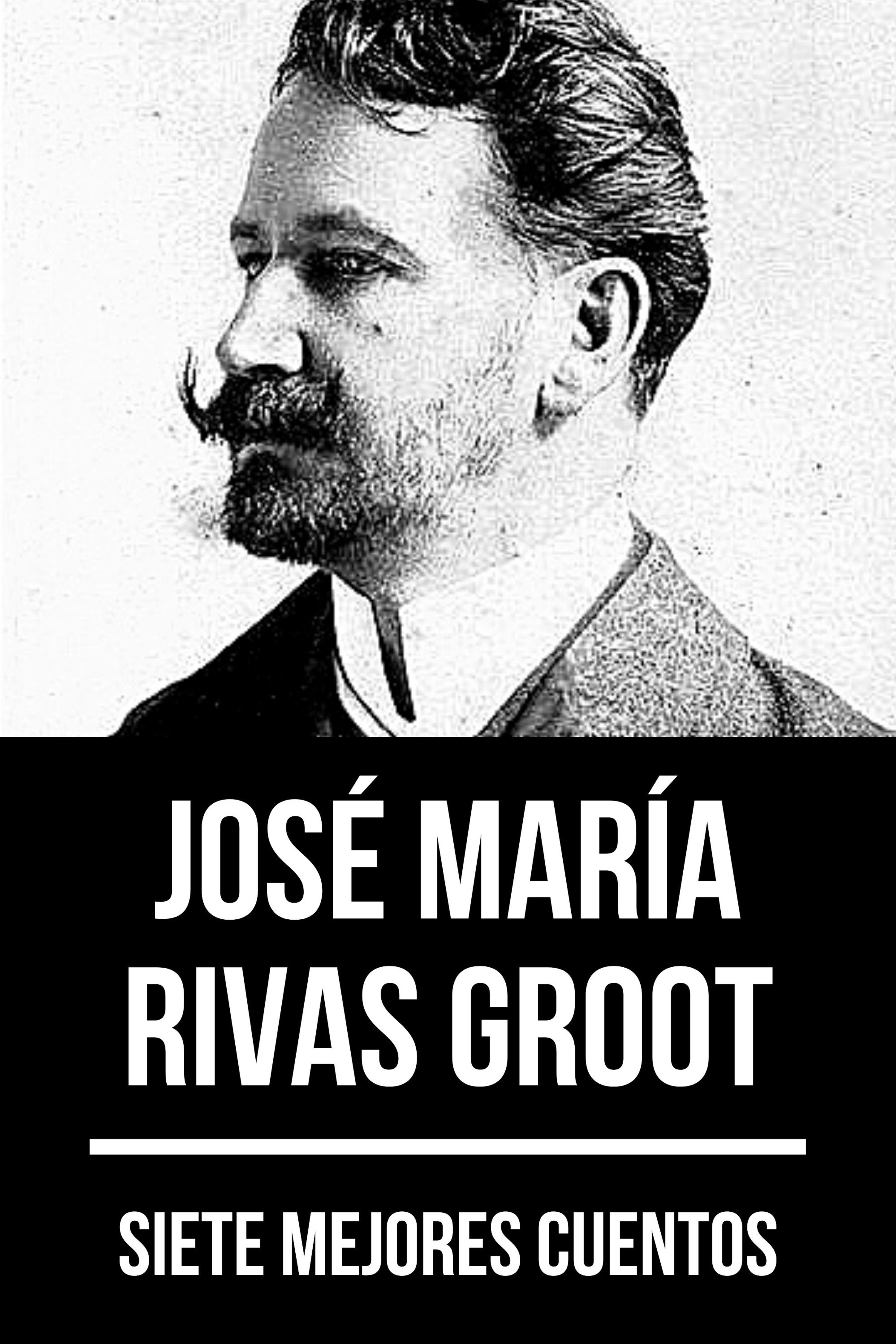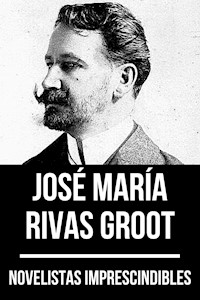
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Tacet Books
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Serie: Novelistas Imprescindibles
- Sprache: Spanisch
Bienvenidos a la serie de libros Novelistas Imprescindibles, donde les presentamos las mejores obras de autores notables.Para este libro, el crítico literario August Nemo ha elegido las dos novelas más importantes y significativas de José María Rivas Groot que son Pax y Resurrección.José María Rivas Groot fue un político y escritor colombiano. Su obra fue inmensa y abarca desde la literatura (escribió poesía, novela, cuento y piezas teatrales) hasta los estudios históricos, económicos y literarios.Novelas selecionadas para este libro:Resurrección.Pax.Este es uno de los muchos libros de la serie Novelistas Imprescindibles. Si te ha gustado este libro, busca los otros títulos de la serie, estamos seguros de que te gustarán algunos de los autores.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Tabla de contenido
Title Page
El Autor
Pax
Resurrección
About the Publisher
El Autor
José María Rivas Groot (n. Bogotá, 18 abril de 1864 - f. Roma; 26 octubre de 1923) fue un poeta, novelista, historiador y político colombiano.
Cursó estudios en el colegio del presbítero Tomas Escobar. Cursó estudios en el Silesia College de Londres y en L’Havre. En 1879 regresa a Colombia en 1879 concurriendo al colegio de Santiago Pérez, y luego al Colegio Mayor del Rosario. En 1881, comienza a estudiar ingeniería, pero luego abandona los estudios para dedicarse a las letras.
En 1883 publica su primera obra Canto a Bolivar. En 1888 es designado director de la Biblioteca Nacional. En 1892 publica el que será el poema por el cual gana mayor fama, se titula Constelaciones. En 1896 es elegido senador nacional de Colombia, a la vez que trabaja de director de Instrucción Pública de Cundinamarca.
El presidente José Manuel Marroquín lo nombra Ministro de Educación, cargo en el cual permanece durante el gobierno del general Rafael Reyes. Posteriormente es designado Ministro Plenipotenciario ante el Vaticano. Al regresar a Colombia dirige los periódicos La Opinión y El orden.
Más tarde presidió la Academia Colombiana de Historia. Su seudónimo era J. de Roche-Grosse.
Funda la revista Raza Española. Era un escritor muy prolífico, escribió diversos dramas tales como: Lo irremediable; El irresponsable; Doña Juana la Loca; novelas tales como: El triunfo de la vida; Resurrección; Julieta. Entre su producción histórica escribió la Historia Eclesiástica y Civil de la Nueva Granada y El Nuevo Reino de Granada en el siglo XVIII.
Pax
CAPITULO I Bocetos
‒¡Excelentes perdices! exclamó el general Ronderos, con aquella sonrisa que lo rejuvenecía. Se enjugó los labios, alzó la copa, la contempló al trasluz, la apuró con delicia: un borgoña tibio, que esparcía por el comedor su aroma, entre una atmósfera de holgura y refinamiento.
Las tapicerías, los cortinajes, los aparadores oscuros, concentraban sobre la mesa la luz que se quebraba en los prismas de los candelabros, centelleaba en los cristales de las copas, resplandecía sobre el mantel de nieve. En el centro, formando una armonía de blancuras, se levantaba un ramo de rosas de Castilla.
‒¡Excelentes! repitió Roberto, merecen pasar a la historia, como el halcón del cuento... único halcón que se ha servido en salsa...
Las señoras dirigieron a Roberto miradas de curiosidad y de sorpresa. El continuó, después de un corto silencio, en que se oía el tintín de los cubiertos
‒Un hidalgo pobre, gran cazador y grande enamorado, tenía por única fortuna un halcón que era su orgullo... su Providencia.
‒Algo así como el cuervo de San Antonio Abad interrumpió doña Teresa, en cuyos ojos chispeaba una inalterable expresión de alegría.
‒Ni más ni menos; pero en lugar de pan, le llevaba las palomas del vecindario. El halcón era lo que él más quería... después de una hermosa castellana que habitaba en la misma comarca... ¿Su nombre? y paseó la mirada por los circunstantes... No lo recuerdo. Llámenla ustedes con un nombre poético, doña Sol, Violante, Inés...
Y se volvió hacia Inés, su prima, que seguía con interés el relato. Frente a la joven estaba el conde Hugo Dax Bellegarde, en cuyo obsequio se daba esa comida. ‒La hermosa castellana... llamémosla Inés... admiraba aquel halcón de plumaje brillante, de pico de acero; lo veía con delicia cruzar el aire, describir grandes círculos, orientarse en el espacio, y con habilidad asombrosa, con majestad regia, que yo no puedo pintar pero que ustedes se imaginarán como quieran, lanzarse sobre su presa, cogerla en las garras, llevársela al hidalgo...
De vez en cuando se desprendía del ramillete un pétalo de rosa que, girando en semicírculo, flotaba en la atmósfera tibia, revoloteaba, caía blandamente.
‒Cierta mañana, una mañana azul y dorada como la de todo cuento, ve él, entre dichoso y angustiado, que doña Inés, seguida de sus pajes y escuderos, llega al castillo, se desmonta de su hacanea, sube la escalinata:
‒Señor marqués, me invito a almorzar hoy en su compañía... El tiembla de placer y también de espanto... A almorzar... Aquel día el halcón nada había cogido... no había un pavo en el corral, ni un pollo en el gallinero... ¡ah... sí... una idea luminosa!... y conmovido le da al cocinero una orden secreta... pasó un rato... crecía el apetito... se sentaron a la mesa... En el almuerzo la hermosa Inés ponderaba un ave magnífica que le habían servido en una salsa excelente... aunque no tan buena como ésta... ¡Magnífica perdiz! exclamó ella... lo mismo que acababa de hacerlo el general Ronderos... Y ya a los postres, con su sonrisa irresistible, pidió doña Inés una gracia...
‒ Una gracia... mi sangre... mi vida... ‒No tanto, marqués... su halcón... su halcón lo que pido.. ‒¡Mi halcón!... ‒Sí, su halcón... es un capricho de mujer... estoy enamorada de él... mi único capricho... ¿me lo niega usted?... ¿verdad que no?...
‒Ah... imposible complacerla!... ‒¿Imposible?... ‒Sí, señora... ¡imposible!... dijo el marqués. ‒¿Por qué? ‒Perdóneme usted... ¿el halcón?... ¡nos lo hemos comido!
Los alegres murmullos de los convidados llenaron el comedor, sobresalía la voz sonora del doctor Miranda. ‒Bueno, dijo el general Ronderos, ¿cuál fue el desenlace del cuento? ¡Ah! sí, agregó dirigiéndose a los dos primos y envolviéndolos en una mirada, ya me lo figuro... acabó en matrimonio, como todas las novelas.
Con la chanza del viejo general se dibujó en todas las caras una maliciosa sonrisa. Hubo un corto silencio. Inés, ligeramente ruborizada, creía disimular arrancando algunos pétalos de rosa. El general Ronderos se preguntaba si había cometido alguna indiscreción, y en un instante, con el pensamiento, reconstituyó la situación de los concurrentes: el antiguo cariño de Inés y Roberto; el tácito asentimiento de las dos madres; el probable matrimonio, retardado sólo por lo escaso de la fortuna del joven; las luchas de éste y de doña Ana para sostener su posición y salvar los restos de su antigua riqueza.... Vio en el conde Bellegarde ‒el hombre de las grandes empresas y de la inmensa energía, a quien Inés miraba ya con interés creciente‒ un posible rival para Roberto... Sí, y aquella palabra matrimonio, que había soltado inpensadamente, parecía plantear de pronto un problema en aquella familia... Quién vencería...
Los ojos color de acero del conde, dejando a la fisonomía su aspecto glacial, se encendían con un relámpago fugitivo al contemplar la faz dulce y serena de Inés, y volvían a tomar su expresión fría al ver al lado de ella a Roberto, que, nervioso, flexible de cuerpo y de entendimiento, esparcía en torno suyo la alegría, procurando animar con su charla a los convidados y arrancar de su habitual tristeza a su madre, sobre cuyo traje negro se destacaba la blancura de las canas y de las manos largas y transparentes. Inés, deseando cortar el silencio y llamar la atención hacia otro asunto: ‒Esa leyenda, dijo con su timbre de voz musical, esa leyenda, según creo, ha servido de tema para un drama. ¿No es verdad, Roberto? Eso me parece... Ahora nos cercioraremos...
‒Sí, sí, observó Bellegarde, acudiendo en auxilio de Inés, es un drama de Tennyson. ‒Al cual refiero mi cuento en prosa bogotana, agregó Roberto. Bellegarde frunció imperceptiblemente el ceño, parpadeó y recobró en el acto su aire impasible y ceremonioso.
Se acercaron los sirvientes; asomaron sus caras por entre los convidados, mientras en voz discreta decían: ¿Chateau-Lafitte?...
Llenaron las copas de vino rojo. Sobre el mantel blanquísimo se cruzaron las sombras de rubí con el ópalo de los vinos blancos...
Trajeron el asado. Bellegarde, que se hallaba a la derecha de la dueña de casa, doña Teresa, indicó con una venia respetuosa que su vecina debía servirse primero.
‒¿Cree usted, señor conde, dijo Roberto, que sea pura galantería o una tradición muy antigua eso de que se sirvan las señoras antes que los hombres?
El conde permaneció en silencio, se quitó el monóculo y dirigiéndose a Roberto, forzó una sonrisa de benévola expectativa.
‒Qué ha de ser sino una costumbre caballeresca, como tantas otras de origen francés dijo el doctor Miranda. ‒Repasa tu Génesis, Sebastián, y encontrarás que esa costumbre nos viene desde el paraíso. ‒¿Desde el paraíso? ‒Sí, Eva se sirvió primero. Al cortar el asado, notó doña Teresa que estaba duro, meneó la cabeza, hizo un gesto de contrariedad, sonrió con despecho, y se excusó diciendo:
‒Perdonen ustedes, no está tierno... ‒No tenga cuidado, tía, dijo Roberto; es como Inés: no tiene corazón. Entre los concurrentes descollaba la figura del doctor Miranda, que con su cabeza de asceta hacía ademanes negativos a las dos señoras, doña Ana y doña Teresa, con quienes sostenía una conversación animada. Sí... sí... era evidente, le reprochaban su esquivez para dejarse oír en el púlpito; él nunca avisaba cuando iba a predicar; eso era imperdonable; sobre todo con su propia familia; y Luego escogía las iglesias más retiradas, más
humildes; pero el público lo adivinaba, iba en masa, llenaba el templo... No cabían tántos que necesitaban aprovechar esas reflexiones tan profundas... tan conmovedoras... ¡Ah! debía corregirse en adelante.
El doctor Miranda se dirigió a Roberto y con su voz sonora: ‒Famoso el último número de La Ilustración Santafereña, le dijo. ‒Sólo que va un poco, atrasada, interrumpió el general, estamos a 1o de enero y el número que salió fue el correspondiente a julio.
‒Lo cual quiere decir que los suscriptores son seis meses más jóvenes que los no suscriptores. Me deben estar agradecidos; les he proporcionado el elíxir de la juventud.
‒Y una lectura exquisita, que recomiendo a todas mis hijas de confesión... Tu estudio sobre costumbres santafereñas, tus cuadros coloniales son de mano maestra. He asistido de cuerpo presente a las tertulias caseras de nuestros abuelos en que, entre sorbo y sorbo de chocolate, se comentaba la crónica de la ciudad, se leían los pocos periódicos de entonces, se comentaban las noticias de España, se saboreaban chistes inofensivos, de buen tono, con más placer que el chocolate. Has pintado muy bien esa sociedad capaz de todas las energías, competente para los más altos puestos y cuya vida se deslizaba en. medio de la apacibilidad más completa, en la gracia de Dios, sin amarguras, sin ambiciones, sin envidias, ni más afán que el de alcanzar una buena muerte.
Y mientras hablaba, sus ademanes amplios y expresivos daban a sus palabras mayor fuerza, especial energía. Su voz, educada en la cátedra sagrada, tenía inflexiones ricas, variadas, y él, a pesar suyo, se iba encendiendo con el calor de la idea.
‒Señor Bellegarde, continuó, como turista, usted deseará conocer la sociedad santafereña de há cien años, tan diferente de la nuestra, que ha perdido su personalidad, su carácter propio; lo empeño a que lea los artículos de Roberto. Y Luego dirigiéndose a él: te estoy agradecido realmente; me has hecho pasar los sustos más divertidos en tus fiestas de toros sueltos; he formado parte de los paseos al Aserrío y al Guarrús de Fucha; me llenaste de devoción y encanto en tu procesión de Corpus; he rezado en tus pesebres la novena del Niño y bailado después... ¿Se ríe usted, tía Teresa? He bailado al son de la guitarra, el sampianito y el bolero ; y me chupé los dedos después, en la cena, con el agasajo de empanadas y buñuelos.
Bellegarde, a quien había interesado la figura del sacerdote, se fijaba ahora con mayor atención en él. Era la presencia del doctor Miranda de aquellas que revelan superioridad, y que desde luego la hacen amable porque no tratan de imponerla: el porte mesurado e involuntariamente majestuoso, la mirada vivaz y penetrante, la frente huesosa y meditabunda. Algunas canas en las sienes, la palidez, las huellas de la penitencia, de la meditación, del trabajo intelectual, contrastan con la blancura virginal del cutis, con la húmeda brillantez de las pupilas. La costumbre de pensamientos solemnes y benévolos, la paz interna de una vida sin mancha, el amor de los hombres, el gozo de una esperanza inefable, brillan en su mirada, se reflejan en su sonrisa, se manifiestan en sus ademanes fáciles, e imprimen un sello indeleble a toda su persona.
‒Nuestros abuelos, continuó el doctor Miranda después de una corta pausa, pudieron ser felices a pesar de que no conocieron a Wagner, ni a Nietzsche, ni a Zarathustra...
‒Ni los dramas de Tennyson, agregó Roberto. Bellegarde, queriendo complacer a Inés, contestó ‒No pretendo que todos los dramas de Tennyson sean buenos; confieso que en el jardín del poeta helado por las nieves del invierno, cuando escribió sus dramas, no se abrían ya las flores... Yo tengo, para él una deuda de gratitud porque me embelesó, me conmovió profundamente en Becket... Es ahí donde debe juzgársele, sobre todo cuando Irving, el gran trágico, da el drama.
‒¡Ah! pero entonces es Irving quien consigue el éxito. ‒Nada podría hacer él sin el tema grandioso; sin la transformación pintada por el autor del hombre mundano, del pecador, en santo, en mártir... Lo recuerdo como si lo estuviera viendo en el último acto, ceñida la mitra, herido, moribundo en las gradas del altar, mientras que el canto llano de los monjes llega por bocanadas, junto con los gritos del populacho, con el retumbar de los truenos que hacen estremecer hasta los cimientos la inmensa basílica.
Bellegarde hablaba lentamente, en un tono monótono, con ligero acento francés, buscando las palabras, pero en un español correcto y castizo.
El general Ronderos le manifestó su complacencia por verlo poseer el español tan a fondo, y Bellegarde contestó que no era de extrañarse porque su madre era española y él mismo admirador de la lengua y la literatura de Castilla.
‒¿Vio usted a Irving en Carlos I? dijo Roberto, para darle un tema en que el conde parecía complacerse. ‒Por su puesto, exclamó Bellegarde, animándose, conmovido por un recuerdo lejano; lo vi... Ah, de esto hace quince años!... Largo tiempo, ¿No es cierto?
Para Irving Carlos I fue su gran batalla, su Marengo. Se penetró tan bien del papel, que parecía el retrato hecho por Van Dick desprendido del lienzo; recuerdo el gran porte frío y melancólico (e instintivamente se volvió hacia doña Ana); recuerdo la mirada altiva y triste, la sonrisa amarga, aquella frente pálida surcada de venas azules, en que se veía el sello de la predestinación trágica.
Y en tanto que hablaba iba observando a las dos señoras; trataba de adivinar el alma, de reconstruir la vida entera por las fisonomías: parecían de una misma edad, pero ¡qué diferencia! La una, doña Ana, con su cabeza blanca y el vago tinte de melancolía en los Ojos, revelaba una vida de amargura, de resignación dolorosa. La otra, doña Teresa, con la alegría inquebrantable que chispeaba en sus pupilas, con sus mejillas llenas y sonrosadas, reflejaba el bienestar, una vida amplia... Y Luego, ¡qué contraste entre sus dos hijos, que tenía Bellegarde enfrente! De la melancolía de doña Ana había resultado la broma de Roberto; de la vivacidad exuberante de doña Teresa, la reservada Inés.
Bellegarde iba despertando en la joven un sentimiento contrario al que abrigó por él cuando lo había conocido, pocos días antes. Al verle su aspecto glacial, impasible, le había parecido antipático; pero ahora se iba presentando un hombre nuevo; tras el espeso velo que parecía cubrir su espíritu, a pesar del esfuerzo constante en vigilarse, en dominarse, se escapaba como un rayo de luz, una chispa de fuego, se denunciaba un apasionado del arte.
Terminó la comida. Pasaron al salón. El conde observaba, al atravesar las galerías, los retratos antiguos, los jarrones de alabastro, y en el salón de recibo el perfecto estilo imperio en que los dibujos amarillos de las sederías y el oro de los muebles, de los marcos, de los candelabros, armonizaba con el tono general del aposento, con todas aquellas gradaciones del verde, que en cadencia deliciosa y como en acorde musical iban declinando suavemente desde la colaboración brillante de la esmeralda hasta el tinte opaco de las hojas secas y el verdinegro más profundo de los estanques.
Doña Teresa y doña Ana se retiraron al cuarto contiguo: el saloncito del piano. ‒Ana, te he notado muy triste... dijo doña Teresa afectuosamente; te he considerado mucho; ya sé que tuviste que vender la antigua casa de familia... tan cómoda... ¿a quién?
‒A un señor de fuera que llega en estos días. Lo siento, sobre todo por Roberto. ‒¡Cómo!... esta noche está tan alegre... ‒El día en que está más apenado es cuando se me presenta más chispeante y cariñoso. Míralo... ahí está en el centro de aquel grupo, haciéndolos reír a todos... y sin embargo tengo seguridad de que ahora mismo está pensando en que esta semana tiene que ir a entregarle la casa a un desconocido... El último resto de nuestra fortuna... Esa casa tan llena de recuerdos. Te confieso que no he tenido valor de volver allá desde hace meses.
‒No te preocupes por Roberto. El con su talento, con su facilidad para todo... lo queremos tanto... dijo mirando a Inés... además ese gran negocio que proyecta con el señor Bellegarde... ¡Ah, Roberto tiene un gran porvenir!...
En el centro del salón, en un grupo bullicioso, que animaba Roberto, formado del general Ronderos, el conde Bellegarde e Inés, se hablaba de todo, se saltaba de un tema a otro; el próximo abono de la ópera, en que venían como prima dona la Rondinelli y como tenor Malatesta; las carreras organizadas a beneficio del hospital docente por González Mogollón; las dos revistas recién fundadas: La Mujer Independiente, de doña Aura de Cardoso, y la Pagoda Nietzsche, del poeta Solón Carlos Mata.
El general Ronderos desempeñaba a la sazón la Cartera de Guerra y estaba encargado de la de Finanza, y Bellegarde, que había venido al país para desarrollar grandes empresas, se encaminó con él hacia un rincón donde habían servido el café su una consola de mármol. Y allí con su tono de voz mesurada, con sus ademanes sobrios, explicaba al Ministro, que lo escuchaba con interés, los prodigios que se habían obrado en otros países americanos, por medio de a paz y de los capitales que podría proporcionar su grupo.
Su grupo se ocupaba especialmente de colonizaciones, de canalización de los ríos. El había concluido trabajos importantes en los Estados Unidos, en México, en la Argentina. Desgraciadamente, su permanencia en Colombia tendría que ser corta, porque sus amigos deseaban que se emprendiera la canalización del Sena, haciendo de París puerto de mar, a cuyo efecto había presentado ya su proyecto y sus planos a la comisión que estudiaba el asunto. Colombia, para él, era un país más rico, de un porvenir más brillante que ningún otro suramericano; sólo faltaba la paz, pero el progreso material, la riqueza, el bienestar, la harían incontrastable; él, Bellegarde, representaba a grandes banqueros, una compañía fuerte, un grupo serio, "su grupo".
El general Ronderos, cuya fisonomía vivaz, de rasgos movibles y ojos que chispeaban bajo las cejas grises, contrastaba con la frialdad mesurada del conde, escuchaba con encanto aquellos planes de progreso.
‒En este país, cruzado por tres inmensas cordilleras, decía Bellegarde, los ferrocarriles son demasiado costosos... Para llegar a ellos necesitan ustedes caminos más baratos, los que la naturaleza ofrece: las vías fluviales.
Tienen ustedes como salida al mar esa vía, sólo que es una vía primitiva, salvaje, indisciplinada... hay que domesticarla, hay que educarla, hay que reducir a su lecho el Magdalena y aumentar el caudal de su corriente navegable tapando los brazos... y entonces tendrá usted, señor Ministro, en Honda, que será el gran puerto, Puerto Ronderos, buques como La Normandía, como La Turena... y el conde siguió así explayando sus ideas, mostrando grandes conocimientos en la materia, lleno de un entusiasmo y de una fe que comunicaba al viejo general.
‒¡Ah! señor Bellegarde, haremos mucho por este país. Mañana mismo lo espero a usted en compañía de Roberto, en el Ministerio de Finanzas. Ya entregué sus planos al doctor Karlonoff, consultor técnico del Ministerio.
Roberto se acercó a ellos. ‒Señor Avila: usted es de los nuestros. Le he agradecido la fe que ha tenido en la empresa, la confianza que ha depositado en mí, tomando acciones de fundador... usted no se arrepentirá. La empresa enriquecerá al país y enriquecerá también a los accionistas... si hay paz.
El general Ronderos, restregándose el bigote con entusiasmo, mostraba a Roberto su admiración por los conocimientos del empresario, por su adivinación, por la precisión de sus cálculos.
‒¡Oh! no es nada, señor Ministro; encontrar el Magdalena como la vía más importante para Colombia, es el huevo de Colón.
‒¿Me permite una objeción, estimado Bellegarde? El conde se figuró que Roberto iba a combatir su proyecto, se quitó el monóculo, lo mantuvo en alto, se preparó a la réplica.
‒Diga usted. ‒Pues bien... es que no hay huevo de Colón. El doctor Miranda e Inés se habían acercado. Bellegarde se incrustó el monóculo, recobró su aire de fría afabilidad.
‒¡Ah, Brunelleschi! ‒¿Cómo así? preguntó Inés. ‒Esto me lo ha contado, le respondió Roberto, el cicerone que me mostró a Florencia; yo no sabía más italiano que el de las óperas, pero hablaba el guía con tal fuego, con tal mímica, que le entendí. Santa María del Fiore, la catedral de Florencia, estaba inconclusa, faltaba la techumbre; el sol y el agua se entraban con toda confianza. Se abrió un gran concurso para adoptar una cubierta. Llega el día, se instalan los jueces, examinan los
proyectos. Brunelleschi propone que se haga una cúpula en forma de huevo. La idea se juzga irrealizable, se le cree loco, se le expulsa del recinto; pero él vuelve a la carga:
‒Vamos a ver, señores, esta es la forma de mi cúpula, el que logre poner de punta este huevo sobre la mesa, ese debe ser el preferido, el que lleve a cabo la obra.
Los arquitectos cogen el huevo, lo examinan, prorrumpen en risotadas. Entonces Brunelleschi lo toma, le da un golpe, queda colocado verticalmente... manchando, por supuesto la carpeta.
‒Y esa cúpula fue la desesperación de Miguel Angel, concluyó el doctor Miranda; al idear la de San Pedro, la admiraba sin querer imitarla... en su despecho repetía: no te quiero copiar y no puedo superarte... comete, non voglio; meglio di te, non passo.
‒Pero acabó por imitarla, y se llevó la gloria de la originalidad; nadie se acuerda hoy de Brunelleschi; por eso he vuelto por él, para que se le deje siquiera el mérito de haber manchado una carpeta con yema de huevo... la suerte de los que no sacan partido de sus invenciones, terminó Roberto, y... que aprovechan otros, está expresada en un solo verso de Cyrano de Bergerac... mavie... ce fut d’étre celui qui souffle ‒ et qu’on oublie!
‒Y tal vez por eso te llaman a ti Bergerac, interrumpió el doctor Miranda. ‒¿Le gusta a usted la música, señor conde?... Ofreció Roberto el brazo a su prima, la llevó al piano y permaneció en pie cerca de ella. Al pasar cerca a una mesa, Inés había dejado encima un ramo de rosas de Castilla que llevaba al pecho. El general Ronderos se acercó al doctor Miranda; Bellegarde, que veía con cierta desazón la intimidad de los dos primos, se levantó y con su aspecto impenetrable, que revelaba a veces la indiferencia, a veces el aburrimiento, fue dando vueltas por el salón, puesto el monóculo, encorvándose para observar algunas fotografías, irguiéndose para mirar los retratos al óleo. Se detuvo ante dos lienzos de iguales dimensiones y ricamente enmarcados. Dejó caer el monóculo, dio un paso atrás, recogió la vista. No le desagradaban: pintura moderna, pincel inseguro, una misma mano, aunque dos asuntos distintos; dos tendencias contrarias...
Sí, sí, eran de un mismo pintor... en el contraste baste aparente de los dos lienzos había una misma idea, un símbolo, una intención marcada... aun viéndolos de lejos, abarcándolos en una sola ojeada, el colorido indica la intención del artista: el un cuadro, en tonos luminosos, calientes; el otro, en tintas frías, muertas. La luz ambiente marca la diferencia, traza la antítesis: es un juego trágico de coloraciones.
Se acercó a uno de los lienzos, observó talles... El asunto tratado con tintas vivaces y transparentes: un circo de carreras. Pasó al otro: paisaje gris, un campo de batalla.
‒Veamos los detalles, se dijo aproximándose, seguramente esto no es de un maestro; se nota más bien la mano de un aficionado... incorrecciones de dibujo, falta de academia, poco vigor anatómico... más intención que maestría... No hay relación entre la idea y el desempeño... acaso no un trabajo definitivo, sino dos bocetos... no está del todo malo; a pesar del descuido, gran sentimiento del color... brillo, franqueza, energía... El hipódromo. Un cielo luminoso que lanza su esplendor sobre una pradera verde... la pista, las tribunas colmadas de espectadores... Es un estudio al aire libre, lleno de movimiento: cabezas en que se pinta la ansiedad, el apiñamiento de la muchedumbre, y aquí y allá, alegrando el conjunto, toques rojos, azules, amarillos, en los gallardetes en las sombrillas, en los trajes, en las chaquetas los jockeys; ese paisaje, esa turba, ese movimiento, envueltos en una atmósfera tibia, en un esplendor de ámbar que todo lo acaricia y transfigura... ¿El otro?... El paisaje gris... Tina sola mancha, forme, monótona, casi desapacible, con intensidades misteriosas en las sombras. Del cielo lechoso baja la luz sobre un páramo de grandes ondulaciones negras. En el fondo, entre las brumas, resplandores rojizos, que dejan adivinar una batalla... allá, en el último término... Acá, solo en primer término, un oficial tendido en tierra, abandonado cerca de hoguera extinguida; el hilo de humo que se alza lado del moribundo le da al cuadro un carácter soledad lamentable. Y el conjunto produce una sensación intensa, profunda, la intención se revela en el lienzo con una grandiosidad melancólica.
La música continuaba: Roberto a la derecha, con la mano en el papel y la mirada fija en Inés, espiaba el momento en que ella, con una sonrisa rápida y una inclinación de cabeza, le indicara que debía volver la hoja.
Bellegarde dejó los cuadros y se dirigió al piano. Vio la pareja, la sonrisa.. El eterno idilio de los primos... matrimonio hecho... Pero no, no pensemos en la música, volvamos a los cuadros... Al pasar junto a la mesa se detiene, toma el ramo, aspira su fragancia, arranca unas rosas... se acerca a los bocetos. Este jockey del primer término que avanza victorioso sobre la yegua negra, entre la polvareda luminosa, está más estudiado... se siente, se adivina el modelo... Lo mismo que en el moribundo del cuadro gris... Es una cara fina, espiritual... sí: un mismo modelo He visto esa cara en alguna parte... ¿dónde? ¡ah sí, es el primo, siempre el primo... ¡Roberto!
Calló la música... un breve aplauso. Bellegarde, que estaba en el extremo del salón, empezó a atravesarlo para felicitar a Inés; y Roberto, al observarlo, se sentía involuntariamente atraído hacia el extranjero, porque su aire señorial, feudal estaba suavizado por una fisonomía en que se leían siempre pensamientos altos y nobles, por su distinción exquisita... Frases de admiración, de excusa... "no... no ... ella no merecía tánto..."
Comentarios sobre la interpretación, sobre Chopin, sobre las sonatas. Veo, dijo Inés, que es usted un conocedor, un artista, que tiene un gusto especial por la música. ‒¡Ah! señorita, permítame que le dé una definición del ingeniero, que es mi oficio: la música es la combinación de dos fuerzas, de dos hermosas fuerzas, la fuerza del espíritu y la fuerza del sonido.
‒Me aparto de su opinión... esa no es una definición de ingeniero; es una definición de artista... y de un buen artista... ¿Y usted cómo define la música, Roberto? preguntó Inés.
‒La música es la expresión exacta de lo indefinido, otra definición matemática. ‒Pero usted debe tocar piano, amigo mío, insinuó el conde; y ante la negativa de Roberto, prosiguió: ‒Entonces estoy cierto de que canta, acompañado por mademoiselle. ‒¿Cantar yo? Usted no ignora que el canto del búho anuncia la muerte de un hombre... si yo cantara, mi voz anunciaría la muerte de los búhos.
Bellegarde, volviendo a observar los dos bocetos, dirigió una mirada interrogadora. ‒¡Ah! sí, dijo doña Teresa, que se había acercado. ‒¿Pregunta usted quién los pintó?... Un sobrino mío... Alejandro... Me los envió de Europa hace tres meses. ¡Si usted lo conociera! Hace de todo: viaja, pinta, escribe... se divierte... Un artista... Artista no, no precisamente... un apasionado, un gran corazón, el íntimo de Roberto... en fin, ya lo conocerá usted, llega pasado mañana.
‒Un apasionado, sí, dijo Roberto, un derrochador de sentimientos, un buscador de emociones... un San Agustín... en la primera época...
‒¡Ah! pero ese gran corazón, dijo el doctor Miranda, llegará a la segunda etapa, a la segunda época, con ayuda de la gracia.
‒Ante todo, un grande amigo, dijo Roberto. ‒Sí, observó el doctor Miranda, es una amistad generosa: de esa amistad no puede decirse que sea la higuera estéril de la parábola.
‒¿Qué nombre, preguntó Bellegarde, les ha dado a estos bocetos... digo mal, perdón, a estos cuadros ‒¡Ah, señor! dijo doña Ana con su voz más, joven que su fisonomía, Roberto le dio a Alejandro la idea de estas pinturas, y me dio la pena de servir él de modelo... imagínese usted: modelo de un muerto... hasta me he soñado viéndolo así, a él mismo, en ese páramo... En fin, él, que dio la idea, quiso también darles los nombres, e indicó luz y sombra... Esto de los nombres ha suscitado toda una polémica de familia. Cada cual da un i distinto para los dos cuadros: Teresa, Día y Noche; Sebastián, Antítesis... a ver quién más... El general Ronderos, La paz y la guerra.
‒Inés ha propuesto, dijo Roberto, el lema de un escudo de nuestra familia: Gloria y duelo. ‒Magnífico, señorita, exclamó el conde; dice mucho, bien trouvé. ‒Y usted, señor Bellegarde, preguntó Inés, ¿qué nombre les daría? Después de un momento de meditación: ‒Yo buscaría, no dos nombres, no la antítesis, no el equilibrio entre dos ideas, sino la expresión del pensamiento íntimo del autor, algo que abarque ambos cuadros... ambos espectáculos... El marco que pudiera
encerrar los dos lienzos, presentando el tema de un solo golpe... Como la lección, como el deseo, como el arranque que esas imágenes produzcan; como un grito del alma que sale del autor y repercute poderosamente en los espectadores: las alegrías de la paz, los horrores de la guerra... y no sé... no encuentro...
Y se quitó el monóculo, se pasó la mano por la frente: ‒Un telegrama, dijo un criado. ‒Es para mí, observó Roberto; ¡y es de Alejandro!... ‒¿Alejandro? preguntaron varios a un tiempo... ‒Sí, ya llega... ya está en Honda, tía Teresa, envía saludes para usted y para Inés, un abrazo para ti, madrecita, algo más... ¡cómo!... malísima noticia! vea usted, general Ronderos...
Y entregó el telegrama al general, quien se acercó a un candelabro, sacó los anteojos, leyó con lentitud, hasta que de pronto frunció las cejas y estrujó el papel.
‒¿Qué es? dijeron todos. El general devolvió el telegrama, que pasó de mano en mano: Alejandro anunciaba que Floro Landáburo volvía del extranjero y que a su tránsito por las poblaciones organizaba juntas y hacía mítines políticos.
‒Es el eterno agitador, dijo Roberto a Bellegarde, para explicarle lo que sucedía... un hombre, sin valor, impotente para el bien... pero capaz producir el incendio...
Se presentó en la sala un joven militar, una ancha cicatriz en la frente y en cuyos gestos maneras se revelaba el recuerdo perenne de la ordenanza.
‒¡Hola Borrero! exclamó Roberto: ¿qué traes? El coronel entregó al Ministro un telegrama que decía así:
"Ministro Guerra: Vengo haciendo propaganda favor paz. Flandáburo"
El general Ronderos exclamó con voz bronca: ‒¡Es la guerra!... ‒Ese hombre, añadió Roberto, dirigiéndose al conde, llegará a Bogotá, fundará periódico, agitará el país; y en tanto, Tubalcaín Cardoso, otro revolucionario, que estuvo en la guerra de Cuba, y ahora en una revolución en Centroamérica, vendrá a invadirnos... Ya verán que Cardoso, con un ejército de aventureros, penetra algún día por los Llanos.
Cesaron las conversaciones, un pensamiento de horror apagó la alegría; todos sobrecogidos presentían el desastre.
Doña Ana se pasó una mano temblorosa por el cabello, y con espanto dirigió una mirada hacia el paisaje gris, el cuadro de batalla, el páramo de grandes ondulaciones negras, donde agonizaba el oficial tendido en tierra, abandonado cerca de una hoguera extinguida... El hilo de humo que se alzaba al lado del moribundo, le daba al cuadro un carácter de soledad lamentable.
‒¡Ah! mi buen amigo, dijo el general Ronderos, dirigiéndose al conde y paseándose con inquietud, estos rumores caen siempre en los momentos de mayor descuido y alegría; el estrépito de las batallas retumba constantemente en nuestros oídos, y cuando el país empieza a reponerse de sus quebrantos, cuando sonríe el porvenir, alertas como éste, dijo sacudiendo el telegrama con violencia, vienen a derrumbar toda esperanza. En los hogares colombianos tiene eco lúgubre el alarma; a las satisfacciones del trabajo suceden el terror, a zozobra; la revolución avanza sordamente; es la lava que infatigable corre en la sombra, que busca salida y que rompe por el cráter tarde o temprano.
El doctor Miranda, con una voz que llenó el espacioso salón, exclamó: " Vocem terroris audivimus, formido et non est pax". Y juzgando que las señoras no entendían, tradujo: "Llegan voces de terror, cunde el espanto, no hay paz". Non est pax.
‒Ese, exclamó Bellegarde, con un ademán amplio, ese debe ser el nombre de los cuadros: ¡Pax!
CAPITULO II Música y política
El general Ronderos suspendió su paseo, se detuvo en mitad de la sala: "¡sostendré la paz a todo trance!" dijo. La luz de una araña, hiriéndole de lleno, destacó los rasgos de su fisonomía enérgica: las facciones de un dibujo firme, la frente vasta y bronceada, las cejas pobladas, los bigotes recortados sobre el labio, la quijada saliente, toda aquella cara que revelaba un alma dominadora, predestinada para la lucha y para el mando.
‒Y yo respondo de ella, observó Roberto; pero mientras usted esté en el Ministerio ya verá cómo se va a abrir toda una campaña para que deje ese puesto, y desencadenar la guerra.
‒¿Es posible? exclamó Bellegarde. Este país tan desgraciado y tan rico, sólo necesita de paz. Es seguro que todos los habitantes, comprendiendo sus propios intereses, trabajarán contra la guerra civil, que sólo trae la ruina y la muerte.
Al oír esta última palabra doña Ana, con un estremecimiento, volvió instintivamente la mirada hacia el boceto en que Roberto estaba pintado agonizante en el páramo sombrío.
‒En estos países, amigo Bellegarde, dijo Roberto, en estas tierras de América, hay elementos interesados en la paz, y elementos interesados en la guerra... ¡Cosa extraña! Aquí la guerra es el campo de los débiles, de los vencidos de la vida. La paz es el campo de los fuertes, que por el talento, el trabajo y la constancia logran una posición, una fortuna, un nombre... Y cosa curiosa también: las revoluciones vencidas fortifican más que destruyen a los gobiernos contra los cuales se hacen.
‒¿De veras? Nunca acabaremos en Europa de conocer esta América. Para variar el enojoso tema, Roberto abrió una entrega de La Mujer Independiente. ‒Esta es, amigo Bellegarde, una revista redactada por doña Aura del Campo de Cardoso... Precisamente la mujer de Tubalcaín Cardoso, el famoso revolucionario... ¿Quieren que lea? "Contenido: La mujer en el siglo XXI, El feminismo avanza, Monografía psicológica de Policarpa Salabarrieta, La solución por el divorcio, El contrasentido de una muerte o La gitana maldita, novela por A. del C. de C."
Roberto cerró el cuaderno, se quedó pensativo, y prorrumpió en una carcajada. ‒Ahora caigo; esa novela es una venganza. Sí, señor. Hace pocos días me encontré a doña Aura por la Aguanueva, acompañada de algunas muchachas... Ya saben ustedes que ha plantado en los veinticinco años.
Supe después que iban en busca de una gitana, verdadera o apócrifa, que decía la buena ventura. Y para dar prueba de la certeza de sus profecías adivinaba algún hecho de la vida del cliente... la edad, por ejemplo. Doña Aura se burló terriblemente de la gitana; pero sus compañeras la obligaron a tenderle la mano, para que examinara en ella los signos y las arrugas cabalísticas. La gitana tomó la mano; pero en lugar de observarla miró el rostro de la poetisa:
‒Para saber la edad dé usted, señora, no necesito ver las arrugas de la mano, me basta con las arrugas de la cara.
Roberto leyó Luego: ‒Aquí están las obras de Tubalcaín, el marido de la literata ¿Leo? " Panfletos políticos del general Tubalcaín Cardoso, de venta en la Redacción de " La Mujer Independiente"; Mi diario de la guerra en Cuba, por el general T.C.; El gran general Ezeta, salvador de El Salvador, por T.C.; Mi expulsión de Centroamérica, decretada por el jaguar-pantera Ezeta, por T.C.; La verdad sobre la batalla de Tezaltenango, relato de un revolucionario internacional, por T.C.; Mi fuga por el Orinoco; Quince días entre las tribus gohajivas, por el general T.C."
‒¿Cómo?... hay dos folletos contrarios, sobre Ezeta, dijo el doctor Miranda extendiendo la mano hacia el cuaderno.
‒Esos dos folletos son toda una historia. Es original el modo cono Cardoso entró en relaciones con el dictador Ezeta, dijo Roberto.
‒¿Cómo fue eso? preguntó doña Teresa. Debe de ser divertido. ‒Cuando Cardoso, derrotado, salió de Colombia, en fuga por el Orinoco, después de entrar en relaciones con los gohajivos, buscó en El Salvador la amistad de Ezeta; éste, receloso, le negó la audiencia; pero por medio del
secretario privado del dictador, Cardoso le hizo llegar dos folletos, que eran dos biografías opuestas; el uno le tributaba las mayores alabanzas a su dictadura; el otro, con datos precisos, que había recogido entre los conspiradores, pintaba un monstruo; el uno se titulaba Biografía del gran general Ezeta, salvador de El Salvador, y el otro Ezeta, el jaguar-pantera de Centroamérica... el dictador debía elegir y comprar uno de los dos manuscritos... Ezeta optó por la apoteosis y le envió a Cardoso diez mil dólares... Poco después, y a pesar de los elogios que había escrito, el "revolucionario internacional" entró en una conjuración contra Ezeta, fue descubierto, condenado a muerte, y logró salir de El Salvador disfrazado de fraile...
‒Y ahora ¿dónde estará? preguntó con inquietud doña Ana... ¿Vendrá a hacer una revolución? ‒Salió de México y le hemos perdido la pista, observó el general Ronderos. ‒Y son estos hombres, dijo el doctor Miranda que van a batir palmas y a vender su pluma a los tiranuelos extranjeros, los que vienen a Colombia a hacer revoluciones en nombre de la libertad!
‒Ahí tenemos otro cuaderno, dijo Roberto, para desviar de nuevo la conversación en que parecía volver tenazmente la idea de la guerra civil. Oye, madrecita; escuche usted, tía Teresa... esta es la gran revista del poeta Mata: La Pagoda de Nietzsche... ¿Leo?... ¿Prosa o verso?... Inés, elija usted... Bien, versos; oigan ustedes:
NOSTALGIA EGIPCIA (Del tomo Oriente Eterno)
En el triunfo cenizo de evanescentes pintas, Al surgir la apoteosis para las medias tintas,
Yo quiero que se rompa el canto de mi lira Junto a la fija Esfinge, que mira, mira, mira,
Y en el arenal cálido, que un sueño blanco finge, Ser el eterno novio de la silente Esfinge,